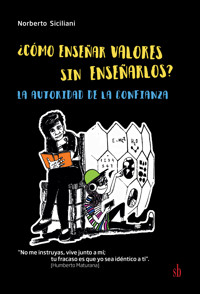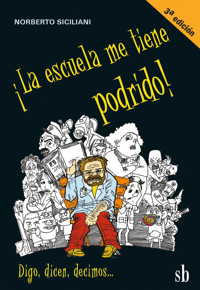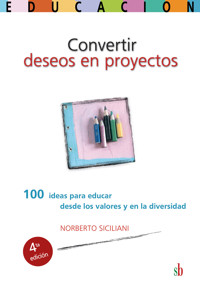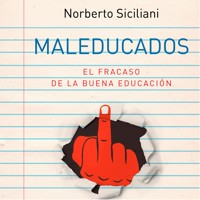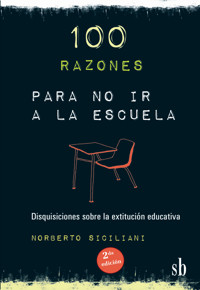
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Te pueden quitar el recreo, pero nunca la libertad de portarte mal. No hay actividad más seria, interesante y significativa para toda la clase que no pueda ser arruinada por el gracioso del grupo. No hay familia que sobreviva al comentario de la sala de profesores, ni docente a los comentarios de la puerta de la escuela. Extitución: Institución en proceso de mutación y desaparición conceptual en cuanto tal, que se encuentra destituida ya sea por razones históricas propias, por motivos coyunturales de la posmodernidad o por agotamiento natural y desgaste progresivo de sus componentes. Muta en su funcionamiento operativo ya que, si bien se configura como una institución, no encarna ni emplea los rasgos característicos de ella. Continúa funcionando pero con otros paradigmas, otros rasgos, otros símbolos constitutivos, otros íconos identificatorios, otros conflictos, otras expectativas de logro, en fin, otras ideas y otra ideología, sin espacio y con otra concepción del tiempo. Hoy la escuela tiene el compromiso ineludible de estar cada vez más cerca de la vida. Y la vida está en lo que me pasa contigo. Lo que te pasa conmigo. La vida hoy se encuentra en el desencuentro. Se descubre en el encubrimiento. Se construye en la destrucción… pero al lado del otro. Y es allí donde la escuela debe intervenir para provocar la ardua tarea de la reconstrucción de uno mismo y la compleja urdimbre de los vínculos con los demás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN edición digital: 9789871984466
Archivo Digital: descarga y online
1. Capacitación Docente. I. Título.
CDD 371.1
© 2010, Norberto Siciliani
© 2010, Editorial Sb
Dirección general: Andrés C. Telesca
Diseño de cubierta e interior: Cecilia Ricci
Libro de edición argentina - Made in Argentina.
Sb editorial
Yapeyú 283 - C1202ACE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (+54) (11) 4958-1310
www.editorialsb.comwww.facebook.com/editorialsb
Dedicatoria
A la mujer, futuro del hombre.
“Una tarea que niega sus pérdidas no es tarea, es ritual. Un proyecto que comienza sin el duelar a sus muertos no es proyecto, es carnaval”.
Liliana Amaya (Grupos desagrupados. Evolución de la dinámica grupal. Lugar. Buenos Aires).
“A la educación la debemos tomar como un problema porque es un proceso donde nada está resuelto”.
Antonio Sobral (1897-1971). Pedagogo argentino.
“La sobrecarga informativa y la información errónea (etérea y sin ligazón) nos desinforma: sabemos sobre muchas cosas, pero no comprendemos casi nada”.
Desiderio de la Paz Abril (Pistas para cambiar la escuela. Intermón Oxfam. Barcelona)
ÍNDICE
PRÓLOGO A LA INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
EPÍLOGO DE LA INTRODUCCIÓN
PRIMERA CLASE (DE SEGUNDA CATEGORÍA)
PRIMERA HORA - Contenido: Ser educador es ayudar al otro a ubicarse en el lugar desde donde pueda ver
PRIMER RECREO-Libertad de expresión y de hacer y decir lo que cada uno quiere
SEGUNDA HORA - Nada es para siempre. El síndrome de la “agenda vacía”
TERCERA HORA - Asignatura: construcción de la Ciudadanía
ACTO PATRIO - El negro Silva y Dr. House
SEGUNDO RECREO - Sala docente donde podemos hablar sin tapujos de cómo se equivocan los demás
REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DOCENTE - (Con el objetivo de hacernos más capaces a los discapacitados docentes. ¡Capaz que sí!)
CUARTA HORA - Historia Nacional antigua y contemporánea. Trabajo con documentos y noticias de actualidad
HORA DE BIBLIOTECA - Revisionismo pedagógico
CARTELERA DOCENTE - Artículo pegado por algún colega
HORA LIBRE - (O por qué los alumnos de 4to año se fueron a una visita didáctica o por qué efectivamente el profesor de música faltó otra vez)
LA TAN TEMIDA VEREDA DE LA ESCUELA Y LA TAN ODIADA SALA DOCENTE - Zonas de poder absoluto
ALGUNAS EXPERIENCIAS - Tributo a los buenos docentes. Olvido de los pésimos
EPÍLOGO
PALABRAS FINALES
INTRODUCCIÓN
Donde se copian los comentarios efectuados durante el viaje de ida a la escuela (porque ese viaje siempre es un viaje de ida)
Educar a un niño es cambiar el mundo
Siempre pensé que los adultos que trabajamos en las escuelas debiéramos tener un compromiso de grado tal que nuestra gestión profesional ofrezca a la generación que viene a lo largo de sus experiencias escolares, la posibilidad de que le pase cosas importantes. Y lo que a diario descubro/imos es una aburrida, mediocre y paralizante sucesión de repeticiones que año tras año se reengendra con la convicción de que damos cumplimiento a nuestra labor específica como pedagogos. Mismos gestos. Iguales reacciones para problemas distintos. Conservadurismo emocional. Inexpresividad vincular. Indiferencia intelectual. Ausencia total de pasión. En fin: la nada.
¡Cómo no me voy a quejar y decir que no quiero ir a la escuela si en la escuela no pasa nada!
¡Sienten que les pasa más mientras están sentados tres horas inmóviles frente a la tele, la PC o la video, que en un mes de escuela! ¡Imaginen! (diría Lennon)
Por qué es la pregunta que vengo escuchando desde que comencé a recolectar material para este libro con la intención de configurar sus líneas de pensamiento. Por qué la escuela. El obstáculo epistemológico que se presenta es que cada vez que uno se formula esta cuestión e intenta legitimarla con respuestas de la cotidianeidad, la misma cotidianeidad nos repregunta: ¿Por qué no?
En realidad sospecho que aquella interpelación es resultado de una composición subjetiva de cuestiones históricas que desembocan en el comentario popular que tiene que ver con cómo es ahora… que lindo sería que fuera… antes era de esta otra forma… Todos componentes que se articulan en una síntesis que finaliza confundiéndose en estas cien razones para no ir a la escuela. Cien razones que, a medida que se fueron hilvanando, dieron lugar a una resignificación de su razón de ser y delimitando aquellos ámbitos que debemos reconstruir, redimensionar y, en algunos casos, destruir, aplastar y eliminar. Lisa y llanamente.
No es posible que la escuela hoy amaestre para el mercado en lugar de desafiar para la vida. Y esa responsabilidad es de nosotros, los adultos (profesionales o no) que nos encontramos frente a la tarea oximorónica de educar niños y adolescentes. Hasta el mismo mercado en series, películas y documentales nos muestra siempre e indefectiblemente que la conducta de los niños es fruto inmediato de la forma de ser de los adultos con quienes vive. Y nosotros, en la escuela, lo que menos se nos ocurre es cambiar nuestras conductas. ¡Que cambien los demás! ¡Obvio!
Modificando nuestras formas de vivir (y de pensar) generamos infraestructura para acercarnos a la factibilidad de que el niño modifique las suyas. Por eso el mercado investiga. ¿Me entiende? Para decirnos lo que nosotros ya sabemos. De ninguna manera se arriesgan a vendernos lo que a lo mejor nos place, ¿vio? Primero investigan lo que nos gusta para asegurarse luego la venta. Y nosotros como tarados compramos: eslender sheiper, boxer tanagra, eslim center, cerveza Villa Luro, Marlboro box (a que te viene a la cabeza la música y los caballos galopando…). En fin: porquerías de las que se puede prescindir.
La escuela, en cambio, acciona a la inversa. Inventa un producto de excelente calidad (conceptos, valores, actitudes, etc.) pero como es incomprable espontáneamente, intenta metérselo a la fuerza a las pobres criaturas. Y para ello los sientan, 5 horas por día, 5 días a la semanas 40 semanas al año durante 15 años. Inculcándoles (busquen y disfruten de la definición de este término aplicado a la escuela) un bloque de 90 minutos de Matemáticas, seguido de otro de Costeo… por ejemplo. Casi nada de música, plástica, deportes, Y brilla por su ausencia la danza, el teatro, la fotografía, el video, la vida, las risas, la pasión… perdón, me dejé llevar…
Se asoma tímidamente, entonces, la siguiente idea.
Pareciera que la escuela pretende actuar a contramano de todo el disfrute que ofrece el mundo de hoy. Tiene como objetivo el esfuerzo por sobre el facilismo del mercado. Los buenos modos por sobre el maltrato de los medios. Las palabras gentiles por sobre la violencia verbal. El silencio por sobre el bullicio de la venta y la compra. El cumplimiento de la palabra empeñada por sobre la hipocresía del mundo de la política. La relación por sobre el placer. En fin: el camino de la vida real que queremos, por sobre la realidad que quieren que creamos que es la vida real. La escuela espera reponer la palabra que nombra y vincula en lugar de sólo opinar. El argumento que explica en lugar de confundir, que crea en lugar de destruir, que recrea en lugar de aburrir, que se comunica en lugar de establecer conexiones efímeras y pasajeras.
Giles Lipovetsky (te aseguro que usó un cuadernito de clase como el tuyo) dice “la obligación ya no es movilizadora de las conductas sino al contrario, ese rol (mover las conductas) lo desempeña la necesidad de satisfacción del deseo”. Resalten esta idea con el amarillo y busquen más adelante el comentario de Francoise Doltó (la veo con zapatitos Guillermina y medias tres cuartos) sobre el deseo en la educación.
Por este motivo, la escuela debe interpelarnos. No puede no provocarnos. No puede dejarnos indiferentes. Y aunque (volviendo a citar a Lipovestsky) “el hombre se ha vuelto más sensible a la miseria expuesta en la pequeña pantalla que a la más cercana y tangible… hay más compasión por el semejante distante que por nuestro prójimo cercano”, la escuela tiene el compromiso ineludible de estar cada vez más cerca de la vida. Y la vida no está en las marcas, los programas de TV, los videojuegos. La vida está en lo que me pasa contigo. Lo que te pasa conmigo. La vida hoy se encuentra en el desencuentro. Se descubre en el encubrimiento. Se construye en la destrucción… pero al lado del otro. Y es allí donde la escuela debe intervenir para provocar la ardua tarea de la reconstrucción de uno mismo y la compleja urdimbre de los vínculos con los demás.
Es necesario estar atentos a la génesis de las situaciones y a los signos de la actualidad. El discurso de los medios no moviliza al espectador pasivo “a ninguna operación de interpretación que lo implique subjetivamente” nos recuerdan Lewkowiczs y Corea (imagino a ambos alumnos discutidos), “pero su insatisfacción lo empuja a mantener la esperanza” de que encontrará la felicidad que sólo ofrece el DMM (Discurso Mass Mediático) la próxima vez que oprima la tecla del control remoto. Y como nos recuerda Liliana Amaya (alumnita de pintorcito). “la experiencia nos informa que todos somos en algún momento, objeto del control remoto de los demás. En ocasiones nos cambian de canal, nos incrementan el brillo, nos sacan el color, nos aumentan el volumen, nos enmudecen. Pequeñas transformaciones perceptivas en las que el hombre acepta sacrificar su humanidad a cambio de recibir la ocasional mirada de los otros”.
EPÍLOGO DE LA INTRODUCCIÓN
¡Hey! ¡Los de la trinchera!
Donde se sintetiza lo trabajado en una reunión de personal en cualquier mes de febrero antes de comenzar las clases
Estoy escribiendo este nuevo libro para ser leído por aquellos que están sumergidos en el problema cotidiano de educar. Los que a diario se zambullen en la trinchera y sufren, se alegran y mueren con y en cada acción. He resumido o sintetizado conceptos de investigadores en educación que con sus pensamientos, reflexiones y análisis nos ayudan a entender este virus fatal que es ser educadores. Estos especialistas son los descubridores de los remedios que cada uno de nosotros aplica y experimenta en el terreno pedagógico cada día. Y como corresponde, desechamos algunos y ponderamos otros descubrimientos en aras de canalizar las mejores y más adecuadas prácticas en bien de las escuelas, de las familias y de los hijos. Nos ilusionamos con las nuevas investigaciones y descubrimientos. Nos esperanzamos de que este nuevo enfoque o esta metodología eficaz nos resuelva el problema de fondo: cómo cambiar la escuela y hacerle las adecuaciones curriculares para adaptarla a la necesidad de cada uno. Vivimos entusiasmándonos con nuevas teorías. Solución total. Panacea. Receta definitiva. Piedra filosofal. Sin embargo, dejemos ayudarnos por otra reflexión de Amaya (¿se acuerdan? La que usaba el pintorcito en el jardín): “El miedo a la incertidumbre es el que constriñe a tomar las teorías, las técnicas y los instrumentos como objetos fijos de invariable estructura, en lugar de caja de herramientas que nos permita una mayor proximidad a lo que queremos comprender. No se trata sólo de teorizar y hacer, sino de estar abierto a otro modo de mirar”.
Es por ello que sólo pretendo que este libro sea de utilidad para ayudar a estar abiertos a otro modo de mirar y, fundamentalmente, ser desmadejadores, desensambladores de ésta que, a veces hoy, parece una inalcanzable, irrealizable y utópica tarea. La escuela es el último dinosaurio de la modernidad que aún vive, y sostenido por el pragmatismo familiar y estatal, esboza sus últimos estertores antes de mutar, ante un siglo XXI que definitivamente está instalado en nuestra subjetividad. Por eso debemos aceptar, asumir y comprender que nosotros no somos lo que éramos y no seremos los mismos a partir del momento en que la escuela de hoy que es el futuro, ya no como institución, redefinida extitución, sino como red social de contención, interacción, aprendizaje y servicio, ha comenzado a desarrollar y establecer sus primeras e irreversibles bases operativas. Quizás, en un futuro no muy lejano ya no se sostenga, y así lo deseamos muchos de nosotros, aquel principio de Foucault (alumnito que seguramente ha sufrido la discriminación) cuando decía que los individuos… viven encerrados, en la escuela, el servicio militar, las fábricas, los hospitales y finalmente los manicomios y las cárceles. Y por toda esta historia vivida, nos es especialmente complejo a quienes durante 58 años hemos permanecido dentro de una escuela (en nuestra condición primero de alumnos y luego como docentes y padres) concebir una estructura escolar que no sea cerrada en sí misma –4 paredes un techo–, exclusiva –sólo maestro y alumno–, infinitamente sincrónica –un día detrás de otro, una año seguido del siguiente– y de molicie corporativa autoprotectora.
Aún así, frente a estos datos concretos y objetivos de la cotidianeidad, hay algo que nos caracteriza a niños, padres y a docentes: la insistencia porfiada con esperanza empecinada y liberadora. (Ingenuidad confiada que le dicen…)
Por eso siento que escribir este libro es como fabricar lentes de contactos para no videntes, calzadores para pies ortopédicos, limas de uñas para mancos. En fin desesperaciones colectivas clamando en el desierto al mejor estilo de Juan el Bautista, quien finalmente y por cabeza dura, la perdió en manos del poder (y a pedido de una señora despechada –en su caso Salomé– hija de Herodes Antípas y Herodias), en mi caso por la vocación en mis inicios y mi jubilación en breve…
Tengo la sensación de que escribir este libro es como fabricar una caja de herramientas con objetos de desecho; palitos, chapitas, papelitos, canutitos, en la hora de Actividades Prácticas o Tecnología para ser expuesta en el próximo acto escolar. Ser ponderados y felicitados por padres, madres y abuelos, para luego guardarla en algún lugar de la casa hasta que haya pasado el tiempo suficiente para tirarla.
Ante una realidad definida por el DMM, donde todos los enunciados quedan sin cierre, donde no hay categorización de temas y sobreabunda su yuxtaposición, donde se prioriza la sucesión de hechos a los que se les busca una conexión en lugar de un vínculo lógico, donde predomina la manipulación del público (antes ciudadano, hoy consumidor) por sobre la búsqueda libre y responsable de la verdad… yo me he empeñado en escribir este libro, donde aparenta aparecer un listado de los motivos conscientes del inconsciente que la gente dice y se dice para no ir a la escuela. Producido a la manera de esos programas donde se enuncian los 10 animales más venenosos seguidos de las 15 peleas entre famosas más famosas y cierran con los 10 inventos de los últimos 10 años que salvaron a la humanidad… entre otros…
En este vaivén bipolar entre la esperanza confiada y la desesperación terminal (experiencia cotidiana de un docente) continúo tecleando, ordenando y reordenando, decidido, definido y temeroso de exponer en las páginas que siguen, reflexiones, comentarios y experiencias que intentan justificar la razón de ser de este libro y la torpeza de su título: Cien razones para no ir a la escuela, aunque las que finalmente quedaron son como mil.
Y cuando hablo de razones, trato de excluir del listado a todos aquellos argumentos que se amontonan en los intersticios de la conciencia, en las burdas categorías de excusas, caprichos, traumas, crisis, neurosis, psicosis, anomalías genéticas, etc., etc., etc.
Estas historias y reflexiones que voy a relatarles, ¿qué digo?, que ya estoy relatando, girarán sobre los bordes de los explícitos motivos y conjeturas que cualquiera de ustedes en algún momento esgrimió y esgrime actualmente para no ir a la escuela. Las que les resulten novedosas les harán descubrir una zona desconocida de su persona que articula, estructura, vincula, con precisa exactitud con el resto de los individuos todos. Gente en definitiva que ha ido, está yendo o irá en algún tramo de sus vidas a una escuela en cualquiera de sus niveles y que con absoluta seguridad les afirmo, les aseguro, ¡les apuesto! tiene por lo menos una razón muy, pero muy valedera y racional para negarse a ir. Y al mismo tiempo otra, muy pero muy fuerte que lo empuja a lo contrario.
A diferencia de mi libro polibiográfico LA ESCUELA ME TIENE PODRIDO en el cual se aseguraba que nada de lo allí escrito era verdadero excepto lo que se consignaba entre comillas, este libro se dedica a relatar la vida de las personas en experiencias escolares y la opinión que los expertos elaboran meticulosamente para abarcar lo inabarcable, explicar lo inexplicable: los motivos de la superexistencia de la escuela y las razones por las que los individuos asisten, los hacen asistir o dejan de asistir a ellas.
De manera que, DECLARO, bajo juramento, que absolutamente todo lo volcado en este libro ha sido dicho en algún momento por alguna persona interesada en el tema. Y por lo tanto, quien escribe no asume ninguna responsabilidad. Todas las opiniones, argumentos y elaboraciones intelectuales, ya sean verdaderas o falsas, son de exclusiva responsabilidad de sus autores, reales o ficticios.
PRIMERA CLASE (DE SEGUNDA CATEGORÍA)
Transcripción de una clase magistral donde se discurre sobre el concepto de EXTITUCIÓN, frente a cien docentes que no entienden chino
Extitución
Creo que corresponde hacer una digresión en relación con este término que no encontrarán en un diccionario y difícilmente en la WEB, pero que coadyuvará en la comprensión de la dirección que pretende encarar el presente trabajo. Por eso, permítaseme utilizar este neologismo que sólo aparece en el artículo “La metáfora del Rizoma o cómo convertirse en una extitución educativa” con la firma de Fernando Santamaría (en su blog) en la que menciona la primicia del uso del término en el artículo “La reflexión cuando la autoridad está out”.
“Dentro de los cambios que se están produciendo en esta tecnosociedad, debemos hacer frente y concentrarnos en establecer mecanismos en lo (contra) institucional. Para ello hemos elegido una metáfora botánica. Al término institución podemos contraponer el de «extitución» (negación de la institución, organizado desde abajo, no certificación,…), como una alternativa al concepto de institución.
Podemos hacer una definición de rizoma como un tipo de tallo horizontal, subterráneo y ramificado. Se distingue de una raíz por poseer hojas rudimentarias y yemas. Presenta siempre raíces que nacen de él. Algunos rizomas se disponen verticales, pero la mayoría crecen horizontalmente. A veces tienen crecimiento indefinido, echando brotes aéreos por su ápice y destruyéndose progresivamente las porciones más viejas.
Felix Guattari (alumno con seguridad) y Gilles Deleuze (ecole francaise) en el libro Rizoma. Introducción (/pdf/. Ed. Pre-Textos y Mil Mesetas) describen: «Un rizoma no comienza y no termina, siempre está en el medio, entre las cosas, es un ser-entre, un intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma es alianza, únicamente alianza. El árbol impone el verbo ‘ser‘, pero el rizoma tiene por tejido la conjunción ‘y … y …y …‘. En esta conjunción hay fuerza suficiente para des-enraizar el verbo ser (….). Entre las cosas, no designa una relación localizable y que va de uno a otro, y recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un movimiento transversal que lleva uno al otro, arroyo sin comienzo ni fin, que corre sus orillas y toma velocidad entre las dos (…). El rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, frente al árbol o sus raíces. El árbol como imagen del mundo invoca la lógica binaria y la ramificación dicotómica (…). Frente a los calcos y todo procedimiento mimético, el rizoma tiene que ver con un mapa que ha de ser producido, construido, siempre conectable, alterable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga». Las fugas, las mezclas de todo con todo, la segmentariedad del flujo, la desterritorialización de los entornos complejos de redes hace posible estadios creativos, ahí es donde, como dice Deligny (que estuvo seguramente en varias escuelas), se reinventa la cotidianeidad. Como se puede ver, el rizoma como metáfora es muy sugestivo y da pie para pensar en aspectos diversos del saber. Y en este caso especialmente aplicable a la escuela de hoy.
Para terminar retomamos (el término) extitución. Se trata de una experiencia que abre las puertas a otras posibilidades, se aleja de las instituciones y, con ellas, de sus efectos nocivos y controladores. Se define como una experiencia autónoma, que se rige según sus propias leyes”.
Con la intención de dar inicio formal a este libro, abusaremos un poco de la paciencia intelectual del lector para definir claramente de qué se habla en esta clase magistral. Porque, casi con seguridad, ya se han comenzado a mirar entre ustedes y estarán preguntándose ¿de qué está hablando este tipo? Estamos refiriéndonos a aquella construcción de la modernidad que hoy ya no es: la institución que ha devenido en otra (des)estructura que damos en llamar extitución. Esto es una institución en proceso de mutación y desaparición conceptual en cuanto tal, que se encuentra destituida ya sea por razones histórico propias, por motivos coyunturales de la posmodernidad, por agotamiento natural y desgaste progresivo de sus componentes, mutando en su funcionamiento operativo ya que justamente se configura como una institución que es, pero que ya no encarna ni emplea los rasgos característicos de ella, y en el proceso continuo de reconfiguración descripto en la metáfora del rizoma que expusimos más arriba. Continúa funcionando pero con otros paradigmas, otros rasgos, otros símbolos constitutivos, otros íconos identificatorios, otros conflictos difícilmente identificables desde la mirada institucional, otras expectativas de logro; en fin, otras ideas y otra ideología, sin espacio y con otra concepción del tiempo.
Un sinónimo de Institución que habitualmente muchos especialistas utilizan hoy es Organización, pero la des-organización del desarrollo del modelo rizoma suele desorientarnos en relación con la concepción subjetiva que tenemos acerca de lo que es o debe ser una organización. Otro sinónimo, menos habitual es Establecimiento (del latín estabililis: estable), añorando también las condiciones de solidez que la configuración de este concepto requiere. A lo largo de estas páginas, cuando mencionamos establecimiento, institución, escuela, organización, etc., convocamos para el análisis, interpretación y desarrollo a aspectos constitutivos de una Extitución. Para ello les ofrecemos un resumen.
(Sobre el cuadro comparativo que el disertante expone en un Power Point acerca de los 30 rasgos, síntomas observables, que caracterizan a la INSTITUCIÓN Y LA EXTITUCIÓN y sus integrantes o actores).
Institución
Extitución
1. Ninguna permeabilidad entre el adentro y el afuera. Garantía de seguridad interna percibida y respetada por los de afuera. Guión autista.
1. Sensación de escasa permeabilidad entre el adentro y el afuera. Percepción errónea de compartimientos estancos. Ausencia de percepción del adentro y del afuera.
2. Inexistencia de injerencia del afuera en el adentro, territorios propios a los que no se reuncia.
2. Real invasión mutua con avasallamiento de los territorios individuales y atosigamiento de los ajenos.
3. Status en los roles de poder. Claridad pero distancia entre quienes los ejercen.
3. Confusión de roles más y menos poderosos por la imposibilidad de sostén recíproco de las diferencias como estrategia de enriquecimiento mutuo.
4. Confianza recíproca y recriminación constante de traición.
4. Temor recíproco. Independencia en la pertenencia. Pragmatismo.
5. Profundidad en los vínculos con exigencia desmedida de reciprocidad.
5. Superficialidad en las relaciones siempre transitorias.
6. Reglas claras y duraderas, y casi fundamentalismo en la exigencia con uno mismo.
6. Relajación en las normas. Regresión espasmódica en las reglas observada en el reclamo de mano dura para con los demás.
7. Omnipotencia colectiva y depresión individual.
7. Omnipotencia personal y depresión colectiva.
8. Atención a las necesidades de los otros. Excesiva injerencia en la vida de los demás. (Altruismo ineficaz. Dar la vida por un ideal mientras se abandona a los más cercanos).
8. Autismo individual y colectivo (como si lo único que verdaderamente nos preocupara es el tono y matiz de la pelusa de nuestro ombligo).
9. Objetivos unificados detrás de los cuales se alineaban todos los integrantes.
9. Multiplicidad de focos de atención desintegrados, que coexisten y se alternan.
10. Acercamiento permanente y confusión de sentimientos con diplomacia de expresión.
10. Intentos de distancia entre individuos como mecanismos de autoprotección. Mundo de la libre opinión.
11. Caras. Soy responsable de la cara
11. Máscaras. Ni siquiera me responsabilizo de la cara que pongo.
12. Desprecio por lo contingente.
12. Aprovechamiento de la contingencia.
13. Planificación para toda la vida.
13. Planes a muy corto plazo.
14. Escalafones muy estructurados.
14. Des-sacralización de todas las categorías.
15. Compromiso con un ideal que resolvería el problema de todos, a costa del sacrificio.
15. Compromiso sólo con uno mismo. Búsqueda exclusiva del propio placer.
16. Fidelidad a un grupo.
16. Inexistencia de compromiso grupal.
17. Atención, reconocimiento y aceptación del discurso premeditado de los otros
17. Atención a la actuación ficticia e instintiva de los otros en lugar de consideración de la palabra.
18. Necesidad de diferenciarse como posibilidad única de ser alguien.
18. Necesidad de clonarse: búsqueda de idénticos como estrategia de adaptación.
19. Compromiso, protagonismo, militancia, participación.
19. Exclusión, alejamiento y fuga permanente.
20. En un mundo homogène, tendencia al reconocimiento insistente de las diferencias de cada uno.
20. En el reinado de la heterogeneidad, tendencia a la eliminación de las diferencias individuales.
21. Comunitarismo: necesidad de construcción y pertenencia a un grupo que sostenga un ideal que nadie traicionará.
21. Individualismo. Aferrarse estrecha y estrictamente a lo que uno percibe que uno es.
22. Obsesión con la pureza de la coherencia ética para ser reconocido. Permanencia.
22. Patología de la imagen: mostrarse, figurar, hacerse oír, para no desaparecer.Mutaciòn constante.
23. Necesidad de asumir rápidamente el rol de elector.
23. Necesidad imperiosa de ser elegido (mirado).
24. Rituales epistolares e importancia absoluta de la palabra escrita.
24. Intrascendencia en y de los mensajes.
25. Vínculos con el acento puesto en lo social. Reconocimiento de lo del otro como problema común. Control y resguardo absoluto del propio tiempo.
25. Relaciones narcisistas: sólo se mira la propia urgencia, gran incapacidad de alteridad, indiferenciación entre el tiempo del otro y el propio.
26. Asunción de las responsabilidades como consecuencia de la “obediencia debida”.
26. Somatización de situaciones comunitarias y responsabilidades inabarcables con el saldo de cuerpos heridos.
27. Pertenencia despersonalizada al
27. Archipiélagos en lugar de equipos.
28. Búsqueda de lo original de cada uno. Culto a la personalidad.
28. Negación de la diferencia propia y de los otros en la búsqueda de iguales.
29. Exclusividad de los espacios. Se permite el acceso, pero no se comparte.
29. Imposibilidad de compartir espacios. Hay ocupación.
30. Liliana Amaya (que uso guardapolvito rosa a cuadritos sin ninguna duda) enuncia lúcidamente:
“Las relaciones humanas permanecen como restos arcaicos de un tiempo que pasó y en su lugar encontramos el detalle del enfoque, el recorte de la imagen, el cambio rápido de la realidad que nos ofrecen los nuevos modos de comunicación. Frente a este desarrollo tecnológico, la escala humana de la vida parece compleja, lenta, llena de dificultades y un trabajo sin valor”.
(Gracias, Liliana, por su libro mencionado en las citas de la primera página, que orientó al conferencista para la construcción del cuadro anterior).