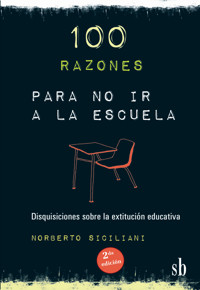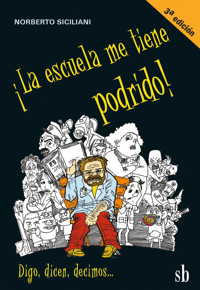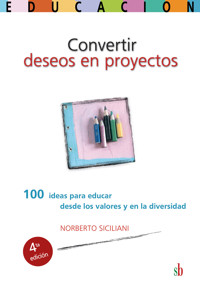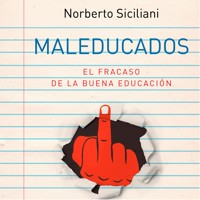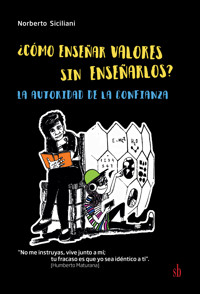
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Tenemos muchas dificultades para enseñar valores precisos y predeterminados porque creemos que la única herramienta es la transmisión magistral de valores, acompañados de consejos y prevención de sus consecuencias. Y nadie escucha a los moralistas. Y lo que es peor, aunque tengan buenas intenciones, nadie cree en ellos. Además, sólo se escucha la idea del otro cuando se decidió elegirlo como interlocutor. Elegir el consejero es elegir el consejo. Mientras tanto, los niños y jóvenes reciben una infinidad de propuestas y recomendaciones desde los medios, que sólo apuestan a valores asociados al consumo. En este libro se presenta una práctica pedagógica que se centra en la experiencia de ayudar a que nuestros estudiantes aprendan a observar a los otros para descubrir sus valores, aprender de qué manera los viven y cómo influyen en las personas de su entorno. Y como consecuencia de esa experiencia, descubrir los propios valores y su aporte a los que los rodean. Por ello este enfoque de educación desde los valores centra su mirada en la idea de que educar es ayudar a otro a ubicarse en un lugar desde donde pueda ver. Será necesario incentivar el desafío de ver la realidad desde distintos ángulos. Construir empatía y sensibilidad ante la vida de los demás, desarrollando prácticas de reconocimiento y elección de valores propios y genuinos, mientras se descubren los valores ajenos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¿Cómo enseñar valores sin enseñarlos?
Siciliani, Norberto
¿Cómo enseñar valores sin enseñarlos? / Norberto Siciliani. - 1a ed. . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : SB, 2018.
160 p. ; 23 x 16 cm. - (Dar Valor / Siciliani, Norberto; 5)
ISBN 978-987-1984-35-0
1. Educación en Valores. 2. Didáctica. 3. Pedagogía. I. Título.
CDD 370.114
© Norberto Siciliani ([email protected] )
© Sb editorial, 2020
Piedras 113, 4º 8 - C1070AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (+54) (11) 2153-0851 - www.editorialsb.com• [email protected]m.ar
“No me instruyas, vive junto a mí;
tu fracaso es que yo sea idéntico a ti”.
Humberto Maturana
“Para el adulto es un escándalo
que el ser humano en estado de infancia
sea su igual”.
Francoise Doltó
Primero Yo
Si vamos a hablar de valores es honesto que comience hablando de mí mismo: No soy una buena persona. Y lo que es peor, soy el que, con simpatía, discurso e historia, convence a los demás de que es un buen tipo. Fíjese que este libro se inicia diciendo: Yo primero, aunque para justificar este egoísmo e indiferencia a los demás, lo sostenga como un valor.
Tampoco fui un niño bueno, como se pretendía en esa época, y por lo tanto era poco querible. Por lo menos considerando los relatos que circulaban sobre mi persona cuando mis seis hijos comenzaron a crecer y les preguntaban a sus abuelos sobre la niñez de sus padres. No tengo memoria fotográfica de mi infancia como tienen otros. Tampoco soy de aquellos que borraron esa etapa por completo. Hacía todo lo posible para respetar las normas que me imponían sabiendo que si lo hacía iba a recibir a cambio gestos de ternura. Pero no lo lograba. Me oponía, desde muy pequeño, a lo que cualquier adulto dijera, hiciese o no dijera o dejase de hacer. Y discutía mucho con mis padres, abuelos y tíos y vecinos. No contestes, me decían amenazadoramente. Y yo que nunca pude dejar de tener la última palabra, les respondía: ¡bueno! Los grandes eran para mí el adversario con quien confrontar, el enemigo que me quería manipular, el objetivo bélico de mis ataques verbales y mis cuestionamientos. Y no lograba entender por qué.
Tengo fijado el recuerdo de que en la escuela me sentía demás. No quería ir. No me gustaba estudiar, pero tenía un don. La habilidad para cualquier tipo de danza, de manera que era convocado para actuar en todos los actos escolares interpretando cualquier folklore, argentino, paraguayo, ruso, mexicano, brasilero para lo que en casa me confeccionaban el vestuario correspondiente sin chistar porque claro, era en lo único en que podía destacar. Y durante la adolescencia, la destreza para bailar me abrió las puertas a momentos extraordinarios y reforzó mi autoestima.
Jamás me agarré a las trompadas con nadie. O porque nunca tuve necesidad o porque soy un cobarde. Y no me siento orgulloso de muchas de las cosas que hice o dije en mi vida y hay algunas que me avergüenzan. Aunque no diré cuáles, en este libro por lo menos.
Por eso, me gustaría, eso sí, dejar en claro algunas pocas cuestiones que son nada más que mis percepciones de la vida y que no deben ser tomadas como valores universales. Por ejemplo:
No me importa si las Islas Malvinas son argentinas, inglesas o de los que nacieron en ese territorio. Sólo me preocupa la gente que sufre por ello. No me interesan los nacionalismos. Son anacrónicos y siempre finalizan en actos de discriminación, de violencia y de muerte.
Me indignan los que hacen gala de poder y fortuna.
Reivindico solemnemente la fuerza de las mujeres y el lugar privilegiado de los niños.
Me invade un rechazo genuino las reuniones de machos energúmenos con la misma camiseta en bares y canchas de futbol.
No me gustan los monopolios. Ni los transgénicos. Y me rebelo contra la igualdad de derechos con perros y gatos.
Creo que la forzosa alternancia política en cualquier espacio democrático y la quita de fueros puede ser una herramienta contra la corrupción.
Estoy aprendiendo a envejecer y lloro ante la majestuosidad Divina del hombre expresada en la Catedral de la Sagrada Familia de Gaudi en Barcelona o de la naturaleza en la Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazú. Creo en Dios. Y cada vez me convenzo más de que la pobreza es la madre de todos los problemas.
Soy fundamentalista en el rechazo a cualquier fundamentalismo. Desconfío profundamente de la gente que tiene armas, aunque sean mis amigos, policías, héroes, o tiernos abuelos que las usan para cuidar su quinta.
Y a pesar de que siempre resolvieron mis dificultades prefiero mantenerme lo más lejos posible de abogados y médicos. Y cuando me tocó en suerte caer en manos de alguno, sentí que estaba irremediablemente perdido.
Soy un mediocre profesional de la educación, que escribió unos libros, que no tratan sobre políticas pedagógicas nacionales o mundiales sino sobre las pequeñas acciones cotidianas que intentan construir relaciones verdaderas. Y esto ha sido así porque no tengo la formación académica ni el genio natural para abarcar más allá de lo que aprendí, estudié y experimenté; y además porque creo profundamente que los pequeños gestos cambian al mundo. No es que pueden o podrán o podrían si pudieran o pudiesen cambiar al mundo. No. Lo cambian. No es lo mismo sonreír al agrio chofer del transporte público y decirle buen día que no hacerlo. Es distinto ceder un asiento a alguien necesitado a costa del propio cansancio que ser indiferente. Cambia la vida de los otros atender con una sonrisa a quien nos reclama. Nuestra vida y la de los que nos rodean ya no es más la misma.
De manera que este libro fue escrito pensando en quienes intentan ser educadores de valores sin pretenderse modelos de nadie en medio de la trinchera cotidiana, entre empujones del transporte público, en la fila del super mientras un par de chiquitos ajenos (los niños ajenos siempre nos resultan muy ajenos) gritan y empujan.
Y fue especialmente pensado teniendo presente a los educadores que puedan entender que hoy educar es ayudar a otro a ubicarse en un lugar desde donde pueda ver.
Está escrito este libro pensando en los educadores desorientados y que sin embargo apuestan a la vida cargando culpas; en los jóvenes docentes que en las aulas se dedican a investigar, pensar, analizar su labor con los más pequeños, que son los más necesitados. Fue escrito este libro pensando en mis viejos colegas, en cualquier ser humano sentado en la sala de espera del dentista, en los que esperan horas en los hospitales públicos, en gente como cada uno de nosotros que no podemos evitar tener hijos, aunque no tengamos muy claro lo que hoy tenemos que hacer con ellos, por ellos y a pesar de nosotros.
Eli Millán, una joven docente de la Ciudad de Buenos Aires, muy amiga de mi hija menor, publicó el siguiente texto en Facebook para un día del niño.
“Niños de mi vida. Increíbles sujetos, les deseo siempre desobediencia, indignación y cuestionamiento de las verdades, incluso las que creen suyas. Yo seguiré a diario tratando de que sean realmente niños a pesar de las adversidades, a pesar de los pesares y a pesar de los adultos y el sistema que mata el corazón. ¡A jugar, pibxs mixs! Que un niño que no juega es un niño enfermo.
Día tras día, se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera.
Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños”.
No enseñar valores es enseñar valores
El juego de vajilla de loza inglesa que heredé de mis abuelos ‒rama italiana‒ y que les habían regalado cuando se casaron, ella tenía 15 años y él 18, tiene platos playos, hondos, de postre, de té, de café, tazas de todo tipo, teteras, soperas con tapa y sin ella, azucareras, saleros y pimenteros, fuentes chicas, medianas y grandes, redondas y ovaladas, jarros y jarritos. Todo finamente decorado y sin una sola mella. Ciento cuarenta piezas en total que mis padres usaban sólo para los días de fiestas y nosotros para el uso cotidiano. Hace un tiempo atrás se me cayó un plato y se hizo pedazos. La vajilla completa sólo duró ciento diez años.
Cualquier actividad que se lleva a cabo enseña valores. Aún la mera instrucción de un manual de uso del lavarropa como cualquier tutorial de youtube muestra unos valores que muchas veces no logramos identificar pero que terminamos incorporando sin saberlo.
Los adultos nos quejamos porque estamos desorientados cuando queremos educar valores y sólo reproducimos los aprendizajes éticos que recibimos de chicos y nos descubrimos clamando en el desierto.
Ya no hay más valores. Nadie respeta a los mayores. Nadie pide por favor ni da las gracias. Es una vergüenza. Escuchamos a diario. Leemos en las redes sociales mensajes de “amigos” que añoran la pedagogía de la zapatilla (eufemismo de adultos pegándoles a niños).
Tenemos muchas dificultades para enseñar valores precisos y predeterminados en el mundo de hoy porque creemos que la única herramienta es la trasmisión magistral de valores de unos a otros, como nos los enseñaban a nosotros, en medio de una enumeración de consejos y prevención de consecuencias. Y nadie escucha a los moralistas. Y lo que es peor, aunque tengan buenas intenciones, nadie cree en ellos. Además, sólo se escucha la idea del otro cuando se decidió elegirlo como interlocutor. Elegir el consejero es elegir el consejo. Mientras tanto, los niños y jóvenes reciben una infinidad de propuestas y recomendaciones desde los medios que sólo apuestan al consumo que es también mostrarles valores, aunque no nos gusten. Aprender a comprar lo que no se necesita y a consumir lo que sólo a otros les es útil.
En este libro hablaremos de una práctica pedagógica que se centra en la experiencia de ayudar a que nuestros estudiantes aprendan a observar a los otros para descubrir sus valores, aprender de qué manera los viven y cómo influyen en las personas de su entorno. Y como consecuencia de esa experiencia ir descubriendo los propios valores y su aporte a los que los rodean.
Y no es necesario tener absolutamente claros los valores propios porque, aunque no seamos fieles testimonios de muchas virtudes, podemos ayudar a otros a que descubran sus propios valores y simultáneamente nosotros, aun adultos mayores, iremos descubriendo o redescubriendo los nuestros. Por eso los educadores los desafiaremos a la acción porque donde es difícil ver qué valores hay, la acción les da visibilidad.
Esto sí. Aquello no
Hasta la aparición de los medios como estrategia hegemónica de comunicación, eran dos las instituciones fundamentales de la modernidad que nos señalaban la importancia de las cosas y su escala de valores: familia y escuela.
En el seno de la institución familia aprendíamos la magnitud que tenían las cosas que ocurrían y la poca importancia de las que otras importantes carecían, pero que no podíamos saberlo simplemente porque en la familia de eso no se hablaba. Y era, y sigue siendo, el Estado quien resolvía cuáles eran los temas que se debían abordar a través de los programas escolares, dirigiendo de esa manera la atención hacia determinados tópicos y desviándolo de otros.
Antes del descubrimiento del poder de los medios de comunicación masiva, capaces de instalar y derrocar sistemas democráticos, los gobiernos de todo el mundo han tenido un fuerte interés en los mecanismos que les permitieran controlar a sus súbditos barata y eficientemente. ¿Y qué mejor que un proyecto educativo masivo?
Desde los inicios del siglo XIX las ideas educativas de Johan Gottlieb Fichte se propagaron ampliamente. Sostenía:
“La nueva Educación debía consistir en la destrucción de la libre voluntad en el suelo que se pretende cultivar, y producir allí la necesidad estricta de las decisiones de la nueva voluntad. En dicha nueva voluntad se puede creer con la máxima confianza y certeza”. El objetivo de esa política educativa era crear sujetos que no sólo hicieran lo que se les decía, sino que fueran incapaces de pensar en otra cosa.
En una edición de 1833 de la revista Edinburgh Review de Londres, enunciaban:
“Cuando contemplamos las grandes masas de población industrial congregadas en nuestras grandes ciudades, y caemos en la cuenta de que han aprendido los secretos de su propio poder sin el conocimiento de cómo utilizarlo correctamente, bien podemos nosotros ser aprensivos del peligro y deseosos de saber por qué medios puede ser evitado”.
Por eso las élites de todas las naciones comenzaron a temer la educación de los ciudadanos, por lo que fue prohibida en muchas épocas y lugares. Cuando la demanda de escolaridad se hizo demasiado grande para combatirla, la segunda mejor opción fue cooptar el proceso de educación para proporcionar mitos “seguros” a las masas. Una de las ideas más importantes que instalaron fue que las élites y las masas, los superiores y los inferiores, ocupan los lugares que naturalmente les corresponden. Este orden podía estar justificado ya sea por razones de historia, de religión, de patrimonio, o disfrazado de teorías científicas. He allí el poder que la educación sigue ejerciendo.
Edificios específicos y expresamente pensados para albergar una gran cantidad de población susceptible de ser educada con unos programas iguales para cada etapa, en tiempos similares, con expectativas de logro prediseñadas basadas todas en la unidad, el orden y el equilibrio.
Múltiples ejemplos de material bibliográfico de distintos períodos políticos de distintos países corroboran esta idea. Veamos un ejemplo de la Alemania posterior a la Primera Gran Guerra Mundial cuando los escolares usaban obligatoriamente un libro titulado Der Giftpil (es decir, El hongo venenoso) con profusas ilustraciones. Se podían leer frases de este tipo:
“Así como no es fácil distinguir a un hongo venenoso de uno comestible, también es difícil reconocer al judío estafador y criminal”
“para identificar a un judío, nos fijamos en cómo se dobla su nariz, trazando una elipse con forma de número seis”
“Nadie sabe que oscura intención ocultan los médicos judíos, detrás de sus lentes y sonrisas”.
Cuando tenía ocho años, casi coincidiendo con el anuncio del Concilio Vaticano II, junto a mis compañeros de catequesis recibí la Primera Comunión en la Basílica de San José de Flores. Ese día místico y mágico, me fue obsequiado un librito de oraciones y reflexiones cristianas editado por Editorial Regina S.A. Barcelona, España 1952. Encuadernado en nácar ofrecía, entre otros muchos, los siguientes versitos y que explican la manera en que en esa época todavía se explicaba a los niños la relación con Dios.
Almas Negras. / El pecado al demonio / mucho le alegra
y deja el alma / negra, muy negra. / Hay niños y niñas
con vestiditos, / de color vario / y muy bonitos. / Pero ¡Ay!, su alma
está en pecado; / y no la mira / Dios con agrado. / Un alma así
Dios la aborrece, / y aun feo demonio / ¡Ay! se parece.
La razón de ser de estos libros como dispositivos a través del cual se estructuraba la subjetividad de los niños y jóvenes, era instalar líneas de pensamiento que luego facilitaran la manipulación. Otra estrategia fueron los libros escolares, ya no contra un “enemigo” en particular, sino como una forma de propaganda política. Es decir, textos que incluían proclamas publicitarias que se les suministraba a los niños desde las primaras letras. El libro Evita, publicado por Editorial Luis Lasserre y escrito por Graciela Albornoz de Videla, era el libro de lectura de primer grado inferior. Copio algunas pocas oraciones que se usaban para el aprendizaje de la lectoescritura: “Evita mira a la nena. La nena mira a Evita”, “Perón ama a los niños. Mi Mamá. Mi papá. Perón. Evita”. “Los niños van a la escuela. A la escuela de la Nueva Argentina. Llegaron”. “Mamá y papá me aman. Perón y Evita nos aman”.
Con la misma lógica, aunque no lo parezca, durante la dictadura argentina de 1976 a 1983 se prohibieron y secuestraron libros para ser quemados: “El reino del revés” de María Elena Walsh; “Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Isabel Borneman; novelas de Gabriel García Márquez y hasta de Antoine de Saint-Exupery. Y estas censuras, prohibiciones y quemas de libros ocurren ahora mismo y han ocurrido por diversos motivos y en todo el espectro ideológico político y religioso del mundo, tanto en dictaduras como en democracias. “Alicia en el país de las Maravillas” de Lewis Carroll; “Harry Potter” de J. K. Rowling; ”El Código Da Vinci” de Dan Brown; “Frankenstein” de Mary Shelley; “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra; “Charlie y la Fábrica de Chocolates” De Roald Dhal.
No nos tiremos de los pelos por lo que nos parece una barbaridad. Seguramente muchos de los lectores permiten ingenuamente que sus niñitas y niñitos “jueguen” en la notebook navegando por sitios donde se dan los mismos procesos lícitos, ilícitos y hasta inmorales, absolutamente naturalizados desde las leyes del mercado y a partir de edades muy tempranas. Y además aprenden a esconder lo que buscan y lo que miran. Y a muchos otros nos indigna, censuramos y bloqueamos a aquellos vínculos en las redes sólo porque no coinciden con nuestras ideas, sentimientos o pensamientos.
Aquellos valores que duraron muchísimo más que el plato que heredé de mis abuelos fueron transmitidos como definitivos y determinantes y son las marcas con las que hoy debemos lidiar los educadores educados desde aquellos relatos para intentar ayudar a los más chicos a construir algunas dimensiones de sus personas ya no adecuadas al hoy sino intentando anticiparnos al futuro incierto. Ya no la obediencia, el orden, el silencio, el culto reverente a los mayores, la prolijidad, entre muchos otros, sino, la extraversión, la estabilidad emocional, la cordialidad, la responsabilidad, la apertura a nuevas experiencias, por ejemplo. Son aspectos que deberíamos mirar con atención para ayudar a quienes pretendemos educar en la entrega de herramientas para que se reconozcan y reconozcan el entorno en el que viven. Y al mismo tiempo, nosotros, los educadores, tenemos que atrevernos a crecer en esas dimensiones a la par de nuestros alumnos (hijos y nietos).Difícil aprender como no aprendimos
Piense en los meses del año. ¿Puede decirlos? Mejor dicho, ni necesita pensar, le salen, así como así. ¿No? Ahora bien, ¿Por dónde comenzó? Casi con seguridad por enero y recitó todos sin respirar hasta diciembre. Visualizó incluso el nombre de cada mes iniciando con mayúsculas. Aún si sabe otro idioma la secuencia sería la misma. Seguramente en aquella época de su niñez, recibió una felicitación por saberse los meses del año sin equivocarse.
Otro aprendizaje que con eficiencia se cumplimentó simultáneamente en aquella lejana época fue el del abecedario. Primero las vocales y luego el alfabeto completo. Por lo que también recibió una calificación por parte de la escuela. Lo puede recitar inclusive hoy con la misma velocidad, eficiencia, espontaneidad que los meses del año. No necesita pensar nada, sólo reaccionar mecánicamente a mi pedido: ¿se acuerda del abecedario? le pregunto. Y allí está usted enunciando desde la A a la Z. Quizás con algunas pequeñas variantes de acuerdo a su edad, es decir a la época en que se lo machacaron. Si es y griega o ye. Si es c hache o che. Etcétera.
De manera que usted ha sido entrenada o entrenado a la perfección en los meses del año y por supuesto en el abecedario.
Ahora bien, si le pidiera ahora que repitiera mentalmente los meses del año… pero por orden alfabético ¿Qué le estaría ocurriendo? ¿No es sencillo algo tan sencillo? No puede decirse que usted no sepa los meses del año o que desconozca el alfabeto que usa para leer esto que está leyendo. Es un tema que ya dejamos saldado en el párrafo anterior… ¿Los sigue ordenando en su cabeza mientras lee? Le va a llevar más tiempo del que piensa y va a cometer algunos errores. A todos les ha ocurrido, chicos y adultos a quienes les propuse este fácil desafío. Y también me ocurrió a mí cuando me lo presentaron y aún hoy debo esforzarme más de lo esperado cuando tengo que resolverlo. Es entonces que va a utilizar distintas estrategias, listas mentales variadas, repaso de los meses para ir escribiéndolos por orden o también intentará escribir todos los meses y ordenarlos con un número de acuerdo a su letra inicial, en fin… que se ha enfrentado a un desafío que no tiene respuesta inmediata y conocida desde los protocolos con los que efectuó sus aprendizajes escolares y por lo tanto tiene que ponerse a pensar.
Porque lo que se sabe no sirve ante los nuevos desafíos. Cada uno debe ponerse a relacionar, conectar saberes, observar, discriminar, interpretar, decidir, para salir de esas áreas inciertas que proponen incluso juegos tan sencillos como el que acabamos de abordar. Es muy difícil aprender como no se aprendió y no aprender cómo se aprendió.
Cada uno responde desde los aprendizajes institucionales que concretó en su proceso educativo. Cada nuevo desafío es un cambio de escenario sobre el que se edificaran nuevos aprendizajes sobre las bases o las ruinas de los históricos. Las instituciones que delimitaron nuestra infancia, escuela, familia, iglesia, Estado, partidos políticos, configuraron nuestra subjetividad y desde ella miramos la realidad. Por eso decimos que la realidad tiene la máscara de nuestra subjetividad. Y es una máscara real.
Así que imagínese que, si estas marcas institucionales han quedado indelebles en nosotros, a tal punto que nos dificulta construir aprendizajes nuevos alrededor de aquellos viejos saberes tan sencillos como el abecedario o los meses del año, lo que ha ocurrido con los valores trasmitidos con la misma eficacia y eficiencia. Se encuentran profundamente instalados en nuestra subjetividad y condicionan y obstaculizan cualquier otro aprendizaje nuevo en cualquier ámbito. La pulcritud y otros valores, por ejemplo, están burilados en nuestra conciencia y a partir de esos preceptos valoramos el mundo.
A partir de esta idea de que podemos reconocer cómo aprendimos, cómo fuimos enseñados y que podemos saber cómo lo hicimos, podemos aprender cómo aprendimos. Es decir, teniendo en cuenta que podemos reflexionar juntos a través de un pequeño juego sobre cómo fuimos enseñados, en qué secuencias, con qué itinerarios, y qué marcas institucionales delimitaron nuestra subjetividad, avanzaremos en una propuesta más adecuada y realista en relación con la enseñanza de valores hoy. Ya no desde lo que cada uno de nosotros y nuestro entorno entiende que son los adecuados porque nos los transmitieron institucionalmente desde nuestras maestras de las primeras letras, y más atrás aún, nuestros padres y nuestros abuelos criándonos y sus marcas y mandatos familiares; sino que la atención estará posicionada en la ayuda que le daremos, que les debemos dar a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, porque se lo debemos, para que se entrenen en descubrir los valores que viven dentro de cada uno y desenmascarar la manera y por qué los otros los viven, los sienten, los piensan de manera distinta, a veces complementaria o contradictoria o conflictiva o indiferente.