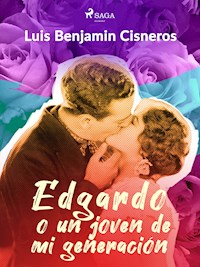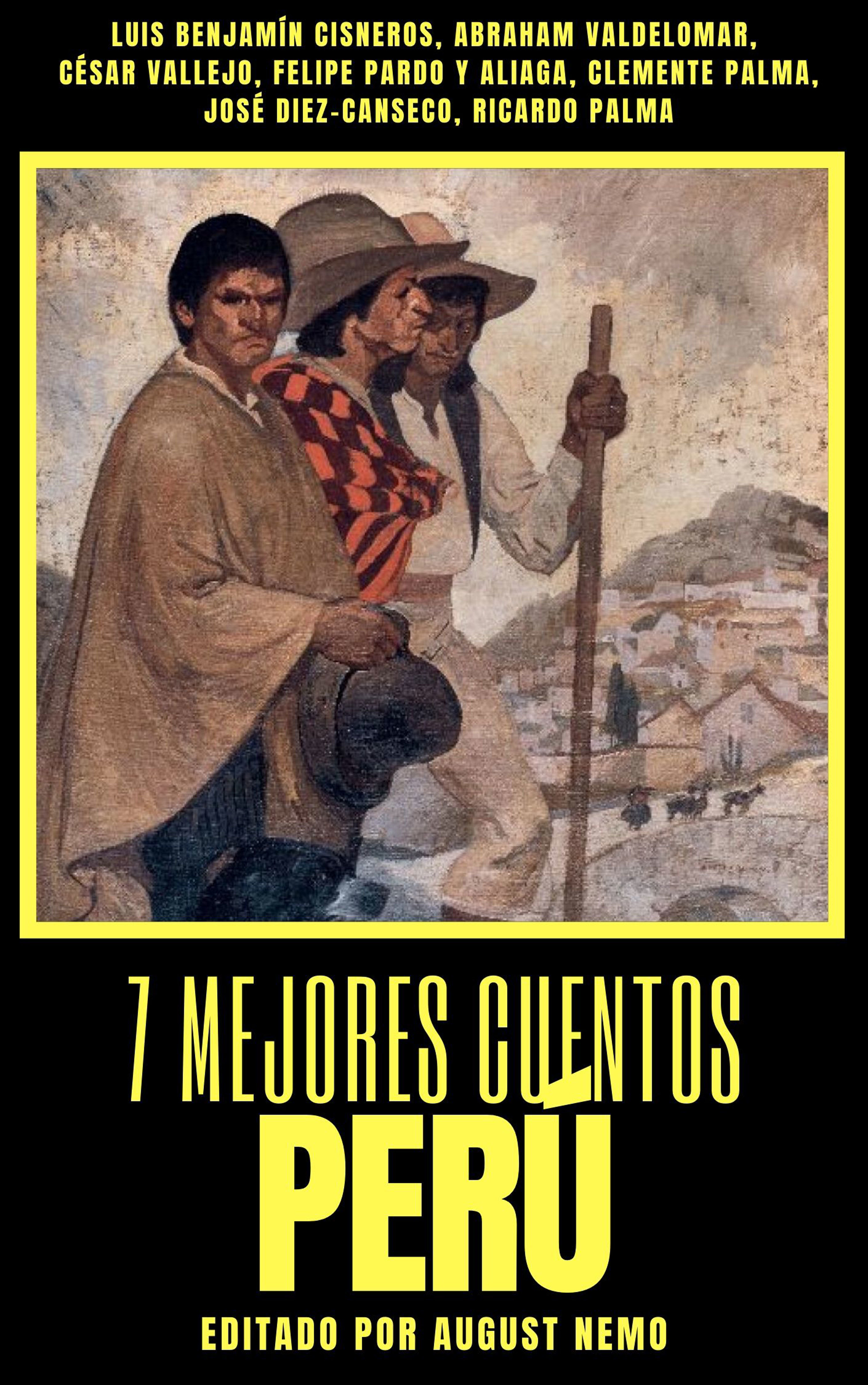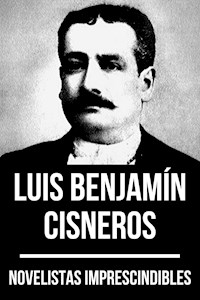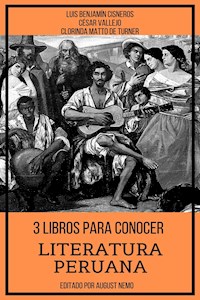
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 3 Libros para Conocer
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Literatura Peruana. • Julia de Luis Benjamín Cisneros. • El Tungsteno de César Vallejo. • Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner. Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tabla de Contenido
Título
Introducción
Los Autores
Julia
El Tungsteno
Aves sin nido
About the Publisher
Introducción
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Literatura Peruana.
Julia de Luis Benjamín Cisneros.
El Tungsteno de César Vallejo.
Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner.
Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Los Autores
Luis Benjamín Cisneros (Lima, 21 de junio de 1837 - Lima, 29 de enero de 1904) fue un poeta, escritor, político y diplomático peruano. Es uno de los máximos representantes del Romanticismo peruano. Cultivó la poesía lírica y la épica, así como el teatro. Como político, fue de tendencia liberal.
César Abraham Vallejo Mendoza (Santiago de Chuco, La Libertad; 16 de marzo de 1892-París, 15 de abril de 1938) fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Es, en opinión del crítico Thomas Merton, «el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiendo universal» y según Martin Seymour-Smith, «el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas».
Clorinda Matto de Turner (Cuzco, 11 de noviembre de 1852-Buenos Aires, 25 de octubre de 1909) fue una destacada escritora peruana, precursora del género indigenista. Inspiró grandemente a mujeres en todas partes por su escritura subversiva y en favor de los indígenas; fue una mujer independiente, autodidacta en física, historia natural y filosofía.
Julia
Luis Benjamín Cisneros
––––––––
Prólogo
He escrito este libro por tres motivos.
Por llenar un pensamiento moral.
Por contribuir a que más tarde cualquiera otro, mejor dotado que yo por la Providencia, inicie en el país este género de literatura, y
Por manifestar que la vida actual de nuestra sociedad no carece absolutamente de poesía, como lo pretenden algunos espíritus.
El ridículo frívolo y la crítica hiriente, se han apoderado muchas veces de nuestras costumbres; pero nadie ha estudiado hasta ahora su faz bella, elevada y poética. Hay sin embargo en nuestra existencia social, en nuestra vida íntima de familia y en nuestros hábitos populares, un horizonte infinito abierto a la poesía, a la contemplación y al romanticismo.
El espíritu del romance francés moderno, noble y moral en el fondo, ha sido corrompido en su cuna. Trasplantarlo sin sus formas de escándalo y prostitución a una sociedad como la nuestra, llena de indefinibles susceptibilidades y dotada de un instintivo criterio literario, es un trabajo más difícil de lo que a primera vista parece.
Soy muy humilde para abrigar la pretensión de haberlo logrado en este pobre ensayo, y sólo la casualidad pudiera hacer que fuese benévolamente acogido.
En cuanto al pensamiento moral que me ha guiado, dejo su apreciación a la conciencia de cada cual.
París, 1860.
I
Una noche cenábamos varios amigos en mi cuarto. La casualidad nos había reunido, y una cena de amigos debida a la casualidad es doblemente alegre. Hablábamos bastante y reíamos más. Nos hallábamos poseídos de cierto acceso de simpatía mutua que aumentaba nuestra franqueza; y nos expresábamos, como sucede siempre entre jóvenes, con alguna libertad en la intención, aunque no en la palabra. Los chistes, las frases equívocas, las interpretaciones maliciosas, la crónica escandalosa del día, las anécdotas tradicionales de colegio, todo lo que forma el encanto de esas horas de expansión y de júbilo fue agotado en la mesa.
La cena
había sido devorada, y sólo quedaban dos o tres botellas desafiando los restos de esa sed de aturdimiento que produce la alegría. Aunque nadie se había marcado, el vino había ofuscado un poco las cabezas. Era yo tal vez el único que la conservaba en perfecto estado de serenidad.
Poco a poco cesaron las risas y al mucho ruido sucedió un momento de silencio profundo. Todos habíamos tomado a la vez una actitud de indolencia, y jugando cada cual distraídamente con su copa o contemplando al amigo a quien tenía al frente, buscaba algo qué decir para animar la conversación agotada. Una conversación que en tales momentos se extingue es como la llama de una hoguera: basta una paja y una ráfaga de viento para que vuelva a la vida.
-He tenido hoy una noticia feliz -dijo C...- interrumpiendo el silencio.
-Sepámosla, contestó V... Ya habíamos sospechado que celebrabas alguna por lo mucho que has bebido.
-Iba a decir, replicó C..., sonriendo, que Andrés L... está ya fuera de peligro y que sólo hoy lo he sabido.
-¡Andrés! -Exclamé yo con sorpresa- ¿Andrés L... está enfermo?
-Ha estado a la muerte, repuso C...
-Lo ignoraba absolutamente. ¿Qué enfermedad?...
-Yo mismo no la sé.
-Es Julia R... quien tiene la culpa de todo lo que sobrevenga a ese pobre muchacho, añadió M... con un acento que marcaba el desprecio por la mujer de quien hablaba.
-¡Qué! ¿Andrés sigue hasta ahora enamorado de Julia? Dije yo más sorprendido aún. Pues es un loco o tiene por ella una pasión de novela.
-Julia lleva una vida de loreta limeña, y esa vida parece que hace mal a su antiguo amante.
-Según he entendido, Andrés tuvo amores con Julia antes de que esta se casara, repliqué yo interesado ya en la conversación. Se casó con otro y bastaría eso para que no volviera a acordarse de ella. Por lo demás, su amor propio debía estar satisfecho, puesto que su mismo marido se encargó de la venganza, abandonándola.
-Si hemos de creer lo que parece, las cosas han pasado de ese modo. La verdad es que nadie sabe a qué atenerse, porque Andrés tiene la maldita manía de esquivar sus contestaciones cuando se le habla de esos amores. He oído asegurar, a pesar de todo, que Julia tiene un excelente corazón.
-Todas nuestras mujeres tienen un corazón excelente, dijo vivamente C..., y sus defectos nacen sólo de la educación que se les da y de los vicios de la sociedad en que viven.
El diálogo recayó sobre otro objeto, las copas se multiplicaron y volvieron a resonar las carcajadas. Miramos nuestros relojes y eran las dos. Todos mis camaradas comenzaron a despedirse. Una aria de bajo, cantada en la calle por uno de los tres últimos que se retiraron, me anunció al fin que estaba solo y pensé en dormir tranquilamente.
Las palabras de M... sobre Andrés y Julia habían excitado mi curiosidad. Al pensar en ellas, sentí el deseo de conocer el misterio que había en la vida de esa mujer y en el renacimiento de un amor que Andrés creía completamente extinguido, cuando en nuestros momentos de confianza le había hablado sobre él. Andrés, sin embargo, no me había contado su historia con esa mujer, que parecía haber echado hondas raíces en su corazón. Ligeras chanzas que él había contestado siempre sonriendo, eran toda la inteligencia que había existido entre nosotros respecto de Julia, a quien, lo diré de paso, sólo conocía de nombre. Reflexioné que al día siguiente podía ir a visitar a Andrés, me acosté preocupado y apagué mi luz pensando en él.
II
Andrés no sólo era un buen muchacho de colegio y un excelente joven: era también una notabilidad para los que habían tenido ocasión de conocerlo íntimamente. Recibido de abogado, fue a Europa a perfeccionar su educación y permaneció en París tres años. Dotado de una inteligencia despejada, de una mirada comprensiva y de un lenguaje lento, armonioso y puro, puede asegurarse que no había errado su carrera. Poseía una delicadeza de análisis profunda para las altas cuestiones legales, lo que lo había granjeado cierta reputación en el colegio y en el foro. Esa reputación no se extendía sin embargo más allá de cierto círculo, y sea por humildad o por falta de apoyo, Andrés no se había prevalido de ella para lanzarse, como lo han hecho todos sus compañeros de colegio, en el torbellino del mundo a fin de alcanzar un puesto público o un nombre ruidoso en la sociedad. El día en que tal idea hubiera entrado en sus propósitos, se habría abierto campo al través de su generación hasta alcanzar una posición distinguida y una aureola brillante. No contaba con una numerosa clientela, aunque ganaba para vivir honrada y decentemente. Era una existencia de trabajo y estudio, casi sumida en las sombras, modesta y resignada.
Una fisonomía más simpática que bella y unas maneras pulidas preparaban en su favor. Creía en el amor y en la virtud como una alma de diez y seis años. Cuando se hallaba en sociedad permanecía mudo y sólo tomaba la palabra en los momentos en que se conmovía profundamente, cosa no muy difícil si se le hablaba de religión, de justicia o de política. Después de oírle no podía dejar de conservarse por él un aprecio sincero unido a cierta admiración de que uno mismo quedaba satisfecho.
Andrés pertenecía a esos espíritus desalentados y sin fe en el presente, que fundan todas sus esperanzas en el porvenir. Creía que los vicios sociales, la corrupción política y la desorganización en que vivimos tienen su origen en la generación que nos ha antecedido, que lucha por no desaparecer aún y que, valiéndome de sus propias palabras, «se sobrevive a sí misma en un teatro que se derrumba». No odiaba a esa generación, porque no cabía en él el odio, pero sentía repugnancia hacia ella y en sus momentos de exaltación la maldecía.
Observábasele un desprecio profundo por ciertas clases de nuestra sociedad. La vista de una de esas mujeres ostentosas que pasan junto a uno, altaneras y deslumbrantes, aumentando con una negligencia estudiada el ruido de su vestido contra las baldosas de la calle, le irritaba a pesar suyo. La arrogancia de uno de esos hombres que viven sólo del juego, le exaltaba y le hacía hablar horas enteras contra la inmoralidad y la falta de pudor de los que toman ese vicio como una profesión. Su indignación tocaba en tal extremo, que diferentes amigos suyos habían llegado a presumir que tenía origen en algún motivo especial. Cuando había ocasión de notar en él esta marcada odiosidad, no se podía dejar de hacer conjeturas extrañas. Yo mismo había meditado mil veces sobre ese motivo, pero jamás había logrado descubrirlo.
Andrés y yo nos profesábamos un verdadero cariño. Condiscípulos e hijos de dos familias amigas, nos habíamos unido desde el colegio, y aunque separados por la distancia, por nuestras ocupaciones diarias y por la diversidad de los círculos que frecuentábamos, nos seguíamos con la vista de lejos y nos interesábamos mutuamente en nuestra suerte. Simpatizábamos por la delicadeza de sentimiento; y un encuentro casual era para ambos un día de amistad, de recuerdos, de expansión y de confidencias mutuas. Discutíamos, comíamos juntos, leíamos, comentábamos, pasábamos tres o cuatro horas en su cuarto o en el mío y nos separábamos satisfechos, pero con cierta tristeza en el fondo del alma. Nuestra amistad y nuestra franqueza eran pues verdaderas, aunque nuestras relaciones no eran cotidianas ni frecuentes.
Dos cualidades habían llamado siempre mi atención en el carácter de L... -la honradez y la adoración por su madre. En el colegio era señalado por su pobreza y por su escrupulosa integridad. Se había educado a expensas de un pariente lejano que, al morir, lo legó sus últimos recursos con el objeto especial de que efectuara un viaje a Europa. Vivía humildemente y sus pocos honorarios le permitían atender a la subsistencia de su madre, de cuyo lado no quería separarse.
Andrés L... se encuentra hoy en B..., bien lejos de Lima. Han sobrevenido motivos para que su cariño por mí se haya acrecentado; pero no sé las variaciones que habrá sufrido su carácter. En la época a que me refiero era tal como acabo de presentarlo.
Me dormí pues meditando en Andrés, y a la mañana siguiente me desperté cuando era muy tarde.
Era casualmente un domingo, día de una solemne festividad religiosa. En estos días hay algo de expansivo y risueño, como hay siempre algo de profundamente triste en la última tarde del año que muere.
El sol estaba radiante y la ciudad respiraba alegría. A pesar de la primavera casi perpetua de nuestros campos, hay estaciones en que se siente la resurrección de la naturaleza y en que parece que recobra toda su pompa. En verano, la ciudad se despierta todas las mañanas bañada de esplendor, y el alma se ensancha en esas mil infinitas esferas de voluptuosidad que el ardiente resplandor del sol abre a la vida.
Me vestí, almorcé y me dirigí a casa de Andrés. Mi amigo vivía en una pieza alta que tenía un balcón hacia la calle. Subí la escalera, llegué a la puerta de su habitación y llamé.
La madre de mi amigo me recibió con familiaridad y satisfacción. Anunció a Andrés mi visita con una sonrisa de gozo, me hizo penetrar en el dormitorio y se retiró, no sin encargar repetidas veces a su hijo que se mantuviera en mucha quietud.
Andrés se hallaba sentado en una muelle poltrona con un libro en la mano. Estaba excesivamente pálido. Un gorro de trabajo hacía resaltar sus grandes ojos negros y la escualidez de sus facciones. Las manos amarillas y flacas contrastaban con el color negro de su levita, cerrada completamente sobre el pecho. Dejó caer el libro sobre sus piernas y levantó la vista. La mirada era lenta, aunque risueña, y el ademán tardío. Me tendió la mano con una expresión de alegría impensada, y al sonreírse pude percibir esa amarillez de encías y de labios que distingue a los que convalecen de una enfermedad peligrosa. Andrés tomó en seguida su pañuelo con precipitación y tosió un instante.
Evidentemente mi amigo había estado muy enfermo. Una pulmonía le había obligado a guardar cama durante un mes entero. Era ese el tercer día de su convalecencia y el primero en que se sentía bien.
Mi visita era imprevista y por tanto más agradable para Andrés.
Hablamos de todo. Recorrimos todos nuestros temas favoritos. La conversación de dos amigos que se quieren y que se ven después de mucho tiempo, es el teclado de un piano que se recorre y que varía todos los tonos. Las cosas del día, los sucesos políticos, los acontecimientos de nuestros círculos y las reflexiones serias, mezcladas a todo, vinieron sucesivamente a dar vida a nuestro diálogo tranquilo y cariñoso.
Andrés me comprometió a que lo acompañara todo el día: no tenía nada que hacer y accedí a ello con gusto.
El interés que me inspiraba la salud de mi amigo, me había conducido a hacerle una visita. Pero en esa visita tenía parte un sentimiento de curiosidad, que tal vez no era más que ese mismo interés. Yo esperaba una ocasión favorable para hablar de Julia.
L... me invitó a comer en compañía de su madre o en su cuarto, si lo prefería. Acepté la segunda alternativa. Cuando terminamos de comer, hubo un momento de silencio. Me levanté, me dirigí hacia la puerta del balcón, que resguardaba una cortina, separé las dos alas de ésta, atravesé la puerta, abrí una persiana y me puse a mirar a la calle. Al divisar desde alto la ciudad en una bellísima tarde de verano, vino a mi imaginación el aspecto de las ciudades del viejo mundo y pregunté en voz alta a Andrés si quería volver a Europa.
-Sí, me contestó. Ahora más que nunca, ahora que necesito grandes y agradables impresiones para sanar.
-Cualquiera creería, según eso, que es una gran impresión lo que te ha enfermado, le repuse con un tono insinuante, volviendo a entrar en el dormitorio.
-¡Y no se engañaría! Murmuró mi amigo.
-¿Es Julia tal vez quien te ha causado esa impresión? Le dije entonces sonriendo y con un acento que revelaba una intención oculta.
-¡Julia!... ¿Qué? ¿Por qué me lo preguntas?... ¿Has sabido tú algo?
-¿De qué?
-De lo que ha pasado.
-Luego te ha pasado algo con Julia...
-Sí. ¿Lo has llegado a saber?
-Y ¿qué es lo que te ha pasado?
-Luego te lo diré; pero contéstame antes, me dijo, esforzándose como si hubiera querido levantarse del asiento y leer la respuesta en mis ojos.
-Nada sé, ni nada he oído, me apresuré a contestarle.
Andrés respiró. Desde este instante la historia de Julia y de mi amigo me pertenecía toda entera.
Supliqué con instancia a Andrés que me contara el nuevo incidente a que había aludido. Él me había hecho comprender que su pasión por Julia no era ya más que un recuerdo y sus palabras acababan de revelarme lo contrario. Hasta cierto punto, esto me daba derecho para exigir una explicación. Andrés se resistió un poco, pero accedió al fin.
-Sí, me dijo resueltamente, es preciso que tú conozcas esta pasión en todos sus detalles. La historia de unos amores desgraciados es siempre triste. Pero supuesto que quieres entristecerte voy a darte gusto. Eres el primero y el único, amigo mío, a quien pienso comunicar esta historia. Cuando he meditado en confiarla a alguno, me he acordado de ti. Si encuentras debilidad de corazón en todo lo que voy a relatarte, tú sabrás perdonarme; y si lloro algunas veces, sabrás compadecerme. Por otra parte, todo esto me hará bien. La compartición de esta amargura y el desbordamiento de estas lágrimas me mejorarán. Este dolor es demasiado fuerte para que pueda sobrellevarlo un hombre solo. ¿Lo querrás creer? A ratos he deseado morir.
Al hablar así, Andrés tenía la voz trémula y los ojos humedecidos por una lágrima que enjugó con su pañuelo.
-¡Vamos! La vida tiene consuelo para todo, le dije. Habla pausadamente para no fatigarte. Yo te escucharé como un niño.
Me acerqué a la puerta del balcón y suspendí de un lado la cortina para que entrara un poco más de luz y poder distinguir una arcada del cielo.
Una ráfaga de viento refrescó el dormitorio: la tarde comenzaba a apagarse en el horizonte.
Di vuelta a la silla del enfermo de manera que pudiésemos vernos de frente, y busqué en el diván la postura más cómoda.
En este momento se presentó el criado con una taza de tinto y aromático café. Le mandé arrastrar hasta el diván la mesa de noche y coloqué la taza sobre ella.
Estábamos solos.
Andrés comenzó así.
III
Cuando conocí a Julia era una niña de trece a catorce años. Yo vivía entonces en la calle de Piedra y ella en la de Valladolid. Como ves, nos hallábamos en una misma dirección hacia la plaza principal.
Todas las tardes divisaba, desde mi ventana, venir una figura infantil y risueña que se acercaba y pasaba delante de mí como una sombra. Llevaba a su alrededor la atmósfera de pureza que toda niña tiene a esa edad, edad que, lo diré de paso, es para mí el mayor encanto en la mujer.
Jamás encuentro en la calle una niña de doce a quince años sin que mis miradas se fijen en ella. El rayo de inocencia que circunda su cabeza, la vaporosidad de su traje alto, la gracia con que al andar desliza ligeramente sus pies sobre el piso, me hacen acordar del cielo y de los días de mi infancia. La edad más bella de la vida en la más bella criatura de la naturaleza, es sin duda ese instante en que la niñez acaba y la juventud se inicia. El ángel se transforma en virgen, y su sonrisa irradia el último reflejo de una aurora que muere.
La encantadora niña que veía pasar todas las tardes por mi cuarto era una morena de hermosos ojos negros, contorneadas pestañas y espesas cejas dibujadas a pincel. Dos trenzas de ébano caían sobre su espalda resguardada por una manteleta. Su talle, un tanto flexible anunciaba un cuerpo delgado y esbelto. Un botín elástico de color claro, cubierto basta la mitad por el encaje de un calzón ancho, ceñía su débil y diminuto pie. Pasaba, y yo seguía indiferentemente con la vista los pliegues de su vestido que hacía ondular un movimiento ligero y armonioso. Llevaba siempre un libro en la mano y la acompañaba una criada. Era Julia que volvía del colegio.
La casualidad me impuso de que era huérfana. La educaba un tío que la amaba como padre y que en nada la distinguía de una hija llamada Pepa, prima hermana, o más bien, simplemente hermana de Julia.
Estas circunstancias habían hecho que, al pasar por la puerta de la casa que habitaba esta familia, me fijara siempre en ella. Su aspecto triste y ruinoso revelaba, si no la escasez absoluta, al menos las privaciones de una estrecha mediocridad.
Un día, poco antes de emprender mi viaje a Europa, fui a la corte a hacer mi primera defensa. Un amigo me presentó por incidencia al tío de Julia, don Antonio R... antiguo empleado en palacio, a quien debes conocer. Me refirió que seguía un pleito de algún interés cuyo éxito, como sucede a todo litigante, estaba cansado de esperar.
Durante mis viajes, en París, en cualquiera parte donde me encontrara, siempre que veía un tipo de su especie, me acordaba inmediatamente de Julia. En ese recuerdo sólo entraba el tipo, es decir, la delineación especial de sus formas, pero no la imagen. Se reflejaba en mí, no con el encanto de una mujer, sino con la poesía de la niña vaporosa y aérea que había conocido. ¿Quién me hubiera augurado que esa sombra risueña debía ser la pasión borrasco misa de juventud? Entonces sólo era para mí como el vago recuerdo de un perfume santo.
El más grande misterio del amor es su predestinación. Hay en el mundo una mujer completamente extraña para nosotros, o, para expresarme mejor, conocemos hoy una mujer que la casualidad nos presenta; preguntamos quién es, la contemplamos, la encontramos hermosa y nos alejamos indiferentes. Pero la Providencia ha enlazado en un punto los hilos de su existencia y de la nuestra; y cualquiera que sea mañana la distancia de tiempo y de lugar que nos separen de ella, la mano invisible de Dios va recogiendo los hilos; y los extremos, es decir, las existencias mismas se aproximan poco a poco, se aperciben, se tocan y se rozan fatalmente. Si la predestinación es una verdad revelada a alguna inteligencia, su faz más curiosa debe ser la atracción recíproca, el itinerario secreto y mutuamente ignorado de dos almas sobre la tierra que un día deben encontrarse y amarse.
Regresé, y no había vuelto a acordarme de Julia hasta que al pasar una tarde por delante de su casa la distinguí en la ventana de reja. Sus facciones se habían dilatado y purificado, su mirada había tomado un rayo de perspicacia que antes no tenía, su pecho se había levantado y todos los contornos de su busto definido. La juventud había perfeccionado su tipo, iluminado su frente y enorgullecido su actitud. No tenía ya la humildad candorosa de la niña sino el esplendor y la altivez de la hermosura.
Me fijé entonces en que la casa había recibido o, más bien, se hallaba recibiendo una transformación completa. En efecto: se distinguía, por su aspecto de trabajo, que había sufrido una reparación seria y, si bien dilatada, próxima a terminar.
La costumbre me hizo pasar al día siguiente por la misma calle y volví a distinguir, no sin fijarme bastante en ella, a Julia que se hallaba en la ventana de reja acompañada de su hermana.
A la tarde posterior debía tomar otro camino, pero, acordándome de mi morena, preferí tomar el de su casa. Al acercarme, percibí que me reconocía y que llamaba a Pepa para mostrarme a ella. Me sonreí involuntariamente. Julia llevó su pañuelo a la boca con cierta espontaneidad que me indicó la intención de ocultar una sonrisa. Volví a pasar aparentando indiferencia; pero, al atravesar cerca de su ventana, creí ver en Julia, como a la luz de un relámpago, la súbita y suprema irradiación de la belleza.
El pensamiento de que podía amarla y ser tal vez amado de ella atravesó por primera vez por mi mente.
Inútil me parece decirte que seguí pasando por la ventana y contemplando a esa adorable criatura todas las tardes... todos los días... a todo instante.
Tengo para mí que amar una mujer sin haberla hablado nunca, si bien es muy fácil para un alma de diez y siete años, no es más que una fantasía precoz del sentimiento que sólo tiene del amor las amarguras y el delirio. A pesar de esta reflexión y de que no tenía esa edad, yo me encontré de un momento a otro encadenado a Julia. Cuando llegaba la noche y no había logrado verla, me encerraba en mi cuarto triste y disgustado.
Un día salí y fui a casa de mi amigo J..., el mismo que en otra ocasión me había presentado al señor R..., tío de Julia. Le declaré que deseaba ser introducido en la casa.
La ocasión no podía ser más propicia.
J... me refirió que el señor R... había ganado su pleito y entrado en posesión de un capital de treinta mil pesos. Su primer cuidado había sido refaccionar la finca que habitaba con la mitad de ese capital y colocar la otra mitad en una casa de comercio, a fin de que el interés, unido a su pequeñuelo sueldo de empleado, le proporcionara una renta bastante para vivir con decencia. El pobre viejo estaba loco de contento. La casa acababa de ser refaccionada y amueblada. Este gran acontecimiento le había inspirado la idea de dar a la noche siguiente una soirée, o un té, como se dice entre nosotros. J... había sido encargado de llevar algunos jóvenes para que bailaran y animasen la reunión. Propúsome que sería uno de ellos.
Me fascinaba la idea de pasar una noche entera al lado de Julia, pero la forma de la presentación no me complacía.
Sucede entre nosotros, que cuando una familia pobre o de pocas relaciones prepara una noche de reunión en su casa, encarga a sus amigos que lleven algunos jóvenes «que sepan bailar y que puedan entretener a las niñas.» Esta costumbre tiene sus inconvenientes. No admira, sin embargo, la ilimitada franqueza de las familias: admira la ligereza de los que aceptan el papel que se les brinda.
Rechacé la proposición. J... insistió y recordándome que yo había sido ya presentado al señor R... y me ofreció ir anticipadamente a la casa a hacer algunas advertencias sobre mi persona. Acepté, bajo esa condición.
Al regresar y pasar por la puerta de la familia R..., volví la cara por ver si divisaba a Julia y contemplé una casa llena de luz y cuya brillante perspectiva decía al transeúnte que acababa de recibir la última mano de pintura.
A las ocho de la noche siguiente me hallaba en mi cuarto haciendo mi toilette lo más elegantemente que pude. J... cumplió su palabra y vino a buscarme. Salimos, nos tomamos del brazo y penetramos en la casa acompañados de algunos otros.
Las polkas y las schottisch habían comenzado ya. Se respiraba en una atmósfera de juventud y de vida.
Las luces y las flores son en todas partes eternas compañeras de la alegría, y excusado es decir que formaban parte de ese cuadro. La casa, medianamente puesta, revelaba el reciente mejoramiento de fortuna. Una mueblería nueva en su totalidad lo daba un aspecto de lujo, pero en realidad no había sino comodidad y decencia. Notábase que se había puesto más esmero en el ornato de la cuadra, cuya sedosa alfombra de tripe daba más suavidad al movimiento acompasado de las parejas y cuyos dos hermosos espejos multiplicaban las luces y el espacio.
Todas las bellezas del barrio se hallaban reunidas allí. Entre algunos tipos estrafalarios y muchos jóvenes que me eran completamente extraños, sólo percibí uno o dos de nombre distinguido por su familia o por su posición social. Noté a primera vista al viejo y cojo coronel T... que hablaba con Julia y que, sea dicho de paso, era la persona más caracterizada de la concurrencia.
Mi presentación al señor R... fue un reconocimiento. Su hija Pepa me recibió con un aire de satisfacción esperada, y Julia me dio a estrechar su mano, tímida y risueña, no sin una mirada de oculta alegría.
Después de haber bailado toda la noche y en un momento de cansancio en que Julia acababa de desprenderse de mi brazo, me acerqué a don Antonio que desde un rincón contemplaba la alegría de su casa. A algunas palabras lisonjeras de su parte se siguió un diálogo de intimidad y de franqueza. Reconocí en él uno de esos hombres nacidos en otra época, mezquinos de alma e imbuidos de ciertas preocupaciones. Una educación tradicional ha dejado a esos hombres un espíritu pobre, pueril y ridículo a veces; aunque justo, benigno e inofensivo en el fondo. Tenía una ciega idolatría por su hija y su sobrina, y no se ocupaba sino de su alegría en el presente y de su bienestar para el porvenir.
Hablamos, por supuesto, del pleito y de los esfuerzos que había hecho para triunfar sobre la parte contraria. Una acción de cincuenta mil pesos había quedado reducida a treinta mil. Me refirió lo mismo que J... sobre la distribución de ese capital, y agregó, por vía de apéndice, la historia de los contrastes y de los menores incidentes que le habían ocurrido en la reparación de la casa, desde la plantación de los nuevos cimientos hasta la colocación del espejo que teníamos al frente. A cada paso se había presentado un obstáculo que siempre había vencido. Felizmente todo estaba terminado. Las niñas habían quedado satisfechas.
Comprendí que el pobre viejo no tenía cabeza para arquitecto y que todo le había costado una tercia parte más sobre su precio don Antonio calculaba del mismo modo que los empresarios de teatro cuando ajustan una nueva compañía, calculan los gastos hasta el momento de levantar el telón. -Hasta esta misma noche, me dijo, llevo invertidos diez y seis mil pesos exactos-. Estas circunstancias me hicieron conocer las verdaderas condiciones económicas de la familia R...
Esa noche cambié con Julia una sonrisa, una frase ambigua y una flor.
Cuando a la mañana siguiente me retiré de su casa y contemplé el esplendor tranquilo de la aurora que iluminaba el cielo, sentí surgir en mi alma un mundo de ilusiones, y el recuerdo de la noche que acababa de pasar me inundaba de felicidad como el espacio que tenía a la vista se inundaba de luz.
Coloqué la flor que me había dado Julia entre dos páginas de Lamartine. Me desnudé sin conciencia de lo que hacía y dormí hasta la tarde más tranquilo que nunca.
IV
Al cabo de dos meses era yo el amigo más íntimo de la casa. Entraba en ella a cualquier instante y mi presencia era un motivo de alegría para toda la familia. Desde el austero don Antonio hasta el último criado tenían por mí cierta deferencia que yo trataba de retribuir con demostraciones de sincero afecto. Pasaba allí todas las horas que me permitían mis labores en largas conversaciones, ora serias, ora alegres, pero siempre dulces y siempre cortas para mí. Tomaba el té todas las noches al lado de Julia y me retiraba satisfecho.
Cuando había dejado de ir un día entero y llegaba al siguiente, me aguardaba una serie de reconvenciones, hechas con un acento de apasionada amistad. Pepa era quien más había llegado a concebir por mí esta especie de sentimiento con toda la sinceridad que da la mutua simpatía de dos almas jóvenes, pero al mismo tiempo, con toda la inocencia que presta el candor y las reservas que impone esa misma juventud. Era ella también quien se afanaba más en dirigirme esas reconvenciones en un tono de burla que me encantaba. Daba yo mis disculpas y al fin se me perdonaba sonriendo.
En cuanto a don Antonio, no era cariño lo que llegué a inspirarle: era una adoración mezclada a cierto respeto.
Sucede en Lima que cuando hay en una familia dos o tres muchachas casaderas, se encuentra siempre entre ellas una que se distingue por su inteligencia despejada, por su mirada maliciosa y por su espiritualidad epigramática. Con una frase equívoca siempre en los labios y un alma siempre dispuesta para la risa, busca de qué burlarse, y esparce la alegría por todos los ámbitos de la casa. Al través de la viveza de espíritu que constituye el carácter de la limeña, reconócese en ella una sensibilidad delicada, tierna y exquisita. Reúne una habilidad versátil y superficial, una penetración profunda para las cosas serias. Dotada de una perspicacia íntima y delicada, parece a veces que poseyera la facultad de adivinar. Se entristece al oír contar una historia desgraciada, gusta de los libros y llora al leer una novela. A ella están regularmente encomendados los arreglos económicos y los pequeños cuidados domésticos. Esta es, si se me permite una expresión familiar, la viva de la casa.
Difícil, muy difícil es que estos caracteres lleguen a concebir un amor verdadero, pero cuando aman, aman con cierta efusión de ternura infinita que toca en el delirio.
Al lado de ese tipo se encuentra siempre otro en quien la sonrisa de malicia se ha trocado por una sonrisa de abandono y de inocencia. Nótase en la dejadez de sus modales cierta pereza de espíritu y de cuerpo que algunas veces se traduce por romanticismo. Vive secretamente envanecida de su hermosura y se preocupa más de su belleza que de las interioridades de la casa. Ama la lectura, pero tiene la seguridad de que no es necesaria para encontrar adoradores por todas partes, y no la cultiva por negligencia natural. Es regularmente la menos querida de las hijas. Habla poco, oye conversar en silencio con un aire de admiración y pide la explicación de la cosa más sencilla. No por eso se halla desheredada de la intensidad de comprensión ni de esos momentos de maravillosa lucidez que distinguen a la limeña. Posee una alma virginal y un corazón de niño. Es la cándida de la familia, cuando esta bella criatura ha nacido en una humilde esfera y vive en la pobreza, la seducción vela a su lado y casi siempre acaba por arrancarla una noche del techo de sus padres.
Sin dejar de ser bella, Pepa era en la familia R... el tipo de la viveza y Julia el de la candidez.
Tengo para mí que no debemos exigir a nuestra sociedad mujeres de talento ni de ilustración. Un joven debe buscar, después de un verdadero amor, una alma casta y un corazón sano que guarde intacta la virginidad del sentimiento, y que haya recibido en el hogar de la familia la enseñanza de la virtud.
Por mi parte, confieso que, a pesar de sus defectos, profeso cierta adoración por ese ángel de hermosura, de abandono y de inocencia de que acabo de hablar. Esa ignorancia absoluta de las cosas de la vida, ese olvido aparente de sí misma, esa indolente dejadez en su actitud y cierto aire de resignación que se refleja en su semblante, me atraen donde quiera que lo encuentro. Hay en mi alma una simpatía desconocida para ese tipo de sencillez y voluptuosidad que me encanta y me fascina.
Ya lo habrás previsto. Mi amor por Julia creció cada día más hasta que se convirtió en un delirio continuo. No pensaba más que en verla, contemplarla y adorarla. Todo lo hacía por ella y para ella. Arreglaba mis labores todos los días precipitadamente para tener más horas de libertad que pasar a su lado. Había formado una religión de mi amor y una plegaria de su nombre. Cuando practicaba en mi profesión una acción noble, cuando hacía un bien, cuando daba a un mendigo una limosna, la imagen de Julia me venía involuntariamente a la memoria y me sentía más digno de ella. La conciencia del bien se confundía en mí con el sentimiento divino que esa mujer me inspiraba. Cuanto le pertenecía, cuanto amaba, cuanto venía de ella, cuanto había tocado con sus manos estaba perfumado, embellecido, purificado para mí. Me hallaba en un estado de fiebre perpetua, fiebre del corazón que alimentaba o devoraba mi vida según el número de miradas que Julia me había dirigido o el tono en que me había hablado la noche anterior. Si este estado de mi alma se hubiera prolongado quince días más, habría enloquecido sin duda.
En cuanto al modo como Julia aceptaba mi pasión, no me creía desgraciado. Sentía por mí un amor verdadero, aunque no tan ardiente e impetuoso como yo habría querido. Recibía de ella cuantas pruebas de distinción pueden exigirse de una joven de nuestra sociedad, cuando la castidad y la ternura entran en el amor que nos inspira. Le había escrito algunas cartas que ella había contestado con esos mal dibujados renglones de la ignorancia de la limeña, ignorancia que tiene su encanto para el alma enamorada, porque además de la sencillez de la expresión y del cariño que revelan, prueban siempre el sacrificio que se hace al escribirlos. El candor que respiraban sus cartas y el trato frecuente me hicieron conocer los sentimientos puros y virginales de su alma, y llegué a concebir que, desposándose Julia con el hombre a quien amara, haría de su casa, sin saberlo ella misma, un santuario de paz para su esposo, de adoración para ella y de virtud para todos.
A veces creía que el amor que la inspiraba nacía de un sentimiento de vanidad por la predilección con que me distinguía el círculo de su familia y de sus amigos. No era ese el amor que yo deseaba, y esta idea me sumergía en largos momentos de amarga duda. Pero cuando al atravesar a la tarde siguiente la puerta de su casa, lo primero que divisaba era la figura deslumbrante de Julia, que reclinada en el antepecho del corredor me esperaba impaciente, mi corazón se dilataba y todas las dudas de mi alma desaparecían al sentir que su mano delicada estrechaba la mía con cierto aire de inteligencia. La irradiación de una sonrisa que dibujaban sus labios bajaba entonces hasta el fondo de mi alma. Yo llamaba a esa sonrisa el iris de mi cielo, porque ella era como el símbolo misterioso de que acababan de calmarse todas las tempestades de mi espíritu.
Un día medité en mi madre, en mi posición, en mi porvenir, en mi fortuna, en cuanto puede meditar un hombre antes de decidir de su destino; tomé una resolución definitiva y determiné casarme con Julia.
Bajé de mi cuarto, atravesé lleno de temores el patio de casa y entré donde mi madre. Hacía tiempo que la infeliz se había apercibido de mi inquietud, de mis insomnios y de mi constante melancolía; de un momento a otro esperaba, como yo mismo, una violenta decadencia en mi salud. Poseo una de esas naturalezas en que las grandes emociones gastan no sólo el alma sino también el cuerpo. Discurrimos juntos largo tiempo, meditamos en su aislamiento, convenimos en la necesidad de sistemar mi vida, calculamos nuestros medios de fortuna y previmos los menores incidentes. Fue esa una conversación dulce, tranquila y amorosa que Dios escuchó sin duda como el himno más santo que puede levantarse hasta él desde el hogar de la familia.
La pobre anciana me abrazó llorando, accedió a mis súplicas y consintió en todo.
De los brazos de mi madre salí a casa de Julia. Llamé a un lado a don Antonio para hablarle a solas y comunicarle mi propósito. El pobre viejo quiso aparentarme una serenidad imperturbable, pero la alegría le traicionaba, revolándose en sus frases y en su rostro. Pocos momentos después compareció Julia ante los dos.
Cuando con los ojos bajos y humedecidos por una lágrima de júbilo suspendida sobre una sonrisa involuntaria, ingenua y virginal como la de un niño, pronunciaron sus labios la palabra de vida para mí; cuando ratificó ante su padre lo que en sus cartas me había dicho, declarando que me amaba y que abrigaba la firme voluntad de casarse conmigo, poseído de no sé qué vértigo que debe producir sin duda lo infinito de la felicidad, hubiera querido arrodillarme a sus pies, besar el sitio que pisaba y, estrechándola a mi corazón, ¡absorberla en mí mismo con una caricia suprema!
Nos comprometimos a guardar, cada uno por su parte, ese secreto de precaución, casi indispensable, que debe preceder siempre a todo matrimonio. Mi situación económica no era muy desahogada; necesitaba hacer algunos arreglos pecuniarios. Puse seis meses de plazo y convenimos en que, una vez casados, Julia iría a vivir al lado de mi madre.