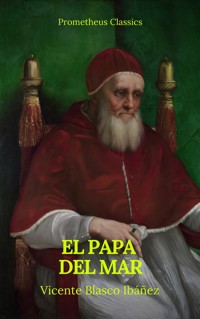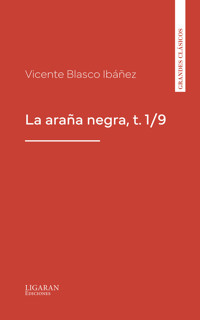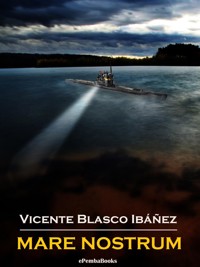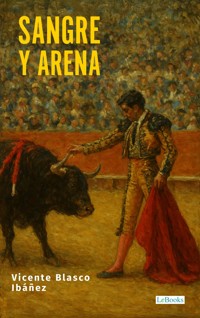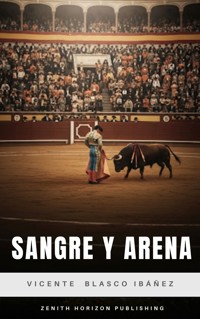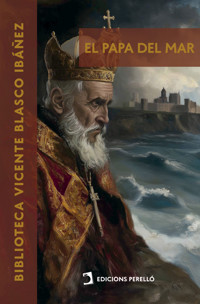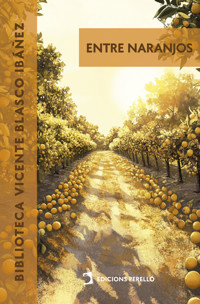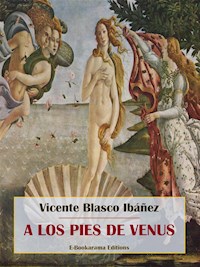
0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1926, "A los pies de Venus" es una obra maestra de Vicente Blasco Ibáñez y la continuación de "El Papa del Mar" (también disponible en E-Bookarama), en la que se da inicio a la historia amorosa que liga a Claudio Borja, un joven poeta valenciano, y Rosaura Salcedo, una rica dama argentina. Esta novela en la que prosiguen sus avatares puede leerse perfectamente, sin embargo, como novela suelta.
Si en la anterior era Claudio quien introducía la acción paralela narrando a Rosaura la historia del cismático Benedicto XIII, “
el Papa Luna”, aquí es Baltasar Figueras, tío de Claudio, quien evoca vivamente el ascenso y apogeo de los Borgia en la Roma del siglo xv, una ciudad "postrada
A los pies de Venus...".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tabla de contenidos
A LOS PIES DE VENUS
PARTE 1 - El último cruzado
Capítulo 1 - LAS DICHAS Y CONTRARIEDADES DEL CABALLERO TANNHAUSER EN LA VENUSBERG
Capítulo 2 - DONDE EL CANÓNIGO PIQUERAS CUENTA LA GRAN EMPRESA DE SU VIDA
Capítulo 3 - EN EL QUE SE HABLA DEL HIJO DE LA «UNIVERSIDAD» DE CANALS Y DE LA VICTORIOSA BATALLA DE LOS TRES JUANES
Capítulo 4 - DONDE SE CUENTA LA PRIMERA INVASIÓN DE ROMA POR LOS ESPAÑOLES, COMO LOS BORJAS PASARON A SER BORGIAS, Y OTRAS SINGULARIDADES DE LA FAMILIA DEL TORO ROJO
Capítulo 5 - DIOSA, TE AMO... DÉJAME PARTIR
PARTE 2 - La familia del Toro Rojo
Capítulo 1 - DE LA ESCANDALOSA VIDA ROMANA, DE «LA HIJA DE CICERÓN» Y OTRAS PARTICULARIDADES DE UNA ÉPOCA QUE MEZCLO EL SANTORAL CRISTIANO CON LOS DIOSES DEL OLIMPO
Capítulo 2 - DONDE PASAN Y MUEREN CUATRO PONTÍFICES, MIENTRAS EL V1CEPAPA SE MANTIENE TREINTA Y CUATRO AÑOS ESPERANDO SU HORA
Capítulo 3 - EN EL QUE SE HABLA DEL RUIDOSO TRIUNFO DEL VICECANCILLER, DE LA BELLA JULIA, «ESPOSA DE CRISTO» Y DE SU HERMANO «EL CARDENAL FALDERO»
Capítulo 4 - DE COMO SE CASO POR PRIMERA VEZ MADONA LUCRECIA, Y SU PADRE PARTIÓ EL MUNDO EN DOS PEDAZOS
Capítulo 5 - LA ESCANDALOSA GUERRA DE LA FORNICACIÓN», Y COMO PRODUJO, CON DIVERSOS NOMBRES, UN ESPECTRO LÍVIDO QUE TODAVÍA EXISTE
Capítulo 6 - LA INCONVENIENTE CONDUCTA DE CLAUDIO BORJA EN EL PALACIO DE ENCIS0 DE LAS CASAS
PARTE 3 - Nuestro César
Capítulo 1 - DONDE CLAUDIO PIENSA BN «LAS NIÑAS DEL VATICANO» Y SE HABLA DEL ASESINATO DEL DUQUE DE GANDÍA Y LA RUIDOSA DESESPERACIÓN DE SU PADRE
Capítulo 2 - DEL TERRIBLE DON MIGÜELITO Y DE COMO EL CARDENAL DE VALENCIA PASO A SER DUQUE DE VALENCIA EN FRANCIA. CASÁNDOSE Y ENVIANDO A SU PADRE EL PAPA UNA CARTA CON UN NUMERO «OCHO»
Capítulo 3 - LAS CAMPAÑAS DE CESAR, EL HEROICO ARREMANGA MIENTO DE FALDAS DE CATALINA SFORZA Y «EL BELLO ENGAÑO» DE SINIGAGLIA
Capítulo 4 - DE LA CONVERSACIÓN QUE SOSTUVO CLAUDIO EN UN «DANCING» Y DE COMO ENCISO LE REGALO AL DÍA SIGUIENTE MEDIA ESTAMPA DE LOS REYES MAGOS DE COLONIA
Capítulo 5 - EL OCASO Y LA MUERTE
Capítulo 6 - ¡Y NO LA VERÉ MAS!
A LOS PIES DE VENUS
Vicente Blasco Ibáñez
PARTE 1 - El último cruzado
Capítulo 1 - LAS DICHAS Y CONTRARIEDADES DEL CABALLERO TANNHAUSER EN LA VENUSBERG
Al distraídamente la fecha de los periódicos recién llegados de París, sintió por primera vez Claudio Borja la existencia del tiempo.
Hasta entonces había llevado una vida irreal, libre de la esclavitud de las horas y las imposiciones del espacio.
Todos los días eran iguales para él.
No vivía, se deslizaba con suavidad por un declive dulce, sin altibajos ni sacudidas. El día presente era tan bello como el anterior, y sin duda, resultaría igual al próximo mañana. Sólo al recordarle la fecha de los diarios otra fecha idéntica guardada en su memoria, hizo un cálculo del tiempo transcurrido durante esta dulce inercia, únicamente comparable a las de los seres que en los cuentos árabes quedan inmóviles, dentro de ciudades encantadas, paralizadas por un conjuro mágico
¡Un año!… Iba ya transcurrido un año desde aquel suceso que dividía su existencia, como los hechos trascendentales parten la Historia, sirviendo de cabecera a una nueva época. Recordaba su sorpresa en el ruinoso castillo papal de Peñíscola, próximo al Mediterráneo, ante la aparición inesperada de Rosaura Salcedo. La hermosa viuda venia a buscarle sin saber por qué, creyendo obrar así por aburrimiento y moviéndose en realidad a impulsos de un amoroso instinto, aún no definido, que pugnaba por adquirir forma. Luego veía la tempestad, llamada por él providencia, el refugio de los dos en un huerto de naranjos próximo a Castellón, la noche pasada en la vivienda de una campesina, que los tomaba por esposos
Nunca volvería a ver a esta pobre casa, y, sin embargo, se alzaba en su recuerdo más grande y majestuosa que todos los edificios históricos admirados en sus viajes. Tenía olvidado el nombre de aquella humilde mujer que facilitó, sin saberlo, la aproximación de ellos dos; pero su imagen persistía en su memoria, con el resplandor dulce y atractivo que envuelve a los grandes favorecedores de nuestro pasado.
A partir de aquella noche, el mundo cambiaba para Borja. Tal vez seres y cosas continuaban lo mismo; pero él era otro, viendo transformadas las condiciones de su vida, encontrando un nuevo encanto a lo que antes consideraba monótono y ordinario.
Había descubierto, como todos los enamorados satisfechos de su felicidad, que nuestra existencia tiene más poesía que nos imaginamos en días de pesimismo. Vuelto de espaldas al resto del mundo, no encontraba otra vida digna de interés que la de aquella mujer. Juntos harían su camino en todo lo que les quedase por existir, y eso que ambos, siendo jóvenes veían su futuro como un horizonte sin limites.
Viajaron los primeros meses, yendo a donde van las gentes de la sociedad en que había vivido hasta entonces Rosaura, y procurando al mismo tiempo aislarse de ellas. Aprovecharon el ferrocarril para huir de aquel huerto que tanto recordaban después. Querían un escenario menos rústico para su amor. Esperaron en Barcelona a que el chófer hubiese recompuesto el automóvil en un taller de Castellón.
Luego volvieron a Francia, como si pasada aquella tempestad en el campo de naranjos no pudieran ya pensar más que en ellos dos. La viuda argentina mostrábase de repente sin interés alguno por las bellezas de la costa española y la historia novelesca del Papa Luna.
Volvieron a verse en Marsella, pero ahora sin las dudas y los apartamientos inesperados de semanas antes. Finalmente paseó Claudio por el jardín en declive que ponía en comunicación la elegante casa de Rosaura, en la Costa Azul con los peñascos blancos de áspero mármol, taladrados incesantemente por las aguas marítimas.
La soledad, grata en los primeros días, empezó a pesarle de pronto a Rosaura. Ella, tan deseosa de guardar su reputación y su rango social, se mostró la más osada, como si le placiese exhibir ante sus amigas íntimas este enamorado, más joven que Urdaneta.
—Con discreción todo puede hacerse en nuestro mundo—dijo para convencer a Borja, tímido y prudente.
Viajando juntos y fingiendo vivir separados dentro de un mismo hotel, pasaron los meses de verano en Biarritz; luego en Venecía y en las admirables estaciones alpinas del Tirol. No podía recordar Claudio con exactitud dónde había estado y lo que llevaba visto. Fuese a donde fuese, mar o montaña, ciudad o paisaje, todo creía verlo reflejado en las pupilas de Rosaura apreciando los diversos lugares según los comentarios de ella y la placidez o excitación de sus nervios.
La parecía en ciertos momentos que la atmósfera cantaba alrededor de su persona. Sus pies sentían la impresión de un suelo elástico. Tenía la certeza de poder saltar y mantenerse en el aire, contra todas las leyes físicas, cual si estuviese en otro planeta. Vivía dentro de un perpetuo ensueño, y algunas mañanas, al despertar en un cuarto de hotel, lejos del que ocupaba ella, para mantener unas conveniencias que las más de las veces resultaban inútiles, se preguntaba con Inquietud : «¿Realmente soy el amante de Rosaura? ¿No lo habré soñado en el curso de la noche y voy a convencerme ahora de que todo es mentira?»
Al repeler a continuación las últimas incertidumbres y anemias del sueño, el orgullo de su triunfo se transformaba en modestia, por una misteriosa operación psíquica, reconociéndose indigno de tanta felicidad. ¡Verse amado por aquella mujer que había considerado al principio como perteneciente a una especie superior, sin esperanza de que volviese los ojos hacia él!…
El antiguo mote de caballero Tannhauser empleado algunas veces por Rosaura parecía aumentar su vanidad de amante. Ella era Venus, y él vivía a sus pies saciado de amor, como el réprobo poeta. Aquel jardín de la Costa Azul propiedad de la argentina era comparable a la Venusberg, la legendaria Montaña de Venus, mágico lugar de voluptuosidades, de poesía carnal, que hacia estremecer de espanto a los ascetas cristianos.
Parecía Rosaura satisfecha del resultado de una aventura emprendida ligeramente, sin propósito determinado, con un aceleramiento algo loco. Halagaba su vanidad femenina la supeditación amorosa de Claudio. Este le había hecho desde el principio el homenaje de su voluntad. En los primeros meses nunca surgían entre ellos las disputas y celos que habían amargado sus relaciones con Urdaneta, el famoso general-doctor. Borja mostraba cierto misticismo en su adoración. La veía como una diosa, y a las divinidades se las obedece, sin discutir con ellas.
En los momentos de agradecimiento amoroso, cuando se siente la necesidad de retribuir la dicha recibida con tiernas palabras, ella decía siempre lo mismo
—¡Que bueno eres!… Por eso te quiero como no he querido a nadie.
Después de las semanas otoñales pasadas en París, el invierno los había empujado a la Costa Azul.
Se instaló la señora de Pineda en su lujosa villa entre Niza y Montecarlo, pero ahora con todas las comodidades para una larga permanencia, rodeada de numerosa servidumbre, haciendo saber a sus amigas su firme voluntad de no irse hasta la llegada del verano.
Su pasión le hacía olvidar una vez más aquella maternidad sólo renaciente en días de pesimismo amoroso. Se había preocupado de la educación' de sus dos hijos, afirmando que era un sacrificio tener que separarse de ellos; pero su porvenir lo exigía así. Al lado de su madre no adquirirían nunca una verdadera instrucción- El niño había sido enviado a Inglaterra para que hiciesen de él un cumplido gentleman desde su infancia; la niña entraba en un colegio aristocrático de París, dirigido por monjas. Y creyendo haber cumplido por el momento todos sus deberes maternales, pudo dedicarse en absoluto, libre de testigos molestos, a la vida común con el que llamaba su poeta.
Claudio estaba instalado aparentemente en un hotel próximo a la propiedad de la señora de Pineda. Casi todo el día y una gran parte de la noche los pasaba el joven en el jardín de Rosaura o en su casa; pero de todos modos, su domicilio oficial en el hotel, como decía Borja, era una discreta concesión a los respetos sociales. Las gentes amigas de ella cerraban los ojos, admitiendo con aparente buena fe que el español no era más que un visitante de la rica viuda, existiendo entre ambos la simpatía originada por la comunidad de idioma y de origen étnico.
Así se fue prolongando algunos meses más la vida irreal de Claudio. No existían en este jardín de la Costa Azul los mágicos rincones de la Venusberg, con lechos de corales y guirnaldas de floraciones fantásticas semejantes a las de los campos submarinos.-
Mas su bosquecillos de rosales en los que abundaban tanto las flores como las hojas, sus plazoletas con fuentes de cantarino gotear, sus enramadas susurrantes bajo las cuales se arrullaban palomas, y su playa de guijarros azules entre peñascos que parecían bloques de mármol en espera de un cincel, fueron testigos muchas veces de lentas conversaciones de los dos enamorados y sus silencios solo interrumpidos por el chasquido de los besos.
Poco antes que Borja se diese cuenta de que ya llevaba un año junto a Rosaura, esta existencia común empezó a sufrir variaciones. Ella le dijo un día con cierta gravedad, como si presintiese un peligro:
— Debemos" pensar menos en nosotros, volver a nuestra vida de antes, sin que por eso dejemos de querernos mucho. Las cosas extremadas acaban por resultar violentas y duran poco.
Empezó a mostrarse la hermosa madame Pineda en los salones de juego de Montecarlo, en las comidas de gala de los hoteles, en los dancings más elegantes a la hora del té, seguida, de su español, que era aceptado por todos como un acompañante legal, sin que ninguno se tomase el trabajo de definir el carácter de dicha familiaridad.
Borja la creyó más segura para él viéndola seguir sus costumbres de antes. Así evitaban el aburrimiento de una larga intimidad siempre a solas.
Al poco tiempo, este conformismo del joven empezó a resquebrajarse con los pequeños accidentes diarios de una vida agitada.
La argentina había recobrado su gusto por el baile, y él no era un verdadero danzarín. Confesó Rosaura, con sonrisa algo nerviosa, la imposibilidad de bailar bien con él.
—Sabes de muchas cosas, y por eso te admiro… ; pero de bailar… , ¡nada!
Como en realidad no gustaba de la danza, empezó Claudio a mostrar una resignación de marido cortés, manteniéndose en su asiento mientras ella bailaba con otros hombres. Luego, al volver Rosaura a su lado, sonreía con forzada mansedumbre. Nada podía decirle a una mujer que se apresuraba a halagarlo con palabras amorosas, como si le pidiese perdón.
En verdad, Borja no tenía motivos de queja. Ella seguía amándolo lo mismo que antes, como aman las beldades que ya están en los últimos linderos de la juventud a un hombre menor en años.
—El baile—decía—es para mi una gimnasia social, un deporte de moda.
Parecía olvidarse de Claudio en los dancings de los hoteles y en las mesas de juego de Montecarlo; mas una vez satisfechas sus dos pasiones, volvía a buscarlo con el .mismo amor de antes, sin que él pudiese sorprender disminución alguna.
Esta confianza en la fidelidad de Rosaura acabó por hacerle sobrellevar sin celos la presencia de un hombre cuyo apellido había perturbado algunas veces la serenidad de sus amores en los primeros meses de vida común.
Estando en París conocía a Urdaneta, el general-doctor, en una fiesta americana a la que asistió acompañando a la señora de Pineda. Indudablemente, el caudillo deseaba su amistad, y lo buscó, haciéndose presentar por un amigo de ambos.
¡Cosa inexplicable para Borja!… Había pensado siempre con odio en este hombre, y al verlo de cerca tuvo que confesar que no le era antipático. Sólo odiaba al general-doctor cuando estaba lejos. Luego, en su presencia, le parecía absurdo que el apellido de este hombre hubiese podido agitar sus nervios. Urdaneta había venido a vivir en Cannes unas semanas, y los dos enamorados lo encontraron repetidas veces en los hoteles de Niza o en el Casino de Montecarlo.
Rosaura, más tenaz en sus desvíos, lo trataba fríamente, esforzándose por hacer ver a todos que este hombre sólo era ya para ella uno de tantos visitantes. El pasado estaba muerto y bien muerto. Borja, en cambio, sentíase atraído por el irresistible agradador. Si su nombre le infundía celos, su presencia real no despertaba en su ánimo ninguna desconfianza, y hasta le inspiraba cierta conmiseración simpática.
En algunas ocasiones, al escuchar que Rosaura hablaba de él con menosprecio, Intentó defenderlo. «¡Pobre general Urdaneta!… » Su época gloriosa iba a terminar.
Era ya el hombre seductor que declina y se sobrevive. Aún conseguía atraer el interés de algunas mujeres con su gran barba rizada, su aspecto de hermosa bestia de combate, sus pasadas aventuras y su petulancia varonil; pero no sabia ocultar su desaliento creciente.
Sufría continuas escaseces de dinero. Esto no resultaba extraordinario
en su historia de incansable derrochador. Lo terrible era que se iba cerrando la explotación de su propio país, siempre considerado por él como una mina segura al otro lado del Océano.
Ya no podía embarcarse para hacer una revolución más en su patria, acoplar dinero y volverse a París. La pequeña República había seguido la evolución de los países vecinos, abominando repentinamente de Urdaneta. Ahora gobernaban la nación hombres jóvenes que habían estudiado en los Estados Unidos o en Europa, y establecían empresas industriales, necesitadas de paz.
«No venga, general-doctor—le escribían sus íntimos—. Esto ha cambiado mucho. La gente ya no aclama su nombre; y si viene, tal vez lo perjudiquen.»
Y Urdaneta, que desde París husmeaba los vientos de su patria lo mismo que sus corresponsales, se abstenía de embarcarse para hacer una intervención armada, sabiendo que en el lenguaje de su tierra perjudicar equivalía poco más o menos a fusilamiento.
Agobiado por deudas crecientes y en la obligación de hacer economías—lo que era para él signo de indiscutible decadencia—, manteníase indeciso, no sabiendo qué nuevo rumbo seguir. Hombre experto en amores, no intentó recobrar a la millonaria argentina. ¡ Historia terminada!… No iba a retroceder Rosaura hacia él teniendo a este joven supeditado completamente a su voluntad, dulce en palabras y actos. Además, conocía el valor de la juventud para las mujeres procedentes de América, mundo en extremo joven, que siente aún fervores de tribu primitiva ante las existencias primaverales.
El también se considera con cierta inferioridad en presencia de Borja. ¡Ay la juventud ¡…
Veía en este español un heredero digno de respeto; se interesaba por su suerte Involuntariamente, delatando dicho afecto en sus ojos y su sonrisa benévola. Quizá la simpatía oscura que impulsaba a Borja hacia él era un reflejo de sus propios sentimientos.
Algunas veces creyó leer Claudio en sus amistosas miradas y en la expresión bondadosa de su boca.
Tal vez lo creía un compañero futuro de infortunio. Con mujeres como Rosaura, enamoradas de la vida y poseedoras de un alma pagana, ¿quién puede estar verdaderamente tranquilo?… «Teme, compañero, a la juventud—parecía decirle Urdaneta—. Algún día vendrá otro con menos años que te sucederá; como tú a mí.»
Cuando Borja creía adivinar esto en la expresión afectuosa y triste del héroe caído, se tranquilizaba a sí mismo con una petulancia de enamorado feliz… El era él: un hombre muy superior por su inteligencia y sus gustos a este guerrero selvático que al otro lado del Océano había matado a centenares de hombres y aquí empezaba a parecer un personaje, algo grotesco, lejos de su ambiente favorable, imposibilitado de continuar su antigua historia.
Las mayores contrariedades sufridas por Borja en su vida actual procedían de aquel mundo algo híbrido, pero siempre elegante, que se reunía durante el invierno en la Costa Azul. Se había agregado a él contra su voluntad, arrastrado por las costumbres y aficiones de Rosaura, dejándose presentar a personas que no le interesaban, pero con las cuales debía mantener conversación en loa tes danzantes, en los salones del Sporting Club de Montecarlo, en las fiestas de caridad, en los conciertos clásicos.
Era un amontonamiento internacional, en el que figuraban desocupados de todos los países; gentes de historia novelesca las más de las veces, sin ninguna instrucción sólida, hablando numerosos Idiomas y habiendo viajado mucho para ver superficialmente las naciones e interesarse sólo por sus gran-des hoteles y sus altas clases sociales.
Se encontraban en este mundo personajes de importancia auténtica: hombres políticos venidos a menos, con la nostalgia de la autoridad perdida; individuos de familias destronadas; magnates del dinero que descansaban unos meses a orillas del Mediterráneo Y en torno a este grupo selecto, una inquieta marea de duquesas y marquesas de diversos reinos, sobre cuyo pasado se contaban picantes historias; princesas rusas que se mantenían vendiendo sus últimas alhajas y abrigos de armiño; aventureras que se hacían tolerar por una amabilidad reptilesca; antiguas cocottes que habían afirmado su posición casándose con algún millonario viejo poco antes de morir éste.
Todos llevaban una existencia atareada, corriendo en automóvil los sesenta kilómetros de carretera entre Cannes y Mentón para asistir a fiestas en las diversas ciudades o arriesgar su dinero sobre las mesas verdes de los casinos situados a lo largo de la cornisa de la Costa Azul.
Los temas de conversación eran siempre los mismos: la riqueza y el amor. Algunas veces los olvidaban para hablar de títulos nobiliarios o antiguos cargos políticos, apreciándolos según las simpatías que les inspiraban sus poseedores.
«¿Por qué vivo entre una gente tan insustancial?», se preguntaba Claudio Borja.
En realidad, era su obligación de seguir a Rosaura lo que le condenaba para siempre a figurar en dicho mundo, frívolo, murmurador, y, al mismo tiempo, exageradamente tolerante hasta el amoralismo.
Sufría viéndose ignorado por esta gente bien educada y amable. Todos le acogían con sonrisas y apretones de manos, desconociendo su verdadera personalidad. Era para ellos «el amigo de madame Pineda, joven español, simpático, distinguido… », y nada más. Algunas damas viejas empezaban a llamarle marqués, sin que pudiera saber quién había iniciado tal invención.
Les parecía, sin duda, imposible que siendo de España, no fuese marqués de Borja. En esta sociedad brillante, mezclada y sospechosa, casi todos llevaban un título, y únicamente a los millonarios de los Estados Unidos les toleraban que ostentasen su nombre a secas.
El amigo de madame Pineda se daba cuenta del concepto que tenían de él muchos hombres y mujeres con los que hablaba en comidas y bailes. Sólo decían que era simpático y distinguido; pero Claudio leía algo más en el silencio continuador de tales palabras. Como la viuda argentina era rica, tal vez le creían protegido por sus amorosas larguezas. Esto no era pecado ni defecto entre las gentes de dicho mundo. Casi aumentaba a los ojos de las señoras el valor de un hombre dándole el atractivo de una alhaja cara, de todo objeto de lujo que cuesta mucho dinero.
Así se explicaba Borja las ojeadas invitadoras, las frases de doble sentido de algunas amigas íntimas de Rosaura al hablar a solas con él. Le tenían, sin duda, por el gígolo de la viuda de Pineda. Tal vez presentían en su persona una misteriosa y tentadora potencialidad de amor, ya que una dama tan elegante y buscada le permanecía fiel, después de un año de relaciones… Y esta sospecha, que dejaba adivinar los menos prudentes, le indignó al principio, acabando por hacerle sonreír con amarga conformidad.
Desde los primeros días de vida amorosa se había resistido a aceptar las consecuencias del gran desnivel existente entre las fortunas de los dos.
—Yo soy el hombre—protestaba con orgullo cuando, viajando juntos pretendía Rosaura pagar los gastos de él.
Por una fatalidad comparable a la de ciertas leyes físicas, la enorme fortuna de la argentina pesaba sobre la asociación de los dos, y aunque era Rosaura la que costeaba la mayor parte de su vida, siempre fastuosa, el goce de algunos de estos despilfarros alcanzaba al hombre que iba con ella. De todos modos, Borja atendía a su propio mantenimiento, y sin que su amante se diese cuenta, era origen para él de muchos gastos extraordinarios.
—«Las mujeres ricas—se decía el joven algunas veces—cuestan más dinero que las pobres, sin que ellas lleguen a enterarse.»
Este año de vida común con una millonaria empezaba a quebrantar su fortuna. Había gastado más del doble de sus rentas, pidiendo frecuentes adelantos al administrador que tenía en Madrid. No amaba el juego, y se veía obligado a jugar en Montecarlo, en Niza o en Cannes, perdiendo siempre.
Además, al lado de esta mujer que hablaba a todas horas de vestidos y recibía semanalmente nuevos trajes, le era preciso ocuparse de su indumento con una minuciosidad femenil, yendo en busca del sastre cada vez que ella fijaba su atención en el porte y las novedades de algún gentleman recién llegados de Londres.
Tenía la certeza de que a .la larga le sería imposible resistir económicamente esta vida con una mujer poseedora de millones… ¡Y las gente le creían un gigoloi
Dejaba para más adelante el pensar en esta desigualdad de fortunas. Aguardaba algo inesperado que surgiría en el porvenir: un nivelamiento salvador, sin detenerse en reflexionar cómo podría ser esto, contento de su dicha presente.
Lo único que le producía verdaderas molestias en su actual situación era verse incomprendido por las personas que rodeaban a Rosaura. ¡No haber continuado sus primeros meses de aislamiento y amor en el jardín rumoroso, oliendo a mimosas, a claveles y a sal marítima, que ellos llamaban su Venusberg!
Estos amigos hablaban muchos idiomas, menos el de Borja. La lengua francesa los unía en el trato diario. y sólo excepcionalmente lograba encontrar alguno que balbuciese palabras españolas, aprendidas en viajes por la América del Sur.
En vano Rosaura, con el deseo d elevarlo ante los ojos de estas grandes frívolas anunciaba que Borja era a escritor, ¡un gran escritor! Algunas damas inglesas, cuyo romanticismo iba unido a la nostalgia de su perdida juventud, se interesaban repentinamente por él, pidiéndole sus novelas, Debían estar traducidas al francés o al inglés. Claudio se excusaba, confuso, El no había hecho novelas, único género literario que resiste la prueba de ser traducido. Sólo escribía versos, y en español, forzosamente prisioneros de su forma primitiva. Traducir versos es romper un vaso de perfume para que se pierda en el aire su esencia.
T ambién se veía en esto incomprendido y menospreciado. Era simplemente un bailarín torpe, un oyente silencioso de charlas mundanas, muy por debajo de ciertos jóvenes frívolos que provocaban palabras de elogio en los dancings por su habilidad en mover los pies, viéndose llamados a los corros de señoras para divertirlas con sus murmuraciones casi femeninas.
«Soy feliz—se decía muchas veces Claudio—, ¡y cómo me aburro apenas ella se aleja!… Me doy asco a mi mismo.»
De pronto sentía un deseo cruel de atormentar con sus quejas a la mujer adorada. Era una obra subsconsciente, una mala pasión que parecía venir de otro hombre. En tales momentos, el amor estaba compuesto para él de agresividad y odio afectuoso.
—Tú debes de haber tenido muchos amantes—decía en las horas de mayor confianza—. Cuéntame: nada me importa.
Inútilmente protestaba Rosaura… El incrédulo Borja seguía preguntando… ¿Cómo una mujer hermosa que tanto interesaba a los hombres podía haber llegado hasta él sin historias amorosas?…
A Urdaneta no lo nombraba. Prescindía de este antecesor como si lo ignorase, por lo mismo que era única realidad. Quería conocer a los otros, cuyo número agrandaba o achicaba, al capricho de sus celos. Estos otros eran el misterio con su cruel atracción, el pasado de Rosaura, vacío y oscuro, que necesitaba poblar de espectros para su propio sufrimiento y el de su amante.
Como este martirio de las preguntas era siempre de noche y en el lecho ella no podía escapar a tal obsesión, y procuraba hacer frente valiéndose de femeninas habilidades.
Le contaba inverosímiles historias de amores con hombres de diversos países, a los que había conocido en sus viajes, y al notar el enfurruñamiento silencioso de Claudio rompía a reír.
—Pero ¿no ves, grandísimo sonso, que me estoy burlando de ti?… Todo, cuentos disparatados, ya que esto te gusta. De poco le valía tal estratagema, pues el celoso tornaba a acosarla con sus preguntas. Detrás de dichos embustes debían de ocultarse, según él, terribles verdades. Hasta parecía menospreciarla, considerando rebajados sus méritos por no haber tenido muchos amantes. A! fin, Rosaura apelaba al llanto, diciendo con amargura:
—Nunca vives contento de lo que tienes. Te conozco. Necesitas sufrir, complicar tu vida y la del que esté cerca de ti. Eres de los que aman… con enemistad.
Dudaba creyendo expresarse mal, por no haber encontrado palabras más exactas, y segura al mismo tiempo de estar formulando grandes verdades,
Luego se reconciliaban, y ella, vibrante aún por las caricias recientes, decía con agradecimiento:
— i Qué suerte habernos encontrado!… ¡Bendita la hora en que se me ocurrió ir a Madrid! ¡Y pensar que podríamos haber vivido cada uno por su lado… , sin conocernos!
Todo esto no impedía que una semana después tuviese que llorar en la intimidad, protestando ante los celo de él, siempre con las mismas palabras:
—Lo que tú tienes, Claudio, es que te aburres.
Y en tai situación, cuando el tedio de esta existencia, demasiado tranquila y feliz, iba agriando el carácter de Borja, una noticia le reanimó con el incentivo de la novedad.
Su tío el canónigo de Valencia, don Baltasar Figueras, iba camino de Italia—según le anunciaba en una carta—para completar alguno de aquellos estudios históricos que le habían hecho célebre en España entre dos docenas de eruditos semejantes a él.
Necesitaba visitar por tercera vez a Roma para ver en las llamadas Estancias de los Borgias, dentro del Vaticano, algunos fragmentos que aun existían de su primitiva pavimentación, hecha con azulejos de Valencia. Quería calcarlos para completar cierto libro sobre la antigua azulejaría hispanomorisca fabricada en el pueblo de Manises.
Este viaje le placía más que los otros dos que llevaba hechos a la ciudad de los papas, agregado a populosas peregrinaciones. Ahora iba solo y contando con un apoyo oficial. Su ilustre amigo don Arístides Bustamante, a quien había sido presentado en otros tiempos por el padre de Claudio, vivía en Roma como embajador de España cerca del Papa. Esto Iba a proporcionarle grandes facilidades para sus rebuscas y estudios. Verse admitido en la Biblioteca Vaticana con una investidura casi oficial le parecía el triunfo supremo de su carrera de historiador.
La carta del canónigo puso en pie en la memoria de Claudio tres figuras sólo entrevistas durante los últimos meses como fugaces e indecisos fantasmas: el embajador Bustamante. su cuñada doña Nati y la dulce Estela. Esta última, sin embargo, persistía en su recuerdo, según sus propias palabras, «como un perfume lejano de violeta adormecida entre hojas».
Rosaura se acordó igualmente de los olvidados Bustamantes. Don Arístides y su familia habían pasado por la Costa Azul cuando ella viajaba lejos con Claudio. El embajador le había enviado al principio, desde Roma, varías cartas describiendo en estilo pomposo las fiestas dadas en su palacio, las invitaciones y honores de que era objeto, apremiándola para que le hiciese una visita y participase de tanto esplendor. Luego, tenaz silencio.
—Deben de saberlo todo… ¿Qué me importa?
Y como su egoísmo amoroso le daba un valor a toda prueba, no se acordó más del personaje y su familia.
El canónigo iba a detenerse en Niza sólo por ver a su sobrino. El año anterior, después de anunciarle éste una visita desde Peñiscola, había desistido de ir a Valencia, volviéndose a Francia.
Deseaba pasar con él varios días, viendo al mismo tiempo la famosa Costa Azul, que siempre había contemplado desde el ferrocarril como una visión cinematográfica. Revelaba en su carta un entusiasmo de adolescente al ocuparse de este lugar famoso. Iba a conocerlo al lado de su sobrino, gran mundano que le hacía recordar a los héroes de ciertas novelas leídas en sus tiempos de seminarista.
«Mis estudios me esperan en Roma. Ya sabes que mi vida entera la he dedicado a la noble empresa de defender y justificar a los mayores calumniados de la Historia. El trabajo es tan enorme, que tal vez llegue para mí la muerte antes que lo termine.
Tú, a causa de tu apellido, deberías sentir tanto interés como yo por dicho trabajo… A pesar de todo, perderé unos días al lado tuyo. Quiero conocer algo del mundo en que vives, simpático e inconsciente pecador.»
Capítulo 2 - DONDE EL CANÓNIGO PIQUERAS CUENTA LA GRAN EMPRESA DE SU VIDA
Claudio vio a don Baltasar casi lo mismo que cuando él era niño y vivia bajo su tutela en un caserón de la tranquila calle de Caballeros, en Valencia.
Pasados los sesenta años, se mantenía ágil de cuerpo, erguido, el rostro sonrosado y fresco, la cabeza más abundante en cabellos oscuros que en canas.
Sus fatigosas lecturas de pergaminos y papelotes, con la tinta enrojecida por el tiempo, le habían quebrantado la vista, lo que le hacía usar ahora unas gafas de cristales ovalados y montura de oro,
Otra modificación que Borja notó en su persona fue el abultamiento del abdomen. Manteníase enjuto de carnes, sin aditamentos grasosos en los miembros, pero su vientre se había desarrollado aparte, con independencia algo grotesca. Era el resultado de un sedentarismo de hombre estudioso, que pasaba largas horas en el archivo de la catedral o en la biblioteca de su casa, inmóvil en un sillón, la cabeza apoyada en ambas manos, los ojos puestos en un documento de intrincada escritura. Se acordó Borja, además, de los siete arroces distintos que figuran en la cocina valenciana y de otros platos no menos suculentos a los que se mostraba aficionado este santo hombre, por no conocer vicio mayor que el de una gula tranquila y jocunda, capaz de hacer alto en los linderos del exceso,
Este viaje a Roma, después de largos años sin salir de Valencia daba al canónigo una alegría juvenil. Parecía admirarse a sí mismo viéndose sin aquellas sotanas de seda que sus criadas conservaban siempre limpias y brillantes, esparciendo un ligero olor de incienso y de tabaco. Iba ahora en traje civil, vestido de negro, con una pechera de igual color sobre la abertura del chaleco, y en la solapa Izquierda, un botón rojo y amarillo, colores de la bandera española.
— Llevo esto—explicó a su sobrino con gravedad—para que sepan que soy un sacerdote católico. Aquí en el extranjero abundan los protestantes, y clérigos y pastores vamos trajeados lo mismo. Necesito que me distingan de ellos, y por eso me he puesto esta insignia, que guardo de la última peregrinación.
Y el bueno de don Baltasar se Imaginaba a todo el mundo enterado de cuáles eran los colores de la bandera española, y convencido de que su botoncito revelaría instantáneamente, a cuantos lo mirasen, su patria y su religión.
Creyó Borja haber vuelto a la adolescencia viendo a este hombre, que, próximo a su ancianidad, se mantenía alegre, bondadoso y crédulo, lo mismo que en sus tiempos de seminarista. Vivía en un hotel de Niza por recomendación de algunos compañeros de sacerdocio que habían ido a Roma poco antes.
-—Una casa seria, dirigida por personas creyentes—dijo a Claudio, que deseaba llevarle a un alojamiento mejor—. No es decente para uno de mi clase ir a donde vais vosotros. Demasiadas mujeres en tierra, y todas con los brazos al aire, escotadas de un modo escandaloso… ¡hasta dentro de los templos!
No obstante tales protestas, era más propenso Figueras a excusar las flaquezas del prójimo que a censurarlas. Sus estudios históricos, que le habían hecho vivir entre reyes, reinas y pontífices de existencia suntuosa, unían a dicha tolerancia una predisposición instintiva hacia el lujo (aunque no participase de él), un respeto y una admiración algo pueriles para los ricos y los poderosos.
Cuando su sobrino le habló de la viuda de Pineda, dueña de una villa muy elegante en el camino de Montecarlo, gran dama que deseaba conocerlo por lo mucho que había oído hablar de él, tosió el canónigo con cierta malicia, queriendo dar a entender que no le era completamente ignorada dicha señora.
Basta su casa habían llegado los ecos de la existencia que llevaba Claudio. Sabía quién era esta millonaria de América y sus relaciones con Borja… Pero, en fin, la vida en el extranjero es otra que la de España; ella era viuda y él estaba libre. A nadie hacían daño de un modo inmediato y directo con su conducta irregular. Y el sacerdote, para tranquilidad de su propia conciencia, mostrábase seguro de que, al fin, los dos acabarían por casarse.
Cierta vanidad de carácter literario aumentaba la tolerancia del canónigo.
Conocía como nadie, por indiscreciones de antiguos documentos, la vida secreta de ciertos reyes de Aragón, que eran sus personajes favoritos; todos ellos con mancebas, a las que amaban románticamente, volviendo su espalda a la mujer legítima, Alfonso V, conquistador de Nápoles, no regresaba nunca a España al lado de su esposa, y moría en Italia víctima de su entusiasmo por las marquesas napolitanas.
Su hermano Juan III, padre de Fernando el Católico, reinaba luego amancebado con una hebrea de rara hermosura. Figueras había dedicado además una parte de sus estudios al Renacimiento italiano y sus costumbres, sabiendo como pocos los pecados amorosos de varios papas y de los cardenales aseglarados de su Corte durante el curso del siglo xv.
No iba a asustarse, como tímida beata, por los amoríos de dos personas jóvenes, que además sabían ocultarlo con discreción. Era lógico cerrara los ojos, ya que el pecado no iba unido al escándalo.
Y don Baltasar entró en aquel jardín que Claudio llamaba la Venusberg, admirando su esplendor vegetal. Luego acogió con rebuscadas y melifluas palabras todas las amabilidades de la dueña de la casa.
«Sí que es guapa—se decía interiormente—. Mucho más de lo que me habían dicho y lo que yo imaginaba… ¡Y tan elegante!»
Al fin conseguía ver de cerca a una de estas señoras de rítmico paso, envueltas en suave perfume, que le hacían recordar a las otras, admiradas antas veces, imaginativamente, mientras estudiaba la vida secreta de altísimos personajes; mujeres extraordinarias que no eran ya más que polvo y huesos rotos dentro de tumbas olvidadas en los penumbrosos rincones de una catedral.
La encontró idéntica a las amantes de ciertos reyes de vida romancesca y a las señoras romanas que hacían pecar a los pontífices. Luego se arrepintió de tan irrespetuosas comparaciones, impresionado por la sonrisa falsamente pueril de Rosaura, por la sencillez de sus maneras, por el aire de niña que tomaba al hacerle preguntas.
Ella conocía perfectamente a don Baltasar gracias a las revelaciones de Claudio. El interés que sentimos todos por enterarnos del pasado de la persona amada la había hecho complacerse—durante los reposos de sus noches de voluptuosidad—en escuchar a Borja el relato de su infancia dentro de aquel caserón lleno de libros viejos, en una de las calles más tranquilas de Valencia.
Creía haber visto con sus ojos dicho edificio, donde llevaba viviendo cerca de cuarenta años el canónigo. Los salones olían a humedad. No quedaba techo ni pared que no estuviese rayado por las serpentinas rendijas del agrietamiento. Los pisos temblaban con un eco inquietante bajo los pasos. De los techos llovía yeso cada vez que pasaba un vehículo cargado por la inmediata calle.
El zaguán era enorme. Las antiguas carrozas podían dar vuelta dentro de él; pero hacia muchos años que no trotaban sobre su pavimento de piedras azules otros animales que una familia de gatos rojos y negros, mantenidos por las criadas del canónigo, para que diesen la guerra a las innumerables ratas emboscadas en los estantes de libros y manuscritos.
Lo mejor era el llamado jardín, espacio abierto entre los caserones in- mediatos, unas docenas de metros de tierra libre con varias matas de flores y tres naranjos colosales, negros y retorcidos, con muñones monstruosos en el tronco a causa» de las ramas cortadas, subiendo casi verticalmente, en busca de un sol que doraba tejados y muros, sin atreverse a descender más que breves instantes hasta el suelo, siempre húmedo y musgoso.
Estos árboles urbanos y centenarios, se consolaban de tal aprisionamiento dando algunas veces su cosecha de naranjas con una prolificuidad que parecía malsana. Sus profundas raíces, al taladrar el suelo, debían de haberse extendido hasta algún albañal olvidado. Sus productos tenían la dulzura exasperante, la miel reconcentrada, el tamaño extraordinario de ciertas ciruelas que años después había gustado Borja en el cementerio de una abadía ruinosa en Bretaña, de la cual había sido prior Pedro Abelardo, el amante de Eloísa. Estas naranjas se pudrían con la misma rapidez que habían crecido, como todo lo que ge desarrolla fuera de los ritmos ordinarios de la vida.
Se acordaba Rosaura repentinamente de una doméstica del canónigo, que Claudio había nombrado muchas veces. El joven la distinguía de las otras por su habilidad para contarle historias de santos y demonios, que amenizaban su niñez. Admirábase Figueras de la memoria prodigiosa de esta señora, capaz de retener el nombre de una oscura criada.
—¿Qué es de Ramona?… ¿Está todavía a su servicio?
Don Baltasar ponía la cara triste. Ramona había muerto ocho años antes. Las dos mujeres que ahora cuidaban de él no habían conocido a Claudio. Eran a modo de extranjeras dentro de aquella casa de tres siglos, con un escudo sobre su puerta cuyos cuarteles estaban borrosos por las roeduras del tiempo y semejaban una piedra informe extraída del fondo de un río.
—Todos se mueren—continuó el canónigo melancólicamente—. Y la pobre casa también va a morir.
Era la única amargura, intensa en realidad, que perturbaba su vida optimista. Un año u otro, los propietario del edificio, noble familia residente en Madrid, tendrían que echarlo abajo, no sabiendo él adonde ir con todo su bagaje de manuscritos y libros. Retardaba el trágico instante, con riesgo de su propia existencia. En vano los arquitectos habían declarado el caserón próximo a derrumbarse. Don Baltasar inventaba razones para seguir en él, arrostrando el peligro de perecer sepultado bajo escombros y papeles
Tenía la esperanza de morir antes que el edificio. En tal caso sus manuscritos pasarían al archivo de la catedral o al de la Academia de la Historia en Madrid, y los arquitectos podrían sin obstáculo alguno, elevar sobre el terreno de esta mansión venerable otra moderna, hermosa como una jaula, con numerosos departamentos, dentro de los cuales vivirían las gentes lo mismo que pájaros saltarines y cautivos.
Poco después de haber terminado el almuerzo con que la viuda de Pineda obsequió al canónigo, mostró ésta deseos de abandonar a sus dos invitados.
Muy interesante don Baltasar!… Tenía para ella el doble atractivo de conocerlo a través de los relatos de Claudio y de pertenecer a la Iglesia, pues la bella señora mezclaba con una vida de incesantes diversiones, verdaderamente pagana, una adhesión inquebrantable al catolicismo. Su alma siempre movediza necesitaba una continua renovación de sensaciones, y anunció de pronto el deseo de marcharse.
Debía ver en el Sporting Club de Montecarlo a unas amigas inglesas. Claudio y su tío podían quedarse paseando por el jardín. Estaban en su casa. Ella pensaba enviarles su automóvil una hora después. Así Borja podría enseñar al canónigo las cosas interesantes de Mónaco y Montecarlo que parecían tentarle con el atractivo de todo lo que representa peligro o misterio.
Claudio, al pasear por el jardín con su tío, sospechó si Rosaura se había marchado por evitarse las charlas eruditas de éste. El mismo le había hablado algunas veces de lo peligroso que resultaba el canónigo al enfrascarse poco a poco en la exposición de sus estudios favoritos.
Tenía su manía propia, como todos los que concentran la atención en un asunto único. Sus pláticas eran agradables; sabía contar historias amenas sobre la vida íntima en la Edad Media, que interesaban hasta a las personas más frívolas. Pero apenas nombraba a los Borjas, sus oyentes mirábanse entre ellos con cierta inquietud.
La conversación se convertía en monólogo, y don Baltasar hablaba horas y horas, sin darse cuenta de su esfuerzo.
Era temible, como el hombre de un solo libro de que habla Santo Tomás. Todo lo encaminaba a su tema favorito, con una constancia de maniático.
En los tiempos de su niñez empezó Claudio a darse cuenta de este fervor del canónigo por los Borjas. Hasta parecía envidiarlo a él, por llevar igual nombre que los pontífices españoles tan execrados por muchos. De buenas ganas habría cambiado su apellido de Figueras por el que ostentaba su primo el ingeniero Borja, padre de Claudio.
Se acordaba el joven de las veces que había ido, en su infancia, con una de sus criadas a buscarlo en el archivo de la catedral. Subían por una escalera antigua, entre muros de piedra de este primitivo templo gótico, que un pueblo devoto y demasiado rico había transformado en iglesia de arquitectura clásica, arqueando las ojivas, cubriendo de mármoles y dorados los negruzcos sillares.
Ocupaba el archivo varios cuartos blanqueados con cal. Don Baltasar había colocado en vitrinas de madera los documentos más valiosos. Un armario guardaba sellos y bulas que pendían de los antiguos documentos, representando en sus redondeles escudos heráldicos, Imágenes de santos, altares y templos. Estas plastas de cera roja, verde o amarilla parecían tener la dureza de un metal prolijamente cincelado. En una pared se mostraba bajo vidrio, larguísimo papel con columnas de letra menuda. Eran las cuentas del abastecimiento (armas, víveres y sueldos) de una de las flotas mandadas por Roger de Lauria, dominador del Mediterráneo, que no permitía navegasen en él ni los peces sin llevar sobre su lomo las cuatro barras rojas del escudo de Aragón.
Iba enseñando don Baltasar al pequeño todos los tesoros de este apartado y silencioso dominio, en el que pasaba semanas y meses sin que nadie viniese a turbar la paz de sus estudios. Podía descifrar documentos y escribir notas escuchando al mismo tiempo, por la tarde, con una lejanía que él llamaba poética, los armónicos trompeteos del órgano y los cánticos de sus compañeros de canonicato reunidos en el coro para el cumplimiento del oficio diario. Le parecía vivir en un mundo aparte, por encima del tiempo y del espacio, en comunicación sobrenatural con siglos remotos que sólo habían dejado como huellas de existencia varias losas sepulcrales abajo en el templo y unos legajos color de hoja marchita en los estantes de pino que rodeaban su mesa.
Otro de estos legajos, oculto en un arcón y bajo llave como si fuese tentadora joya, lo mostró dos veces el canónigo a su sobrino:
—Fíjate bien—dijo—; esto te pertenece, es de tu familia: las cartas de los Borjas, que luego los italianos llamaron Borgias… Esta es de Alejandro VI a su hijo mayor el duque de Gandía. Esta otra, de César Borgia cuando aún no era soldado y ostentaba el título de cardenal de Valencia.
Y seguía enumerando las epístolas que la poderosa familia, instalada en Roma, había ido dirigiendo a sus amigos y parientes en la ciudad de la que eran oriundos-
—Todas están escritas en valenciano —continuaba Figueras—. El valenciano fue la lengua familiar de los Borgias, el idioma sagrado y secreto de tribu con lo que se entendían entre ellos, al vivir en Italia, circundados de espías e hipócritas.
También usaban con frecuencia el castellano. El cardenal Pedro Bembo, cuando aún era simple literato en Venecia, su patria, aprendía el castellano para escribir cartas amorosas a Lucrecia Borja. Todos los hijos de Alejandro VI, a pesar de ser mestizos de italiana y español y no haber ido nunca a España, hablaban en castellano a los amigos y protegidos de su padre, y se valían con éste del valenciano, como si tal medio de expresión les diese mayor intimidad.
Quedaba el canónigo pensativo unos momentos, y colocando una mano en la cabeza del pequeño, acababa por decir:
—Cuando seas hombre comprenderás mejor lo que valen estos papeles. Debes consagrarte a una empresa justa que tal vez yo no pueda terminar. Defiende a los tuyos, que son los mayores calumniados de la Historia.
El mismo fervor por dicha reivindicación lo notaba ahora Claudio en el jardín de Rosaura oyendo a este santo padre, que parecía no haber nacido para otra finalidad que hablar de los Borjas. Se habían sentado los dos en lo alto. de una avenida de flores que, en forma de mesetas superpuestas, descendía hasta el mar.
Por esa tendencia a la antitesis que algunas veces nos hace ser pesimistas ante los espectáculos risueños, al mismo tiempo que Figueras contemplaba un pedazo azul y luminoso del Mediterráneo, con algunas velas blancas en último término, empezó a hablar de las ruinas de la Roma del siglo xv , casi desaparecida bajo escombros a consecuencia del abandono de los papas instalados en Aviñón y las luengas peleas del Gran Cisma de Occidente.
— Tú sabes algo de eso, Claudio— dijo el canónigo—. Muchas veces me hablaste de la obra que pensabas escribir sobre el Papa Luna. Estoy seguro de que no la has terminado… Tal vez no has escrito una sola línea. ¡ Qué vas a escribir en esta vida que ahora llevas!… Pero, en fin, conoces las aventuras del Papa del mar y también lo que ocurrió en el Concilio de Constanza, que de tres papas hizo uno, proclamando a Martín V, así como la resistencia de nuestro don Pedro en el castillo de Peñíscola, donde tú estuviste marchándote sin venir a Valencia… Imagínate cómo sería Roma después de un abandono que duró cerca de un siglo.
Martín V hallaba a la Ciudad Eterna en paz, pero como una ruina inmensa, cubierta de escombros, con su población terriblemente mermada por las enfermedades. Sólo permanecían en pie las torres de algunos nobles acostumbrados a vivir como bandidos, saliendo de sus guaridas para robar y matar a los débiles. La pobreza era tan general, que en las grandes fiestas del año no se podía encender una lámpara en la Iglesia de San Pedro. Habla eclesiásticos que morían de hambre, y los supervivientes iban cubiertos de andrajos, con aire de salvajes, implorando la caridad.
Los más de los edificios eran montones de escombros cubiertos ya de matorrales, y en las partes bajas de Roma la lluvia había formado charcas que corrompían la atmósfera, favoreciendo la difusión de la malaria y la peste.
Muchas iglesias se han venido al suelo faltas de reparación. El Coliseo perdía una parte de sus arcos: el Palatino servía de pradera a caballos y cabras, y en el Foro pacían manadas de vacas. Ciertas familias feudales que dominaban a Roma iban empleando estatuas y columnas de mármol para hacer muros, escaleras, umbrales de puertas y hasta cuadras y pocilgas. Si algunas obras antiguas conseguían salvarse, era por permanecer ocultas bajo cascotes y malezas. Los monumentos de la Roma clásica servían de canteras inagotables, proporcionando bloques a los edificios en construcción y a las fábricas de cal.
En la corta vida de un hombre, la Ciudad Eterna sufría enormes destrucciones. El gran humanista Pogglo había visto casi incólume el templo de Saturno, y al volver a Roma años después, sólo encontraba las ocho columnas que se conservan actualmente. Igual devastación notaba en el sepulcro de Cecilia Metella.
— Mas, a pesar de tales destrucciones—siguió diciendo don Baltasar—. existía indudablemente una cantidad mayor de monumentos antiguos que en nuestra época, y su abandono daba a la ciudad cierto aspecto muy pintoresco. Una vegetación de varios siglos se había extendido sobre las ruinas. La superstición medieval las iba poblando de fantasmas y brujas. Si algunos artistas se cuidaban de desenterrarlas y dibujarlas, la plebe romana los creía unas veces magos y otras buscadores de tesoros.
El antiguo palacio de Letrán, residencia de los papas, estaba tan arruinado que era imposible intentar su restauración. Algunas iglesias célebres carecían de techumbre y otras eran convertidas en caballerizas. La basílica de San Pablo había perdido su tejado, y la lluvia y el granizo penetraban en ella sin obstáculo, continuando su destrucción. Los pastores de la campiña romana metían sus rebaños en este templo para que pernoctasen, como en un establo. Junto a la basílica de San Pedro, la mayor parte de las casas estaban destruidas, y las calles de la Ciudad Leonina, intransitables por los montones de escombros. Todo el vestíbulo de la citada basílica, primer templo de; catolicismo, se había desplomado.
Las murallas de la Roma papal tenían grandes brechas, penetrando por ellas durante la noche bandas de lobos procedentes de las llanuras desiertas. Estos lobos merodeaban dentro de los jardines del Vaticano, desenterrando los cadáveres de un cementerio vecino. Además, las enfermedades pestilentes eran continuas, viéndose diezmado el escaso vecindario.
— Dichas calamidades—siguió el canónigo—fueron combatidas por los tres primeros papas que se instalaron en Roma después del Gran Cisma: Martín Quinto, Eugenio Cuarto y Nicolás Quinto. El dinero de la Cristiandad ya no tomaba el camino de Aviñón; volvió a afluir a Roma, y los mencionados pontífices fueron reparando los males de un abandono casi secular
Iba acompañada la nueva prosperidad de un relajamiento general de las costumbres, de un deseo ardoroso de vivir. Empezaba el periodo titulado del Renacimiento. Los humanistas, escritores, oradores y poetas, devotos fanáticos de la antigüedad clásica, extendían su influencia sobre las diversas cortes de los estados italianos. El culto a las letras antiguas tomaba un carácter religioso. Se olvidaban las gentes de Dios para ocuparse únicamente de los dioses. Las divinidades de la religión cristiana eran designadas con nombres paganos. Filósofos huidos de Constantinopla ante el avance de los turcos esparcían en Italia este gusto por la literatura clásica, fajada y envuelta en perfumes, como una momia majestuosa, durante los mil años que había durado el Imperio de Bizancio.
Todas las grandes familias italianas poseían un humanista a su servicio, un orador para que las deleitase con sus discursos latinos, como dos siglos antes los señores cubiertos de hierro y las damas sentadas en altos sitiales tenían a los trovadores en sus castillos.
Cicerón era preferido a Virgilio y Horacio. La elocuencia lo dominaba todo, impidiendo las guerras, cimentando la paz, manteniendo las buenas relaciones entre soberanos. Los embajadores recibían el título de oradores. Todo príncipe o pequeña República procuraba tener a sueldo un orador más elocuente y de un latinismo más elegante que las potencias rivales. En las invitaciones a los banquetes se anunciaba como gran aliciente una arenga latina a los postres, pronunciada por algún humanista célebre.
Para atraerse la amistad de Alfonso V de Aragón, rey de Nápoles, la República de Florencia le enviaba un manuscrito de Tito Livio. Este monarca hispano-italiano interrumpía un concierto sinfónico para que le leyesen a toda voz varios capítulos de cierta obra antigua que acababa de recibir, prefiriendo la melodía de los períodos latinos a la de los instrumentos de madera y de cuerda.
Petrarca y Boccaccio habían iniciado un siglo antes el entusiasmo por la literatura clásica. Los potentados daban a sus hijos e hijas nombres de personajes de la antigüedad. En el alma de todos se realizaba una profunda mutación. Hasta entonces se había vivido con el pensamiento puesto en el Cielo, ambicionando conseguir la salvación eterna o la celebridad pasajera, lo mismo que los héroes romanos o griegos.
Cada personaje quería ser un semidiós. Al levantarse nuevos templos se mezclaban imágenes y atributos paganos con los símbolos del cristianismo. Estos humanistas, adoradores furiosos del mundo antiguo, se deslizaban con dulzura por la pendiente de la herejía, llegando a la más absoluta incredulidad.
Lorenzo Valla, célebre escritor italiano, trataba los hombres y los dogmas del catolicismo con una ironía igual a la de los librepensadores del siglo xvii, precursores de la Revolución francesa. La Iglesia fingía no enterarse de tales atrevimientos, por miedo a aparecer en abierta hostilidad con unos personajes que estaban de moda. Además, el rey de Nápoles guardaba como secretario a Lorenzo Valla, defendiéndolo de todo ataque.
La filosofía de este humanista evocaba la imagen de una carrera sin freno, entre alaridos jocundos, después de la cautividad de varios siglos en que habla vivido el pensamiento. Era el Evangelio del placer, la satisfacción de todos los apetitos, el salto alegre sobre cuantas barreras habían levantado la disciplina y la honestidad. El adulterio debía admitirse como algo natural, según Valla, siempre que fuese ordenado y discreto; la comunidad de mujeres resultaba de acuerdo con la Naturaleza. Sólo era prudente evitar el adulterio y el desorden en los deleites cuando representasen algún peligro.
Otro humanista todavía más escéptico, Becadelli, el autor de El hermafrodita, se unía a Valla, defendiendo ambos el deleite sensual como soberano bien, y declarando la virginidad voluntaria como un vicio del cristianismo, un crimen contra la benigna Naturaleza. Presentaban los amores de los dioses paganos como regla de vida. Todos los seres del Olimpo, exceptuando a. Minerva, habían conocido el ayuntamiento carnal, y Júpiter, en cuanto dependió de él, no pudo consentir jamás cerca de su persona ninguna virginidad.
Tales doctrinas regocijaban a los hombres más poderosos de entonces. Nadie osaba declarar en público su conformidad con ellas, mencionándolas como extravagantes de talentos algo descarriados; pero en la práctica aceptaban dicha glorificación del placer, amoldando su existencia a las teorías de Valla y sus amigos.
Jamás en la Historia se vio un deseo tan general de gozar, de ir en busca del deleite, arrollando obstáculos: nunca la Humanidad mostró un cinismo tan sereno para la satisfacción de sus pasiones.
Casi todos los reyes y príncipes de los estados de Italia eran hijos ilegítimos. A su vez, los obispos ricos, los cardenales y ciertos papas hacían igual que los soberanos laicos, teniendo a su lado numerosos hijos, disimulados al principio con el título de sobrinos, reconocidos finalmente como hijos sin empacho alguno..
— Pío II—continuó don Baltasar—, al que tú llamas algunas veces el Papa novelista, cuando hizo su entrada en Ferrara en mil cuatrocientos cincuenta y nueve, fue recibido por siete príncipes reinantes en Italia, y ni uno solo de ellos era hijo legitimo. Nadie se indignaba ante las irregularidades de los señores laicos y- eclesiásticos. La gente reía de las concupiscencias de los grandes personajes de la Iglesia, pero sin considerar un crimen su lubricidad, ya que de un extremo a otro de Italia reinaba un libertinaje tranquilo que nos es imposible concebir en los tiempos actuales.
Los miembros del clero vivían en concubinaje público, y cuando no tenían una mujer o varias al lado de ellos, sus costumbres resultaban aún más abominables. Los Manfredis, en Paenza; los Malatestas, en Rímini; los Baglionis, en Perusa; los Pandolfos Petrucis, en Siena; los Sforzas, en Milán; los Estes, en Ferrara; los Aragonés, en Nápoles, y otras familias reinantes menos poderosas, exhibían, sin rubor alguno, sus vicios y sus incestos, y nadie protestaba contra tal desvergüenza, a excepción del austero Savonarola.
Existían en la burguesía familias guardadoras de las antiguas virtudes, procurando vivir al margen de esta licencia general: pero el pueblo imitaba con exageración los vicios de sus gobernantes.
Paolo Baglioni soberano de Perusa, viviendo maritalmente con su hermana, recibía en el lecho a una diputación de notables de la ciudad, y éstos no sabían qué cara poner ni en qué actitud mantenerse viendo al príncipe acostado junto a su hermana completamente desnuda, y acariciando sus pechos mientras oía la arenga del orador de la comisión.
Un príncipe de Ferrara decapitaba a su mujer por adúltera con uno de sus hijastros. Otra era precipitada desde una torre por mantener relaciones carnales con varios sobrinos. El dogo de Venecia Pietro Mocénigo caía enfermo a causa de sus excesos con dos bellas cautivas traídas de Turquía. Este viejo libidinoso no tardó en reponerse, y poco después le sorprendieron en su cama con cuatro adolescentes venecianas de doce a catorce años.
Segismundo Malatesta, hábil y temible capitán, que fue en sus guerras un precursor de César Borgia, tomaba a las mujeres violentamente, matándolas si se negaban a sus deseos. Esta brutalidad de sátiro no le impedía ser poeta, hábil orfebre, gran protector de las artes y constructor de bellas iglesias que parecían templos paganos. Su lubricidad de fiera le impulsó a querer conocer, en el sentido bíblico, a su hijo Roberto, teniendo que huir este futuro heredero de sus estados para librarse de la terrible predilección paternal.
— Es verdad—dijo Figueras—que en esta acción monstruosa hubo Indudablemente el deseo de cumplir algún rito mágico, pues todos estos señores, que apenas creían en Dios, tenían gran fe en el diablo y tomaban consejo de magos y astrólogos antes de acometer una empresa.