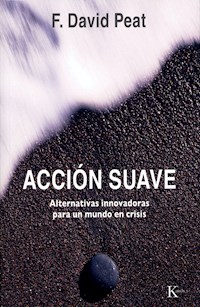
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Muchas iniciativas sociales bien intencionadas fracasan, ya se trate de una organización escolar como de una ONG internacional, con la consecuente pérdida de recursos materiales y el desgaste de personas que se esfuerzan por conseguir una sociedad mejor. Según F. David Peat, la alternativa reside en las acciones suaves, a través de las cuales tanto empresas, como políticos y organizaciones pueden dar una respuesta más efectiva y sensible a los nuevos desafíos que debemos afrontar. Anclado en ideas de pensadores como Gandhi, E.F. Schumacher o Albert Schweitzer, Acción suave explora vías de acción creativas, no invasivas y realistas tanto para el ámbito local como para el internacional. Abraza con igual diligencia el entorno familiar, el medioambiental, el empresarial o el social. A través de historias muy amenas y didácticas, Acción suave muestra cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un mundo más saludable y sostenible. En definitiva, Peat invita a todos los agentes sociales, directivos, consultores y políticos a la transformación social del siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
F. David Peat
ACCIÓN SUAVE
Alternativas innovadoras para un mundo en crisis
Traducción del inglés de Elsa Gómez
Título original: GENTLE ACTION
© F. David Peat 2008© de la edición en castellano:2010 by Editorial Kairós, S. A.www.editorialkairos.com© de la traducción del inglés: Elsa Gómez
Primera edición: Junio 2010Primera edición digital: Junio 2010
ISBN: 978-84-7245-752-2ISBN digital: 978-84-7245-782-9
Fotocomposición: Grafime. Mallorca 1. 08014 BarcelonaTipografía: Times, cuerpo 11, interlineado 12,8
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Para Hannah
INTRODUCCIÓN AYUDAR E INTENTAR AYUDAR
Me gustaría empezar este libro sobre la Acción suave con dos relatos acerca de una serie de personas que intervinieron en situaciones sociales concretas con el fin de mejorarlas. El primero de ellos narra un proyecto en el que participó Ernesto Sirolli, que, de joven, se ofreció como voluntario para colaborar con la Agencia Italiana de Cooperación Técnica, una agencia de ayuda humanitaria que realizaba su labor en África. Sirolli era uno de lo cinco voluntarios que la agencia envió a un pequeño poblado de Zambia con la intención de poner en marcha un proyecto agrícola que pudiera abastecer a los habitantes de la localidad.[1] El plan a largo plazo era crear una cooperativa que les permitiera disponer de tractores comunitarios, semillas y cobertizos de almacenamiento. El primer paso encaminado hacia esa meta fue contratar a treinta hombres de la localidad que desbrozaran la tierra y prepararan el terreno para la granja agrícola. Al final del primer día, la perspectiva era prometedora, y se les pagó a los trabajadores el equivalente a un dólar, suma que habían acordado conjuntamente el gobierno zambiano y la agencia. Al día siguiente, no apareció nadie a trabajar. Los italianos no tardarían en averiguar que la paga de un día bastaba para mantener a toda una familia durante una semana, y aquello, claro está, planteaba una cuestión: cómo persuadir a los hombres de que acudieran al trabajo cada mañana, cuando en realidad no necesitaban aquel dinero. Y la respuesta la encontraron en los diversos artículos que los voluntarios habían llevado consigo: gafas de sol, cerveza, whisky, relojes y transistores, que les sirvieron para persuadir a los trabajadores de que siguieran yendo a trabajar día tras día hasta haber ahorrado el dinero suficiente para poder comprarlos.
De modo que se desbrozaron los campos y se hizo una plantación de tomates, con semillas traídas de Italia. El proyecto iba viento en popa y auguraba ser todo un éxito, pues en la tierra y el clima zambianos las plantas habían alcanzado un tamaño gigantesco. Finalmente, cuando los frutos estaban ya maduros, casi listos para la cosecha, Sirolli salió una mañana a mirar los campos. Cuál no sería su sorpresa al ver, horrorizado, que los tomates habían desaparecido. Los culpables estaban en el río; durante la noche, los hipopótamos habían salido a tierra firme y se habían comido todos los tomates. Nadie había pensado en los hipopótamos. El proyecto fue un rotundo fracaso. Lo único que se consiguió fue crear en la gente de la localidad una dependencia del dinero y del alcohol.
Sirolli echó un vistazo a lo que otros países habían hecho para “ayudar” a África y descubrió que varias de sus tentativas habían sido igual de bienintencionadas y necias: la donación de máquinas quitanieves al aeropuerto de una región en la que no había nevado jamás, el envío de miles de hornos a energía solar a pueblos que tradicionalmente cocinan sólo por la noche…, todo lo cual me recuerda la risa de mis amigos indígenas norteamericanos cuando me contaban que nada les espantaba tanto como oír: «Somos del Gobierno. Venimos a ayudaros». Por supuesto, hay que decir que no toda la gente que trata de prestar ayuda en otros países es insensata. Cuando un grupo de empresarios italianos quisieron ayudar en Vietnam a los niños y niñas de la calle, decidieron que tenía mucho más sentido enseñarles lo necesario para que pudieran montar pequeños negocios, tales como un taller de reparación de bicicletas, que darles limosna.[2]
El segundo relato hace referencia a Claire y Gordon Shippey, una joven pareja de Middlesbrough, en el noreste de Inglaterra, que acudieron a Pari en 2001 para asistir a uno de los cursos que allí se imparten.[3] (Pari es un pueblo medieval situado a unos 25 kilómetros al sur de Siena. En 1996 dejé Canadá y me trasladé a Pari, donde cuatro años más tarde fundé el Pari Center for New Learning [Centro para un Nuevo Aprendizaje], en el que celebramos conferencias e impartimos cursos).
En el pasado, Middlesbrough había sido una cuidad industrial en la que habían proliferado las tradicionales industrias pesadas dedicadas sobre todo a la ingeniería y el acero, pero todas ellas habían desaparecido durante la tumultuosa era Thatcher, y la ciudad tenía que hacer frente ahora a problemas crónicos de desempleo, crimen y drogas, y a la desintegración de la comunidad. Algunos barrios de la ciudad, y concretamente el barrio donde vivían Claire y Gordon, se habían ido plagando de zonas convertidas en basureros y cementerios de coches abandonados y quemados, y no eran ya un lugar seguro para que los niños jugaran en la calle. Diré, como dato, que en octubre de 2007 el programa de la televisión británica Location, Location, Location ¡seguía considerando Middlesbrough como el peor lugar para vivir de toda Gran Bretaña![4]
Durante su estancia en Pari, Claire y Gordon se dieron cuenta de que la gente dejaba las llaves puestas en la puerta de la calle, de que unos y otros se reunían en la plaza del pueblo y se saludaban llamándose por su nombre. «Me sentí avergonzado —comentó Gordon— al pensar que nuestro bloque de casas era la mitad que Pari y nadie sabía siquiera cómo se llamaba su vecino. Pero lo que más me impactó, y lo que cambió la sensación que hasta entonces tenía de mi ciudad natal, fue un vídeo que nos enseñó David sobre el sagra de Pari (el festival que cada año se celebra en septiembre) en el que vimos hasta qué punto había trabajado junta aquella gente.» Aquella noche la pareja no durmió. Claire y Gordon pasaron horas conversando sobre lo que habían sentido estando en el pueblo; en tan poco tiempo, habían entablado amistad con otras personas del curso, y, sin embargo, se sentían como auténticos extraños en su ciudad natal.
A su regreso a casa, Claire y Gordon Shippey decidieron empezar a cambiar las cosas en su comunidad mediante un acto muy simple. Después de trabajar, Gordon recorrió la calle llamando de puerta en puerta y presentándose: «Soy su vecino. Me llamo Gordon Shippey» (Claire tenía turno de noche en el trabajo y no pudo acompañarlo). Poco después, junto con dos vecinos más, Nassian Hussian y Jason Stead, decidieron formar una asociación local, a la que llamaron TAMS, siglas que correspondían a Talbor Street, Alleys, Malton Road y Southfield Road, las cuatro calles que más necesitadas estaban de una acción comunitaria.
Claire y Gordon vivían a cinco minutos del centro de la ciudad en una zona tradicionalmente obrera, con hileras de casas adosadas y callejones traseros que separaban las hileras entre sí. Ni ellos ni sus vecinos tenían la menor experiencia en asuntos de activismo político ni contaban con amigos influyentes; no obstante, actuando unidos consiguieron llevar a cabo importantes cambios en la comunidad. Gracias a la asociación comunitaria TAMS, los vecinos del barrio tuvieron la posibilidad de hacerse oír y de tratar de resolver los problemas a los que se enfrentaban.
Por ejemplo, los residentes de las zonas colindantes habían tomado por costumbre arrojar basura a los callejones traseros que compartían estas viviendas, así que TAMS decidió hacer un vídeo y un reportaje fotográfico que mostraban el estado de los callejones, a fin de instar al ayuntamiento a que interviniera en el asunto. La presentación incluía, además, historietas que habían dibujado los niños y niñas del barrio y que reflejaban los problemas tal como ellos los veían, principalmente el tráfico de drogas que tenía lugar en los callejones traseros. Como resultado de todo esto, el ayuntamiento accedió a poner verjas para cortar el paso a los traficantes e impedir que, en general, cualquier persona indeseable pudiera acceder a la zona desde el exterior. El grupo limpió, además, una carpintería abandonada que había estado usándose para la compraventa de drogas y solicitó una subvención para ponerla en condiciones y utilizarla como oficinas.
Gordon me contó en una carta al cabo de un tiempo: «Después de que formáramos la Asociación TAMS, la gente empezó a hablar entre sí, y los niños empezaron a jugar en la calle. Una señora de 89 años comentó que la última vez que había visto algo así en este lugar había sido hacía 35 años. Nos hemos reunido con la administración y la policía locales y, actuando como colectivo, hemos conseguido que presten atención a nuestra idea de convertir los desolados callejones traseros que separan nuestras casas en lugares de los que podamos disfrutar y en los que celebrar fiestas. Hemos presentado otras propuestas, tales como colgar cestas de flores en las calles y desviar la carretera general; puede decirse que estamos a punto de transformar el barrio en una especie de pueblo dentro de la ciudad. Hemos recibido una respuesta muy positiva de los establecimientos de la zona, y la Universidad de Teesside se ha ofrecido a colaborar con nosotros, dado que hay bastantes casas del barrio arrendadas por estudiantes. He de decir que el diputado de esta zona se quedó impresionado por la cantidad de gente que asistió a nuestra reunión».
Se trata de dos relatos sobre comunidades locales; dos son las soluciones ofrecidas, y dos los resultados. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos? La respuesta es bastante obvia. El primer ejemplo es uno más de entre los miles y miles de casos en que unas medidas o un plan se aplican desde el exterior, promovidos por gente que en realidad no comprende todas las sutilezas de lo que significa vivir y trabajar en un determinado contexto o en una comunidad concreta. El segundo es una iniciativa delicada, directa y creativa, que empezó llamando a las puertas y presentándose, y fue una idea de la propia gente de una comunidad, de unas personas que quisieron mejorar un poco su relación con el entorno y que acabaron transformando completamente la zona en la que vivían.
La cuestión es: ¿cómo pasar de la primera forma de pensar y de actuar, que está tan sólidamente arraigada en nuestra cultura, a la segunda? ¿Cómo dejar atrás las políticas, los planes y las “soluciones” que hasta ahora se han impuesto a una situación dada e iniciar una transformación más inteligente y armoniosa que nazca del propio sistema?
Esta necesidad de cambiar nuestra forma de intervenir fue la lección que Sirolli aprendió en Zambia. Se dio cuenta de que el imponer una solución desde fuera no lograba resolver el problema, pero que, si, en vez de eso, nos tomamos la molestia de escuchar a quienes residen en un determinado lugar, ellos nos dirán lo que hace falta hacer. Él está convencido de que en cualquier comunidad habrá al menos una o dos personas que, si se les pone a trabajar juntas, serán capaces de encontrar la solución a cualquier problema concreto al que deba hacer frente esa comunidad. Sirolli llama a esto facilitación de proyectos. A partir de la experiencia que tuvo en Zambia, lo que hace Sirolli es enviar un facilitador a aquella ciudad que haya solicitado ayuda y esperar a que los lugareños acudan a él, o a ella, en lugar de a la inversa. Estaba encantado de ayudar a la gente a resolver asuntos prácticos, como rellenar formularios o solicitudes de permisos, pero nunca les ofrecía dinero ni consejo, pues tanto el uno como el otro pueden quitar a la gente su sentimiento de autosuficiencia.
¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?
Me gustaría adelantar en este momento algunos de los argumentos de este libro y resumir brevemente por qué, incluso con la mejor de las intenciones, es tan fácil que todo salga rematadamente mal.
• Nos sentimos incómodos en medio de la incertidumbre.
• Queremos tenerlo todo bajo control; de modo que, cuando las cosas no salen según lo previsto, creemos que debemos intervenir.
• Nuestras intervenciones, por muy loable que sea el motivo que las impulsa, quizá estén basadas en una percepción distorsionada de la situación en cuestión. Puede que nuestro punto de vista sea limitado o que esté teñido por los prejuicios, y que el sistema con el que estamos tratando sea mucho más complejo o delicado de lo que preveíamos.
• Es posible que la base desde la que operamos, o sea, la naturaleza de una normativa, organización, grupo o sistema de gobierno, sea limitada y excesivamente rígida.
• El resultado es que la solución impuesta puede ser inapropiada y el grado de la acción iniciada, desproporcionado.
¿Cómo se puede cambiar el actual estado del mundo? En este breve libro vamos a examinar una alternativa. Esencialmente, ésta conlleva una fase inicial de “suspensión creativa”, cuyo fin es desarrollar una percepción lo más clara posible de la situación que nos concierne, y, a continuación, crear una base más sensible, flexible y creativa desde la que actuar, pues de estas condiciones nacerá una acción más fluida, apropiada y armoniosa. A este proceso en su conjunto lo he llamado “acción suave”.
[1]Ernesto Sirolli, Ripples from the Zambezi: Passion, entrepreneurship, and the rebirth of local economies. Gabriola Island, Canadá: New Society Publishers, 1999.
[2]Diálogos con Giorgio Nelly, Civitella-Paganico.
[3]El relato de Claire y Gordon Shippey está elaborado con la información que me han transmitido en nuestras numerosas conversaciones y en los correos que hemos intercambiado. Puede encontrarse más información en www.paricenter.com/library/papers/gentle03.php.
[4]http://channel4.com/4homes/ontv/location/index.html.
1. LA VIDA EN UN MUNDO MECÁNICO
La acción suave fue la actitud que adoptaron Claire y Gordon Shippey en Middlesbrough y es la base de la facilitación de proyectos empresariales de Ernesto Sirolli. Pero los Shippey y los Sirolli de este mundo son pocos y están geográficamente alejados unos de otros.[1] Todos los demás que desean “ayudar” acaban, la mayoría de las veces, imponiendo soluciones de su propia hechura a situaciones que quizá no comprenden plenamente. ¿A qué se debe esto? La respuesta, creo yo, es que aplicamos métodos que, si bien en muy contadas ocasiones consiguen llevar las cosas a buen puerto, no son verdaderamente apropiados para las innumerables sutilezas y complejidades que en general encierran las situaciones de la vida real.
La forma de hacer mecanicista puede conseguir resultados asombrosos cuando se aplica en el contexto adecuado. Pensemos, por ejemplo, en un automóvil. Si no funciona como es debido, lo llevamos a una estación de servicio, donde su computadora interna nos ofrecerá una lectura del estado del motor. Pero ésta es una innovación relativamente reciente, y, a lo largo de muchas décadas, los mecánicos han sido capaces de detectar rápidamente el fallo o reemplazar la pieza defectuosa sin la ayuda de una computadora. Sabían que un motor funciona porque la bujía genera una chispa en el instante preciso en que la mezcla de aire y gasolina se comprime en el cilindro, luego lo primero que se debe comprobar es si la bujía produce esa chispa. Si la chispa no se produce, el problema debe estar en algún punto entre la batería y la bujía, de modo que comprueban si las conexiones de la batería están bien ajustadas, si el delco está limpio y seco.
Ahora bien, si la bujía produce el encendido correctamente, entonces el problema habrá que buscarlo en la otra conducción, que va del depósito de la gasolina al cilindro, y por tanto el mecánico revisa el carburador. ¿Podría ser que la válvula de aguja estuviera bloqueada? Y así, paso a paso, se puede rastrear la avería del motor hasta detectar el fallo del componente individual. Para volver a poner el automóvil en marcha, es necesario limpiar, reparar o reemplazar la pieza que hemos visto que está averiada.
Cuando se trata de motores y de máquinas, este método de trabajo resulta extremadamente eficaz, pues nos permite analizar un sistema complicado dividiéndolo en una serie de piezas separadas que interactúan entre sí, e ir estudiándolas hasta ver qué componente concreto es el causante de la avería. Las máquinas se pueden analizar de este modo, y es posible predecir con certeza cuál será el resultado de nuestra intervención. ¡Qué sencillo sería si pudiera aplicarse la misma técnica a los problemas globales ante los que nos encontramos en la actualidad…: a la economía, a la ecología, a los conflictos humanos e incluso a nuestros cuerpos! La diferencia es que ni la naturaleza ni la sociedad ni nosotros somos máquinas, sino que estamos hechos de un modo infinitamente más complejo y sutil, y por eso el comportamiento no se puede analizar, evaluar ni predecir de una forma mecánica.
Es verdad que los médicos diagnostican las enfermedades con mucho acierto, pero no trabajan exactamente de la misma manera que los mecánicos de automóviles. Para determinar una enfermedad es necesario agrupar y hacer coincidir toda una compleja serie de síntomas; es un proceso que se acerca más a reconocer los rasgos de una cara familiar que a analizar las piezas de una máquina. Y es que reconocer un rostro exige un proceso cerebral altamente sofisticado. Somos capaces de distinguir a un amigo en medio de una multitud después de muchos años de no haberlo visto, en condiciones de luz de lo más diverso e incluso si ahora lleva barba, o bigote o ha dejado de llevarlos. Nadie comprende a la perfección cómo sucede esto, pero lo que sí sabemos es que reconocer rostros y patrones de enfermedad es mucho más complejo que trabajar con máquinas. Hay que añadir que, aunque la gente “tenga” sarampión o gripe, el curso que seguirá la enfermedad será diferente en cada individuo, y esto significa que, si bien se puede proponer una solución médica que equivaldría, por así decirlo, a la reparación de un automóvil, el curso que tomará esa cura no es ya algo tan predecible.
Nuestra experiencia cotidiana nos muestra que la naturaleza y la sociedad son definitivamente no mecanicistas; el problema es que en muchos aspectos continuamos comportándonos como si lo fueran: las organizaciones que hemos creado reaccionan a menudo de forma mecánica, y los legisladores creen que todos los problemas deben tener soluciones bien definidas, de lo cual se deriva que toda situación haya de ser analizada exhaustivamente para que el curso de acción pueda entonces predecirse con exactitud. Cuando contemplamos la naturaleza y la sociedad de esta manera, como si fueran un complicado artefacto, nuestra forma de actuar y de tratarlas tiende también a ser mecánica. Y aquí es donde está el problema. Ésta es esencialmente la razón de que el mundo actual se encuentre asediado por tantos problemas y de que las organizaciones y los gobiernos con tanta frecuencia no funcionen como deberían, o incluso acaben empeorando aún más cualquier situación.
Esta forma de ver el mundo y de relacionarse con él, a mi entender tiene sus orígenes en la Baja Edad Media.[2] Hasta entonces, los europeos habían vivido en un universo que consideraban vivo. El mundo rebosaba de conexiones, “simpatías” y correspondencias: los metales se generaban en el vientre de la tierra, y el alquimista, el artista, el minero y el metalista eran los parteros de la naturaleza, que la asistían en sus esfuerzos por alcanzar la perfección. Las vidas de los seres humanos se regían por los ciclos del tiempo, y transcurrían en un espacio social rico y generoso como un huevo. Pero durante la segunda mitad del siglo XIII, aparecieron de repente una serie de invenciones tecnológicas, que eran, en esencia, poderosos instrumentos de ayuda para el pensamiento abstracto.
Así como una palanca nos permite levantar una roca que tiene varias veces nuestro peso, aquellos instrumentos de la mente permitieron al hombre medieval organizar, manipular, mover y controlar su entorno desde el mundo del pensamiento; y a la vez que el pensamiento fue haciendo patente su capacidad para manipular un mundo de abstracciones, también la manera de percibir el mundo exterior, el mundo físico, empezó a transformarse y a adoptar una forma nueva. El resultado fue un viaje acelerado hacia nuestra era moderna de la ciencia y la tecnología.
La consciencia humana estaba aprendiendo a transformar el mundo, y este nuevo mundo, por su parte, exigía cada vez más pensamiento. El impacto que tuvieron aquellas herramientas del pensamiento fue mucho más radical que el de la revolución informática moderna con sus computadoras e Internet. De hecho, las semillas de nuestra revolución informática se sembraron ¡casi ochocientos años atrás!
¿Y cuáles fueron esas herramientas mentales? Lo que las caracterizaba era la capacidad que conferían para configurar y representar el mundo dentro de la mente por medio de abstracciones. Cuando uno las describe en la actualidad, no parecen tan impresionantes, pero su potencial demostró ser asombroso y sobrecogedor. Entre ellas estaban:
• La adopción del sistema numérico indoarábico, en lugar de los números romanos (lo cual facilitó enormemente la suma, resta, multiplicación y división de grandes cifras).
• La colocación de relojes mecánicos en los edificios públicos y la medición numérica del tiempo.
• El refinamiento de la argumentación filosófica, organizándola en una serie de pasos lógicos bien definidos.
• El sistema de contabilidad de partida doble.
• Una cartografía de gran precisión.
• La navegación sistemática.
Pensemos, por ejemplo, en lo que pudo suponer la combinación del sistema de partida doble con los números arábicos. Antes de estas innovaciones, las ganancias reales de un negocio se calculaban mayormente por aproximación, y, como consecuencia, el comerciante nunca sabía a ciencia cierta si el negocio era rentable o no. En lugar de libros mayores, había sólo reseñas anecdóticas de cada mercadeo. Ahora, en cambio, los mercaderes podían llevar la cuenta exacta de los beneficios y las pérdidas; podían calcular, por ejemplo, si desde el punto de vista económico les interesaba invertir en una travesía a las Islas de las Especias, y todo esto les permitió crear en su mente una imagen del futuro y traerla al presente; podían hacer predicciones; tenían mucho mayor control del mundo económico que les rodeaba y, lo que es más, ahora el tiempo mismo se había reducido a números. En el pasado, los padres de la Iglesia habían argüido que la usura, es decir, prestar dinero cobrando por ello un interés —o lo que es lo mismo, cobrar un interés acorde al plazo de tiempo que se tardara en devolver el préstamo—, no estaba bien, puesto que el tiempo pertenecía a Dios. Pero ahora el tiempo se había secularizado, y esto vino acompañado de toda una serie de metáforas nuevas, como «el tiempo es oro», «ahorrar tiempo», «perder el tiempo», «reservar tiempo», «invertir tiempo», etc.
Casualmente, también tuvo lugar en la Baja Edad Media la invención del telar. Más tarde, en el siglo XIX, Charles Babbage y su ayudante, Augusta Lee, descubrirían que el modo en que un telar reproducía el patrón de una alfombra respondía a una secuencia de acciones que se habían programado en tarjetas perforadas que se colocaban en el telar. Al observar esto, se les ocurrió la idea de tejer asimismo números, y de aquí nació la idea de la computadora y del programa de computadora. El mundo tuvo que esperar a que llegara la electrónica antes de poder hacer realidad el sueño de Babbage, pero la computadora no es en realidad más que el desarrollo creativo de una serie de ideas y tecnologías cuyas bases se habían sentado varios s antes. En éste, y en tantos otros aspectos, los fundamentos de la ciencia y de la tecnología modernas estaban implícitos en la transformación de la consciencia que se produjo a lo largo de la Edad Media.
Fue un período prolífico en éxitos, pero también dio origen a una forma de ver el mundo que, en determinadas circunstancias, podía acabar teniendo efectos desastrosos. Era aquella capacidad para concebir el mundo como algo externo a nosotros, como algo controlable, predecible y manipulable, y ya no como extensión viva de nosotros mismos y de nuestra sociedad, lo que encerraba un peligro; pues la nueva concepción del mundo iría acompañada del sueño del progreso y del crecimiento sin fin.
Poco después de este período Europa vivió la llegada del Renacimiento, en el que el mundo vivo estaba aún más distanciado de nosotros y el “Hombre” pasó a ser la medida de todas las cosas. Y ¿cuál es la gran invención asociada con el Renacimiento? La perspectiva en la pintura.
¿Qué es la perspectiva? La perspectiva es el mundo representado como algo externo a nosotros; es el mundo tal como lo vería una persona con un solo ojo y cuya cabeza estuviera atenazada en una posición fija. No cabe duda de que crea una ilusión muy convincente de la realidad exterior, pero lo cierto es que está muy lejos de la forma en que el ojo y el cerebro “ven” en realidad el mundo, que es un proceso enormemente activo e intencional.
Además, la perspectiva agrupa el mundo en un único esquema lógico (técnicamente se llama a esto geometría proyectiva) en el que cada objeto individual aparece distorsionado hasta que se le hace encajar en la lógica matemática predominante. Las bocas circulares de las vasijas se convierten ahora en elipses, las paredes de las casas dejan de ser paralelas, los caminos parecen estrecharse en la distancia. Tuvo que llegar Cézanne para que la pintura empezara finalmente a derrocar la perspectiva y nos permitiera ver cada objeto, cada una de las manzanas de Cézanne, tal como es en realidad.
Y poco después del Renacimiento llegó el auge de la ciencia, con Descartes, Galileo y Newton. La contribución de este último fue de una importancia sin igual, pues elaboró la más exitosa teoría que se haya formulado hasta la fecha, una teoría que unifica los fenómenos más dispares —desde la caída de una manzana hasta la órbita de la Luna— bajo las tres leyes del movimiento. Pero esto tuvo un precio, ya que el universo de la física no sería a partir de ahora más que una precisa maquinaria newtoniana. Era un universo sin propósito. La Tierra era simplemente un planeta que orbitaba alrededor de una estrella común y corriente, situada casi al extremo de una galaxia que existía entre innumerables galaxias más. La vida era un accidente químico, y Nietzsche y otros no tardarían en escribir acerca de la muerte de Dios.
Los científicos, y especialmente los físicos, suelen afirmar que la física es la reina de todas las ciencias. Así pues, según ellos, la química puede reducirse a física, y la biología, por su parte, reducirse a química. Incluso Sigmund Freud estaba convencido de que llegaría el día en que la mente se comprendería desde el punto de vista “científico”, y sus teorías de psicopatología se basaban en la idea de que una serie de bloqueos afectaban el libre fluir de la energía biológica. ¡La consciencia quedó reducida a un sistema termodinámico! Y si podía aplicarse un enfoque objetivado y reduccionista al comportamiento humano, ¿por qué no también a la economía, la historia y la sociología? ¿Llegaría el día en que todo el conocimiento humano quedaría reducido a un único sistema científico dominante? Pero aquí empieza el problema, pues cuando esta ciencia convierte en objeto la naturaleza y la sociedad y las considera una máquina —si bien una máquina altamente sutil y compleja—, no deja espacio para los sentimientos humanos ni los valores éticos. Es una ciencia cuantitativa que nada dice sobre las cualidades.
Aunque nuestras experiencias cotidianas nos demuestran que este tipo de enfoque reduccionista y mecanicista no sólo peca de exagerado optimismo, sino que, de hecho, está seriamente equivocado, nuestras organizaciones y gobiernos, nuestros planes y estrategias siguen manteniendo una simple fe en la predicción y el control. Y lo que está claro es que, si en lo más profundo el mundo no es mecánico pero nuestras estrategias y planes continúan organizándose desde una perspectiva mecánica, forzosamente vamos a encontrarnos con problemas muy serios. Confundir la luz roja de un semáforo con un anuncio de neón puede ocasionar un accidente de tráfico, pero contemplar los problemas de la desertización de la selva tropical, de la violencia ciudadana o del cuerpo humano como si fueran cuestiones fáciles de analizar, hasta el punto de creer que podemos ofrecer soluciones aisladas y predecir sus resultados, nos va a llevar a un desastre mucho mayor. El haber percibido y valorado la sociedad, la economía y la naturaleza de una forma inapropiada nos ha conducido a esta cadena de crisis a las que se enfrenta ahora el planeta entero.
Cuando el enfoque newtoniano o mecanicista, tan apropiado para su lugar específico, se transfiere a la sociedad, las interacciones humanas y los entornos vivos, actúa simplificando y fragmentando tanto las situaciones que corre el peligro de pasar por alto lo más importante. Además, su poder de crear modelos, hacer cálculos precisos y elaborar predicciones tiene una cualidad engañosamente atractiva, que nos da la falsa seguridad de que sabemos a ciencia cierta lo que estamos haciendo. No cabe duda de que la ciencia ha incrementado nuestro conocimiento del cosmos y ha producido muchos milagros tecnológicos, pero, por otro lado, los doscientos años de análisis y predicción científica han alentado nuestra objetivación del mundo, la cual ha tenido el efecto de hacernos descuidar los valores humanos, y ha debilitado nuestra relación con la naturaleza al haber potenciado nuestra tendencia a dominar, controlar y explotar el mundo que nos rodea. Se piensa que todo problema tiene una solución que puede aplicarse a una parte concreta del sistema, y si esa solución no resulta como se esperaba, se convocará un nuevo grupo de estudio y sus propuestas se aplicarán aún con mayor rigor. Sí, es posible que nos enfrentemos a una serie de crisis, entre ellas el calentamiento global, pero estamos convencidos de que, de un modo u otro, la ciencia y la tecnología darán con una solución que nos permita seguir comportándonos como lo hemos hecho hasta ahora. Objetivar la naturaleza nos ha conducido a una pérdida de sensibilidad y a no encontrar sentido al hecho de estar “en el mundo”.
En la actualidad, somos cada vez más conscientes de las deficiencias del enfoque tradicional, al que se objeta, desde un punto de vista simplemente pragmático, que si a pesar de las políticas y estrategias de los últimos doscientos años nuestro planeta, y en definitiva la vida humana, se hallan en este momento tan amenazados, algo debemos de estar haciendo muy mal en nuestra relación con el mundo. Pero también es posible atacar la perspectiva mecanicista y reduccionista en el terreno puramente científico. La teoría cuántica, por ejemplo, nos muestra que, en el nivel atómico, la naturaleza no puede fragmentarse en partes independientes. Neils Bohr, uno de los grandes profetas de la teoría cuántica, se refirió al sistema cuántico como un todo imposible de analizar. John Bell ha demostrado la curiosa correlación que existe entre sistemas cuánticos, incluso cuando se hallan separados por grandes distancias; correlaciones que, por extraño que parezca, no pueden explicarse apelando a ninguna interacción mecánica. De hecho, David Bohm denominó su propio enfoque de la teoría cuántica “no mecánica bohmiana”. A pesar de todo, esa visión mecanicista de la naturaleza —que la considera algo externo a nosotros y construido con elementos separados, como las piezas del Lego— tiene todavía un peso enorme en nuestras mentes. Es esa actitud mecanicista la que está causando tantos problemas, y por eso necesitamos reemplazar nuestra tradicional forma de responder por una respuesta nueva, por eso a lo que llamo Acción suave. En el siglo XX, el enfoque tradicional de la ciencia se dio de bruces contra su desmedida arrogancia, y el encontronazo lo provocaron la teoría del caos y la teoría cuántica, que nos hicieron pasar de la certidumbre a la incertidumbre. Ahora las nuevas ciencias apuntan hacia una forma nueva de “acción suave”.
SUS REFLEXIONES
Al final de cada capítulo, este libro plantea una serie de preguntas para que el lector reflexione. La intención es animarle a usted, lectora o lector, a pensar en su propia situación, su situación en el trabajo y en casa, a pensar en la ciudad, pueblo o aldea donde vive, en cómo funciona la comunidad y en cómo está conectada con el resto del mundo. El libro le invita también a explorar aquellas cuestiones que le fascinan o le preocupan, y le pregunta qué hace usted —o qué puede hacer en el futuro— que tenga un impacto positivo, o una influencia, en las personas que hay a su alrededor.
Después de haber leído estos apartados, quizá quiera compartir sus reflexiones con otros lectores, enviando su comentario, observación o pregunta a www.gentleaction.org.
Reflexiones sobre el capítulo 1
1. En la Baja Edad Media, la gente sentía que formaba parte integral de la naturaleza y que su vida se regía por los ciclos del tiempo. ¿Cómo percibe usted su entorno?, ¿cómo se relaciona con él? ¿Y qué me dice del paso del tiempo? ¿Se trata únicamente de algo que miden nuestros relojes, o experimenta el tiempo de otra manera, ¿quizá usted lo “siente”?
2. Si vive en el campo, tal vez sienta una conexión íntima con la naturaleza y con los ciclos del día y de las estaciones. ¿Cómo se expresa esa conexión en su vida diaria? Y en caso de que viva en la ciudad, ¿siente la naturaleza sólo cuando se va de vacaciones o durante el fin de semana, o es capaz de descubrir también un vínculo con el mundo vivo de las calles, el tráfico y los edificios?
3. ¿En qué casos le ha servido de ayuda llevar a cabo un análisis “científico” de un sistema en concreto, de una situación o problema a los que haya tenido que hacer frente, dividiéndolos en una serie de partes más simples que interactúan todas juntas? ¿Y en qué situaciones ha visto usted que este método sencillamente no funcionaba?
[1]O, al menos, eso creía yo cuando empecé a escribir este libro; sin embargo, a través de un blog que creé he descubierto a un buen número de individuos que por su cuenta han estado realizando pequeños gestos de acción suave.
[2]Puede encontrarse más información sobre los impresionantes cambios que tuvieron lugar durante la Baja Edad Media en el libro de Alfred W. Crosby, The Measure of Reality: Quantification and Western society, 1250-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. [Versión en castellano: La medida de la realidad: la cuantificación y la sociedad occidental, 1250-1600. Barcelona: Editorial Crítica. Libros de historia, 1998.]
2. COMPLEJIDAD Y COMPLICACIÓN
TENER TODO BAJO CONTROL
Como veíamos en el capítulo anterior, nuestras organizaciones tienen una tendencia muy arraigada a considerar el mundo desde un punto de vista mecanicista y a buscar la certeza, la previsibilidad y el control. A esto se suma la creencia, derrocada muy recientemente, de que podemos disfrutar de un progreso sin fin en un mundo de abundancia infinita. Los primeros europeos que se encontraron con el Nuevo Mundo, por ejemplo, vieron en él un lugar de posibilidades sin límite, y la doctrina del “destino manifiesto” corroboraba el derecho inalienable que tenían los colonos a abrirse camino sin miramientos y atravesar aquella tierra de un océano a otro.
Puedo hacerme una pequeña idea de lo que debió de ser encontrarse con una tierra ilimitada. Nací y me crié en un suburbio de Liverpool y el único entorno que conocía era el de una multitud de gente y de edificios. Luego, en la década de 1960 me trasladé a Canadá, y vi que había llegado a un mundo de grandes espacios abiertos. Canadá parecía extenderse eternamente. Pero la visión se me hizo añicos un día que me senté a la orilla del lago Ontario —un lago tan grande que Inglaterra casi habría cabido dentro de él—, y un submarinista salió de pronto a la superficie cerca de donde yo estaba. Empezamos a hablar, y resultó que el hombre era un biólogo marino que buscaba unos determinados organismos. Cuando le pregunté por qué, me contestó que esos organismos eran una prueba fehaciente de que el lago se estaba muriendo. En aquel momento, sus palabras me resultaron casi imposibles de creer; tenía la sensación de estar en una tierra virgen, de aire y agua impolutos. En la actualidad me han contado que la actividad humana está matando los Grandes Lagos.
No hubiera debido cogerme tan por sorpresa, ya que el libro de Rachel Carson Primavera Silenciosa había aparecido en 1962 y había sido un importante peldaño en la trayectoria del movimiento medioambiental.[1] Once años más tarde, la obra de E.F. Schumacher Lo pequeño es hermoso nos hizo despertar a la noción del desarrollo sostenible,[2] y en los años siguientes iríamos enterándonos de que los recursos de la tierra son finitos, de que la utilización de los combustibles fósiles no puede continuar indefinidamente y, lo que es más, de que su combustión estaba incrementando la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, lo cual, a su vez, estaba siendo causa del calentamiento global.
En el capítulo anterior la ciencia aparecía como una especie de villano, puesto que nos había mostrado una imagen enormemente atractiva del mundo como sistema mecánico, una imagen que sin pérdida de tiempo habíamos transferido a nuestra forma de contemplar la sociedad humana e incluso, con el trabajo de Freud, el comportamiento del individuo. Pero la ciencia, y su acompañante la tecnología, también nos han alertado de fenómenos como el calentamiento global, el oscurecimiento global y la fragilidad de la capa de ozono.[3] Asimismo, la tecnología de la carrera espacial nos proporcionó una imagen impactante: la de la tierra, semejante a una pelota azul, vista desde el espacio; y aquella imagen de nuestro hábitat terrestre llegaría a ser profundamente simbólica para mucha gente, que se dijo: «Éste es nuestro hogar y debemos cuidarlo».
LA TEORÍA DEL CAOS
La ciencia del X propuso asimismo otra poderosa imagen conceptual cuyo papel era contrarrestar la de la mecánica newtoniana. Su nombre es la teoría del caos y se ha aplicado extensamente a todo, desde las fluctuaciones del mercado de valores, hasta la difusión de rumores, la fluctuación de las poblaciones, los precursores del ataque cardíaco, el crecimiento de las nubes, etc.[4]
A diferencia de la ciencia de los s anteriores, cuyo propósito había sido simplificar el mundo reduciéndolo a piezas que interactúan entre sí —algo semejante al ejemplo del automóvil averiado—, la ciencia de la teoría del caos considera los numerosos sistemas que nos rodean —natural, económico y social— como ricos y variados paisajes que contienen cerros, valles, llanuras, picos aislados, cadenas montañosas y pantanos. Y si la ciencia de las eras anteriores sólo podía aplicarse con propiedad a sistemas bien definidos, tales como la trayectoria de una bala de cañón, pequeños flujos de calor, corrientes eléctricas débiles y sistemas físicos que estuvieran más o menos equilibrados y no se cargaran con excesiva rapidez, la teoría del caos tiene un ámbito de aplicación enormemente más amplio y diverso. Describe fenómenos tales como las fracturas de metales, el ruido de los amplificadores eléctricos, los maremotos, o los remolinos de los ríos, pero también puede aplicarse a sistemas tan diversos como el Gran Punto Rojo de Júpiter y los anillos de Saturno, la actividad del mundo mercantil, los sistemas climáticos, la clasificación de las costas, las fluctuaciones de la población de zorros en el Ártico e incluso la creación de planetas generados por computadora para las películas de ciencia ficción.
En resumidas cuentas, es poco menos que un milagro que tantos fenómenos tan diferentes puedan reunirse bajo el solo manto de la teoría del caos, y la principal lección que podemos aprender de ella es que hasta ahora habíamos contemplado el universo que nos rodea de un modo excesivamente simplista y habíamos vivido cautivados por la ilusión de ser los conductores del mundo, los que verdaderamente llevaban las riendas. En lugar de percibir el ritmo de la naturaleza, de vivir en relación con ella y de entablar una conversación con el mundo, habíamos intentado a toda costa hacerla callar a gritos, pues vivíamos embriagados por el sonido de nuestras propias voces. La teoría del caos nos enseñó la arrogancia tan descomunal que había en esta actitud y nos degradó de nuestra posición de orgullo acerca de nuestras capacidades.
La teoría del caos nos ha dado unas cuantas lecciones de especial importancia cuando consideramos la acción suave. Una es que los sistemas naturales y sociales son mucho más complejos de lo que en principio hubiéramos podido imaginar. De hecho, algunos de ellos son tan complejos que siempre habrá hasta cierto punto una “falta de información” a la hora de describirlos. Por muy rigurosamente que estudiemos estos sistemas y por muchos datos que recopilemos, siempre habrá elementos del sistema que se nos escapen. Aunque metiéramos todos los datos recopilados en la mayor computadora del mundo, seguiríamos sin ser capaces de describir el sistema completamente.
Otro factor es que, si bien en algunos aspectos de su comportamiento quizá sea posible predecir el futuro de un sistema, en otras áreas su comportamiento puede contener un elemento de incertidumbre o de imprevisibilidad. Los científicos se refieren a ello como “extrema sensibilidad a las condiciones iniciales”, lo cual significa que si carecemos de un conocimiento completo y exacto del sistema en un determinado momento, rápidamente nuestra predicción fracasará. Pero también hemos aprendido que en algunos casos no es posible conocer un sistema con precisión absoluta, y la consecuencia es que, en algunas situaciones, lo único que podemos hacer es aceptar la incertidumbre en cuanto al futuro, lo cual no deja de ser una situación muy incómoda para algunas personas y para muchas organizaciones.
Se están produciendo cambios muy rápidos en nuestro alrededor. Podemos mencionar, entre ellos, la globalización, los avances de la tecnología, el miedo al terrorismo, las migraciones en masa, la inestabilidad en el Oriente Medio y en algunas partes del Tercer Mundo, el ascenso del nivel del mar en las costas del Pacífico, la escalada de China y de una Europa unida, el quebrantamiento del orden en el centro de las ciudades, las economías aparentemente descontroladas y sus consecuentes retos de inflación, recesión y desempleo, la subida vertiginosa de los costes de la sanidad, las revoluciones de la tecnología de la comunicación y del procesamiento informático, las demandas de los consumidores y la presión que ejercen los grupos defensores de intereses concretos, los peligros del calentamiento global y de la reducción de la capa de ozono, el alarmante incremento de los índices de suicido y de consumo de drogas entre los adolescentes, las transformaciones de la administración, así como el colapso de las instituciones convencionales… Y gobiernos, instituciones, organizaciones e individuos experimentan tal sensación de ansiedad al encontrarse ante estos cambios vertiginosos que se sienten impotentes para mejorar los problemas que les asedian. Tanto es así que, a veces, parece como si sus planes y políticas, lo mismo que la estructura tradicional de las instituciones, fueran ellos mismos parte del problema.
Son incontables los casos en que las medidas adoptadas, los planes, intervenciones y acciones de diversa índole, todos ellos llevados a cabo de buena fe, no sólo han resultado ineficaces a la hora de resolver una situación existente, sino que, en ocasiones, su puesta en práctica ha magnificado el problema y lo ha vuelto aún más insoluble. O ha habido casos, también, en los que el intento de imponer una solución en una localidad o en un contexto ha tenido el efecto de crear un problema aún mayor en otro lugar.
Cuando las organizaciones y los individuos sienten que el control se les escapa de las manos, su reacción natural es volverse todavía más intransigentes en su deseo de ejercer autoridad y férreo control sobre los acontecimientos, y el resultado de esto es una espiral de control ¡que literalmente está fuera de control! Darse cuenta de que las medidas adoptadas son inefectivas conduce a un sentimiento de depresión y desesperanza, y muchas instituciones, al sentirse impotentes para hacer frente a la inseguridad y los cambios constantes del mundo moderno, caen en un estado que, de padecerlo un individuo, se diagnosticaría como psicosis maníaco depresiva.
La teoría del caos nos dice que, si bien en algunos caos es perfectamente posible controlar un sistema, en otros puede ocurrir que el sistema se resista a nuestras tentativas de darle una nueva dirección. Es decir, giramos el volante y el sistema hace un viraje y cambia de dirección tal como era de esperar, pero un instante después retorna exactamente a la misma posición inicial. Lo intentamos de nuevo, haciendo más fuerza esta vez; el sistema hace un viraje y pronto vuelve al punto de partida desafiando nuestros intentos de controlarlo. Sin embargo, hay también situaciones en las que un ligero toque del volante basta para hacer que un sistema adopte una dirección totalmente nueva e impredecible.
LA VOLUNTAD DE PODER
Por lo tanto, tenemos que llegar a un arreglo amistoso con este tradicional deseo nuestro de controlar el mundo que nos rodea. El teórico físico Wolfgang Pauli argumentaba que la ciencia había llegado a obsesionarse con «la voluntad de poder», con el deseo de dominar el mundo natural y de forzarlo a servir a nuestros intereses, noción esta última que se remonta a Francis Bacon, quien aseguraba que «el conocimiento es poder» y que, por consiguiente, era lícito y necesario atormentar a la naturaleza para hacerla revelar sus secretos.
Así es que tiene una larga tradición nuestro deseo de dominar el mundo natural, para arrancarle todos sus secretos, para encontrar “la teoría última”, para vivir con certidumbre y ejercer el control absoluto. Sin embargo, como antes he mencionado, en la segunda mitad del siglo XX la ciencia se topó de frente con su escandalosa arrogancia; se dio cuenta de sus propias limitaciones, y en la actualidad trata de enseñarnos que esas limitaciones son aplicables a la sociedad humana y a las organizaciones en general. Nos pide que aprendamos a vivir en armonía con la naturaleza, en lugar de buscar la manera de controlarla, que establezcamos un diálogo con la naturaleza, en vez de intentar hacerla callar a gritos, que combinemos nuestra inteligencia y sensibilidad con la inteligencia y sensibilidad innatas del mundo natural, que aprendamos a vivir como compañeros, y no como dueño y esclavo. Pero ¿nos hemos tomado nosotros, nuestros políticos y nuestras organizaciones la lección en serio?
LA RETROALIMENTACIÓN
La teoría del caos está tratando de enseñarnos estas lecciones, de modo que vamos a examinar ahora algunas de las apreciaciones que ha traído consigo. Y para aquellos lectores duchos en tecnología, debería añadir que el nombre “teoría del caos” es una expresión convenientemente elegida que, por su amplitud, abarca toda una variedad de métodos basados en sistemas no lineales. Por lo general, en el tipo de sistemas que vamos a explorar, tanto sociales como naturales, abundan los llamados “bucles de retroalimentación”. La retroalimentación ocurre cuando una parte de un sistema comunica su estado concreto a otra parte. El termostato de nuestras casas es un ejemplo de retroalimentación negativa. Normalmente, está fijado alrededor de los 20 ºC. En invierno, cuando la temperatura de la habitación desciende más de lo establecido, el termostato detecta el descenso y envía una señal eléctrica que enciende la caldera. La habitación empieza entonces a calentarse y, cuando alcanza la temperatura requerida, el termostato envía otra señal, que esta vez apaga la caldera. Así pues, la retroalimentación negativa actúa para estabilizar un sistema. Algo similar ocurre en el mercado, donde una respuesta negativa tiende a estabilizar las ventas de un producto ya conocido.
En la retroalimentación positiva también aparece un bucle alrededor del sistema, pero en este caso el efecto es desestabilizador. Es lo que sucede cuando se coloca un micrófono demasiado cerca de un altavoz. El micrófono capta un sonido al azar, éste pasa a través del amplificador y el altavoz lo emite; en ese instante, el micrófono lo capta, y el sonido vuelve a ser amplificado y emitido, hasta que, al cabo de unos cuantos ciclos, se oye un sonido estridente muy molesto.
La retroalimentación positiva puede operar también cuando aparece un producto nuevo en el mercado y quizá de la noche a la mañana es todo un éxito. El ejemplo que suele ponerse es el de VHS y Betamax, dos formas de hacer y de reproducir grabaciones de vídeo. Los ingenieros se inclinaban a favor de Betamax, por considerarlo superior, y sin embargo hoy en día ya ni siquiera existe. La razón es que, mientras ambos sistemas competían por el mismo mercado, en determinado momento VHS se colocó ligeramente por delante. Esto significó que era un poco más probable ver un aparato VHS en casa de un amigo, y si queríamos poder pedirle prestadas sus cintas de vídeo, ¿por qué no elegir nosotros también un reproductor VHS y comentárselo además a nuestros amigos? De este modo, la información va haciendo bucles alrededor del sistema por vía de la retroalimentación positiva, y amplifica así constantemente el puesto que VHS ocupa en el mercado. Como veremos, la retroalimentación positiva y negativa desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de aquellos sistemas naturales y humanos que describe la teoría del caos.





























