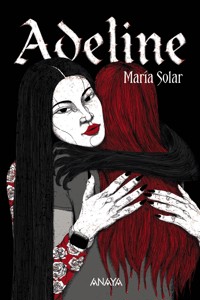
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Narrativa juvenil
- Sprache: Spanisch
Un homenaje moderno a Carmilla, el primer clásico de vampiros Laura puede ver a los muertos. Y, aunque su familia trató de guardarlo en secreto, en su pequeña aldea gallega los rumores corrían más rápido que ella: creció siendo una niña solitaria, triste, aislada en un sombrío pazo rodeado de supersticiones y leyendas. Pero entonces llegó la universidad, Laura se mudó a Madrid y pudo empezar de nuevo... o eso pensaba. Porque un día se cruza con una hermosa joven de cabello oscuro, que también parece capaz de oír a los muertos. Y, aunque han pasado más de diez años, es idéntica a la mujer con la que soñó Laura al mudarse al pazo, justo antes de que empezaran sus visiones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mis hijos, Aldara y Martín, mi núcleo.
Nota de la autora
En 1872, veinticinco años antes de Drácula de Bram Stoker, el escritor y periodista irlandés Joseph Sheridan Le Fanu escribió Carmilla,una novela corta que inauguró el género vampírico con la estructura que después triunfaría durante décadas y que también siguió el texto de Stoker.
Aquella novela iniciática fue un obra inesperadamente valiente para su época, con dos mujeres jóvenes como protagonistas: Carmilla, convertida en la vampira Mircalla, y Laura, la víctima a la que seduce.
Esta novela es un homenaje a Carmilla.
Un homenaje a la primera vampira, escrita desde la última.
«De acuerdo con la antigua costumbre, levantaron el cuerpo y le atravesaron el corazón con una afilada estaca. En ese momento, la vampira emitió un grito horripilante, como el que lanzaría una persona viva en la agonía final. Entonces le cortaron de raíz la cabeza, y del cuello seccionado manó un torrente de sangre. Colocaron el cuerpo y la cabeza sobre un haz de leña y los redujeron a cenizas, que después lanzaron al río para que desaparecieran. Desde entonces, la región nunca más volvió a sufrir el asedio de un vampiro».
JOSEPH SHERIDAN LE FANU,Carmilla (1872).
HACE MUCHOS AÑOS…
Elidane
La estancia tenía escasa luz. A Elidane ya le gustaba vivir así, en la penumbra, entre la oscuridad y algún débil rayo de luz, filtrado por las cortinas finas de telas caras que asomaban en el raquítico espacio que dejaban las sobrecortinas de terciopelo azul, tan tupidas que detenían casi toda la claridad del sol.
Era una perfecta escena de la vida de Elidane, la luz retenida eficazmente tras los gruesos paños y solo en el centro un pequeño espacio para brillar. Así era también ella.
—Señorita, la cena está lista.
Elidane se volvió hacia el ama de llaves, mostrando su rostro tremendamente pálido.
—No tengo hambre —respondió ya sin mirarla.
—Debe comer, señorita Elidane —insistió la mujer con sincera preocupación.
Ella siguió observando el infinito dentro del cuarto, como si aquellos muros no pusieran fin a la estancia, como si pudiese fijar la mirada y ver más allá. Ver algo que los demás no veían. Ya solo quedaba un lugar que le interesase, y estaba claro que no era este.
El ama de llaves lo intentó una vez más, incluso sabiendo que cuando la mirada de Elidane atravesaba los gruesos muros de aquel pazo, ya nada podía traerla de vuelta.
—Señorita Elidane, por favor. Moisés ha cocinado un poco de sopa para usted. Solo un poco de sopa caliente. Por favor, tómela para darle color a sus mejillas y calentar el espíritu. Por favor, señorita Elidane.
No hubo respuesta y la mujer desistió. Besó la medalla de la Virgen Redentora que colgaba de su cuello y se marchó en silencio con los ojos llenos de lágrimas.
EN LA ACTUALIDAD…
Laura
Si hay una plaza que represente a todo Madrid, esa es la plaza de Tirso de Molina. Laura paseaba a menudo por ella. Apreciaba los colores de sus edificios de pocas plantas llenos de balcones. La fascinaban los grandes cubos de metal que albergaban los puestos de flores. Cada mañana se abrían y colonizaban media plaza llenándola de colores y, cada noche, se recogían en tan escasos metros que una simple maceta fuera de su sitio podría arruinar el perfecto equilibrio necesario para cerrar los portones. Detrás, una de las dos entradas del metro y los baños públicos. Y entre medias los yonquis, los sintecho, los que piden limosna y, en domingos y festivos de Rastro, los puestos de anarquistas, comunistas, sindicalistas y las ONGD, conviviendo entre ellos y con los compradores de flores.
De vez en cuando, algún borracho se quedaba encerrado en un aseo y los bomberos acudían a liberarlo. Cuando salían no daban las gracias, como mucho le dirigían algún reproche a la alcaldesa por la falta de limpieza de los baños públicos o por la mierda de puerta que se había atascado otra vez. A menudo, las ambulancias del SAMUR atendían a alguien demasiado bebido, demasiado enfermo, demasiado frío o demasiado solo. Y, con mucha frecuencia, las patrullas de la Nacional hacían allí paradas reglamentarias o acudían a alguna llamada.
Casi todos se conocían ya. Y a veces, aunque no era habitual, sucedía un altercado repentino, un cabezazo en una disputa o algún navajazo.
Enfrente, en la esquina, estaba el Carrefour 24 horas, con sus habituales problemas de reposición. Sin carnicería, ni pescadería, ni charcutería, solo bandejas. Bandejas de carne, bandejas de rodajas de pescado, bandejas de fiambres envasados en la parte trasera. En la entrada había un guardia de seguridad, por si los habitantes del inframundo decidían entrar en el local o molestar en la puerta.
Desde el súper, si mirabas hacia la izquierda, las casas eran cada vez más sobrias. Estaban la otra boca del metro y, al fondo, a la derecha, el Teatro Apolo, siempre con espectadores y gente bien vestida haciendo cola. Si mirabas al frente, más edificios con balcones, pero estos con mensajes, banderas o algún eslogan feminista; en los bajos estaba el bar gallego y la nueva pizzería italiana, que resultaba que también era del dueño del bar gallego, y ya en la cabecera de la plaza, la nueva tienda de productos de Lugo: «Para comer, Lugo». Algunas veces a Laura le parecía que no estaba tan lejos de casa.
Todo el espacio que aún quedaba en la plaza lo invadían las terrazas, en esa época del año salpicadas de calefactores de gas. En las mesas se sentaban aleatoriamente familias con abuelos y niños, modernos vintage vestidos de segunda mano, gentes de todas las orientaciones e identidades, algunos pijos, artistas y culturetas: unos pocos metros en los que cohabitaban varios mundos que no se rozaban ni se impedían el paso. Un método que, sin ser infalible, funcionaba casi siempre. Madrid en estado puro. Esa era la plaza de Tirso de Molina en la que vivía Laura, en una casa que hacía esquina con la calle Mesón de Paredes.
Cuentan que, durante la construcción del metro, los operarios observaron aterrados como de una de las paredes comenzaban a caer huesos. Un afloramiento óseo como quien encuentra una mina de agua. Los obreros palidecieron y los periódicos dieron la noticia del hallazgo, que enseguida tuvo explicación: allí había habido un primitivo cementerio de frailes perteneciente al antiguo convento de la Merced que ya nadie recordaba. Como las autoridades civiles y eclesiásticas no se ponían de acuerdo sobre qué hacer con los huesos, los técnicos del metro resolvieron tapiarlos dejándolos donde estaban y optar así por dejar morir el cuento.
Laura utilizaba habitualmente esa boca del metro. Era lo único que no le gustaba de la plaza. No le gustaba precisamente porque era cierto que allí estaban los huesos. Debajo de los azulejos. Todos aquellos cráneos y tibias emparedados, empujando para salir.
Desde que recordaba, o mejor dicho, desde que tenía memoria, Laura veía cosas. Muertos. Desconocidos que fallecieron y están enfadados. Le sucedía ocasionalmente, no siempre. Algunas veces solo los veía y ellos la miraban. Otras, como en la boca del metro de Tirso de Molina, también los oía. No era nada concreto, son gemidos, fragmentos de palabras. Pero ella sabía lo que querían. Querían lo mismo que todos los otros difuntos que veía: paz. Una paz que no alcanzaban porque no reposaban en un cementerio, que es donde deben estar los muertos. Cuando no es así, no están bien, están desasosegados, no descansan. Algunos se enfadan y quieren infligirles a los vivos el mismo daño que sienten ellos.
Los frailes querían salir de los escombros y que los devolvieran a tierra consagrada. Laura era la única que lo sabía. Ellos no se lo habían dicho, pero en el instante que duraba cada visión en la que los contemplaba empujando tras los azulejos, de alguna manera le hacían saber que querían salir de allí, que querían tierra santificada, tumbas con cruces y nombres, los que tenían antes de que los olvidasen y acabaran convertidos en un estorbo en las obras del metro. Querían decirle que estaban furiosos y que no descansaban.
Laura nunca ha sabido por qué ve esas cosas. Con los años tuvo que aprender a vivir con ellas. Aparecían de repente, podía suceder un par de veces en un día o tardar meses en repetirse. Pero en los lugares en los que había difuntos, sus visiones volvían. Fue cambiando del terror desaforado a la inquietud racional, y de ahí a exigirse sentir casi indiferencia. No había superado el miedo, el susto, simplemente no quería verlos, y había aprendido a convivir con las visiones por propia supervivencia y por salud mental.
Las primeras veces gritó horrorizada, se lo contó a la gente, les señaló el lugar exacto, pero eso no fue bueno para ella. Todos pensaron que mentía, que la niña se inventaba historias. Nadie la ayudó, y se quedó sola con todo aquello que no comprendía.
Ahora, cada vez que sufría una visión, disimulaba, seguía con lo que estaba haciendo hasta que desaparecía, cosa que normalmente ocurría en cuestión de segundos o de pocos minutos. Ya no se preguntaba por qué los veía Lo hizo durante muchos años, y entonces se preguntaba, también, si habría otras personas como ella. Entendió que no se lo podía contar a nadie, que la tomarían por loca, que se reirían o pensarían que les estaba tomando el pelo. No se podía contar y ni demostrar, pero ella algunas veces veía muertos. Haberse marchado de Galicia para estudiar no cambió la situación; al contrario, en Madrid había muchos más lugares donde encontrarlos.
El pazo
El primer año de facultad en Madrid, Laura lo pasó en una residencia de estudiantes, pero ese segundo curso había alquilado un piso compartido en el centro. Nada que no hiciera todo el mundo. Seguramente quedaba demasiado lejos de la universidad, pero ese detalle le importaba poco, porque casi no asistía a las clases. Un piso con balcón en una zona llena de vida había sido su sueño desde niña. La ansiada vida ruidosa, con mucha gente y movimiento. Algunas veces, sentada en una silla en el balcón, observaba durante horas el ir y venir de la gente. Eso también diferencia a Madrid de Galicia: el aprovechamiento del espacio público. En Galicia es frecuente buscar la intimidad frente a los ojos de los vecinos. Las casas tienen setos altos, los balcones son de escaso uso, o incluso nulo, aunque en esa costumbre tiene mucho que ver la climatología. Pero en Madrid la gente se sienta en los balcones y allí desayunan, comen, leen, se cortan las uñas de los pies, toman el sol o mantienen conversaciones telefónicas que escucha todo el vecindario. Laura descubrió la vida en los balcones y le encantó. Aunque la costumbre se limitaba a su estancia en Madrid, nunca la replicaba cuando volvía a Galicia, por más que el pazo estuviera lleno de balcones.
—¡Vives en un castillo! —exclamó en voz alta Rodrigo.
—¡Qué fuerte! —añadió Alejandro.
—No es un castillo —se explicó Laura.
Rodrigo mostró una foto del móvil a los tres que estaban en el sofá.
—¡Vaya! ¡Es verdad! ¡Vives en un castillo! —Alejandro no se lo podía creer.
Eleonora aproximó la cara al móvil y arqueó las cejas sorprendida. Al tiempo, le dio un codazo a Raquel para que se acercase a verlo.
—¡Eres millonaria! Pero qué callado te lo tenías —comentó.
Laura ya había pasado por esto mil veces. Era frecuente la sorpresa de la gente cuando veía el pazo donde vivía. Por supuesto, no eran millonarios; su padre era arquitecto, con cierta fama. No se podría decir que vivieran mal, pero aquella propiedad era mucho más ostentosa que su realidad financiera. La chica les contó a sus compañeros de piso lo que siempre explicaba en esas circunstancias.
—No es un castillo. Es un pazo señorial gallego.
—¡Tiene una almena! —señaló Alejandro en la foto, todavía con el móvil de Rodrigo en la mano, como prueba irrefutable de lo que era aquella construcción.
—Tiene dos almenas. Y una capilla interior que en tiempos fue una ermita, e incluso un pequeño cementerio. También tiene un terreno de varios miles de metros cuadrados con árboles y está rodeado por un muro de piedra de dos metros de altura. Hay una construcción principal y varias anejas. La mayor parte de esto data del siglo XVII, aunque la capilla es muy anterior, posiblemente del siglo XIII, románica, y quedó dentro de la finca.
Los compañeros escucharon sin decir ni pío. Estaban realmente impresionados.
Laura esperaba ese silencio, solía suceder así. Y como siempre hacía, aprovechó para añadir el resto de la exposición.
—El pazo perteneció a la nobleza gallega y fue pasando de mano en mano. También fue propietaria una familia austríaca de Estiria, de esto hace más de un siglo. Después vinieron otros tiempos, el pazo quedó deshabitado y llegó a manos de mi abuela, que lo compró muy barato, hecho una ruina. Mis padres trabajaron durante años en su despacho de arquitectura para rehabilitarlo. Mi madre no llegó a verlo acabado, pero cuando ella murió mi padre se empeñó en terminarlo y los dos nos fuimos a vivir allí. No es un castillo de millonarios, es una casa señorial tradicional gallega que ha rehabilitado mi familia. —Laura terminó de hablar y esperó las reacciones.
—¿Tiene nombre? —preguntó Alejandro.
—Sí. Es el pazo del Támega.
—¿Y tiene wifi? —volvió a preguntar Alejandro.
Todos se rieron.
—Sí tiene. Aunque los muros son tan gruesos y la casa es tan grande que no va muy bien. Tenemos instalados varios amplificadores de señal. Pero, aun así, hay zonas donde no llega bien.
—¿Has estado allí por Navidades? —quiso saber Rodrigo.
—Sí, claro. Es nuestra casa, y también el lugar de trabajo de mi padre.
Alejandro seguía aferrado al móvil de Rodrigo.
—Pues es exactamente como un castillo. Nos llevarás a verlo, ¿no?
—¡Claro! Pensaba que no me lo ibais a pedir nunca —rio Laura.
—¿Y dices que tiene un cementerio dentro? —La pregunta de Eleonora cortó tajantemente la sonrisa de Laura.
—Sí, pero solo para miembros de la familia.
—¿De qué familia? —insistió la chica. A Laura ya no le hacía ninguna gracia tanta pregunta.
—De varias que fueron propietarias.
—Qué mal rollo, ¿no? —comentó Raquel—. No puedo ni imaginar tener un cementerio en casa. A lo mejor por eso salió tan barata. ¿Quién querría vivir en un lugar así, apartado y con muertos allí enterrados? —acabó, tan desagradable como solía ser.
—Son solo cinco o seis tumbas de piedra muy antiguas. Como las que hay en las iglesias. No dan miedo. Allí no debe haber ya ni huesos. Además —Laura siguió explicándose como si sintiera la necesidad de defenderse—, no está dentro del pazo, está fuera, en un lateral.
—Por mí como si hay doscientas tumbas. ¡Yo quiero ir a ver ese pazo! —retomó Rodrigo con aire festivo.
Y la cara de Laura recobró una amplia sonrisa.
El primer susto
Laura siempre había deseado irse del pazo y dejar atrás la soledad asfixiante que había en él. Estaba situado en un hermoso valle a orillas del río Támega, no muy lejos de la villa de Verín, pero lo suficientemente apartado como para que por allí nunca cruzase un alma. La carretera que pasaba por la puerta no llevaba a ningún sitio más que a varias aldeas en las que ya no vivía nadie. Sin coche, el pazo era una prisión, o por lo menos así lo sentía ella. Alrededor había bosques, prados, y la nada.
Llegó allí de niña, a los ocho. Dos años antes había fallecido su madre de una enfermedad que la devoró en poco tiempo, aunque fue suficiente para robarle las fuerzas y los kilos. Fue una agonía tan terrible que su padre tuvo que contratar a una mujer que se hiciera cargo de Laura, porque no quería que viese a su madre en aquel estado, ni que ella perdiera más fuerzas ocupándose de la niña.
La mujer se llamaba Rosalía y tendría unos cuarenta años. Era una mujer bondadosa y abundante, con un notorio sobrepeso y cierta tendencia a sudar cuando la pequeña se le escapaba y la hacía correr, lo que sucedía muy habitualmente. No tenía familia ni pareja, y enseguida Laura estableció con ella unos lazos afectuosos que iban mucho más allá de lo que podría sentir con cualquier otra cuidadora.
En algunos momentos del día, la mujer abría la puerta de la habitación de la enferma y le anunciaba a la niña:
—Laura, entra a ver a tu madre. Pero solo un momentito, ¿vale? Tiene que descansar.
Ella entraba, lentamente, casi temerosa. La habitación estaba siempre a media luz y olía raro, no sabía si era el olor de las medicinas de su madre o de la propia muerte. Laura podía percibirlo. Mamá olía a enfermedad y a muerte.
Ahora ya no era capaz de recordar su cara, aunque sí su sonrisa. Mamá siempre tenía una sonrisa para Laura y una mano, cada vez más huesuda, para acariciarle el pelo. Vestía camisones, casi siempre blancos. Eran lo más práctico para las múltiples inyecciones que necesitaba y para ponerle la cuña. Al principio recibía a su hija sentada en una butaca, después apoyada contra la almohada de la cama y, al final, ya acostada, mientras aquel olor a muerte se hacía más y más patente.
Hasta que un día se fue.
Laura no podía decir que la hubiera echado mucho en falta, la realidad era que ya se había acostumbrado a su presencia difusa, casi como la de una de aquellas santas de la iglesia a las que la abuela reverenciaba y le mandaba besar. De hecho, es lo que pasó la última vez que vio a su madre.
Cuando entró en la adolescencia se culpaba por no sentir más pena, por no estar deshecha, por no ser capaz de recordar su cara. Pero ese pesar también había ido quedando atrás con los años.
Lo que realmente le resultó duro fue cambiar la ciudad de Ourense por aquel pazo rural.
Desde la pérdida, su padre se centró solo en acabar la rehabilitación que él y su esposa habían soñado y proyectado juntos. La familia se había hecho con la propiedad por muy poco dinero, muy por debajo de su valor real, pero, a cambio, el lugar se encontraba prácticamente en ruinas.
La desvalorización del edificio histórico tenía una explicación. Laura se lo oyó contar en varias ocasiones a su padre, era lo que él llamaba «supersticiones populares». Aquella expresión tardó años en significar algo más, hasta que entendió que el pazo provocaba miedo en el lugar.
—Tonterías. —Era lo único que le explicaba su padre cuando ella le pedía explicaciones.
Trabajó duro para convertir el edificio en un lugar más o menos habitable. Y entonces se trasladaron allí y las obras continuaron unos años más.
Rosalía se trasladó con ellos desde Ourense, y contrataron otra mujer más, Carmiña, una lugareña que se encargaba de los trabajos de la casa. El cuidado de Laura era cosa de Rosalía, que para entonces ya se había convertido, si no en madre, sí en una familiar muy próxima a la pequeña.
Entre los anchos muros del pazo, los muchos muebles del piso de Ourense parecían cuatro cosas esparcidas, así que se dedicaron a decorar en el equilibrio entre la modernidad y la rusticidad que requería aquel espacio. Con el paso de los meses, el pazo se volvió cada vez más acogedor. Por el contrario, Laura se sentía cada vez peor allí.
Fue Rosalía la que puso nombre a lo que le pasaba.
—La niña está muy sola.
La extraña sensación que tenía en el cuerpo, y que concretamente le oprimía el esternón, era eso: soledad.
Fuera de las horas de colegio, al que Rosalía la llevaba y la traía, o alguna vez su padre si no tenía mucha carga de trabajo, la vida en el pazo era aburrida para una criatura acostumbrada a ir al parque cada tarde a jugar con otros niños.
Su padre intentó suplir esa carencia invitando a sus amigas del anterior colegio algún fin de semana, pero las visitas se espaciaron pronto. Todo el mundo tenía cosas que hacer, e ir hasta el pazo requería tiempo. Así que Laura, lejos de enfadarse o entristecerse más, acabó resignándose a vivir sin todo aquello que antes había tenido, pero se prometió a sí misma que, en cuanto pudiese, volvería a la ciudad y se marcharía lejos del pazo.
Por eso Madrid. Por eso el piso en el centro. Por eso las ganas de huir.
Por eso y por algo más: un suceso inexplicable que la había marcado para siempre, mucho más de lo que nadie pudiera imaginar.
Sucedió una noche, aproximadamente seis meses después de instalarse en el pazo.
El dormitorio de la niña lo situaron al lado del de su padre, que aquella noche no estaba; como muchos otros días, que le había tocado dormir fuera por cuestiones de trabajo. Rosalía dormía en la misma planta, al final del pasillo, tras el estudio de arquitectura del padre, que ocupaba tres estancias.
Desde la llegada a esa casa tan grande, Laura había pedido luz para dormir. Rosalía negociaba con ella cada noche para ir pasando de la luz de la mesilla de noche a la otra, mucho más difusa, que entraba por debajo de la puerta si se dejaba encendida una lámpara del pasillo.
—Con la del pasillo es suficiente para que te orientes si te despiertas y quieres ir al baño, pero tienes que acostumbrarte a dormir a oscuras como todo el mundo. Ya eres una mujercita —argumentaba su cuidadora sentada a su lado en la cama.
Cada noche, después de acostar a la niña, Rosalía bajaba a la cocina o a la sala y se ocupaba de alguna tarea más del día: la lista de la compra, calcetar, coser o simplemente contestar mensajes o leer novelas románticas que devoraba a escondidas, porque no quería reconocer que era muy aficionada a ellas.
Aquella noche todo había transcurrido como siempre. Después, Rosalía se fue a su habitación y también se quedó dormida, hasta que un grito escalofriante la despertó.
Era Laura, en su dormitorio.
Rosalía echó a correr sin aliento mientras el grito se repetía y se repetía, ronco y desesperado. Los segundos que tardó en cruzar el estudio y alcanzar la habitación de la niña le parecieron eternos. Llegó allí descalza, en pijama, y abrió la puerta sin saber qué podía pasar, si habría alguien dentro o si la niña se habría lastimado. No sospechaba cuál podía ser el motivo de gritos tan terribles.
Al girar el pomo y abrir la puerta, encendió la luz y vio a Laura enroscada sobre sí misma en la cama, fuera de sí, en un estado de histeria total.
—¡Laura! ¡Laura! ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué te pasa?
La cogió en brazos y la levantó en el aire, poniéndola sobre su pecho y apretándola fuerte, pero la niña no dejaba de gritar.
—¡Calla! ¡Ya está! ¡Soy yo! ¿Qué te pasa, mi niña?
Poco a poco, Laura fue rebajando la intensidad de los gritos, hasta sustituirlos por una fuerte respiración sollozante.
Rosalía le separó la cabecita hacia atrás y comprobó que estaba bien. La cara, la cabeza, los brazos, el pecho, las piernas, hasta las manos le miró. No había señal de daño. Volvió a abrazarla de nuevo mientras sentía en el cuerpo su fuerte respiración y los latidos del corazón que parecía salírsele del pecho.
—¡Shhhh! ¡Shhhh! Ya pasó. ¡Ya pasó! ¡Ya está!
Laura enterraba la cabeza en el cuello de la cuidadora, buscando refugio y consuelo.
—¡No pasa nada! ¡Ha sido un mal sueño, mi niña! ¡Un mal sueño!
Entonces, la pequeña la miró a los ojos.
—No, era real. Estaba ahí —dijo señalando los pies de la cama—, y cuando la vi me sonrió y se metió conmigo en la cama.
Rosalía se sorprendió.
—¿Quién, mi vida? Aquí no hay nadie.
—Una mujer. Una mujer joven, muy hermosa. Me desperté y la vi a los pies de la cama y me sonrió.
—Pero Laura, aquí no hay nadie. Sería una sombra de luz del pasillo. Eso ha tenido que ser.
—No. Yo me desperté asustada y ella me tranquilizó, se metió conmigo en la cama y me acarició el pelo para que volviera a dormirme. Estaba conmigo. Fue buena. Pero cuando cerré los ojos me clavó algo aquí. Agujas grandes. Me clavó agujas. —La niña se señaló el pecho y volvió llorar histérica.
Rosalía inspeccionó toda la estancia.
—Laura, lo has soñado. ¿Cómo iba a meterse contigo en la cama? Aquí no hay nadie.
—Sí que se metió. Parecía buena porque sonreía y era muy guapa. Se quedó conmigo hasta que volví a dormirme.
La niña volvió a gritar desgarrada mientras se estremecía. Rosalía la depositó en la cama y le abrió el pijama dejándole el pecho al aire. Allí donde la pequeña había señalado había dos marcas oscuras, como si la hubieran tiznado con un par de clavos.
—¡No me dejes sola! Después de clavarme las agujas se puso de pie y me miró sonriendo. Desde ahí —gritaba la niña señalando los pies de la cama.
Rosalía se puso en pie, abrió el armario y miró debajo de la cama.
—Ya no está. Se fue cuando tú entraste —explicó Laura.
—Pero ¿por dónde se ha podido ir? ¿Por la ventana?
—No —dijo la niña dejando repentinamente de llorar—. Se deshizo.
La condesa de Estiria
–¡Tonterías! —había contestado el padre cuando Rosalía lo puso al corriente de lo acontecido aquella noche.
La niña permaneció días en un estado de conmoción que obligó a llamar al médico de Verín, viejo amigo de la familia. El doctor la examinó en su habitación y después la mandó a jugar para poder hablar con su padre.
—Mira, Emiliano —le explicó—, está en estado de shock por el susto. No es nada extraño. Un buen susto puede llevar a situaciones que no imaginarías, incluso a quedar sin habla durante días, o a padecer amnesia. No es nada grave, está perfecta de salud, pero tiene que superar ese mal sueño. Tampoco es raro que los niños confundan los sueños con la realidad, y, además, Laura acaba de perder hace poco a su madre. Solo es una pesadilla.
De esa manera, la muerte de su madre, el traslado, la tensión del nuevo hogar lejos del conocido, el nuevo colegio y la ausencia de amigas cargaron con la culpa de lo ocurrido, por lo menos para su padre.
—Yo sé que te va a parecer absurdo, pero hay algo… que me inquieta. Una tontería… —añadió Rosalía como disculpándose por lo que iba a decir, pero que en realidad también a ella le perturbaba el sueño.
—Pues si es una tontería, no es nada más que eso. ¡Una tontería, Rosalía! No me lo cuentes, no quiero oírlo —concluyó Emiliano, negándose a saber.
Rosalía no pudo explicarle que aquella noche, en la habitación de la niña, olió un perfume de mujer que le era desconocido y que, por supuesto, Laura no usaba. Y tampoco le pudo contar que no conciliaba el sueño al recordar que, al poner la mano sobre el lado de la amplia cama en el que Laura había situado a la mujer que se había acostado con ella, lo había notado caliente. Como si un cuerpo acabara de levantarse de esa zona del colchón.
No pudo contar nada de eso, porque Emiliano no quería saberlo, pues sospechaba que se trataba de algo relacionado con «las supersticiones populares» sobre el pazo y que él rechazaba rotundamente.
Rosalía sabía que no tenía sentido, pero le daba vueltas en la cabeza cuando caía la noche mientras pasaban los días y Laura seguía en estado de shock. Quien también se alteró por lo acontecido cuando lo supo fue Carmiña. Oyó la historia de boca de Rosalía con la estupefacción y el miedo escritos en los ojos. Mientras la escuchaba, se persignó varias veces.
—¿Sabes, Rosalía? Necesito el dinero y por eso trabajo en el pazo, pero si no lo necesitase yo aquí no estaba. Porque hay cuentos antiguos, ¿sabes? Y esas cosas que cuentan los mayores… Muchos las consideran estupideces y supersticiones, o falta de cultura, pero yo creo que cuando el río suena agua lleva. Algo hay. Las historias no se inventan así como así, sin más.
—Bah, ya sabes cómo es la gente hablando. No se les puede hacer caso. A saber lo que inventan.
—Tienes razón, sí. Pero de algún sitio salen esas invenciones. Te repito que algo hay. No todo se inventa.
Un día después de esta conversación, Rosalía encontró ajos debajo de la cama de Laura. No dudó que había sido Carmiña quien los había puesto allí. Sabía para qué eran, su propia madre se los metía siempre en los bolsillos o en el fondo de los bolsos sin que ella la viera. Lo hacía para alejar las malas energías, espantar espíritus malvados y protegerla del mal de ojo. En Galicia la superstición formaba parte de las creencias tradicionales. Carmiña le ponía los ajos a Laura, en definitiva, para que el ser que la niña había visto no volviese, ya fuera real o imaginario. Rosalía también descubrió una cadenita con una cruz atada a una de las piezas del cabecero de la cama.
Pero el asunto no se quedó ahí. A Carmiña no le bastó con eso.
Un viernes, Rosalía la encontró un tanto extraña; no dejaba de mirar por la ventana como si esperase la llegada de alguien. El plan de ese día era que un taxi fuera a buscar a Laura y a Rosalía para llevarlas a Ourense a hacer unos análisis que había recomendado el médico. Por eso, la niña faltaría al colegio. Después se reunirían con su padre para regresar juntos en su coche. Rosalía advirtió el comportamiento un tanto hiperactivo de Carmiña, desde que llegó a la casa a las ocho de la mañana.
—¿A qué hora os vais? —se interesó.
—En un momentito —respondió Rosalía sin prestar mucha atención.
—¿Ya pronto? —insistió.
—Sí, enseguida —ahondó en su imprecisión la cuidadora.
Bayeta en mano, Carmiña se movía de una estancia a otra aparentando limpiar el polvo, pero sin pararse demasiado en ninguna superficie y, sobre todo, rondando siempre la zona en la que estaban Rosalía y Laura. Todavía preguntó un par de veces más por los horarios del día. Cuando se marcharon, a las nueve, la mujer las acompañó hasta la puerta y besó a Laura.
Las dos entraron en el taxi, y Rosalía nunca se habría dado cuenta de que Carmiña tramaba algo de no haber sido porque, a los pocos metros, se cruzaron con otro coche. La curiosidad le hizo girar la cabeza, y pudo ver como aparcaba en el pazo y de él bajaba un hombre que fue recibido por Carmiña. Rosalía no supo nada más hasta el lunes siguiente, cuando volvió a verla. Entonces, fue Rosalía la que recorrió la casa tras Carmiña, buscando la manera de preguntarle. Primero le dio conversación mientras arreglaba el cuarto de Emiliano. Cambiar las sábanas, como todos los lunes, airear diez minutos rigurosamente, recoger algunas prendas para lavar y un papel arrugado en la mesilla, limpiar el polvo y pasar la aspiradora. Y a continuación, lo mismo en el cuarto de Laura.
Rosalía cumplió al pie de la letra el clásico comportamiento de darle muchas vueltas a algo para finalmente lanzar la pregunta sin nada de tacto.
—¿Quién era el hombre al que esperabas el viernes cuando fuimos a hacer los análisis? —le soltó.
—¿Un hombre? ¿Qué hombre? Yo no esperaba a ningún hombre —contestó Carmiña abriendo las puertas del balcón. Las cortinas blancas revolotearon dentro del cuarto—. ¡Se ha levantado viento! Va a llover.
Rosalía no se dejó engañar por el cambio de tema.
—Carmiña, siento tener que preguntarte esto, pero sabes que Emiliano me tiene al frente de la casa y deposita en mí toda su confianza. Cuéntame lo que me tengas que contar y te aseguro que de aquí no va a salir.
—No sé de qué me hablas. —El nerviosismo de Carmiña crecía a ojos vista.
—Cuando arrancó el taxi nos cruzamos con otro coche que venía hacia aquí.
—En las carreteras hay coches. ¿Qué tiene eso de raro? —se defendió con algo más de fuerza.
—Pude ver que paraba y tú salías a recibir al hombre que se bajó de él. No lo vi atravesar el portón del pazo, pero tú estabas allí, hablándole.
Mientras hablaba, Rosalía llegó a pensar que a lo mejor estaba equivocada. Podía haber sido el cartero, que igual ese día no usó la moto, o alguien que preguntaba, un vendedor…, cualquier explicación sencilla.
—Era el cura. Don Rafael —contestó Carmiña precipitadamente.
—¿El cura? ¿Y a qué ha venido aquí el cura? —se extrañó Rosalía.
—Lo llamé yo.
—¿Lo llamaste tú? —Rosalía estaba confusa. Podría ser que en aquella aldea hubiera una relación especial entre el cura y los parroquianos, con visitas incluidas.
Carmiña dejó el paño que tenía en la mano, y se dirigió muy seria a Rosalía.
—Le pedí que viniera a bendecir esta habitación.
—¿Qué? ¿Por lo de la pesadilla de la niña? Pero ¿estás loca? ¿No te pareció suficiente con lo de los ajos y la cadenita que colgaste en el cabecero, que has tenido que traer un cura? ¿Y qué tonterías le has contado? ¡Ay, Dios! Ahora ya lo va a saber toda la parroquia.
—Tú tampoco le encuentras explicación a lo que ha pasado. Y la cama estaba caliente. No puedes seguir negándolo todo —respondió alterada Carmiña.
—Pero no voy por ahí contándolo para que nos cojan miedo, a nosotros o a la casa, o para que los niños acosen a Laura en el colegio.
—Don Rafael no lo va a contar. Es cura.
—¡Ya, y tiene que guardar el secreto de confesión, pero no de lo que tú le cuentes un día cualquiera! ¡Espero que no se monte una bien gorda por tu culpa, Carmiña! —le gritó Rosalía.
—Eso no le hace daño a nadie. Solo vino, rezó unos salmos y echó agua bendita. Nada más. Pero yo me quedo más tranquila sabiendo que he hecho algo más por Laura de lo que hacéis Emiliano y tú. Si la condesa se revuelve en su tumba, que no entre en esta casa, y que deje en paz a la criatura.
Con esta frase, pronunciada mientras cerraba las ventanas, salió con la cabeza bien alta de la habitación y dejó allí plantada a Rosalía, pensando en lo que le acababa de decir.
No aguantó mucho. En cosa de cinco o diez minutos salió tras Carmiña, decidida a conocer, de una vez por todas, esas viejas historias que pesaban sobre el pazo. La buscó por varias estancias hasta que la encontró colocando mejor la ropa de la cama de Emiliano. Entró en el cuarto y le preguntó directamente.
—¿Y qué dicen? —la abordó sin estar segura de que fuera una buena idea.
Carmiña, que no la esperaba, se asustó al verla.
—Caramba, Rosalía, no me des estos sustos, que no está el horno para bollos.
Carmiña se la quedó mirando sin saber muy bien si debía contarle lo que sabía. Estaba segura de que no iba a creerse la historia. Se acercó a ella, consciente de que el relato que venía a continuación debía sonar a confidencia.
—Dicen que sobre este pazo cayó una maldición —le adelantó, como si fuera el titular de un periódico, antes de entrar de lleno en la historia.
—Qué tontería. Carmiña, ¡no creerás tú eso!
—Yo no creo ni dejo de creer, ya te lo digo. Pero algo hay, porque la historia viene de muy atrás, y todo el mundo la conoce.
—Vale, cuéntamela —pidió Rosalía, dispuesta a dejarla continuar, por muchas insensateces que dijera.



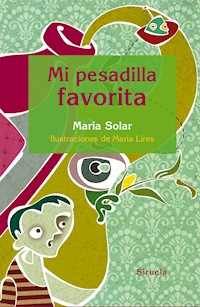
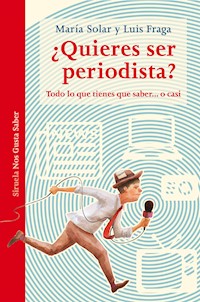













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










