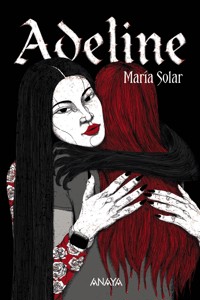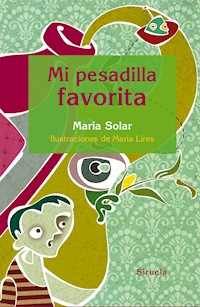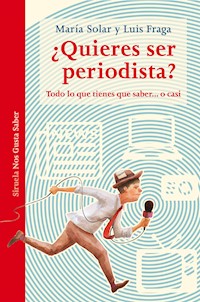Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
PREMIO XERAIS DE NOVELA 2022 Dos mujeres atadas de por vida por un crimen. La historia de una amistad que se transforma en posesión Cada seis meses, como un clavo, los empleados de una pequeña sucursal bancaria reciben la desagradable visita de la señora Gondar, una mujer de aspecto miserable y olor corporal insoportable que controla hasta el más mínimo detalle sus millonarias cuentas. Amanda, una nueva oficinista, la atiende una vez. Un mes después de la reunión, la señora Gondar fallece y Amanda se convierte inesperadamente en su única heredera. La joven, junto a su amante periodista, Enric, inicia una investigación sobre la identidad de la anciana y descubre la historia de vida que unió de por vida a dos poderosas mujeres: los terribles secretos que las devoran, la culpa que las acecha y los tóxicos relación entre ellos que termina en un final inquietante, Amanda no solo heredó una fortuna, también heredó una culpa. Con "La culpa", María Solar nos sumerge en una narrativa en la que no podemos respirar hasta que desvelamos por completo esta historia de dominación, locura y muerte donde la culpa es omnipresente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARÍA SOLAR
La culpa
Traducido del gallego por Susana G. Ducrós
Para Jaime.Tus ojos están en este libro.
Me debías mucho.O debería decir, me lo debías todo.Pero nunca me devolviste nada,solo la caridad, como a quien mendiga.
La herencia
La vieja puta maloliente
A las siete de la mañana el despertador se empeñó en destruir la perfección del sueño. La chillona sintonía arrancó a Manel del lado de Amanda y en su hueco de la cama dejó a Enric, el vecino del tercer piso. Hacía año y medio que Manel no estaba en su vida, esa era la terca realidad; como mucho, aparecía, igual que hoy, involuntariamente en algún sueño. Año y medio de duelo y, aun así, soñándolo cualquier noche traidora. El duelo por los vivos siempre es más duro que por los muertos. Será porque sabes que los muertos no dan la esperanza de volver. Aunque, siendo realistas, este vivo tampoco la daba.
La habitación estaba escasamente iluminada por la mortecina claridad de las farolas de la calle que se colaba por una rendija en el lateral de la persiana. En tiempos había sido luz blanca, pero hacía unos años que el concejal de turno había decidido cambiar las farolas de los barrios. Ahora el centro urbano brillaba blanco y los arrabales estaban teñidos por aquella luz extrañamente anaranjada, pero de menor consumo, que confería a los paseantes del barrio obrero una singular ictericia forzada. Amanda estiró la pierna para comprobar que Enric permanecía a su lado. No sabía por qué le había dejado quedarse a dormir. Ella marcaba siempre esa línea, los acompañantes transitorios no se quedaban. Y solo quería acompañantes transitorios. Pero ya que estaba, y que su sueño había resistido al despertador como el mejor de los muertos, le pareció que no debía echarlo tan temprano. Lo dejó allí y se fue tan tranquila a trabajar.
A las ocho y media, en invierno, y con tres grados de temperatura, el banco estaba a punto de abrir. El personal dedicaba aquella media hora de paz a la pesada y tediosa burocracia diaria. No esperaban grandes multitudes a primera hora con aquel frío y se agradecía para avanzar por la habitual montaña anodina de papeles.
A las ocho y treinta y uno, la puerta de doble hoja automática se abrió y en el umbral aparecieron tres figuras. Una mujer mayor con dificultades para andar, apoyada en dos bastones y flanqueada a ambos lados por dos jóvenes de unos treinta y pico años, algo bruscas en sus modales. Nada más verlas, la oficina entró en tensión y todos iniciaron la maniobra del avestruz, consistente en bajar la cabeza cuanto era posible sobre los papeles en un claro mensaje de «yo estoy ocupadísimo, diríjase usted a otra mesa».
Antes de que las tres mujeres saliesen del radio de reconocimiento de la puerta y esta se cerrase, un golpe de viento del exterior aproximó a las narices de la primera línea de empleados bancarios el fétido olor que aquella anciana emanaba. Un olor tan rancio, viejo y fuerte que a Amanda le trajo inmediatamente a la mente el recuerdo de la planta de tratamiento de residuos que había visitado hacía ya varios años. Allí descubrió una nueva dimensión del hedor, tan intenso que olía a ácido y se adhería a la ropa y a las vellosidades nasales de manera que permanecía allí durante horas, sin que nada pudiera hacerlo desaparecer. Nunca había visto a empleados que se ganaran tan bien su salario; de hecho, pensó que no había salario que pagase vivir entre aquel hedor pegajoso e indeleble. Y lo mismo pensaba sobre cómo se ganaban su herencia las dos sobrinas de la vieja señora Gondar, como gustaba ser llamada la pobre mujer.
Su visita semestral, aunque esperada, no resultaba menos desagradable. Cada seis meses, como un clavo, la señora Gondar hacía su entrada en la sucursal para poner al día los intereses de las cuentas a plazo fijo y, cuando tocaba, para regatear y discutir hasta el hartazgo las nuevas condiciones de renovación. Siempre acompañada por sus dos sobrinas, familia lejana pero interesada. Siempre con el mismo hedor nauseabundo que desprendía su cuerpo a orines y fluidos viejos fermentados. Era evidente, y ella lo sabía perfectamente, que no era preciso desplazarse a la oficina cada vez que vencían los depósitos a plazo. Así se lo habían explicado amablemente en mil ocasiones. Se renovaban automáticamente y los réditos se ingresaban escrupulosamente en la cuenta. Pero ella iba, incluso ahora que los intereses estaban por los suelos. Y cuando llegaba el momento negociaba décimas y centésimas como una leona con algún abrumado y lloroso empleado con la pituitaria colapsada que cedía en todo lo que podía, y más le daría si tuviese atribuciones con tal de deshacerse de su presencia.
Con el andar arrastrado de aquel cuerpo abandonado que pesaba demasiado, la mujer avanzó estudiando a los trabajadores hasta elegir a uno que ya conocía. Ellos, igual que las sobrinas, soportaban esa situación por dinero. Aquella mujer vestida como una indigente, con faldas y jerséis superpuestos hasta hacer difícil calcular los límites de su generosa gordura, había acumulado una auténtica fortuna, según la leyenda que circulaba, siendo puta.
—Cambiáis mucho de personal aquí. No me gusta nada —dijo a modo de saludo mientras se sentaba aparatosamente—. Un banco debe inspirar confianza y a mí no me inspira ninguna confianza que no dejéis de cambiar a la gente. ¿Qué hacéis con ellos? ¿Por qué los cambiáis tanto? ¿Es que saben demasiado?
Ignacio se reconoció como el elegido. Agobiado, se aflojó inconscientemente la corbata al mismo tiempo que percibía con nitidez toda la intensidad de aquel olor inmundo y los ojos se le llenaban de lágrimas debidas al esfuerzo de aguantar las arcadas.
—Muy buenos días, señora Gondar. Ya han pasado seis meses… Siéntense, por favor —se dirigió a las sobrinas—. Ahora mismo les acerco otra silla.
La cogió de la mesa de al lado, donde Amanda asistía a la escena como espectadora.
—Me llevo esta silla un momento, Amanda.
Cuando giró cargado con ella tenía detrás a la vieja, que se había puesto en pie con extraña agilidad, sin utilizar los bastones. Se la encontró parada frente a la mesa de Amanda.
—¿Eres nueva?
—Sí —contestó Amanda—, pero ya estaba la última vez que usted vino.
La vieja la observaba sorprendida, manteniendo la mirada. Revisándola sin reparos de arriba abajo como solo los años permiten escrutar a la gente. Pareció quedarse algo aturdida, pero se recuperó.
—Te pareces mucho a una mujer que conocí —sonó afectada, con voz débil, muy distinta a la dureza y hasta el desagrado con el que los trataba siempre—. Te pareces mucho. Acabas de recordarme a ella. —Se dejó caer pesadamente en la silla que Ignacio había colocado justo detrás de su trasero—. Es asombroso, ni que fueras su hija. Dicen que todos tenemos un doble, un doble perfecto —repitió casi inaudible—. Un calco natural. No lo puedo creer, eres igual que ella.
Y se sentó allí mismo para que Amanda la atendiese.
La llamada
Ella no había pedido nada, no podía ni sospecharlo. Estaba impresionada. Ni siquiera acertaba a decir que contenta. No era esa la sensación. Era de estupefacción y de asombro. La señora Gondar, la puta rica que vivía en la miseria, le había dejado todo. Todo. Heredera universal. Aún no sabía la magnitud que podía suponer, pero solo en su banco, en imposiciones a plazo fijo, había veinticinco millones de euros. Amanda, con sus veintiocho años, sumaba en su cuenta corriente unos escasos diez mil euros y ya era una cierta fortuna para una joven de su edad. ¿Cómo podía una puta haber reunido tanto dinero? ¿Y cómo podía alguien con tanto dinero vivir en la miseria? No era capaz de atar los cabos. En el fondo, nada de aquello le parecía real.
Por la mañana había recibido la llamada de Alberto Seoane, uno de los trabajadores de la notaría de Hixinio Ruiz, con la que el banco trabajaba habitualmente, para advertirla off the record. No era un hombre amable, ni hablador, ni por supuesto era amigo suyo, así que fue una conversación extraña: «Mira, Amanda, yo esta llamada nunca la he hecho, pero que sepas que la vieja Gondar ha muerto, y vino hace dos semanas por aquí a cambiar sus últimas voluntades para hacerte heredera universal».
No sabía por qué la había avisado, podría no hacerlo y nadie la iba a informar nunca, pero aquel hombre con el que no tenía confianza la llamó. Tal vez porque era el golpe de suerte que todos desearíamos tener en la vida.
Amanda colgó el teléfono desconcertada y se quedó mirando la agenda que tenía ante sí repleta de apuntes bancarios. Vio a Ignacio, en la mesa de al lado, hablando con cara de estreñimiento con una mujer que parecía culparle personalmente de los problemas económicos mundiales y, por supuesto, de todos los suyos personales. Vio a Inma, la apoderada, con su gran escote, atracción de la oficina, y que se ocupaba de mantener bien bajo con continuos tirones de camisa que ya se habían convertido hacía décadas en un tic nervioso. Vio la cola de clientes serios, como todos los días, caras largas que parecían a la espera del proctólogo y que comenzaban a mirarla impacientes porque estaba libre y no daba vez. Llamó al siguiente, la herencia quedó para después, y después no se lo contó a nadie.
A mediodía salió a comer con Ignacio sujetando el paraguas en medio de un vendaval de agua que se colaba por debajo y que los empapó. Aquel día se notó poco habladora.
—Hoy no dices nada. Es raro en ti —advirtió su compañero, que siguió zampándose el menú del día de un bar cercano.
No era un hombre feo, aunque aquel insulso traje seguramente le quitaba atractivo. Un traje o es bueno o es un desastre. Si el tejido es de poliéster, si el color es demasiado fuerte, si le han salido brillos de plancharlo o ha perdido la raya, si se han marcado las rodilleras, si la tela no es buena, si el corte no está a la última, si lo abotonas mal o si simplemente no sabes llevarlo, entonces el traje se convierte en el atavío de carnaval que llevaba puesto Ignacio por varias de esas razones juntas. Y, además, porque había cogido aquella costumbre tan fea de aflojarse la corbata como agobiado. Eso parecía, un hombre agobiado con un traje barato. La suya era una vida estándar envidiable. Tenía un piso con una beneficiosa hipoteca de empleado, mujer funcionaria y dos hijos con actividades extraescolares por las tardes estudiadamente colocadas para conciliar horarios. Lucía unas marcadas y oscuras ojeras que cada cliente coñazo pintaba un poquito más con su dedo índice manchado en carboncillo restregándoselo por la cara, pero era capaz de sonreír en la comida, no hablar de temas del banco y ser una persona extremadamente preocupada por todos sus clientes. Los coñazos que le marcaban las ojeras incluidos.
Amanda pensó por un momento en contárselo, pero no lo hizo. Y no había una razón para no hacerlo, simplemente no le salió de dentro. Joder, era la heredera universal de la vieja puta millonaria con la que solamente había hablado una vez. ¿De qué manera se puede contar eso?
Regresaron al banco, donde estuvieron toda la tarde. Con la puerta cerrada a los clientes era cuando más se trabajaba para mover todo aquel papeleo de burocracia e informes que por la mañana no había manera de sacarse de encima. La oficina parecía un santuario, cada uno se ocupaba de lo suyo en sus puestos poco íntimos desde la última remodelación, cuando alguna lumbrera había decidido en un despacho de una carísima empresa de diseño que eliminar tabiques entre empleados daba amplitud y creaba un ambiente de transparencia. ¡Ya! Así se lo debieron de vender a los directivos que nunca habían trabajado en una sucursal. Desde que no había tabiques los clientes miraban desconfiados a los clientes de al lado y hablaban en voz baja, incomodados por la falta de intimidad. En el dinero, como en el sexo, las cosas no siempre son lo que parecen, y las apariencias engañan. Así, los empleados aprendieron a afinar el oído y a contestar también con el mismo tono discreto para que no se sintiesen agredidos en su imprescindible intimidad bancaria. Y por eso por las tardes, incluso sin clientes, cada uno tenía sus conversaciones telefónicas con los servicios jurídicos, con las empresas y particulares, con los servicios centrales o con quien fuese, en voz baja. Ya se habían acostumbrado a mantener ese volumen incluso sin los clientes. El banco murmuraba a todas horas como un templo.
Amanda marcó un número.
—¡Rocío, hola! ¿Puedes hablar?
—¡Hasta las pelotas estoy! Hoy no salgo hasta las nueve por lo menos. No hay Dios que aguante a esta gente, ¡qué incompetencia! Todo hecho a última hora. Avisan tarde, mal y a rastras. ¿Y quién las paga echando mil horas? ¡Yo, claro! La imbécil de Rocío.
—Llamo en mal momento, ya hablaremos.
—No, mujer, cuenta, cuenta.
—Es para hacerte una consulta…
—Es que me toca las pelotas la incompetencia. Podríamos salir todos a una hora decente si no fuera por estos vagos.
—No es buen momento. Ya hablaremos, de verdad…
—Que no, que no… Cuenta tranquila. Así me distraes de esta panda de iletrados.
—Quería hacerte una consulta jurídica. No es del banco. Bueno, es de una clienta, pero no para el banco. Es particular, para ella.
—Dime.
—Es una mujer a la que una persona ha nombrado como heredera universal y no son familia, pero esa persona tiene familia. Y vaya, no sé si eso… puede ser.
—¿Si puedes desheredar a la familia para dejárselo a uno de fuera?
—Sí.
—¿De qué grado de parentesco hablamos?
—De sobrinas.
—¡Ah, sí, mujer! Eso está a la orden del día. La tía soltera que lo deja todo a la beneficencia o a quien la cuida. Dile que sí —zanjó la conversación con intención de colgar y seguir con el lío del bufete.
—¿Y ella ahora qué tiene que hacer?
—A ver, nosotros estamos especializados en Derecho Mercantil, Amanda, de esto no sé mucho, pero si lo necesitas te lo consulto, tengo una colega experta en Derecho de Sucesiones. Yo entiendo que puede pedir las últimas voluntades de la fallecida como parte afectada y luego reclamar lo suyo. Le tardará unas semanas. ¡Ay, quién tuviera esa suerte, coño! Tener una herencia para retirarse, le iban a dar mucho por el culo al Derecho. Me marchaba al Caribe. A lo mejor es lo que tenemos que hacer, buscar una vieja millonaria para cuidarla —se rio— y que nos saque de trabajar. Nada de un marido rico para aguantarlo, una vieja para heredar.
Amanda no respondió a la broma. Escuchaba un tanto ida. Le costaba asimilar.
—¿Y la familia?
—La familia puede impugnar el testamento… Y patalear y cagarse en la vieja y joderse —se rio de nuevo—. ¡Venga, tía!, te dejo, que estoy a tope con un tema para mañana en los juzgados. Llámame para tomar un vino un día de estos.
—Te llamaré, Rocío. Gra… —se dio cuenta de que había colgado— … cias —terminó la frase ya sin interlocutora.
Ella también colgó y miró alrededor a ver si alguien había escuchado. Ignacio estaba al teléfono suficientemente concentrado en lo suyo como para oír. Inma intentaba rodear con una goma un puñado demasiado gordo de folios hasta que la goma reventó y le propinó un latigazo en los dedos.
—¡Hostia!
Ella tampoco había prestado atención. Y la propia Amanda no estaba muy segura de lo que había escuchado.
Enric
Regresó tarde, como siempre. Se liaba con facilidad con los papeles de la oficina igual que con las copas cuando salía. Llegó a casa empapada de aquella lluvia rebelde que mojaba por debajo del paraguas como si no lo llevase. Había salido con la luz naranja de las farolas y regresaba con la luz naranja de las farolas. Llevaba todo el día pensando en la herencia, pero sin capacidad de reacción. Era habitual en ella. En ocasiones miraba la vida pasar como si no fuese suya, aturdida o despistada, sin centrar la atención en lo que era importante o debería serlo. Los últimos meses con Manel habían sido así. El deterioro de la relación crecía como las células informes y desnortadas de un tumor que iban consumiendo y devorándolo todo. Ella claro que se daba cuenta, pero estaba paralizada por el miedo, por la posibilidad de que se marchase, sin entender que aquella actitud apática la alejaba cada vez más de él. La mayor parte de las personas no comprenden que ante la posibilidad de la pérdida de lo que más amas puedes, simplemente, no saber reaccionar.
El amor es para los jugadores, no para quienes miran desde la barrera. Es para los que se ponen en evidencia y arriesgan un día soltando un «te necesito en mi vida». Y también para los que otro día dicen un tranquilo «pequeña, me voy, lo nuestro ya no tiene sentido». Las dos habían sido frases de Manel, la primera con la que comenzaron una vida juntos hacía ya siete años, y la última la que le puso fin. Esa había sido la frase, con un «pequeña» que ya no era de amor, era de cariño, pena e intención de reducir los daños a lo mínimo posible. Y Amanda no lloró ni chilló, no hizo ninguna escena ni suplicó, se quedó petrificada, aterrorizada y hasta le ayudó a hacer la maleta. Otra falsa señal de desinterés. Se lo puso fácil, e incluso entendió que decidiera marcharse a vivir otra vida. Porque, aunque él no se lo dijo ni ella se lo preguntó, seguramente había ya alguien más interesante que ella. También podía comprenderlo. Toda su explicación había sido razonable, solo que Amanda lo amaba como siempre.
Subió chorreando con el paraguas las viejas escaleras rehabilitadas del edificio que tanto atraían la atención de las visitas y, sin saber muy bien por qué, llamó a la puerta del 3.º C.
Enric abrió tan rápido que incluso parecía que estaba esperando tras la puerta.
—Hola, Enric. ¿Te apetece un vino?
Llevaba una camiseta básica blanca de manga corta y unos vaqueros de un azul intenso. No le hacía falta más, era realmente una hermosura de hombre.
—Claro, linda. ¿Cuándo quieres que suba?
—¿En media hora?
—Perfecto. —Le guiñó un ojo y cerró la puerta.
Objetivamente Amanda no tenía una razón para no disfrutar de Enric y olvidar a Manel. Era, sin lugar a duda, mucho más guapo y atractivo que él. A cualquiera de sus amigas se le pondrían los ojos como platos y harían un sinfín de comentarios obscenos si lo conociesen, sin embargo el amor no es objetivo ni razonable y el sufrimiento tampoco. Enric no pasaba de ser una agradable compañía para follar sin compromiso, pero no sentía amor. Seguro que aquello tenía alguna compleja explicación bioquímica.
Preparó una merienda-cena improvisada con una tabla de quesos y embutidos con pan de molde, que era el único que tenía. Se había olvidado de pasar por la panadería. Había también una cerveza y un refresco. Se puso cómoda en el sofá pero sin quitarse los tacones, que eran su baza de seducción, y al rato llamó Enric. No miró el reloj, aunque estaba segura de que era puntual. Se saludaron con un beso en la mejilla y él aprovechó para abrazarla contra su cuerpo acercándola con la mano que hábilmente le había puesto en la espalda. No perdía el tiempo, y a Amanda aquel saludo le entrecortó un poco la respiración.
Se habían liado por primera vez hacía un par de meses y desde aquel día se veían una o dos veces a la semana. Quien dice verse dice que tenían encuentros sexuales, pero nunca habían quedado fuera de casa, nunca salían a cenar a un restaurante, nunca habían tomado una copa en un pub, jamás se habían presentado a amigos, todo se enclaustraba en aquellas cuatro paredes o en las del 3.º C. Era un affaire vecinal con limitaciones geográficas y emocionales.
Sería bonito tener una hermosa historia que contar sobre cómo se conocieron, la lástima era que no la había. No habían tropezado en la calle y él le había ayudado a recoger los papeles caídos surgiendo el flechazo; no había ido al banco casualmente y se habían reconocido como vecinos; no habían coincidido en un viaje exótico. Simplemente se encontraron tres veces en el ascensor y a la tercera él la invitó a tomar un vino a su casa. Y ella fue porque no tenía nada mejor que hacer ni nada que perder. Era guapo, parecía inofensivo y, sobre todo, necesitaba conocer hombres ahora que su universo alrededor de Manel había desaparecido. Un comienzo práctico y poco romántico.
Aquel día de la primera visita no la había saludado así, hasta quedar pegados cadera con cadera, pero casi. La acercó con la mano colocada en el centro de su espalda hasta prácticamente rozarse y a Amanda, ya entonces, se le había entrecortado la respiración. Lo escuchó fascinada contar historias en las que había trabajado como periodista freelance para periódicos, revistas, radio y televisión, y terminaron en la cama esa misma noche, pero ella no se quedó a dormir. Puede que eso hubiera marcado desde el inicio los límites emocionales que llevaban a aquellos otros límites geográficos de los que nunca habían salido.
Decidió contarle el asunto de la herencia. La verdad es que ya tenía ganas de soltarlo y observar cómo podía reaccionar un ser humano normal ante aquella bomba. Alguien que lo viviese de forma ajena y que no se quedase aturdido como ella. Su única duda era si hacerlo antes o después de la cama. Lo hizo antes. Lo soltó de pronto con unas escuetas pero acertadas explicaciones sobre las circunstancias de la vieja, y la noticia impactó en él como por la mañana había impactado en ella. Se reconoció en aquella mirada extrañada, fascinada y seria por igual que dudaba de la verosimilitud del asunto. Solo que él, sería por su profesión, la bombardeó con mil hábiles preguntas, algunas de las cuales ella, en todo el día, aún no se había planteado.
—¿Estás de broma?
—No, ya me gustaría. ¡Bueno, no! No es que no me guste la noticia, es que me parece imposible; de hecho, no sé si es posible.
Enric seguía asombrado, con cara de incredulidad.
—Pero ¿dices que no la conocías?
—No. Bueno, sí. Hombre, la conocía, la atendí en el banco, pero una única vez. Fue hace un mes y medio, no más. No se veía mal de salud… Quitando el olor a podrido.
—¿Y no la volviste a ver?
—No.
—¿Tú estás segura de que te ha dejado todo?
—Sí, supongo que sí. El tipo que me llamó de la notaría es un hombre serio, prudente, no iba a decirme una cosa por otra. Lo que no sé es si el tema puede tener algún problema. Supongo que ahora tengo que hacer mil trámites e informarme bien.
—¿La ley permite desheredar a las sobrinas?
—Ah, sí. Eso lo comprobé. Hablé esta mañana nada más saberlo con una amiga abogada, pero no le dije que la consulta era para mí. Prefiero confirmar todo bien primero y que no sepa mucha gente del asunto. No lo cuentes, por favor.
—Claro, mujer, descuida. Tienes que saber más datos y si hay más familia. Vaya, ¿y la atendiste solamente una vez? Pero ¿por qué te lo dejaría todo a ti?
—No lo sé. Yo estoy igual de sorprendida. Llevo todo el día como en una nube, no lo asimilo. —Amanda se sintió incómoda con el interrogatorio y se puso de pie, fue a la cocina y trajo dos copas y una botella de vino.
Enric seguía el bombardeo desde la sala.
—¿Estaría loca? A ver si la vieja no regía bien… Como sea eso estás jodida, porque las avaras de las sobrinas van a revolverlo todo hasta demostrar que estaba incapacitada y que el testamento no es válido. Va a ser eso.
Amanda reapareció descalza y con la botella. Una de las que habían quedado allí de Manel. Y así entró el ex en escena.
Se preguntó qué pensaría él si supiese que iba a heredar una fortuna. Siempre le había importado el dinero; de hecho, cuando se marchó después de siete años de convivencia arrasó con todo lo que pudo, incluso se llevó la tele y los apliques del baño. Menos mal que las cuentas del banco no estaban a medias. Aunque, para ser justos, hay que decir que había sido ella quien lo había animado a que cogiera todo lo que le diese la gana, y así lo hizo sin miramientos. Amanda tenía otra educación, seguramente trasnochada y anticuada: si le hubieran dicho lo mismo, nunca habría hecho lo que él hizo y hubiera repartido todo por igual entre los dos, prescindiendo voluntariamente de aquello que sospechase que a él le gustaría tener. Pero Manel no. Manel hizo lo que ella le dijo, coger todo lo que quiso. Así de decepcionante y, al mismo tiempo, así de comprensible.
Colocó las copas en el mantelito de la mesa de la sala y sirvió vino para los dos.
—Gracias. —Enric aceptó la copa con una de sus maravillosas sonrisas.
—No estaba loca, ni demente, ni incapacitada. Tenías que ver qué manera de hacer las cuentas del dinero. Eso te lo dice cualquiera del banco, era un prodigio haciendo operaciones de memoria, no se le escapaba nada, estaba perfectamente.
—Ya, pero tú dices que vivía en la miseria, en la inmundicia, sin lavarse… Eso un magistrado puede interpretarlo como que no estaba en su sano juicio.
—Era una avara, pero te aseguro que hablaba y razonaba perfectamente. Estaba siempre refunfuñando y quejándose, pero era una especie de pose con el banco, o vital, no lo sé. A las sobrinas también les hablaba así. Aguantaban el hedor y los insultos. Era brusca, con mucha retranca y un punto de humor inteligente. Y, desde luego, hablaba con un vocabulario amplísimo, como todos los argentinos; no le faltaba labia.
—Ah, ¿entonces era argentina? —se extrañó él.
—No. Era de aquí, pero debió de estar emigrada décadas, el acento era un poco de allá. Llevaba tiempo retornada. Y tenía buena memoria; de hecho, vino a mi mesa porque le recordé a alguien. A una amiga, dijo.
—¿Otra puta?
—Vete tú a saber… A ver, yo tampoco tengo la certeza de que ella fuese puta. Son habladurías de la gente.
—Pues ahí tienes razón, no puede haber otra. Le recordaste a alguien y la vieja fastidió a las zorras de las sobrinas y sabe Dios a cuántos otros familiares más dejándoselo todo a una extraña. Como si se lo hubiera dejado a las monjas o a la beneficencia. —Enric se echó a reír—. Esperemos que no tenga un hijo en la Argentina. Qué cabrona la vieja, los jodió bien jodidos a todos. Me parece una jugada magistral. Si no estaba loca, entonces lo que pretendía era dejarlos con un palmo de narices. Y bien que lo hizo. Seguro que estaba al tanto de todo el interés que tenían las sobrinas en conseguir la herencia. Y el dinero era suyo, ¡qué coño! ¡Hizo bien! Me apuesto algo a que le encantaría verles la cara cuando lo sepan. —De pronto Enric dejó de reírse y en un movimiento inesperado y todavía sonriendo se acercó a Amanda en el sofá—. ¿Sabes lo que pienso? Creo que nunca he follado con una millonaria.
—Eso tiene remedio.
Heredera universal
A las ocho y media de la mañana, cuando se abrió la puerta de la oficina, Amanda la contempló ansiosa esperando que por ella entrasen las dos sobrinas de la vieja hechas unos basiliscos, pero no aparecieron. Eso la relajó y se sumergió en la monotonía diaria. Montones de papeles ideales para no pensar demasiado, aunque en su cabeza no dejaba de crearse la imagen de la vieja puta, las sobrinas, el notario, y hasta se imaginó un grupúsculo de parientes en distinto grado, furiosos y entrando en tropel en el banco por aquellas puertas automáticas. Una imagen tormentosa incluso a pesar de ser ficticia.
Hasta el momento Enric seguía siendo el único que lo sabía y se lo tomó como si fuese un asunto propio. Desde el primer instante decidió ayudarla a obtener información sobre herencias y sobre la vieja. En realidad Amanda no tenía ni idea de cómo reaccionarían algunas personas al recibir la noticia; como por ejemplo sus compañeros o sus superiores del banco.
Por más que movía papeles, los nervios la devoraban y no pudo frenar el impulso de marcar de nuevo el teléfono de Rocío a ver si disipaba alguna duda más.
—Rocío, hola. ¿Tienes un momento?
—Dime, dime… No lo tengo, pero dime.
—Ehhh, verás, sigo buscando información sobre lo de la herencia que te había contado.
—¿Lo de la vieja que desheredó a sus sobrinas? —se rio—. ¡Qué cabrona! Sí, cuenta.
—¿Crees que las sobrinas pueden demostrar que la mujer no estaba bien de la cabeza? ¿Que no sabía lo que hacía cuando las desheredó?
—Mujer, tú conocías a la vieja. ¿Estaba loca?
—Ella hablaba perfectamente y hacía de memoria las cuentas del banco que ni te imaginas.
—Pues entonces…
—Ya, pero hay más. Vivía en la inmundicia. ¿Sabes? No se lavaba. No te hablo de estar sucia, te hablo de miseria, de vestir ropa rota y llena de mierda. Esa mujer desprendía un hedor insoportable, pero insoportable de verdad, daba náuseas tenerla delante. Orina, sudor… ¡Buff! A saber qué mezcla era. ¡Y estaba forrada de dinero, tenía un dineral! Así que muy bien no estaba, Rocío.
—Mira, Amanda, si yo fuese una de las sobrinas, por supuesto intentaría esa vía, pero no la veo factible. Ser una cerda no es un delito. ¿El testamento fue ante notario?
—Sí, sí.
—El notario tiene el deber de comprobar la salud mental de la clienta. Normalmente les hacen preguntas concretas sobre qué día es, cuántos años tienen… Les hacen hablar para comprobar que rigen. Es muy difícil que eso prospere si se firmó ante un notario. ¿O el testamento es anterior a estar así?
—No, no. Es muy reciente. De hace un mes o poco más.
—Pues mira, Amanda, que se den por jodidas.
—Gracias, Rocío.
—Venga, de nada. Me apuntas otro vino en esa lista que nunca quedamos para tomar.
—Pronto, pronto quedaremos. Gracias otra vez.
Amanda colgó el teléfono y pensó que tenía que reaccionar de una vez por todas.
No era una broma, no era imposible, no había robado nada, no tenía por qué sentirse mal, el destino le daba ahora este regalo, así que lo que debía hacer era reclamarlo como haría cualquiera. Incluso podía regalarles algo a las sobrinas si eso la hacía sentirse mejor. Quedarse, por ejemplo, con el dinero y dejarles el piso. Una vivienda en esa calle estaba muy cotizada. Esa era también una buena opción.
Se puso de pie y fue a la mesa de Ignacio para invitarlo a un café. Había decidido que aquel hombre gris que parecía tener los colores escondidos bajo una gran capa de responsabilidad bancaria sería su próximo confidente. Pero no lo fue porque, sorprendentemente, Enric entró en la oficina y se fue con ella a tomar el café de Ignacio.
Aquel era su primer acto público. La primera vez que se veían fuera de casa y de sus respectivas camas, la primera vez que tomaban algo juntos en un bar. No se besaron, ni siquiera hubo un amago de hacerlo. Se habían dado dos castos besos de amigos, pero ninguno de los dos destinó el beso a los labios del otro, ni siquiera a la comisura. Amanda lo recibió con agrado. Tampoco hubo manos en la espalda ni cuerpos rozándose. Todo fue aséptico. Lo observó allí, en el banco, fuera de su entorno habitual, y no pudo dejar de apreciar su extraordinario atractivo. Incluso sintió cierto orgullo por haber metido en la cama tantas veces a un tipo con aquella planta.
Se dirigieron a una cafetería próxima sin agarrarse de las manos ni de la cintura, cada uno manteniéndose con naturalidad en su espacio vital como si aquellos cuerpos no se hubieran llamado tantas veces. A fin de cuentas, tenían una relación sexual no sentimental, puede que de incipiente amistad, después de follar a menudo, y más ahora que él estaba allí invitándola a un café. El término «relación sentimental» todavía les quedaba muy grande por muchos polvos que hubiesen echado.
Una vez tranquilamente sentados y solos, ya con un café delante, Enric le habló con entusiasmo de sus averiguaciones, que ella escuchaba atenta a la información y al informante.
—A ver, te cuento lo que he encontrado. Tienes que ponerte a andar, Amanda, nadie va a venir a decirte que hay una herencia esperándote. Eso pasa en las películas americanas, pero en España no. No hay deber de informar, así que tienes que reclamar tú. —Amanda lo escuchaba mientras reparaba en cómo movía las manos reafirmando cada frase, cómo echaba el cuerpo hacia delante acercándose a ella al hablar, y en aquellos hermosos ojos que la miraban fijamente todo el tiempo. Visto allí, fuera del ámbito domiciliario, todo parecía nuevo.
—¿Y no va a parecer raro?
—¿Raro por qué, mujer?
—Hombre, el oficial de la notaría me dijo que no contase que lo sabía.
—Ya, pero lo sabes. Nadie te va a preguntar quién te lo contó, pero si no lo reclamas, lo pierdes. Por Dios, Amanda, ¿qué problema hay? Tú no lo has pedido, te lo ha dejado. Es algo legítimo, cada uno hace con lo suyo lo que le da la gana y a esa mujer, por la razón que sea, le ha dado la gana de dejarte a ti lo que tenía. Pues mira, Amanda, seguramente porque no había nadie en su vida que se lo mereciese.
Aquella frase le impactó. Permaneció mirándole a los ojos. Él hablaba desde el otro lado de la mesa inclinado hacia ella, esforzándose en llegar físicamente a su interlocutora como si no los separara un trozo de madera con patas. Amanda pensó por un instante en aquella realidad tan rotunda: la vieja no tenía a nadie mejor que ella para dejarle todos sus bienes. Toda la fortuna que había reunido en una vida que las lenguas bancarias aseguraban que había sido de puta era para una desconocida. Puta puede que evolucionada a madame, porque difícilmente se junta tanto dinero follando o haciendo felaciones. Fuera como fuese, el caso es que la persona más cercana a la señora Gondar era una desconocida que se parecía a alguien y con quien había hablado una única vez y de cuestiones pecuniarias. Ya había que estar sola en el mundo para elegirla a ella, pensaba Amanda. Aunque, si mañana mismo se muriera ella, ¿a quién le dejaría sus sufridos diez mil euros? Recordó a su madre y le alivió tener una clara y legítima heredera en la vida.
Aunque Enric había dado en el clavo. La vieja tenía herederas, pero no merecedoras del fruto de su trabajo. Así que, por algún impulso, había pensado que Amanda podía disfrutar de aquella fortuna que tanto ansiaban sus sobrinas.
—¡Ay, las sobrinas! ¡Cuando lo sepan las sobrinas me matan!
—No llegarán al crimen, mujer. Como mucho te pueden montar un numerito en el banco y ponerte verde en público, pero mira, si sucede, llamas al guardia de seguridad y que las ponga de patitas en la calle. Tú estás en todo tu derecho. —Le cogió las manos—. Amanda, no puedes ni dudar en aceptar esa herencia. Te la ha dado a ti. Es tuya, solo tienes que reclamarla legalmente.
Aquella muestra de cariño pública e inesperada la dejó extrañamente nerviosa. Se ruborizó por lo que ponía en evidencia. Nadie que hubiese presenciado la escena podía tener dudas de que entre ellos dos había algo más que una atención bancaria. Y esa exposición a la vista de todos le despertó de pronto un sentimiento de vergüenza. Se sintió invadida en su privacidad y de nuevo surgió el fantasma de Manel. ¿Y si los veía tan cerca algún conocido suyo? Asumía que era libre para hacer lo que quisiera, pero no sabía muy bien qué hacer con aquella libertad porque en lo único que pensaba era en que un presunto novio podía acabar con cualquier posible y remota intención de regreso de Manel. Era consciente de que era un pensamiento estúpido, pero ahí estaba, manifestándose en forma de unas mejillas rojas y de la reacción casi instantánea de retirarle las manos a Enric.
—¿No me vas a dejar cogerte las manos? ¿A estas alturas? ¿Después de todas las partes de tu cuerpo que han recorrido estas manos?
Amanda se ruborizó un poco más.
—¡Qué tontería! No es eso. Es solo por prudencia.
—¿Prudencia por qué? ¿Estás casada? —se rio.
—No. ¡Bah! Prudencia por… dar buena imagen de empleada bancaria.
—Pero, mujer, ¿a quién le preocupa hoy en día dar buena imagen? Ya ni a los políticos.
Enric sonrió con aquella mágica dentadura y ella dejó de escuchar su siguiente y seguro que ingenioso comentario, pero sí atendió al resto de la información que le facilitó sobre los trámites necesarios para aceptar la herencia.
—Reclámala, Amanda. ¿Por qué no quieres aceptar que te ha pasado algo maravilloso?
La pasión y claridad del análisis puso fin a su turbación y la llenó de una sensación de alegría que aún no había sentido. Heredar todo ese dinero era más que un golpe de suerte.
—¿Quién sería esa mujer, Enric?
—Puede que la propia herencia nos ayude a averiguarlo. Las cosas de su piso, habrá documentos, cartas… Todavía desconoces qué más hay, tal vez otras cuentas o más pisos. Caray, Amanda, es una historia apasionante. ¿Me prometes que me dejarás escribirla?
—Quién sabe. Queda todo por descubrir.
—Pues lo haremos juntos, a cambio solo te pido un reportaje. —Enric la volvió a coger de las manos en público, pero esta vez Amanda no se las retiró.
Sabía que la culpa te haría débil.La esperé durante años,segura de que llegaríay de que tendría que arrancártela.
La culpa
I
Buenos Aires, miércoles 10 de marzo de 2004
Hoy rompí la taza en la que Amaro desayunaba desde niño. Su favorita. La utilizaba cada mañana como una especie de homenaje doméstico. Sin aspavientos. Un uso cotidiano que atrapa el tiempo en las rutinas como si nada hubiese cambiado, pero hoy se me resbaló de entre los dedos entumecidos por la artrosis en el despertar del día. La vi caer a cámara lenta. Me horroricé y mi pensamiento me gritó anticipado: «¡Se va a romper!». Se rompió. La vi estallar en mil pedazos. Y yo con ella.
Me rompí con la taza.
También lo vi, a cámara lenta, desde el día en el que tenía que sentirlo, hasta hoy que padecí la desesperación absoluta de su pérdida. Allí estaba yo también rota, doblada sobre los trozos de porcelana fina que recogí histérica como si fueran pedacitos suyos. Intentando recomponerlo con las manos torpes, viejas, incapaces de devolverle la vida. Tan estúpida, tan inútil, tan poco madre que no supe protegerlo.
Supongo que hice muchas cosas mal. O una, una gran cosa mal que atravesó toda mi vida. Siento que el principio y el final se unen y se explican, pero también es cierto que todo ha fluido con naturalidad, fruto de cada momento. Y, si no hubiese sucedido, sé que hoy sería otra mujer que ni puedo imaginar.
Por fin me acomodo en esta butaca para escribir todo. Todo lo que me dé tiempo, pero necesito dejar escrito tanto pasado que me tortura y me desgarra seguir callando. Me abrasa el silencio dentro. De algún lugar surgió este valor desconocido para contarlo por primera vez, puede que de esa taza hecha añicos como yo, como Amaro, como demasiadas personas en mi vida. O de la sensación de que nunca siento lo que tengo que sentir en su momento.
Por eso escribo, para purgarme. Escribo por culpa y por liberación. Y también escribo porque soy cómplice.
Durante muchos años, muchos, ella se esforzó en hacerme sentir culpable, instigadora y parte de todo. Era su manera de retenerme a su lado. A veces lo hacía sutilmente, con un mínimo comentario dicho de pasada, pero siempre oportuno y certero, calando la culpa en mí despacio como las olas erosionan la piedra y consiguen destruirla, lenta pero eficazmente. Otras veces vomitándome la culpa a la cara, como ácido que quema, destroza, retuerce y deja para siempre cicatriz. Lo negué y lo acepté al mismo tiempo. Nunca quise reconocer que era tan monstruo como ella. Yo no. Yo tenía las manos limpias. Yo era víctima. Mártir sufridora. Carne de mala suerte y de miseria. Yo no era monstruo. Negaba, pero también aceptaba que todo sucedía por mí. Yo era la fuerza maligna por la que pasaban las cosas. Sin mí nada de eso habría sucedido. Y así pasaron los años, ocultando la realidad hasta casi creer que nunca había ocurrido.
Pasaron tantas cosas que casi no caben en una vida, y desde luego no cabrían en la vida de cualquiera de las personas que ahora veo caminar por la acera desde este piso porteño, allá abajo, tan diminutas y anónimas, tan prescindibles. Yo he vivido varias vidas. Poca gente, muy contada, puede decir eso, pero el tiempo no pasa en vano. Se hace sentir en la carne, en la piel, en los muslos y en los pechos, en la flacidez y en las formas que se pierden groseramente, en ese espejo donde ya casi no me reconozco y me adivino cada mañana entre las arrugas. En esta cara en la que los años descubren la mirada de mi padre.
Siento tanta distancia con todo al mirar atrás que a mí misma me sorprende, pero eso me permite ver con más claridad que nunca. Será porque ya no me queda nada que perder. Ya solo tengo recuerdos y cierto miedo. Un miedo natural y a la vez tranquilo por desaparecer. Miedo a no estar, a dormir eternamente, a imaginar cómo y cuándo lo hará. Porque si de algo estoy segura es de que lo hará. Sé que llegó la hora de pagar mi deuda.
Me reconozco culpable, pero no por sus causas. Soy culpable por otras razones alejadas de las suyas. Las que intento dejar aquí escritas. Por eso escribo, para purgarme, para exorcizarme, para arrancarme tanto mal, tanta culpa y poder irme en paz. Será mi descanso. Este mundo ya no me necesita. Veo en sus ojos que me queda poco tiempo. Después de todo lo que pasó solamente espero. No lucho contra mi destino que ella maneja, pero debo buscar la paz antes de morir, y quiero hallarla en estos folios que no sé ni para quién escribo. Puede que para mí. O para ella. Sí, para ella. Aunque a veces creo que ya las dos conformamos un solo ser.
Siento la necesidad de contar, pero cambiamos tantas veces de piel que es difícil saber por dónde empezar. Nuestro mundo hoy nada tiene que ver con aquello que dejamos atrás. Construimos un castillo de éxito, pero tenemos los pies llenos de fango. No seremos las únicas, ha de haber muchos con los pies podridos en su ascensión, a lo mejor todos, y también son capaces de dormir tranquilos, como yo. Así lo hice durante años. No puedo decir que siempre nos persiguiese la culpa, no sería veraz. Una es capaz de vivir disculpando el pasado y adaptándose a lo nuevo, sobre todo cuando lo nuevo es mejor. Todo se puede superar y olvidar, incluso los muertos. Sobre todo los muertos que alivia que falten. No lo inventé yo, es nuestra naturaleza. Tenemos esa facultad innata e instintiva para sobreponernos. Somos capaces de vivir sin tener presente el pasado, olvidando a las personas que sobran, convenciéndonos cuando surgen los remordimientos de que sobraban. Es fácil olvidar cuando tienes razón, cuando te reafirmas en pensar «yo soy la víctima a pesar de todo, a pesar de las monstruosidades, la víctima soy yo». Y así vives, y disfrutas de lo bueno que has ganado con esa ausencia.
No quiero que estas páginas parezcan una tragedia porque mi vida no lo ha sido, tengo que decirlo. Fui muy feliz muchas veces, muchísimo, disfruté, amé, me reí, triunfé, tuve los mejores amantes y fui la mejor amante; algunos matarían por llegar a tener lo que nosotras tuvimos, por ser Mirtha Val. A nuestros pies se rindió un país entero, los hombres me deseaban y las mujeres ansiaban ser como yo. Y todo lo ganamos a pulso, las dos. Todo era nuestro por derecho, trabajo y lucha. Como cualquier hembra feroz en un mundo de hombres, como las que no guardan muertos debajo de la alfombra. Pero la culpa estaba ahí, esperándome en una taza rota, en un marido y en un hijo muertos, en una vida que tiene su final cerca, pidiéndome explicaciones tantos años después en los ojos de mi padre que cada mañana veo en mí en el espejo.
¡Qué cabrona la culpa! Me río de pensarlo. Una auténtica hija de puta.
II
Buenos Aires, jueves 11 de marzo de 2004
Domingo, lunes, jueves… Qué más da, aquí dentro todos los días son iguales, nada los diferencia. Creo que la tarea de escribir que me he autoimpuesto me sienta bien en esta rutina sin metas ni ilusiones. De hecho, es ya mi único anhelo, contarlo.
Busco por dónde empezar y encuentro telarañas en la memoria. La misma sensación de tener que entrar en una cueva oscura y sucia, que inquieta y da miedo, separando con asco las telarañas que se enredan en los brazos, abriéndome paso con desagrado. Pero todo empezó allí, a diez mil kilómetros de este piso en el que escribo, de esta ciudad y de este país que se hizo mío hace ya tantos años. Diez mil kilómetros parecen tanto, pero realmente me siento más alejada por el tiempo que por la distancia física que me separa.