
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Leer y Pensar
- Sprache: Spanisch
Basada en la historia real de los 22 niños huérfanos de la expedición Balmis que llevaron en su cuerpo la vacuna de la viruela a América. En el hospicio de la ciudad de A Coruña, en 1803, la vida de los niños transcurría entre penurias y hambre. Ninguno de ellos se podía imaginar cómo iban a cambiar sus vidas a la llegada de la expedición del Rey Carlos IV, encabezada por el doctor Balmis, que pretendía llevar la vacuna de la viruela a América. Ellos serían los encargados de transportarla en su propio cuerpo. Aquel imprevisible viaje era su única escapatoria a un futuro incierto, pero no todos serían elegidos. El tiempo ha sepultado la historia de estos niños y de una de las más grandes gestas de la medicina. Recuperar esa memoria es el mejor agradecimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Juan José, mi hermano,y para Inés, mi sobrina,médicos vocacionales.
Esta novela está dedicada a los veintidós niños del hospicio que llevaron en su cuerpo la vacuna de la viruela del Viejo al Nuevo Mundo. Siempre brazo a brazo, siempre sin romper la cadena, formando parte de una de las hazañas médicas más grandes de la humanidad.
Los niños de Madrid:
Vicente Ferrer (7 años)
Andrés Naya (8 años)
Domingo Naya (6 años)
Antonio Veredia (7 años)
Los niños de A Coruña:
Martín (5 años)
Manuel María (6 años)
Cándido de la Caridad (6 años)
Francisco Antonio (8 años)
Clemente de la Caridad (9 años)
José Jorge Nicolás de los Dolores (5 años)
Vicente María Salee y Vellido (3 años)
Pascual Aniceto (3 años)
Ignacio José (3 años)
José (3 años)
Tomás Melitón (3 años)
José Manuel María (3 años)
Benito Vélez (7 años)
Los niños de Santiago de Compostela:
Juan Antonio (5 años)
Jacinto (6 años)
Gerónimo María (7 años)
Francisco Florencio (5 años)
Juan Francisco (9 años)
Y también está dedicada a todos los brazos inocentes que hubo antes y después de esta cadena de ultramar.
Índice
I. La manzana y la viruela
II. El niño muerto
III. Segunda oportunidad para Candela
IV. Un médico diferente
V. Asistente de biblioteca
VI. Fuertes y débiles
VII. La rectora doña Isabel
VIII. La carta de Balmis
IX. Las gafas de Inés
X. El castigo de Candela
XI. La llegada del doctor Balmis
XII. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
XIII. Un niño extraordinario
XIV. La lista de los veintidós
XV. Suertes y desgracias
XVI. Tiempo de ladrones
XVII. Los problemas de Isabel
XVIII. Una mujer para el barco
XIX. Los elegidos
XX. La decisión de Isabel
XXI. Todos se marchan
XXII. Los días lentos
XXIII. La deuda con Candela
XXIV. Los imprevistos del destino
XXV. A dos días de la marcha
XXVI. Héroes en la tierra y en el mar
XXVII. Zarpa la María Pita
Epílogo
Créditos
I
La manzana y la viruela
A Coruña, año 1803.
Cada vez era más difícil robar comida. Las mujeres de los puestos de la plaza de abastos estaban atentas a los desarrapados. La ropa y el hedor de los niños delataban a la legua que habían salido del hospicio. Todos ellos robaban para comer siempre que podían porque tenían mucha hambre. Eran pequeños hurtos, un bollo, unas manzanas, un trozo de pan de maíz, un queso. Algunas de aquellas mujeres hacían la vista gorda y dejaban que los niños llevaran algo disimulado bajo la chaqueta. Otras no, daban la voz de alarma y solas o con una jauría humana exaltada, echaban a correr tras ellos y los molían a golpes si conseguían cercarlos y atraparlos. Les pegaban sin duelo, conocedoras de que siendo niños abandonados en la inclusa nadie se quejaría por la paliza, y cuando crecieran seguirían siendo desarrapados muertos de hambre, carne de ladrones y delincuentes, porque para ellos no había futuro. Los que no murieran por el camino, víctimas de cualquier calentura, tendrían muy difícil convertirse en gente de bien. Así que los golpeaban por lo que eran y por lo que podían llegar a ser. Pero cuando el hambre es tanta que el estómago se dobla de dolor, uno hace cualquier cosa por comer.
Las monjas no les permitían salir del hospicio, pero, un día sí y otro también, algunos burlaban la vigilancia y recorrían las calles jugando y buscando comida. Aquel día habían sido dos manzanas, una cada uno, Ezequiel y Clemente. Ambos eran de la misma edad, tenían nueve años, aunque ninguno de ellos sabía la fecha exacta de su nacimiento. Los dos habían sido abandonados en el torno del hospicio con un número indeterminado de días de vida. El torno era una especie de pequeña puerta giratoria donde las mujeres que no podían mantener a sus hijos, o las deshonradas, los dejaban abandonados. Allí fueron recogidos por las monjas y la rectora. Los bautizaron y les pusieron nombre: Ezequiel y Clemente de la Caridad. Aquel «de la Caridad» era muy frecuente en los niños expósitos, marcados así de por vida para que siempre fuera reconocido su origen humilde y descastado.
Eran amigos, pero en el orfanato el propio concepto de amistad se tambaleaba cuando andaba por medio la supervivencia. Caminaban a la par por entre los puestos de la plaza de abastos, disimulando su intención e intentando meterse entre la gente para pasar desapercibidos. De repente, Clemente de la Caridad agarró una manzana y echó a correr. A Ezequiel no le gustaba aquella manera de hacer las cosas, él hubiera preferido cogerla disimuladamente, al descuido, meterla en el bolsillo y salir andando con normalidad. Pero Clemente había echado a correr delatando el hurto, así que no le quedó más remedio que agarrar otra manzana y salir huyendo también detrás de su amigo por entre la gente y los puestos de venta, mientras la mujer gritaba: «Ladrones, ladrones, muertos de hambre».
Muertos de hambre, sí. Estaban hambrientos. Por eso robaban.
Recorrieron a la carrera varias calles y después se separaron. Ezequiel se metió por un callejón en el que había varias casas y unas huertas. Anduvo entre los cobertizos y las casetas de animales y vio una algo más grande en la que entró para esconderse.
La puerta de madera vieja cedió al empujarla. No estaba cerrada con llave y una vez dentro observó que aquello no era una caseta para animales. Hasta su nariz llegó un olor a cerrado mezclado con algo indefinido, algo ácido, sudor tal vez. Había una mesa y sobre ella un candil apagado, con la escasa luz que entraba por la pequeña ventana cubierta con una cortina tan sucia como oscura, pudo distinguir también un catre. Se acercó. Le pareció ver a alguien durmiendo. El corazón le golpeaba en el pecho, no estaba solo. Sabía que no debía permanecer allí, pero la curiosidad era más fuerte que el razonamiento. Había algo extraño que lo empujaba a seguir avanzando. Aquello no era una vivienda completa, allí no había cocina, parecía una cuadra de animales acondicionada para vivir, como si fuera una habitación más de la pequeña casa anexa. El sol se abrió paso entre las nubes y la ventana iluminó de golpe la estancia. La silueta de un hombre dormido, que respiraba profundamente y con jadeos, se distinguió en el catre. Una fina tela le cubría parte del cuerpo desnudo. Estaba completamente cubierto de llagas, cientos de costras y vesículas purulentas le plagaban la piel, la cara, los labios, incluso los ojos cerrados tenían heridas abultadas, parecía un monstruo deforme. Ezequiel ahogó un grito en su garganta ante aquella visión aterradora, dio un paso atrás sin poder dejar de mirar. Parecía un hombre joven, casi un muchacho, no debía de tener más de veinte años. Era la viruela. La peste de la viruela.
El terror se apoderó de él. Pegó el cuerpo a la pared fría con la vista clavada en aquel hombre y salió de allí llevado por el demonio, tropezando en su huida enloquecida hacia la puerta con un banco pequeño sobre el que había una taza con agua.
No se volvió para mirar.
Huyó de allí a la mayor velocidad que pudo. Corrió sintiendo más miedo que el que le podrían producir todas las hordas de perseguidores. Cuando estuvo lo bastante lejos, respiró profundamente y buscó una fuente para lavarse.
No sabía muy bien por qué, pero se lavaba, y con el agua iba espantando el miedo a aquella terrible enfermedad. Si los vecinos supieran que allí había viruela, habrían echado a la familia y a continuación habrían quemado la casa. Aquella era una plaga infernal que mataba o marcaba la piel para toda la vida. Una peste terrible y temible. Se sabía de familias en las que todos sus miembros habían ido cayendo uno tras otro, aldeas, pueblos enteros contagiados en los que ya nadie quería entrar ni siquiera para ir a vender. Personas convertidas en monstruos, sin un centímetro de piel que no tuviera pústulas y pus, incluso dentro de la boca, dentro de los ojos. Horrible. Unos morían, otros, sin que nadie lo pudiera explicar, sobrevivían. Pero estos quedaban marcados para siempre: ciegos, sin dientes, con cicatrices. La piel se cubría de horribles cráteres donde antes habían estado las ampollas. Algunas veces quedaban tan deformados que su vida nunca volvía a ser normal. Por eso, todos sabían de la viruela. Todos la temían. Ezequiel también.
Así pensaba mientras se lavaba y se volvía a lavar. Se salpicaba la cara con agua de manera compulsiva. Agua fresca que se escurría por su cuello y empapaba toda su ropa. Y más y más agua, hasta que se calmó y paró de mojarse.
Apoyándose contra la piedra de la fuente intentó recuperar también la respiración.
Entonces se acordó de la manzana, la sacó del bolsillo interior de la chaqueta. Era verde. Olía maravillosamente. Se la llevó a la boca y le dio una dentellada limpia, dejando los dientes marcados en la pulpa. Sabrosísima. Mientras la comía, la boca se le llenaba de saliva. Se sentó junto a una casa en una calle tranquila para disfrutarla. La saboreó hasta dejarle el corazón limpio, y entonces decidió regresar al hospicio.
La peste no había podido con el aroma de la manzana. Ya ni recordaba lo que le había pasado.
II
El niño muerto
Las paredes de piedra aumentaban la sensación de frío, o tal vez sería la humedad, o puede que los nervios, pero caminando entre aquellos muros Candela estaba aterida. Llamó con la aldaba a la puerta principal del edificio y esperó pacientemente a que le abrieran. Tardaron mucho tiempo y cuando lo hicieron fue para decirle que diera la vuelta y entrara por la puerta lateral. Recorrió el perímetro del enorme caserón esquivando los charcos con aquellos zapatos viejos que llevaba, con las suelas mil veces remendadas con trozos de cuero. Había dejado en casa las zuecas de madera que solía llevar habitualmente y se había puesto esos zapatos viejos y remendados como si fueran las galas de domingo que se usan cuando uno se dirige a un sitio importante. Con ser viejos, eran los mejores que tenía. Candela, en efecto, se dirigía a un sitio importante porque necesitaba ganar dinero para mantener las tres bocas de la casa, ya que no era suficiente lo que producían cuatro fincas prestadas o arrendadas y el trabajo esporádico como cantero de su marido. Los dos solos se habían ido arreglando mal que bien, pero ahora había una boca más que mantener. La criatura había nacido hacía pocos días y estaba siendo amamantada por la madre, pero necesitaba el dinero para tener algo que les permitiera no morirse de hambre si se presentaba una mala cosecha.
En la segunda puerta le abrió otra mujer. Candela le explicó el motivo de su visita, y la portera, sin mediar palabra, le hizo el gesto de que entrara y la siguiera hasta dejarla en uno de los pasillos del edificio. Allí, también con un gesto acompañado de un sonido gutural, de nuevo sin articular palabra, le dio a entender que esperase sentada en un banco en el que ya había una mujer. De pie, a unos metros, estaba el marido de esta. Las dos vestían ropas humildes, pero la otra además se envolvía en una especie de toquilla de lana.
—Es muda, por eso no le ha hablado. No tiene lengua —le explicó la que esperaba, y Candela vio marchar por el final del pasillo a la deslenguada—. ¿Viene a ofrecer la leche? —la mujer de la toquilla habló de nuevo.
—Sí.
—¿Se le ha muerto su hijo?
Candela se santiguó repetidamente. Tres veces por lo menos hizo la señal de la cruz, espantada.
—No, no, mi hija está viva. Está viva y sana. Nació hace trece días. Vengo a ofrecer la leche porque tengo de sobra para dos y dicen que la pagan muy bien.
—Si eres buena criadora has de tener suficiente para dos. Yo he llegado a amamantar hasta tres criaturas al mismo tiempo. Pero si los pechos no dan, tendrás que elegir a quien le das la leche —la mujer se le acercó bajando la voz, como confesándole un secreto—. Ten cuidado con darles a estos expósitos leche de vaca aguada, o de cabra, o de seguir cobrando con el niño muerto. Los alguaciles aparecen cuando menos te lo esperas y si te llegan a coger en una de esas, lo pasarás mal.
Candela se sintió ofendida con el comentario y se desplazó a la esquina opuesta del banco, alejándose de su interlocutora con un gesto de incomodidad.
—Yo no hago esas cosas. ¡Dios me libre! ¡Hay leche para los dos!
—¡Ojalá! Yo solo te advierto para que lo sepas —completó la mujer la información levantando una ceja.
Ahí terminó la conversación. La puerta ya no tardó mucho en abrirse. Cuando oyeron girar el picaporte, las dos se pusieron de pie.
De la habitación salió la rectora del orfanato. Aunque el hospicio estaba gestionado por la Congregación de los Dolores, la rectora no era monja, era una seglar. Sorprendentemente joven para el cargo, a pesar de que su rostro seco engañaba y hacía que pareciera mayor. Vestía de oscuro con un pulcro mandil blanco. Era una mujer enjuta, toda ella piel y huesos. Piel, huesos y bilis, porque de sobra era conocido su humor de perros cuando se enfadaba. Una rectora debía tener bilis para mandar.
Desde la misma puerta se dirigió a las que esperaban.
—¿Solo están ustedes? Vaya, qué poca gente esta semana. ¿Las dos vienen para criar?
—No señora. —La mujer habladora dio un paso adelante y se soltó la toquilla mostrando un bebé muerto que llevaba envuelto en la ropa. Candela se asustó con la inesperada visión del cadáver. El corazón le dio un brinco desde el pecho hasta la garganta—. Yo vengo a devolver un expósito.
La rectora hizo un breve gesto de desagrado y mandó entrar en primer lugar a la mujer que llevaba el niño muerto. Dentro, tiró de una cuerda que colgaba de la pared. Era un llamador para que alguien del personal del hospicio viniera a hacerse cargo del cadáver. Después, se sentó tras una mesa con varios montones de papeles.
Buscó entre sus fichas la correspondiente a aquella ama de cría. Josefa Carballo González, mujer de Antonio González Lourido, natural de Santa María de Oza. Recordaba su nombre porque era el quinto huérfano que amamantaba, y el tercero que devolvía muerto. Mala suerte, pensó. Se había llevado a criar al expósito Pedro de la Caridad hacía dos semanas y ya lo traía de vuelta. Esta vez había durado muy poco tiempo. Pero no era de extrañar, más de la mitad de los niños fallecía en las casas de crianza antes de los dos años. La supervivencia de los expósitos era un auténtico milagro.
La rectora preguntó la causa del fallecimiento, que la madre de adopción desconocía. Simplemente estaba débil y había enfermado. Con una pluma que mojó en un tintero apuntó en la misma ficha, abierta el día en el que el niño había sido recogido, dos simples líneas finas: «El ama de leche Josefa Carballo González, lo devuelve sin vida por causas desconocidas el día 13 de marzo de 1803».
Cerró la ficha. Asunto concluido.
La muda entró en la estancia y la rectora le entregó el cuerpo sin vida del pequeño Pedro.
—Llévaselo al padre Lucas para que dé cristiana sepultura en el atrio a este pobre desgraciado.
En el pasillo, Candela esperaba impaciente su turno. Ya no había venido muy tranquila, pero aquel niño muerto le había encogido el corazón y no lograba recuperar el pulso normal. Los minutos fueron pasando. De vez en cuando fijaba la mirada en el hombre que también esperaba y, sobre todo, miraba ansiosamente hacia el fondo del pasillo buscando a la hermana Valentina. Algunas veces no era fácil dar con ella, la hermana Valentina, además de ejercer distintas labores en el hospicio, prestaba servicios de enfermera en el Hospital de Caridad contiguo. Pensaba Candela que cuando la rectora le entregase el niño seguramente estaría hambriento y entonces se vería obligada a salir de allí a toda prisa, sin tiempo para hablar con la monja como había hecho otras veces. Por eso se puso en pie con intención de buscarla. Husmeó abriendo puertas y metiendo la nariz en las habitaciones que daban al pasillo para ver si la encontraba. Tuvo suerte.
Tras una de las puertas cercanas había un cuarto que se usaba como almacén de ropa y objetos de uso cotidiano en el hospicio. Allí vio a dos monjas doblando prendas, una de ellas era la hermana Valentina. Estaba de espaldas y Candela tuvo que entrar en el cuarto para llamar su atención.
—Hermana Valentina —llamó tocándole un hombro. La mujer se volvió y, al verla, le cambió la expresión. Su semblante, ya de por sí poco amigable, se transformó en una cara auténticamente furiosa.
El rostro de la hermana y sus manos, únicas partes visibles del cuerpo oculto bajo los hábitos negros, estaban deformados por el rastro de la viruela que había superado de niña. Su madre la había ofrecido entonces a la Virgen de los Dolores y cuando se salvó, en pago por el milagro, la metieron en el convento donde quedó para el resto de su vida. En el interior de aquellos muros, Valentina había encontrado la paz que no podía lograr fuera de ellos, siempre objeto de miradas y cuchicheos.
—¿Qué quieres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha dejado pasar?
Candela se sintió avergonzada por el trato hostil y bajó la cabeza.
La otra monja preguntó, asustada.
—¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer?
—No es nadie, hermana Lourdes, una pordiosera a la que le doy de vez en cuando pan y algo de comida —mintió la monja sin importarle la humillación de Candela y, a continuación, dejó lo que estaba haciendo y salió de la habitación sacándola de allí a empujones.
En el pasillo, al hombre que esperaba le llamó la atención la situación. Valentina de inmediato notó la mirada de aquel tipo y se relajó.
—¿Qué haces aquí? ¿Te has vuelto loca? Vete, nos veremos en el sitio de siempre —le dijo airadamente en voz baja.
—¡He venido por otra cosa! —se apresuró a explicar Candela—. Estoy aquí para dar de mamar a un expósito.
—¿Tú? —La monja se rio estruendosamente—. ¿Ahora vas a salvar a un niño después de haber abandonado al tuyo? —se volvió a reír con ganas.
Candela recibió aquel comentario como si la atravesaran con una espada.
—Vengo a dar el pecho a una criatura para ganar dinero, y de paso salvar una vida. A mi primer hijo tuve que abandonarlo por necesidad. Bien que me dolió. Si me hubiera quedado con él, estaría condenado a una muerte segura. Aquello fue lo más terrible que he hecho en la vida y lloro por él cada día, pero por lo menos sé que está vivo. —La monja frunció los labios en una expresión de desprecio. Candela cambió el tono y se acercó a ella para saber—. ¿Cómo está?
—Está bien. Sano. Deslenguado y maleducado como todos.
—Traigo algo, poco. He parido hace trece días y en esta ocasión no me fue posible juntar más.
Sacó de la faltriquera unas monedas envueltas en un paño que abrió delante de la monja, procurando no ser vista por el hombre que esperaba, y se las entregó.
—¿Poco? Esto es menos que nada. ¿Qué quieres que haga yo con esto?
—Lo que pueda, hermana. Lo que pueda. Aunque solo sea darle una ración más de pan.
—Pues no pensarás que esto da para algo mejor. Con un trozo más de pan queda saldado.
Candela sentía no poder llevar más. Realmente había hecho lo imposible durante todos esos años para ir a escondidas a entregarle aquella ayuda para el niño y a informarse de cómo estaba. Tan duro como el hecho en sí de abandonarlo, había sido la condición impuesta por la monja a cambio de su ayuda: nunca podría saber cuál era su hijo. Tenía que aceptarlo. Era eso o nada. También en esta ocasión aceptó lo que la hermana Valentina le ofrecía: una ración más de pan. Por lo menos, tendría algo que llevarse al estómago.
—¿Ya no vas a volver más? —preguntó la monja.
Candela se sorprendió con la pregunta.
—Volveré siempre que pueda.
—¡Veremos! Esto ya lo he visto antes. Con el nuevo hijo olvidarás la mala conciencia por el otro.
—¡Nunca lo olvidaré! ¡Nunca! ¡Jamás! —bajó la barbilla y reflexionando añadió—: Puede que no venga tan a menudo. No va a ser fácil, y menos ahora con dos criaturas. —Levantó de nuevo la mirada y con lágrimas en sus ojos buscó los de la hermana Valentina—. ¡Pero volveré! ¡Lo juro!
—Ya veremos. —La religiosa guardó en el bolsillo del hábito, bajo el delantal, el paño con las monedas y se marchó sin despedirse.
Y ella volvió al banco del pasillo para esperar su turno con la rectora.
III
Segunda oportunidad para Candela
La mujer habladora salió enfurruñada delante de la rectora, le hizo una señal a su marido y se marchó contrariada. Él la siguió unos pasos detrás, sin inmutarse ni preguntar. Candela sintió curiosidad por lo que había pasado dentro. La rectora permaneció en la puerta mirando cómo se alejaba la pareja y después volvió a entrar en la estancia pidiéndole a Candela que pasara.
Ella entró en la habitación y se sentó sin pedir permiso, pero al momento se dio cuenta de que había hecho algo mal porque la rectora pronunció un irónico:
—Puede sentarse.
Ya se había sentado. Estaba claro que empezaba mal. Se moría por saber lo que había ocurrido con aquella mujer, pero, prudentemente, no comentó nada.
Isabel Zendán era la nueva rectora que había sustituido a la anterior después de que una negligente gestión la llevara a ser apartada del puesto. Hacerse cargo del hospicio no era tarea fácil. El salario para la rectora era más que justo, pero la partida de dinero destinada a mantener en condiciones todo aquel edificio, además de alimentar y vestir a los huérfanos, no cubría ni de lejos esas necesidades. Aquellas paredes hacía años que estaban desbordadas de niños, muy por encima de lo recomendable en un espacio de tales dimensiones. Poco tenía que ver la realidad con las intenciones descritas y anunciadas por la corona en la ley de hospicios. Una ley del rey Carlos IV que, sobre el papel, se comprometía a darles a los expósitos manutención y trabajo. Lo que sucedía era muy distinto. Los niños estaban allí amontonados, desnutridos, mal vestidos, llenos de piojos, víctimas de numerosas enfermedades contagiosas. De cada cien expósitos, entre setenta y ochenta no llegaban a cumplir los diez años de vida. Esa era la realidad, casi todos morían. La ley establecía la necesidad de darles un oficio para que pudieran salir de la mendicidad. Se decía que, al cumplir los ocho años, saldrían unas horas del hospicio para trabajar y que una parte del salario recibido sería destinada a sufragar sus propios gastos y otra parte se guardaría para serles entregada cuando abandonaran la institución. Líneas y líneas escritas. Todo papel mojado. Para aquellos niños era imposible realizar una larga jornada de trabajo, cuando el hambre y la debilidad ni siquiera les permitían crecer normalmente
Isabel hacía lo que podía. Era una mujer aguerrida. Seria, ruda, de rígido caminar. Una mujer que convivía a diario con la mayor bajeza de la sociedad. ¿Qué podía haber más inmoral que abandonar niños? Ellos representaban la miseria, la pobreza, la exclusión social que afecta a los más pobres, a los más débiles, a aquellos que nadie quiere ver, de los que nadie quiere saber.
A todos los que traspasaban aquella puerta les esperaba un destino incierto. A todos. Isabel sabía cuáles eran las tres principales razones del abandono: el desafecto, la miseria y la honra. Dejaban a los niños a las puertas del orfanato, de una iglesia, de la casa de un rico, o en cualquier otro lugar, para que fueran encontrados y los llevaran allí. Sin duda algunos podían ser padres desnaturalizados, pero en la mayor parte de los abandonos la causa era el hambre, simplemente. No había dinero para mantenerlos y los abandonaban.
Algunos niños llevaban señales de pedida: marcas, lazos, a veces incluso algo de ropa o cartas breves con su nombre, indicando que habían sido abandonados contra la voluntad de sus padres, dejados allí solo por culpa del hambre y la miseria, pero que serían recogidos de nuevo cuando las circunstancias mejoraran. Por eso dejaban la señal de pedida, para poder recuperarlos haciendo referencia a aquello que los identificaba, el lazo, la carta, las ropas que les habían dejado. Así había procedido Candela con su hijo, lo había dejado con un lazo marrón atado en una mano y una breve carta mal escrita, casi ilegible, porque no había habido escuela ni para ella ni para su marido. Una carta que decía: «Por este lazo marrón será pedido cuando se recoja la nueva cosecha». Pero el granizo había echado a perder la esperada cosecha, y la siguiente también había sido muy escasa. Así fueron pasando los años, sin que se dieran las condiciones que hicieran posible tener una boca más en la casa. Como sucedía con casi todos los demás expósitos, nunca llegó nadie a pedirlo por su señal.
Por la puerta del hospicio también entraban recién nacidos que no eran abandonados allí a causa del hambre ni por padres desnaturalizados que no los querían, sino porque eran el fruto de la deshonra. Criadas preñadas por los señoritos o los señores de la casa, hijos de curas, de monjas, de mujeres jóvenes solteras… Hijos ilegítimos. Toda una larga casta de niños no oportunos ni deseados, que nada más parirlos eran dados al hospicio. Todo se hacía de manera oculta, en la propia casa o en la sala de partos secreta del hospital. En aquella sala no se tenía en cuenta la condición de la mujer, ni quién era ella ni el padre de la criatura. Solo había una norma: nunca más se volvería a saber del recién nacido. Así era. Nacía y se quedaba con las monjas en el hospicio. De esta manera, nadie conocería jamás el pecado que se había cometido.
Isabel no era insensible. Eso no. Pero estaba habituada a su trabajo. A que llegaran allí niños traídos de todas partes, muchos de ellos en las peores condiciones. A veces eran recogidos después de pasar días abandonados como perros. Mojados por la lluvia, cuando no mordidos por las ratas o por los perros callejeros. Extenuados, enfermos, deshidratados, desnutridos, golpeados…, ella había visto de todo. Los acogía y cubría una ficha primorosamente, con todo lujo de detalles: edad aproximada, lugar en el que había aparecido, datos de pedida si los hubiera. Todo lo que pudiera facilitar la recogida de alguno de aquellos desgraciados huérfanos por sus padres arrepentidos. Muy pocas veces lo había vivido. Le sobraban los dedos de una mano para contar los casos de padres que hubieran vuelto por ellos.
Enseguida les daban bautismo, si no se lo habían dado ya. Y después se buscaba un ama de cría que se ocupara de amamantar a la criatura y de cuidarla los primeros años. Aunque siempre había en el orfanato mujeres que daban el pecho allí mismo.
La rectora los cuidaba a todos. Se esforzaba por hacer cuentas imposibles para los gastos de comida y ropa. También procuraba que fueran educados con algo de escuela y de fe cristiana, ambas encomiendas a cargo de don Lucas, el cura. A la escuela solo iban los niños, la doctrina era para todos, niños y niñas. Intentaba buscarles un taller donde aprendieran un oficio. Pero sabía que no se podía encariñar con aquellos niños. Ni darles amor a unos sí y a otros no. La disciplina, el trabajo y el esfuerzo eran allí más prácticos que el amor. Mucho más prácticos. Ella lo sabía.
La rectora se sentó frente a Candela y entonces, sin que ella se lo preguntara, le contó por qué había salido tan contrariada la mujer habladora.
—Se enfadó, como pudo ver, porque no quise darle otro expósito —Candela asintió con la cabeza, incrédula ante aquella confesión no solicitada—. Frunció el morro y salió con mal gesto, ya la ha visto usted…, pero ese pecho no tenía leche para dos. No quiero criaturas muertas por sacar una semana de salario… En ocasiones no tenemos amas de cría y hay que obligar a mujeres casadas a criar a los expósitos, pero cuando las hay, yo decido —hizo una breve pausa—. Y esa mujer no tiene leche suficiente. ¿Y usted? Dígame nombre y edad.
Candela entendió que la confesión había terminado y la rectora se volvía a poner otra vez en el lugar que le correspondía, incluso le había cambiado la voz. Respondió humilde.
—Me llamo Candela Moure Soutullo, y tengo treinta y dos años.
—¿De dónde eres? ¿Estás casada?
—Si, claro. Vengo de la parroquia de San Cristovo das Viñas. Mi marido es Juan Ferro Sobrado.
—¿Cuántos hijos tienes?
—No tengo ninguno más, esta es la primera. Una niña, nació hace trece días.
—¿Treinta y dos años y es tu primer hijo? ¿No se lograron otros? ¿Cuántos partos has tenido?
Candela sintió que le brincaba el corazón en el pecho como un momento antes delante de la visión del bebé muerto. No sabía bien qué decir, qué era lo correcto, si podía o no decir la verdad. Dudó. Y mintió.
—Este es mi primer hijo, sí, una niña. Antes, antes… perdí dos por esfuerzos. Uno de muy pocas faltas. No estaría preñada de más de tres meses, la criatura todavía no era persona. El otro ya casi estaba formado. Era otra niña. Este es el primero que se me logra. Pero no fue por enfermedades, ¡ni por hambre! Fue por los esfuerzos que hice trabajando preñada, cargando hierba y leña.
No mentía, lo que decía era cierto. Pero no dijo toda la verdad. Ocultó al varón parido hacía ya nueve años. El que sería el primogénito. El que todavía estaba entre aquellos muros. Seguramente muy cerca. Y del que desconocía su nombre, su rostro… Nada, no sabía nada de él, pese a los muchos años que había estado trayendo lo poco que podía para que la hermana Valentina lo criara algo mejor. Solo algo mejor. Lo único que sabía era que estaba vivo. Y nada más. Esa había sido la condición de la monja. Hasta era posible que hoy se hubiera cruzado con él por aquellos pasillos sin reconocerlo.
—Enséñeme los pechos. Póngase de pie —ordenó la rectora.
Candela se subió la camisa y mostró los pechos. Isabel se acercó a ella y apretó fuerte. Primero un pecho y después el otro. La ordeñó como si se tratara de un animal. Comprobó el chorro de leche abundante y después recogió un poco en la palma de la mano. Lo olió y lamió un poco con la lengua.
—Tápate.
Así lo hizo, aguardando la sentencia sobre si era o no apta para criar. Antes de decir nada, la rectora le miró los dientes y las encías que podían informar sobre desnutrición y enfermedades. Por fin habló.
—Te voy a dar una niña. ¿La tuya has dicho que tiene trece días?
—Sí.
—La leche todavía no está bien formada, mejorará bastante el primer mes. Te voy a dar una niña que tiene unos dos meses y medio, la abandonaron en el torno hace dos días. Será bueno para ti. Tira mejor del pecho y eso ayuda a producir más leche. Ten cuidado ahora al principio de que no le deje el pecho vacío a tu hija. Esta tiene más fuerza para chupar. Pon primero a mamar a la tuya y después a esta. Se llama Concepción.
—¿Y la han entregado con señal? ¿Tiene padres? —preguntó Candela, inocente.
La rectora se había puesto en pie para tirar de la cuerda que hacía venir a la muda. Se volvió hacia ella sorprendida.

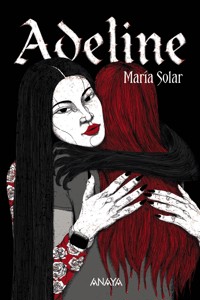

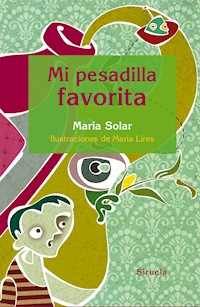
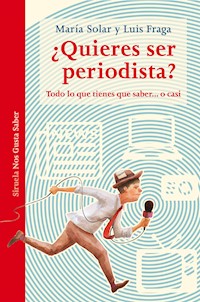













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










