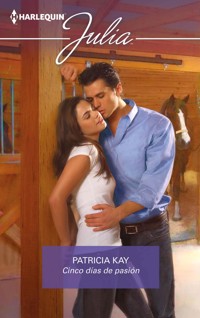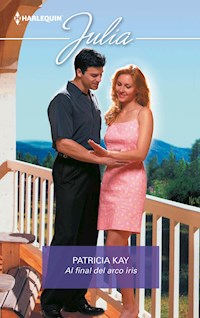
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Aunque el millonario Kevin Callahan la conocía simplemente como Jane Doe, sabía que podría ser la mujer que le hiciera olvidar su pasado y le ayudara a volver a amar. Estaba dispuesto a estar con ella sin hacerle preguntas. Desgraciadamente, ella tenía muchas preguntas que hacerle, empezando por "¿Quién soy?". En cuanto pudiera responder a esa pregunta, "Jane" sabía que la relación con Kevin tendría los días contados porque se había enamorado de una mujer sin recuerdo alguno del pasado, pero ¿qué haría cuando descubriera de quién huía? ¿Le desearía un buen viaje o le abriría las puertas de su casa?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Patricia A. Kay
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Al final del arco iris, n.º 1733- octubre 2018
Título original: Annie and the Confirmed Bachelor
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-9188-966-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Annie Alcott se detuvo en la entrada de vehículos del edificio de apartamentos en el que llevaba viviendo cuatro días. Sonrió al observar las filas cuidadas de ladrillo visto con los lechos florales que las rodeaban.
Country Garden Apartments.
Le encantaba el nombre. El complejo estaba situado a las afueras de Pollero, una ciudad pequeña a unos sesenta kilómetros al oeste de Austin, hasta la que, por el momento, no había llegado la especulación urbanística. Detrás del complejo había unos terrenos propiedad del condado destinados para un parque público, y el resto de lo que abarcaba la vista eran tierras sin construir. En ese momento, finales de marzo, las colinas circundantes se hallaban cubiertas de flores silvestres, principalmente las lupinas, por la que era famosa esa zona de Texas.
Annie había elegido el apartamento no sólo por el emplazamiento, que consideraba bastante alejado de los caminos frecuentados como para eludir atención, sino porque eran preciosos con sus ventanas con persianas, vallas blancas, farolas y senderos de ladrillos.
Sin embargo, a la hora de haberse trasladado se había preguntado si había cometido un error. Había tenido que abandonar todo lo que le era familiar, y se preguntaba si alguna vez se acostumbraría a vivir casi como una fugitiva.
Pero esos sentimientos no duraron mucho, porque era una bendición no tener que preocuparse de que en cualquier minuto Jonathan apareciera ante su puerta o la llamara por teléfono.
Una vez que había desembalado y guardado todo y empezado a sentirse a gusto en Pollero, el apartamento había comenzado a ser como su hogar. Al fin se había relajado y pensado que Jonathan no iría tras ella. Al fin había empezado a creer que quizá, sólo quizá, él había aceptado el divorcio.
«Por favor, Dios… ha pasado casi un año…».
La plegaria inacabada había sido una letanía desde que había acopiado el valor para dejarlo. La primera vez que se había ido de la casa de exposición, igual que ella, otro trofeo de Jonathan, había alquilado un apartamento en Austin para poder permanecer cerca de sus amigos.
Pero un mes atrás finalmente había tenido que enfrentarse al hecho de que jamás estaría libre de Jonathan si no se alejaba de la esfera física de él. Mientras estuviera cerca, no la dejaría en paz. Seguía presentándose en su casa sin avisar, seguía acosándola por teléfono e incluso había empezado a seguirla por las noches y los fines de semana. Cuando ese acoso se había extendido hasta la oficina donde trabajaba, había sabido que algo debía cambiar.
De modo que se había mudado. Había elegido un día en que sabía que estaría operando al menos hasta las seis de la tarde. Y había funcionado. Había escapado… y hasta el momento, todo iba bien. Claro que en el proceso había tenido que dejar un trabajo que le gustaba, el primero que había tenido en diez años, y cortar todos los vínculos, porque conocía a Jonathan. Si alguno de sus amigos supiera adónde había ido, él terminaría por averiguarlo.
Aparcó el Toyota de segunda mano que había comprado para reemplazar el Lexus lo más cerca que pudo de la entrada de atrás.
Observó la lluvia. Diluviaba. No le gustaba mojarse, así que decidió esperar hasta que amainara un poco. Sacó el móvil del bolso y apretó la tecla con el número de la residencia de Boston donde vivía su tía abuela.
—¿Tía Deena? —dijo al oír la voz temblorosa de la anciana.
—¿Annie? ¿Eres tú?
—Sí, tía Deena, soy yo.
—Oh, me alegro. Empezaba a preocuparme.
—Te dije que no te llamaría hasta hoy.
—Lo sé, pero me pongo nerviosa si no puedo ponerme en contacto contigo.
—Pero, tía Deena… —se dijo que no debía mostrarse impaciente con su tía abuela. Después de todo, tenía noventa y cinco años. Olvidaba cosas—. Te di el número de mi teléfono móvil. Sabes que puedes llamarme cuando quieras.
—Sabes que no se me dan bien esas cosas modernas. No confío en ellas —afirmó con tono más decidido.
Annie no pudo evitarlo y rió entre dientes.
—Lo entiendo, pero tú no tienes que usar un teléfono móvil.
—No importa —dijo, obstinada—. Es el principio de esa cosa.
Annie sabía que era inútil discutir con la mujer mayor. Era una batalla perdida. Cuando se le fijaba algo en la cabeza, nadie, ni siquiera ella, lograba que cambiara de parecer.
—Bueno, de todas formas, me he establecido en mi nueva casa y sólo quería decirte que todo iba bien —al no obtener respuesta, añadió—: ¿Tía Deena? ¿Me has oído?
—Sí, te he oído. Pienso que es terrible cómo los matrimonios parece que ya no duran nada. Tu tío abuelo Harold y yo estuvimos juntos casi sesenta años. No es que no tuviéramos nuestros altibajos, pero los superábamos. Para bien o para mal, eso es lo que los jóvenes no parecéis comprender. Le dije a tu madre que os daba un mal ejemplo a Emily y a ti, pero ¿me escuchó?
Annie contuvo un suspiro. Ya había oído esa cantinela. Incluso estaba de acuerdo con su tía abuela, al menos en lo referente a su madre. Pero no quería alterar a la anciana, y sabía que si le contaba la verdad acerca de Jonathan, se alteraría y preocuparía mucho.
—Lo sé —murmuró cuando su tía terminó—. Lo sé. Pero, lo hecho, hecho está. Me he divorciado y trato de sacar adelante una nueva vida —hizo que su voz sonara animada—. Bueno, ¿cómo te has sentido esta semana, tía Deena?
—Oh, el reuma me da problemas, y mis ojos no son lo que solían ser, pero aparte de eso, estoy como una rosa.
«Estoy como una rosa». Era la expresión favorita de su tía.
—Es maravilloso.
—Bueno, Annie, gracias por llamar. Pero he de irme ahora. Están llamando para el almuerzo.
—Y no quieres llegar tarde.
—No, no, claro que no. Los jueves ponen pastel de carne.
—Estamos a viernes, tía —comentó con gentileza.
—¿Sí? Oh, cielos. No recuerdo lo que sirven los viernes.
Sonó como si fuera a llorar.
—Los viernes ponen macarrones con queso. ¿No? Y pescado. A ti te gusta el pescado.
—Sí, sí, me gusta —confirmó su tía, feliz—. El pescado me encanta. En particular con esa salsa tártara. Annie, ¿les dirás que pongan la salsa tártara?
—Claro, tía Deena. Se lo diré.
—Bien. Y ahora, ¿cuándo volveré a verte?
—Iré por tu cumpleaños en junio.
—¿Voy a tener una fiesta?
—Por supuesto. No todos los días se cumplen noventa y seis años.
—¿Y habrá tarta, regalos y velas?
—¿Qué es una fiesta sin una tarta, regalos y velas?
—Sí, tienes razón. Será muy divertido. Bueno, querida, el timbre vuelve a sonar. He de irme. Adiós.
—Adiós, tía Deena. Te llamaré de nuevo el viernes próximo.
Cortó. Cada vez que se despedían, se sentía triste. Su tía abuela siempre había sido vibrante, con una mente muy aguda. Y en ese momento… en ese momento en vez de guiarla y escuchar sus miedos, problemas y sueños como había hecho siendo adolescente, los papeles se habían invertido, y Annie era la adulta y, su tía abuela, la niña.
A veces se sentía tan sola. Sí, tenía a su madre y a su hermana, pero la primera vivía en Londres con el tercer marido y Emily, con cuarenta y dos años, era diez años mayor. Ella y el marido eran arqueólogos que viajaban constantemente. Annie y ella nunca habían tenido una relación próxima. De hecho, hacía tres años que no se veían y seis meses que no hablaban por teléfono.
«No me extraña haber sido una presa fácil para Jonathan».
Perdida en sus pensamientos, tardó unos minutos en darse cuenta de que ya no llovía con tanta fuerza. Era hora de ir a casa. Volvió a guardar el móvil en el bolso.
Entonces, recogió la bolsa con la compra y el paraguas, bajó del coche y corrió hacia la puerta de atrás.
Requirió cierta destreza abrir la puerta sin empaparse, pero lo consiguió. Dejando la compra y el bolso sobre la mesa de la cocina, apoyó el paraguas mojado en una esquina y se desabrochaba la gabardina cuando sonó el timbre.
Creyendo que era la compañía telefónica que iba a ponerle la conexión que había solicitado para el dormitorio, atravesó el salón en dirección a la puerta delantera. De modo que se hallaba completamente desprevenida cuando vio la cara de Jonathan a través de la mirilla. El corazón le dio un vuelco.
«¡Oh, Dios, no, no!».
Retrocedió, con la mente hecha un torbellino. No abriría. No le importaba las veces que llamara, no iba a abrir. Terminaría por cansarse y marcharse.
¿O no?
Recordó la ocasión en que una de las enfermeras de quirófano había cuestionado una orden suya. La había hostigado hasta que la mujer había solicitado el traslado. Recordó que se había negado a marcharse de una joyería que había cerrado cinco minutos antes hasta que abrieran la puerta y lo atendieran. Recordó lo obsesivo e implacable que era con cualquier cosa que quisiera.
El timbre volvió a sonar.
Miró la puerta. Tenía puesta la cadena. Quizá si abría lo suficiente para poder hablar, quedaría satisfecho.
«No puede hacerte daño si no lo dejas pasar».
Respiró hondo. Abrió el espacio que permitía la cadena.
—Hola, Annie —le dedicó una de sus sonrisas juveniles y encantadoras.
—Hola, Jonathan. ¿Qué haces aquí? —preguntó con frialdad.
—Ah, vamos, Annie. No seas así. Sólo quería verte. Tengo que hablar contigo.
—No tenemos nada de qué hablar. Ya se ha dicho todo —«una y otra vez».
—Annie, sé que estás dolida y enfadada, y no te culpo. De verdad que no. Pero no puedes estar tan enfadada como para ni siquiera querer escucharme.
Ella movió la cabeza con tristeza.
—Te he escuchado, Jonathan —«y nada ha cambiado. Nada cambiará jamás»—. Ya no quiero seguir escuchando.
—Por favor. Déjame pasar, sólo para decirte lo que pienso y después, si así lo quieres, me iré. Te lo prometo —al ver que no se movía, añadió—: Vamos, ten corazón. Me estoy empapando.
—Jonathan…
—Por favor, Annie. Por favor. Te lo prometo. No me quedaré mucho. Sólo quiero hablar contigo unos minutos.
Dios. Se preguntó cómo lograba siempre hacer que se sintiera como si ella fuera la única persona poco razonable.
—¿Annie?
Suspiró. Lo conocía. No iba a marcharse. Si era necesario, se quedaría allí de pie toda la noche, y al final terminaría por ceder.
—De acuerdo. Pero sólo unos minutos —cerró la puerta para poder quitar la cadena, y volvió a abrir.
Nada más entrar, intentó tomarla en brazos, pero ella movió la cabeza y retrocedió.
—Jonathan, dijiste que sólo querías hablar.
—Lo sé. Y lo que quiero decir es… querida Annie, te quiero. Deja que te demuestre cuánto. Por favor, vuelve conmigo. No puedo vivir sin ti.
Se lo veía horrible. Como si llevara días sin dormir. Tenía ojeras y la cara demacrada.
A pesar de todo, no pudo evitarlo. Sintió pena por él.
—Escucha, Jonathan —comenzó con la máxima gentileza que pudo mostrar—. Sé que crees que…
—Te lo suplico —gritó, interrumpiéndola—. He cambiado. Lo he hecho. Haré lo que sea si me permites volver. Iré a ver a un consejero matrimonial, lo que tú quieras. Sólo vuelve conmigo —clavó los ojos azules en ella—. No soporto estar sin ti. No puedo comer. No puedo dormir. Sólo pienso en ti, en lo estúpido que he sido y en lo mucho que te amo.
Ella alzó las manos.
—Jonathan, para. Por favor, para. No puedo hacer eso.
—Por favor, Annie. ¡He cambiado! ¿Por qué te muestras tan dura? No solías ser tan dura.
—No soy dura. Yo… yo… —respiró hondo— ya no te amo.
—No lo dices en serio. Sé que no. Sólo lo dices para castigarme. Bueno, pues tienes razón. Merezco que me castigues. Aquí —adelantó la mandíbula—. Golpéame. Adelante. Golpéame lo más fuerte que puedas. Pero no digas que no me amas.
—¡Para, Jonathan! Para —calló y la miró fijamente—. No quiero hacerte daño —musitó—. Pero tienes que aceptar la verdad. Ya no te amo y no voy a volver.
—¡Te dije que no dijeras eso!
La agarró con fuerza de los hombros, y ella hizo una mueca de dolor. Cerró los ojos. «Por favor, Dios», rezó. «Haz que lo entienda. Haz que se vaya».
—Haré que me inviertan la vasectomía —su voz reverberó con desesperación—. Tendremos hijos. Tantos como quieras. Sólo vuelve.
—No puedo —murmuró.
Las manos apretaron con más fuerza y el dolor le recorrió los brazos.
—Quieres decir que no quieres —el tono de súplica había desaparecido.
Desde alguna parte, Annie hizo acopio de valor para mirarlo a los ojos.
—Eso es. No quiero. Lo siento, pero nada de lo que digas me hará cambiar de parecer. Nuestro matrimonio se acabó.
Los ojos de él se oscurecieron por la furia.
—Zorra —soltó con los dientes apretados.
Cuando le soltó los hombros, Annie pensó que al fin había aceptado la verdad y que iba a marcharse. De modo que no estuvo preparada para el golpe en el pecho. Le dio con tanta fuerza que perdió el equilibrio y cayó pesadamente, golpeándose la cabeza en el borde de la mesita de centro.
Justo antes de quedar inconsciente, vio que echaba el pie para atrás con el fin de patearla.
Un momento más tarde, el mundo se volvió negro.
Capítulo 2
Los limpiaparabrisas de la furgoneta de Kevin Callahan funcionaban a su máxima velocidad, pero aun así costaba ver. Era una de las peores tormentas primaverales que la zona había experimentado en años. En ese momento la lluvia caía de costado, y según los partes de la radio, en algunas zonas granizaba.
Aminoró la velocidad. No tenía prisa por llegar a casa. Tampoco lo esperaba nada especial.
Odiaba los fines de semana. Durante la semana estaba ocupado. Pero los fines de semana… era cuando las parejas hacían cosas juntos. Cuando la soledad parecía casi insoportable, y nada de lo que su familia planeaba para distraerlo de su pérdida conseguía algo más que un alivio momentáneo.
«Jill, te echo tanto de menos».
El dolor no era tan intenso como había sido, pero sabía que jamás desaparecería por completo. Aunque no quería que lo hiciera, porque eso significaría que el recuerdo de lo que habían tenido juntos también se desvanecería.
Era irónico. Casi hasta cumplir los cuarenta años, jamás había creído ser material casadero. Había observado los matrimonios de sus padres y de sus hermanos y hermana con una especie de asombro. Había llegado a la conclusión de que nunca encontraría a alguien que pudiera inspirar ese tipo de compromiso.
Y entonces había conocido a Jill y todo lo que había creído acerca de sí mismo había cambiado. Se habían prometido tres meses después y establecido una fecha para la boda para ocho meses más tarde. Habían sido tan felices. Nunca había creído que pudiera ser tan feliz. Y en un momento espantoso, le había sido arrebatada en un accidente de coche seis semanas antes de la ceremonia. Las semanas posteriores a su muerte estaban borrosas. Había quedado embotado, totalmente aturdido por el dolor y la pérdida.
Hacía un año de eso y todavía le resultaba difícil en ocasiones creer que de verdad se había ido. Ese día la había tenido casi constantemente en la mente, porque había pasado el día en Austin finalizando los planes para su nueva oficina. Al visualizar las letras doradas en la puerta, con melancolía pensó que ella habría estado muy orgullosa.
Kevin Callahan, Arquitecto.
Pero ya no había nadie con quien compartir la consecución de ese sueño.
Jill…
Se hallaba tan enfrascado en sus pensamientos, que a punto estuvo de no ver a la chica. Pero de pronto apareció tambaleándose en la carretera. Si no hubiera tenido buenos reflejos, la habría atropellado. Con el volantazo que dio, casi perdió el control de la furgoneta al derrapar por el pavimento mojado.
—¿Qué diablos?
Con el corazón desbocado, al fin logró detener el vehículo. Por el espejo retrovisor pudo ver que la chica en ese momento estaba tirada en el suelo. Soltó un juramento y se preguntó si habría llegado a golpearla.
Recogió el paraguas negro que siempre guardaba en el habitáculo de la furgoneta, bajó y corrió hacia ella. No pudo imaginar qué hacía vagando bajo una lluvia torrencial en una carretera casi aislada donde no había ni una casa en kilómetros a la redonda.
Al llegar a su lado, se arrodilló.
—¿Señorita? —le tocó el hombro con gentileza, y con el paraguas la protegió de la tormenta—. ¿Se encuentra bien?
Los párpados de ella se movieron.
—Yo… yo…
Los dientes le castañetearon mientras se afanaba por sentarse, pero fue evidente que el esfuerzo la agotó, porque se echó para atrás y volvió a cerrar los ojos.
Cuando volvió a hablarle, no obtuvo ninguna respuesta. Alarmado, supo que tenía que sacarla de ahí y meterla en la furgoneta. Pero conseguirlo sin soltar el paraguas era imposible. De modo que lo cerró y lo dejó a un lado, luego la alzó en brazos. Apenas pesaba y la transportó con facilidad hasta el lado del acompañante. Incluso consiguió abrir la puerta sin grandes dificultades antes de introducirla con delicadeza en el interior. Una vez que la tuvo a salvo, regresó en busca del paraguas. Apenas notó que ya se encontraba tan empapado como ella. Estaba centrado en ayudarla, porque era evidente que se hallaba herida o enferma.
El lugar lógico al que llevarla era a urgencias del TriCity General, el hospital que atendía Rainbow’s End, Pollero y Whitley, ciudades vecinas que se habían unido para proporcionar unos servicios que ninguna podría haberse permitido o financiado adecuadamente de su propio bolsillo.
Se dio cuenta de que sería más rápido llevarla él mismo que pedir una ambulancia con el teléfono móvil, ya que ésta tendría que recorrer el doble de distancia.
Condujo con cuidado. Había logrado abrocharle el cinturón de seguridad, lo que al menos le proporcionaba cierta seguridad, apoyada como estaba contra la puerta. No sabía si se encontraba inconsciente. Pero como seguía sin contestarle cuando le preguntaba algo, lo daba por hecho.
No tardó mucho en llegar al hospital. Siempre sentía orgullo al ver el edificio en constante crecimiento que había sido levantado por la Constructora Callahan, el negocio que había fundado su padre y que se había transformado en una de las fuentes de empleo más grandes de la zona.
Al detenerse ante la puerta de la entrada de urgencias, apagó el motor, bajó y corrió al otro lado. La mujer despertó un poco cuando la sacó en brazos, pero volvió a cerrar los ojos al llevarla dentro.
La enfermera de la recepción alzó la vista y pareció sobresaltada cuando sus ojos se encontraron.
Kevin reconoció a Jackie Fox, una chica con la que había salido hacía seis años.
—Hola, Jackie —brevemente, le describió cómo había encontrado a la mujer que llevaba en brazos.
Jackie de inmediato entró en acción.
—Llevémosla a una de las salas de chequeo —dijo con firmeza—. Tendremos que quitarle la ropa mojada y ver si podemos averiguar qué le pasa.
En cuanto estuvo en la camilla, Kevin la observó con atención por primera vez. Mientras Jackie le secaba la cara y con su ayuda le quitaba la gabardina, comprendió que era mayor que lo que en un principio había pensado. Calculó que tendría treinta y pocos años. El pelo parecía de un rubio oscuro, aunque costaba aseverarlo por lo mojado que lo tenía. No estaba seguro por lo poco que los había podido ver, pero creía que tenía ojos castaños. Era bonita, o lo habría sido si no se la viera tan pálida o frágil.
Cuando Jackie terminó de tomarle la tensión y el pulso y de auscultarle el corazón, sacó una manta de una estantería y la tapó con ella.
—Vigílala. Iré a buscar al doctor Sánchez.
A solas con ella, estudió la cara de la mujer. Era un rostro delicado con huesos finos, nariz pequeña y recta, boca ancha y orejas bien delineadas y pegadas a la cabeza. Mientras estaba allí de pie, ella comenzó a moverse y alzó los párpados. Sus ojos… no se había equivocado, tenían motas doradas… al principio se mostraron perdidos, pero poco a poco los centró en él.
—Hola —le sonrió.
Ella frunció el ceño.
—Ho… hola.
Le alegró que no pareciera tenerle miedo. Cuando trató de incorporarse, le tocó un hombro.
—No intentes sentarte. Espera hasta que llegue el doctor.
—¿Doc… doctor?
—Sí. Estás en el TriCity General —cuando esa información no provocó señal de reconocimiento, añadió—: ¿El hospital que atiende Rainbow’s End, Pollero y Whitley?
El ceño de ella se acentuó. Movió la cabeza e hizo un gesto de dolor, llevándose las manos a la frente.
—No… no entiendo —con cada palabra sonó más agitada.
—Quizá sea mejor que no intentes hablar —Kevin deseó que Jackie volviera pronto.
—Pero… ¿cómo llegué hasta aquí…?
—Te traje yo.
—¿Tú? Pe… pero no te conozco.
—Lo sé. Estabas en la carretera…
No tuvo la oportunidad de terminar, porque en ese momento entró Jackie, acompañada de un joven médico de aspecto agobiado y con el pelo oscuro revuelto. Kevin suspiró, aliviado.
—Veo que está despierta —comentó Jackie. Con la cabeza indicó a Kevin—. Él la trajo.
—Soy el doctor Sánchez —dijo el hombre.
—Kevin Callahan.
Se estrecharon brevemente las manos y luego Sánchez se volvió hacia la mujer. Le auscultó el corazón, le examinó los ojos y luego le pasó el brazo por debajo del cuerpo para ayudarla a levantarse. Al hacerlo, ella gimió por el dolor.
—¿Dónde le duele?
—Por todas partes. La cabeza, el pecho y el es… estómago —susurró.
El médico le examinó la cabeza.
—Sí —dijo, mirando la nuca—. Aquí tiene un chichón feo. ¿Qué pasó? ¿Se cayó?
—No… no lo sé.
Sánchez miró un instante a Jackie. Luego volvió a centrar la atención en ella.
—Echémosle un vistazo a su pecho —le desabotonó la blusa y palpó—. ¿Puede respirar hondo?
Ella hizo una mueca.
—Duele.
—¿Alguien la golpeó? —preguntó sin rodeos.
—No… no lo recuerdo.
Él se mostró escéptico.
—¿No lo recuerda? ¿O está protegiendo a alguien?
—Doctor —intervino Kevin—, creo que le dice la verdad —le explicó cómo la había encontrado, sin dejar de ofrecerle a ella miradas tranquilizadoras.
Al terminar, Sánchez se volvió hacia la mujer.
—¿Cómo se llama, señorita?
Al oír eso, la expresión de ella, que hasta entonces sólo había sido de confusión, comenzó a adquirir visos de pánico. Se mordió el labio inferior y los miró a los tres. De pronto, los ojos se le llenaron de lágrimas.
—No lo sé —se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar.
—Está bien —Jackie apoyó la mano en su hombro en un gesto de reafirmación. Miró al médico con el ceño fruncido.
Sánchez miró a Kevin.
—¿Y usted tampoco sabe quién es?
Kevin movió la cabeza.
—Yo regresaba a casa. Ella vagaba por la carretera bajo la lluvia.
El médico movió la cabeza.
—Voy a pedirle una resonancia. Que comprueben el chichón que tiene en la parte de atrás de la cabeza. Puede que también tenga una costilla rota —se volvió hacia Jackie—. Además de la resonancia, también solicite una analítica de sangre —acercó el historial y escribió algo mientras continuaba dándole órdenes a la enfermera.
Cuando se marchó, Jackie se llevó a Kevin a un lado.
—¿Llevaba una cartera? ¿Alguna identificación?
Él negó con la cabeza.
—No que yo pudiera ver.
—¿Puedes quedarte? Tenemos que hablar, pero primero me gustaría llamar a alguien de radiología para que venga a buscarla.
—Claro, esperaré —aunque hubiera tenido planes, algo acerca de esa mujer y su dilema no le habría permitido abandonarla hasta que supiera que iba a ponerse bien.
La miró, acostada con los ojos cerrados, y sintió compasión por ella. Debía de resultar aterrador no recordar el propio nombre ni cómo habías llegado adonde estabas. Por no mencionar cómo se había lastimado.
El asistente de radiología llegó a los diez minutos de que Jackie lo hubiera llamado. Entre los dos sentaron a la mujer en una silla de ruedas y el hombre se la llevó.
—Muy bien —dijo Jackie—. Inspeccionemos la gabardina. Quizá haya algún documento de identidad en los bolsillos.
Pero los bolsillos sólo aportaron unos billetes de dólar arrugados, un tubo de vaselina para los labios y un pañuelo de papel estrujado.
—Supongo que no hay manera de saber si tiene seguro médico —comentó Jackie.
—Escucha, no te preocupes por eso. Yo pagaré los gastos que puedan generar sus cuidados —cuatro años atrás no habría podido ser tan magnánimo, pero desde su golpe de suerte en el mercado de valores, disponía de más dinero que el que jamás había soñado.
—¿Estás seguro? Podemos ingresarla como un caso de caridad.
—Estoy seguro —por algún motivo se sentía responsable por ella, aunque sabía que no tenía más obligaciones hacia ella.
—De acuerdo. Prepararé los papeles. Necesitaré que firmes algunos formularios.
—Bien.
Mientras Jackie iba a ocuparse del papeleo, Kevin sacó su teléfono móvil. A regañadientes, le había dicho a su hermano Rory que quizá luego fuera al Pot O’Gold, el lugar predilecto de sus dos hermanos solteros, pero en ese momento tenía la excusa perfecta para no ir.
—Hola, tío —saludó Rory al contestar—. ¿Seguimos quedando para esta noche?
—Creo que no.
—¿Por qué no?
Le explicó lo que había pasado.
—Voy a quedarme aquí hasta ver cómo se encuentra, luego iré a casa a acostarme.
—Quieres decir a rumiar.
—Escucha, que no quiera…