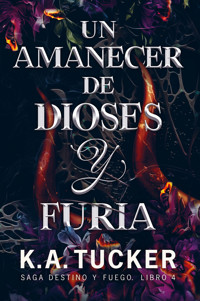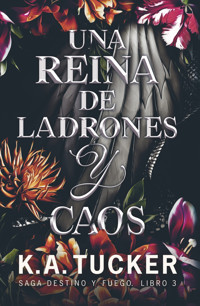Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Europa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Calla Fletcher vuelve a Toronto siendo una persona distinta, luchando por encontrar su sitio y perdidamente enamorada del piloto que dejó atrás. Y cuando Jonah llama a su puerta, no puede evitar cogerle de la mano e irse con él a Alaska. Pero Calla pronto descubre que la promesa de un futuro juntos es más fantasía que realidad y que la salvaje Alaska no piensa ponerle las cosas fáciles. Jonah pasa mucho tiempo fuera de casa, lo que deja a Calla sola, tratando de forjar su camino entre la espesa tundra. Los meses de invierno son largos, fríos y muy oscuros, y Calla empieza a temer que esté condenada a seguir los pasos de su madre: renunciar al amor para vivir entre brisas más cálidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Personajes reales, escenarios vívidos y una historia de amor que te conmueve: ¡Alaska contigo es la continuación perfecta de Alaska sin ti! K.A. Tucker nunca decepciona».
Elle Kennedy, autora best seller de #KissMe: Prohibido Enamorarse
«K.A. Tucker supera el monumental desafío de darles a los lectores una secuela que rivaliza con el original».
Samantha Young, autora best seller de Calle Dublín
Para Lia y Sadie,
si aprendéis algo de mí, espero que sea el valor de la determinación.
Para Stacey,
por reír conmigo.
Para Juanita,
bendito sea tu corazón.
Capítulo 1
Noviembre
—Bueno… Supongo que ya nos veremos.
Se me forma un nudo en la garganta, así que me limito a asentir. Los últimos días que he pasado con Jonah están difusos, rodeados de una niebla de felicidad que todavía no estoy dispuesta a dejar ir. Mi conductor de Uber tendrá la suerte de presenciar cómo me deshago en lágrimas en el asiento trasero.
Un sentimiento indescifrable aparece en los ojos azules de Jonah. Todavía no me acostumbro a verlo sin barba, aunque confieso que disfruto admirando su mandíbula cincelada y sus hoyuelos. Respira hondo y se da la vuelta. Lleva el equipaje de mano colgado de un hombro y la tarjeta de embarque en la mano.
Observo cómo entrega los documentos al agente de migraciones, que tarda un segundo en revisarlos antes de indicarle que se acerque a la entrada de seguridad. Al otro lado le espera un vuelo de catorce horas de vuelta a casa. En solo un par de segundos, Jonah se habrá ido.
¿Quién sabe cuándo volveré a verlo? Ha volado hasta aquí para decirme en persona que estos últimos dos meses sin mí han sido un suplicio, que no quiere ser como mi padre (que se pasó la vida llorando por mi madre), que quiere encontrar una versión de «nosotros» que funcione y que quiere que esté a su lado.
Todavía no le he dado una respuesta, me da mucho miedo dar el salto.
Hasta ahora.
Siento la palabra crecer en mi interior: una emoción lista para explotar.
—¡Sí! —El pulso me retumba en los oídos. Jonah se da la vuelta para mirarme y levanta una ceja. ¿Estoy loca? Quizá. Pero esto va en serio. Me acerco y me trago los nervios—. Volveré a Alaska.
Porque volver a estar con Jonah (poder reírnos mientras me envuelve en sus brazos y recordamos todo lo que hemos vivido juntos) solo ha confirmado lo que llevo meses sospechando: vivir en Toronto sin él no tiene sentido.
Me he cansado de despedirme de este hombre.
Jonah abandona la fila y vuelve sobre sus pasos para cerrar la distancia que nos separa, dejando caer la bolsa a sus pies. Son las cinco de la mañana y nos hemos convertido en un obstáculo que obliga a los demás pasajeros a rodearnos para poder seguir su camino. Los insultos me entran por un oído y me salen por el otro.
—¿Lo dices en serio?
Asiento.
—Sí. Siempre y cuando lo de mudarte a Anchorage fuera en serio.
—¿Cuándo? —exige saber con una voz repentinamente ronca.
—No lo sé. ¿En cuánto pueda?
¿Cuánto se tarda en hacer las maletas y mudarse a otro país? Aunque sea donde nací y tenga nacionalidad, hace más de veinte años que no vivo allí.
Le brillan los ojos por la determinación.
—Ven en Navidad.
Me rio.
—¡Falta un mes!
—¿Y? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? —Me está desafiando, con ese tono tajante tan propio de Jonah—. Ya no voy a ir a Oslo a ver a mi madre. Y a Aggie y a Mabel les encantará la idea. Piensa que es la primera Navidad sin Wren. Deberías venir. —Se le mueve la nuez cuando traga—. Ven.
Entre sus palabras, su tono y el modo en que me mira, oigo la súplica silenciosa. Lo cierto es que la idea de pasar las Navidades con los seres queridos de mi difunto padre me parece más atractiva (y más factible) a cada segundo que pasa.
—De acuerdo —contesto en una exhalación temblorosa—. Si consigo organizarme. Estaré allí en cuanto pueda.
Me abraza y se inclina para apoyar su frente en la mía.
—Mierda, Calla, tú sí que sabes poner nervioso a un hombre.
Sonrío y me estiro para rozarle la mandíbula con las yemas de los dedos. Hace dos días le escondí la navaja para que dejara de afeitarse. Un acto de justicia poética por todas esas semanas que tuvo mi neceser escondido en el ático. Desafortunadamente, a Jonah no parece importarle.
—Lo siento. Lo he decidido hace unos segundos. —Aunque, a decir verdad, creo que lo he sabido todo este tiempo.
—¿Pero estás segura? Porque no puedes decirme una cosa así y luego arrepentirte.
—No me voy a arrepentir —le prometo—. Estoy cien por cien segura de que… —Me muerdo el labio para contener la declaración que casi se me escapa, y me ruborizo.
Jonah tensa la mandíbula y me mira intensamente.
—¿De qué?
«Te quiero».
Tengo esas dos palabras en la punta de la lengua desde el momento en que escuché su risa en nuestro porche y, sin embargo, no me atrevo a decírselo. Aunque, por loco que parezca, sí tengo el valor para mudarme a Alaska. Probablemente sea porque eso me lo ha pedido. Si Jonah me hubiese dicho que me quería, hubiese correspondido a su sentimiento en ese mismo momento. Pero todavía no lo ha hecho, no con palabras.
—Estoy segura —digo en cambio.
Entrecierra los ojos con ese gesto desconfiado tan propio de él. Como si quisiera leerme la mente.
—Vale.
—Vale. —Me rio nerviosa—. Mierda. ¡Vamos a hacerlo!
—Sí, y será increíble, ya verás. —Vuelve a besarme, lento y profundo, sosteniéndome la nuca y jugueteando con mi pelo.
Alguien se queja:
—Quitaos de en medio, joder.
Y Jonah se separa para fulminarlo con la mirada. El hombre agacha la cabeza y se hace el distraído.
—Debería irme. —Jonah echa un vistazo al reloj—. Ya voy justo de tiempo. Además, hemos cabreado a medio aeropuerto.
Me pongo de puntillas para robarle un último beso.
—Llámame en cuanto aterrices.
Como respuesta, me gano una de esas sonrisas soberbias que antes me daban ganas de golpearlo pero que ahora muero por contemplar.
—Que te diviertas dándole la noticia a Susan.
Capítulo 2
Diciembre
—Bueno, supongo que ha llegado la hora. —Anuncia mi madre con cierto tono de fatalidad mientras mira el cartel de la frontera estadounidense con los ojos vidriosos. Hasta en esta hora intempestiva la atraviesan hordas de turistas.
—Mamá. —La miro—. No me estoy muriendo.
—Ya sé que no te estás muriendo, pero… —Atrapa una lágrima con una uña recién pintada: de color rojo, a juego con las Navidades—. Por fin entiendo la expresión de mi madre cuando fui yo la que se marchó a Alaska. Creo que debería llamarla para disculparme.
Mi corazón se acelera por la expectativa. Han pasado cuatro semanas, cinco días y doce minutos desde que me despedí de Jonah, después de su visita sorpresa a Toronto.
A partir de entonces, entré en un torbellino de preparativos: formularios, firmas, impuestos exorbitantes por renovar el pasaporte, horas investigando Anchorage, múltiples cuestionamientos por parte de mi madre («¿en serio quieres hacer esto?» o cautelosos «¿y si solo quiere robarte la herencia?») que iniciaron múltiples peleas; y conversaciones psicoanalíticas con Simon, llenas de palabras cuidadosamente elegidas, en las que me decía que lo que siento por Jonah podría ser un sentimiento residual de la profunda conexión que establecimos al enfrentarnos juntos a la muerte de mi padre y que, de ser así, no es un cimiento sólido para empezar una vida juntos.
Y, por supuesto, incontables mensajes y llamadas con Jonah mientras hacía las maletas, planificaba y contaba los días.
Y ahora estoy aquí, en el Aeropuerto Internacional de Pearson, a las cinco y cuarto de la madrugada, aferrada a mi móvil, que contiene las tres tarjetas de embarque de los tres vuelos que completarán la distancia de cincuenta y cinco mil kilómetros que me separan de Jonah, porque solo de ese modo sabré cómo va a terminar la cosa.
«¿Qué pensarías de todo esto, papá?».
Han pasado más de tres meses desde la muerte de Wren Fletcher y sigo pensando en él a diario. Los buenos recuerdos todavía hacen que me duela el pecho y se me llenen los ojos de lágrimas cuando miro las fotos de los días que pasé en Alaska. Todavía se me cierra la garganta cuando pronuncio su nombre.
Y pensar que en julio era casi un desconocido… Un hombre que se había alejado de mí cuando tenía catorce años y, antes que eso, no era más que una voz distante en el teléfono.
Jonah era como un hijo para él. Estoy segura de que estaría encantado con todo esto.
—Susan, debemos ir hacia el tren que va a nuestra terminal —advierte Simon con ese tono británico digno de Hugh Grant y le da un golpecito en el hombro mientras me mira de reojo. Todos sabíamos que despedirnos en el aeropuerto no era una buena idea. Pero eso no le ha impedido a mi madre sacar un vuelo a las Islas Turcas y Caicos, que sale veinte minutos después que el mío, para asegurarse de acabar en esta situación.
Mi madre se arregla el sombrero de ala ancha que lleva en la cabeza. Yo tengo uno parecido (de hecho, lo llevé la primera vez que fui a Alaska) en casa de Jonah. Lo dejé allí por dos motivos: para que se acordara de mí y porque no tenía ningún interés en someterme a la tortura de volver a casa con eso puesto.
Esta vez voy vestida de una forma mucho más práctica: con mallas, un jersey suelto y botas de montaña, que serán un incordio cuando pasemos por el control de seguridad, pero que, por lo demás, son perfectas para un día entero de viaje.
—Ojalá os pensaseis la posibilidad de pasar las Navidades con nosotros —musita mamá.
—Es un poco tarde para eso. —No creo que haya muchos asientos disponibles para ir a las Islas Turcas un 23 de diciembre. Desde luego, no por menos de cinco mil dólares. Pero sé que mi madre no tiene esperanzas de un cambio de última hora. Jonah no va a cambiar de opinión: este año necesita estar con Agnes y Mabel. Y yo tampoco lo voy a hacer: necesito estar con él—. Te escribiré esta noche, cuando llegue a casa de Jonah —prometo. Por fin ha puesto internet en su casa.
—Y llámame tan pronto como te despiertes.
—Sí, sí… —La envuelvo con los brazos, atrayéndola hacia mí—. Que pases una feliz Navidad junto al mar.
Me devuelve el abrazo con ferocidad para ser una mujer tan pequeña. Mientras me aprieta, inhalo su perfume floral, digno de la florista que es.
—Rezaré para que no nieve hasta que llegues —susurra y la ronquera en su voz acentúa el nudo de mi garganta—. Saluda a Jonah de mi parte.
—Lo haré. —Me separo y miro a Simon, que ha sido relegado a sujeta maletas y está ocupado aflojándose el cuello del abrigo con las mejillas enrojecidas por el calor.
Desde que volví de Alaska en septiembre, he notado mucho más su edad: las líneas que le atraviesan la frente, las manos arrugadas, el pelo gris y escaso. Ahora que he experimentado el dolor de perder a un padre (a quien pude volver a querer) soy muy consciente de que algún día también tendré que atravesar el dolor de perder a Simon.
Aunque espero que eso ocurra dentro de muchos años.
—Tengo ganas de ver tu bronceado —me burlo. Sin duda, Simon se pasará todos los días escondido debajo de la sombrilla más grande que encuentre, embadurnado en protector solar factor cincuenta y con una banda de zinc adherida al tabique de la nariz para mayor protección.
Me río mientras me envuelve en un fuerte abrazo.
—Estará bien. No dejaré que se deprima —dice tan bajo que solo puedo escucharlo yo—. Siempre tendrás un lugar al que volver si lo necesitas, sin preguntas. Bueno… puede que sí te hagamos algunas. —Me guiña un ojo.
—Lo sé. Gracias. —Siento mariposas en el estómago cuando me cuelgo la mochila al hombro, aliviada porque las tres maletas que contienen todo lo que necesito para sobrevivir ya las he facturado en el avión rumbo a Chicago—. Muy bien, entonces… ¿Hablamos pronto? —¿Qué otra cosa puedes decirles a tus padres el día que te mudas a la otra punta del continente?
Mamá asiente, traga con dificultad y su mano busca a tientas la de Simon.
—Estoy a una llamada, un mensaje o una videollamada de distancia. —Les aseguro mientras arrastro las botas por el suelo pulido y me alejo.—. Buen viaje.
—Igualmente. —Simon me regala una sonrisa alentadora.
Busco en el bolso mi pasaporte estadounidense y avanzo para entregárselo al agente. Es la primera vez que vuelo como ciudadana estadounidense en más de veinticuatro años. Apenas lo mira antes de devolvérmelo y dejarme pasar con un gesto de cabeza.
Me giro una última vez y veo el larguirucho brazo de Simon sobre los hombros de mi madre, apretándola contra su costado. No estaba ni la mitad de angustiada la última vez que me fui a Alaska, pero, otra vez, eso era temporal. Esa vez era por mi padre. Y por mí.
Ahora…
Me estoy mudando a Alaska por Jonah.
El bruto y malhumorado Yeti que me hizo la vida imposible, que odiaba hace solo algunos meses, pero con quien he pasado los peores momentos de mi vida.
Ahora estoy dejando todo lo que conozco para estar con él.
Respiro hondo y cruzo las puertas de cristal.
—Lo han cancelado. —Miro el cartel rojo que parpadea en la pantalla al lado del vuelo de Anchorage a Bangor.
—Sí, ya lo he visto. Lleva nevando desde anoche. Es mucho peor de lo que pronosticaban. Todo está paralizado —dice Jonah en mi oído.
Miro por los ventanales que dan a la pista. Un paisaje de cielo azul, nieve en el suelo y una capa de hielo en los marcos de las ventanas, para dejar bien claro que hace frío.
—Aquí no hay nada.
—Bueno, hay seiscientos kilómetros y una cadena montañosa entre tú y este apocalipsis.
Jonah había mencionado que se pronosticaba «algo de nieve». En ningún momento usó la palabra apocalipsis.
—¿Crees que hay alguna posibilidad de que mejore?
Decidimos que sería más fácil y barato que cogiera un vuelo comercial en lugar de hacerle venir hasta aquí para recogerme. Pero, dada la situación, quizá podría subirse a un avión y…
—No tiene pinta. Dicen que seguirá así hasta mañana.
—¿Mañana? —Siento como se desploman mis hombros. Y pensar que hacía unos minutos estaba contenta porque el viaje estaba siendo muy tranquilo—. ¡Qué mierda!
—Tranquila. Ya sabes cómo son las cosas por aquí. Te acostumbrarás.
—No quiero acostumbrarme —le digo haciendo un puchero. Tres aeropuertos, dos aviones y once horas después, mi frustración crece. Sobre todo, estoy desesperada por ver a Jonah.
Se ríe.
—Sí, bueno… Ojalá tu avión despegue mañana.
Se me cae el alma a los pies. Mañana es veinticuatro. Si no despega mañana…
—¡Oh, por Dios! Voy a pasar Navidad sola en un aeropuerto, ¿verdad?
—No te adelantes. Aquí las cosas cambian de un momento a otro. Escucha, te he reservado una habitación en una posada. No es nada del otro mundo, pero está casi todo reservado. Conozco a los dueños, Chris y Andrea. Son buena gente, y hay un autobús que te deja ahí.
—Gracias —le digo con resignación.
—De nada, Barbie.
Sonrío a pesar del sentimiento de amargura. Antes odiaba que me llamara así.
—¿Ya te ha vuelto a crecer la barba? —le pregunto y él evita darme una respuesta. Espero que sí; jamás creí que iba a desear algo así.
—Ya lo comprobarás tú misma. Venga. Busca tus veinticinco maletas llenas hasta arriba y vete. Llámame luego.
—Vale. —Me muerdo el labio para contener la necesidad de pronunciar esas dos palabras que me callé hace un mes, que reprimo en cada llamada y que llegué a convencerme de que no puedo decir por primera vez a través del móvil. Pero, en el fondo, tengo miedo de que Jonah no sienta lo mismo. Al menos, no todavía. Confío en que lo que siente por mí es fuerte, de lo contrario, no estaríamos haciendo esto. Pero si hay algo que caracteriza a Jonah es la determinación y el coraje, y todavía no me ha dicho que me quiere, lo que me hace pensar que no está seguro. Así que no puedo decirlo la primera—. ¿Hablamos luego?
Jonah se ríe suavemente.
—Sí, claro. Te veo pronto, Calla.
Intento no arrastrar los pies mientras me dirijo a la cinta de equipaje. Por suerte, sobre la plataforma ya están las maletas del vuelo de Chicago. Todavía no veo las mías, así que espero. Es inexplicable cómo pesa sobre mis hombros la desilusión que me genera pasar la noche atrapada en Anchorage sin Jonah.
Treinta minutos más tarde, mucho después de que dejaran de salir maletas por la cinta transportadora de mi vuelo y el último de los pasajeros se llevara sus cosas, agrego «pérdida de equipaje» a la lista de «cosas que salieron tremendamente mal cuando me mudé a Alaska».
Podré reírme de esto algún día…
Capítulo 3
—¿Qué tiene Alaska en contra de mi ropa? —Acepto la copa de vino tinto que me da el camarero (un hombre con pelo castaño que lleva una camisa negra) y le hago un gesto con la cabeza para agradecérselo con el móvil pegado a la oreja.
—La verdad es que te ves mucho mejor sin ropa —dice Jonah mordazmente.
Me ruborizo. La última vez que perdí el equipaje fue gracias a él y a ese diminuto avión con el que vino a buscarme, en la época en que se creía que yo no era más que una consentida a la que tenía que enseñarle una lección.
—¿Has tenido algo que ver con esto?
Se ríe.
—Ojalá. ¿Todavía no las han localizado?
—Aparentemente, se confundieron en Chicago por un problema con el exceso de equipaje. Me han dicho que las iban a subir al último vuelo de esta noche y que deberían llegar mañana a primera hora. —No sé si creerles. La azafata se disculpó y se ofreció a reembolsarme los exorbitantes gastos que había pagado por el sobrepeso y después me quiso regalar un neceser de emergencia con un cepillo de dientes desechable y un bote de pasta de dientes diminuto. Por suerte, guardé los productos de aseo y el maquillaje en la maleta de cabina. Entre eso y la camiseta que he comprado en el Walmart de la carretera, podré pasar la noche. Lo que me preocupa son los regalos de Navidad que traía—. ¿Y si no llegan a tiempo? Mi vuelo sale a las tres. —He estado dos horas al teléfono con la aerolínea para conseguir un asiento.
—No te preocupes. Estos primeros días no vas a necesitarla.
Me caliento ante la silenciosa promesa de lo que vendrá.
Este último mes ha sido un poco frenético por los preparativos de la mudanza, pero también se ha hecho largo. Pasamos de vivir prácticamente juntos esas últimas semanas antes de que mi padre falleciera a separarnos en un día ventoso en Anchorage sin planes para continúar nuestra relación, y a reencontrarnos dos meses después durante una visita de cuatro días.
En mi dormitorio del tercer piso, justo encima del de mi madre y Simon.
No fue exactamente la clase de intimidad que ambos anhelábamos, aunque lo aprovechamos todo lo que pudimos. Pero este mes de espera solo me ha producido una interminable ansiedad.
Escuchar a Jonah decir esa clase de cosas no ayuda.
No puedo esperar a estar a solas con él.
Le doy un sorbo al vino.
—¿Sigue nevando?
—Sí. ¿Qué tal el hotel?
Bajo la voz a un susurro:
—¿Dejando de lado los animales muertos? —La recepción está llena de pieles de osos, cabezas de venado y peces disecados. Pieles de todos los colores y tamaños adornan las paredes y los pasillos. Una lámpara hecha de distintas cornamentas cuelga en el vestíbulo y la tenue luz que proyecta aumenta la inquietud del lugar—. Hay un jodido búfalo de agua junto al mostrador.
—Es un buey.
—Da igual. Este lugar es un cementerio de animales salvajes.
—Sí, es una especie de temática. Andrea es taxidermista.
Levanto las cejas.
—¿Los ha embalsamado ella?
—Y ha cazado la mayoría. Deberías ver su casa. Tiene un oso pardo adulto en un rincón.
—Suena maravilloso. —Me estremezco e intento imaginarme la clase de mujer a la que le daría placer destripar animales y medirles las cuencas de los ojos para encontrar las bolas de cristal perfectas. Algo me dice que no intercambiaremos esmaltes de uñas.
—Estás en Alaska. Aquí la gente mata y embalsama cosas. Y no solo los hombres. Así son las cosas. Acostúmbrate.
Gimo. Parece que «acostúmbrate» es el nuevo eslogan de Jonah.
—Siempre que no seas tú quien traiga un animal muerto a casa y me pida que lo limpie y lo cocine. —Sé que Jonah caza. He visto la colección de rifles y armas que tiene en la caja fuerte. Es solo que todavía no estoy segura de cómo me siento al respecto.
—Ni loco. —Noto la sonrisa en su voz—. Pero el restaurante es acogedor, ¿no?
—Sí —admito. Está decorado solo con paredes de madera oscura y la rústica chimenea de piedra encendida en un rincón le otorga calidez. Los ventanales dan a un lago helado y cubierto de nieve. Todo es blanco excepto por los coloridos aviones de la pista de aterrizaje. Al otro lado del lago hay unos humildes edificios de ladrillos marrones. Detrás, a lo lejos, se alzan, majestuosas, las montañas de cumbres blancas.
Miro las demás mesas con curiosidad. Un tercio están ocupadas. ¿Cuántas de estas personas estarán, como yo, atrapadas, anhelando llegar a otro lado?
—¿Y qué vas a pedir?
—No lo sé. —Hojeo las páginas del menú. Es más que nada comida de bar con especialidad en costillas—. ¿Mucho vino para ahogar las penas?
—Entonces siéntate en la barra. Allí debería estar Chris.
Miro hacia el largo mostrador de nogal oscuro (lo más elegante que tiene este sitio) y al hombre alto de pelo gris.
—¿Bigote tupido?
—Sí, el mismo. Te dará conversación hasta que te canses. Pregúntale por sus siberianos. Tiene un equipo de trineo con el que su hijo compite todos los años en el Iditarod. Y pide la hamburguesa. Andrea hace los medallones con sus propias manos.
—¿Con carne de vaca? —pregunto con énfasis. Ya he aprendido algunas cosas.
Jonah lanza una carcajada, pero me doy cuenta de que no responde.
—La sopa de nuez moscada también está buena.
Sonrío.
—Odio la nuez moscada.
—¿Qué? Mentira.
—Verdad. Me da arcadas.
—Mentira.
—¿Por qué estamos discutiendo esto? ¡Es verdad! Me pasa lo mismo con la remolacha. Sabe a tierra.
Jonah gruñe.
—Jesús. Eres tan quisquillosa como Wren.
Siento un pinchazo en el pecho cuando menciona a mi padre a quien, en muchos sentidos, Jonah conocía mejor que yo.
—No es cierto. Él no comía ninguna verdura. Yo solo no como nuez moscada y remolacha. —Después de una larga pausa, agrego—: Ni repollo, ni setas. Y odio las fresas.
—¿Las fresas? Dios mío, sí que me ha tocado la lotería. —Hay un toque de burla en su tono—. Bueno, Barbie, ilumíname: ¿con qué más tienes problemas? Espera, espera… Iré a buscar un cuaderno. Tengo la sensación de que será una lista larga.
Lo imagino tumbado en el sofá con unos vaqueros anchos, un brazo musculoso detrás de la cabeza y una camiseta de algodón ajustada que destaca las crestas y valles que dan forma a su cuerpo musculoso.
«Esta noche tendría que haberla pasado encima de ese cuerpo», pienso con amargura.
—Déjame pensar… —Me acomodo en mi asiento, subo las botas a la silla de en frente y sonrío con picardía—. Para empezar, los hombres odiosos y barbudos, y la cerveza barata.
—¡Nooo! —Me lamento contra la almohada mientras leo el titular que dice que esta es la peor nevada que ha visto el sudoeste de Alaska en casi cincuenta años. Los vídeos e imágenes de ayer (con la nieve soplando desde ambos lados, montañas de un metro y medio a los costados de la carretera, coches enterrados) no dejan lugar a dudas.
Por si fuera poco, el meteorólogo, vestido con una parka roja y el rostro oculto por la capucha, promete que Anchorage recibirá un coletazo del temporal a partir de esta mañana. Hace poco he mirado el estado de mi vuelo y ya lleva un retraso de una hora.
Me arrastro fuera de la cama, voy hacia la ventana y el aire frío me congela las piernas desnudas, lo que, extrañamente, me alivia un poco el dolor de cabeza. Anoche seguí el consejo de Jonah y me fui de mi triste mesa de uno a la barra para charlar con Chris, que resultó ser tan amable como me había prometido Jonah, aunque estuve un poco incómoda cuando empezó con las bromas pesadas sobre el acento canadiense y la policía montada a caballo. Andrea apareció cerca de las nueve y resultó ser muy diferente a la embalsamadora asesina que me había imaginado: era una mujer de rostro angelical enmarcado por una melena rubia y una amplia sonrisa en la que solo había calidez y amabilidad.
Me dieron vino tinto (la casa invitó a algunas copas) y me entretuvieron durante horas con historias sobre sus expediciones de caza y huéspedes locos, hasta que se me adormeció el cuerpo y me dolió el estómago de tanto reírme. Además, conseguí una invitación a la cena de Navidad si seguía atrapada en Anchorage para entonces.
Eran las once de la noche pasadas cuando me fui dando tumbos hacia mi habitación, pero me esforcé por quedarme despierta viendo películas para intentar reiniciar mi reloj biológico y compensar el cambio de cuatro horas. Apagué el portátil cerca de las dos de la mañana.
Sin embargo, hoy me he despertado a las seis.
Corro las cortinas y saludo a un océano de oscura nada. Todavía falta mucho para que amanezca. Las luces tenues de la calle iluminan el aparcamiento, que no muestra rastro de nieve. Si hay nubes, no las veré hasta dentro de algunas horas.
Pero, con la suerte que estoy teniendo, me temo que voy a pasar la Navidad con desconocidos.
Vuelvo a la cama, consternada, para ver si el mensaje de «¿Ya te has despertado? ¿Cómo de grave es?» que le envié a Jonah nada más abrir los ojos ha recibido respuesta.
Jonah: «No tiene buena pinta. Estoy yendo a Wild para ayudar con este desastre».
Suspiro. Se niega a llamar de otro modo a la empresa de mi padre, aunque los aviones y la pequeña terminal llevan semanas con el logo azul y carmesí de «Aro». Por ahora, según me ha dicho, ese es el único cambio visible. El nuevo dueño está concentrado en modernizar el negocio y piensa remodelar la oficina y la sala de espera en verano.
Para entonces nos habremos ido de Bangor, si podemos encontrar algo cerca de Anchorage.
Y si en algún momento deja de nevar.
Con el ánimo por los suelos y las lágrimas asomando, me tomo unos Advil con un trago de agua y me entierro bajo las mantas.
El estridente sonido del móvil rompe el silencio y me saca de un sueño inquieto antes del mediodía. Me llaman de recepción para decirme que ha llegado mi equipaje. El alivio le gana a la frustración. Pero no por mucho tiempo, porque busco el estado de mi vuelo y veo que lo han retrasado otra hora. Lo bueno es que no lo han cancelado. Por ahora.
No hay más mensajes de Jonah, pero no me sorprende. No suelo tener noticias de él cuando está trabajando. Aunque eso no ayuda a mejorar mi estado de ánimo. Tampoco el rugir de mi estómago.
Quien sí me ha escrito es mi madre, con una foto de ella y Simon en la playa, brindando a la cámara, todavía pálidos y sonrientes.
Tal vez hubiese sido mejor hacerle caso e ir a las Islas Turcas. De esa forma no estaría a punto de pasar Navidad con un oso pardo embalsamado mirándome mientras como.
Alejo ese pensamiento negativo y comienzo a prepararme: me pongo la misma ropa con la que viajé, me lavo los dientes, me recojo el pelo en un moño suelto y me pongo máscara de pestañas.
Es extraño pensar que, hace seis meses, antes de que Jonah irrumpiera en mi vida, ni muerta hubiese salido con la cara lavada.
Abro la puerta con la intención de bajar a desayunar y buscar mis maletas, pero me quedo sin aliento cuando veo al hombre de aspecto desaliñado que está apoyado en la pared de enfrente, mirándome. Su cuerpo alto y musculoso está cubierto por una pesada chaqueta a cuadros y tiene el pelo rubio cubierto por un gorro negro. Los ojos azul hielo me miran fijamente.
—¿Qué haces aquí? —pregunto mientras una oleada de alivio me recorre el cuerpo entero.
—Adivina. —La voz ronca de Jonah retumba en mi pecho. Dios, cómo he echado de menos oírla en persona.
—Pero creía… La tormenta.
—Paró un poco, así que aproveché la oportunidad, volé bajo y recé para que permaneciera así. —Su mirada me recorre el pelo, la nariz, la boca, y se queda ahí.
—¿Ha sido muy malo?
—¿Quieres venir aquí de una vez? —Se aparta de la pared y da un paso hacia mí.
Me sumerjo en su pecho y saboreo la sensación de nuestros cuerpos juntos y su olor (a chicle de menta y jabón amaderado) mientras nuestros labios se buscan en un beso de bienvenida.
—Han retrasado mi vuelo.
Me envuelve con los brazos y me acerca todavía más a él, su incipiente barba me pica en la piel cuando se inclina para enterrar el rostro en el hueco de mi cuello. Inhala hondo y deja salir un suspiro.
—Lo sé. El aeropuerto es un descontrol. Hay muchísima gente que quiere viajar por Navidad.
Cierro los ojos.
—No me puedo creer que estés aquí. —De repente, pasar nuestra primera Navidad juntos en el hotel de los animales muertos ya no me parece tan mala idea.
—Claro que estoy aquí. ¿Cómo iba a dejarte pasar la Navidad incomunicada y sola?
—Entonces, ¿iré contigo en el avión?
—Hoy no vamos a ir en esa dirección. —Hay algo en su voz que me hace pensar que el viaje por las montañas ha sido mucho peor de lo que me está contando. Y Jonah no tiene miedo cuando se trata de volar.
Una parte de mí quiere regañarlo (¿y si se estrellaba?), pero una parte aún más grande está abrumada por la emoción de que se haya arriesgado así por mí.
—Te quiero —suelto antes de poder pensarlo.
Pasan varios segundos y Jonah se aparta lo suficiente como para mirarme a los ojos con un gesto curioso.
Contengo la respiración y, de pronto, tengo miedo de que vaya a tener que agregar este momento en el primer puesto de la lista de cosas que salieron tremendamente mal en este intento de mudanza.
—Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en reunir el valor para decirlo. En especial después de que te acobardaras en el aeropuerto. —Me aparta un mechón rebelde—. Creía que iba a tener que esperar eternamente.
Me quedo boquiabierta por un segundo.
—¿Lo sabías?
—A los Fletcher no se os da bien expresar vuestros sentimientos. —Una suave sonrisa se dibuja en sus labios—. Por supuesto que lo sabía.
Pongo los ojos en blanco y me ruborizo. No me imaginaba que esto pasaría en un lúgubre pasillo de Anchorage con Jonah riéndose de mí por lo mucho que me parezco a mi padre.
—Bueno… Genial. —¿Qué otra cosa puedo decir? Sobre todo, cuando no ha dicho que él siente lo mismo.
Sonríe socarrón.
—Estás preciosa cuando te sientes vulnerable.
Eso aviva mi indignación.
—¿Sabes qué? Retiro lo dicho.
—Nah. No es cierto.
—Sí, es cierto. De hecho, ahora mismo creo que te odio. —Intento zafarme de sus brazos, pero me aprieta más fuerte y no puedo ni moverme.
—Mírame —exige con suavidad. Le hago caso después de unos segundos de reticencia. Sus ojos azules se clavan en mí con seriedad—. No recuerdo cómo era no estar enamorado de ti, Calla. —Se inclina hacia delante y apoya su frente en la mía—. No recuerdo cómo era levantarme y que no seas lo primero en lo que pienso. Cada mañana, nada más despertarme, cojo el móvil para comprobar si tengo un mensaje tuyo. Cada noche, me acuesto cabreado porque no estás junto a mí. Porque estás muy lejos. Te necesito en mi vida como necesito volar. Como necesito el aire de Alaska. Más de lo que necesito el aire.
—Guau. Eso es… —Trago con dificultad por el nudo que se me ha formado en la garganta, a punto de estallar en una explosión de euforia por su tierna confesión. Eso es mucho mejor que solo soltar un «te quiero».
Me coge el mentón con los dedos.
—Estás hecha para mí. Estoy perdidamente enamorado de ti, Calla Fletcher. —Su boca atrapa la mía en un beso suave que me afloja las rodillas. Me roba un gemido de lo más profundo de mi interior. Por fin ha terminado este mes de agonía.
Agarro su antebrazo para no perder el equilibrio, lo sujeto con fuerza y me deleito en su solidez. Quiero volver a sentir su cuerpo musculoso y su suave piel bajo las yemas de mis dedos, quiero sentir el peso de su cuerpo hundiéndome en el colchón.
Entre nosotros, siento la dureza de su erección haciendo presión contra mi estómago, tentándome.
Un carraspeo nos separa y una asistenta nos sonríe tímidamente mientras se acerca a recoger el carrito que hay al otro lado.
Señalo con la cabeza la puerta abierta de mi habitación.
—¿Qué te parece si entramos?
Jonah da un paso adelante, pero luego se detiene y niega con determinación.
—Si queremos salir de aquí hoy, tenemos que irnos ya. El frente de tormenta avanza lento, pero avanza.
Frunzo el ceño.
—Creía que no íbamos a volar a Bangor hoy.
—No, pero tampoco vamos a quedarnos aquí.
—Entonces, ¿adónde vamos?
—A ver a Santa Claus.
—¿Qué?
—¿Confías en mí?
—Sí, claro, pero…
—Vale. Entonces basta de charla, ve a prepararte y nos vemos abajo. Yo me ocupo del papeleo. —Me besa por última vez y se aleja silbando un villancico.
—Pero mis maletas…
—Están en la recepción —dice por encima del hombro y agrega—: pero ya te lo dije, Barbie, estos días no vas a necesitar ropa.
Me ruborizo cuando veo a la asistenta, que pasa con la cabeza gacha, fingiendo que no lo ha oído.
Y entonces entro corriendo a recoger mis cosas.
Capítulo 4
—No veo ni a Santa Claus ni a los elfos. —Miro la cabaña con tejado a dos aguas que se esconde al final de una hilera de árboles mientras Jonah hace girar nuestro avión sobre un lago helado. Un sendero estrecho atraviesa el bosque y se conecta con otro camino que serpentea por la marea de árboles. Hay una carretera, pero no sé cuántas veces se habrá usado.
—Te los acabas de perder. —Jonah sonríe con picardía y señala con el pulgar el pueblo que acabamos de pasar.
Por fin lo entiendo.
—¡El Polo Norte! ¡Oh, por Dios! —Me invade una oleada de nostalgia. No me puedo creer que aún no lo hubiese adivinado—. Mi padre solía contarme que volaba por aquí y a mí me parecía maravilloso. —Eso era cuando hablábamos sin cesar por teléfono y él me escuchaba sin rechistar.
Me llega la carcajada de Jonah por los auriculares.
—Sí. Bueno, no es el Polo Norte como tal, pero es Polo Norte, Alaska, donde siempre es Navidad. La calle principal está rodeada de bastones de caramelos gigantes. Si quieres, mañana podemos ir con las motos de nieve, no está muy lejos de aquí. —Señala al grupo de edificios que se ve a lo lejos—. Eso es Fairbanks, la segunda ciudad más grande de Alaska.
Jonah no ha querido darme ninguna pista sobre nuestro destino. Después de curiosear el maletero, pude ver que estaba lleno con su mochila deportiva, una nevera portátil, una caja de comida y varias botellas de agua. Insistí mientras huíamos de la tormenta, atravesábamos los valles y los riscos nevados de la imponente cadena montañosa, volando tan alto que las nubes oscuras dejaron paso a los rayos del sol. Pero no me dijo nada y disfrutó de mi frustración mientras la radio sonaba con las palabras de los otros pilotos, que informaban de sus coordenadas, el estado del tiempo y soltaban alguna que otra broma inapropiada.
Ahora, mientras el sol se prepara para asomarse en el horizonte a las dos y media de la tarde, entiendo que Jonah me ha traído más al norte de lo que he estado jamás.
Esta es ahora mi vida.
¿Me acostumbraré en algún momento?
Me refugio en la pesada parka y en las gruesas botas de invierno con el cuerpo tenso, cuando Veronica (el Cessna de cuatro plazas) se sacude con violencia mientras descendemos. Aunque no estoy tan nerviosa como lo estaba aquel primer día de julio, los meses que he pasado fuera me han robado un poco de la confianza que había ganado.
—¿De quién es la casa?
—De George y Bobbie. Iban a venir para Navidad, pero George tuvo uno de sus presentimientos. —Jonah me lanza una mirada de complicidad. El piloto es conocido por cancelar vuelos debido a sus tendencias supersticiosas—. Así que decidieron esperar a que parara de nevar. Y nos han ofrecido su casa para pasar estos tres días. Está llena de provisiones.
—Qué generoso por su parte. —Me recorre un estremecimiento al pensar que pasaré tres días a solas con Jonah. Solo hemos estado realmente solos en el viaje que hicimos el verano pasado para buscar a los escaladores perdidos. Acabamos atrapados por la niebla y el viento y tuvimos que refugiarnos en una cabaña. No había agua corriente ni electricidad, solo contábamos con un saco de dormir, comida en lata y una innegable tensión sexual que llegó a su punto álgido, imposible de ignorar. Esa fue la noche en la que todo cambió.
También fue la noche en la que perdí la esperanza de que mi padre fuera a sobrevivir al cáncer.
Jonah suelta los controles y me acaricia la pierna.
—Se alegran de que entraras en razón.
—Eso está por ver —me burlo, y luego mi sonrisa desaparece—. ¿Qué hay de Agnes y Mabel? Sé que querías estar con ellas. ¿Se van a enfadar? —Mi padre pasaba todas las mañanas de Navidad sentado en el sillón de Agnes con una taza de café en la mano y jugando a las damas.
—Aggie llevaba monitoreando el radar desde las cuatro de la mañana, esperando que hubiese una pausa larga que me permitiera volar. No quería que te quedaras sola en Anchorage. Además, irán a cenar con George, Bobbie y varios de los muchachos de Wild.
—Eso suena bien… —Culpé durante mucho tiempo a la empresa de mi padre por nuestra distancia. Odiaba todo lo que tuviera que ver con Wild y tuve que venir a Alaska para entender que no era solo un negocio. Mi padre y Alaska Wild mejoraban vidas.
En algunos casos, hasta las salvaban. Y los empleados eran como su familia. Todavía me hace sentir mal pensar que heredaré el dinero de la venta de un lugar que solía aborrecer.
Vacilo.
—¿Ya está a la venta la casa de mi padre? —Era dueño de las tres casas prefabricadas de esa zona (la suya, la de Agnes y la de Jonah). Las había heredado de mis abuelos. Mi padre no era famoso por tomar decisiones apresuradas ni impulsivas, pero las semanas previas a su muerte estuvo muy ocupado incluyendo nombres a su testamento para que sus posesiones fueran transferidas de inmediato cuando llegara la hora. «Para evitar todo eso de la herencia», dijo. Eso le ha permitido a Jonah quedarse con la casa que alquilaba y a Agnes y Mabel hacer lo que quisieran con las otras dos.
—Todavía no. Se pondrá a la venta en primavera. Aggie quiere que nosotros vendamos primero y nos va a llevar un tiempo. Hasta ahora solo ha venido una persona a verla.
Noto que dice «nosotros» como si una parte de su casa fuera mía.
—Si quiere, puedo ayudarla a quitar el papel tapiz de la cocina —digo mientras sonrío al pensar en arrancar todos esos patos. Recuerdo que la casa de Simon también tenía papel tapiz cuando nos mudamos. Antes de que la comprara, era la casa de sus padres.
Creo que mi madre ni siquiera había deshecho las maletas cuando atacó el baño con una espátula de metal. Acabaron contratando a alguien para que se ocupara del resto porque era demasiado para una sola persona y dudo que Simon estuviera muy contento con los comentarios despectivos que musitaba mi madre sobre el gusto decorativo de sus padres mientras trabajaba enfurecida.
Pero por supuesto que ayudaré a Agnes. Haría cualquier cosa por esa mujer diminuta de voz suave que hizo posible que me reuniera con mi padre. Además, ¿qué otra cosa puedo hacer mientras Jonah termina su último mes en Aro?
¿Me va a resultar extraño volver para desmantelar todo lo que la convertía en la casa de mi padre? Un escalofrío me recorre de solo pensarlo.
—Yo también ayudaré —murmura Jonah ausente, con toda su atención puesta en el lago.
—Está helado, ¿verdad? —pregunto.
—Debería.
—¿Debería?
—Eso espero.
Levanto las cejas y le clavo la mirada.
—¿Te estás haciendo el gracioso?
—No. —Sonríe—. Por eso primero tocaremos: para comprobar la nieve y para desbordar.
No tengo ni idea de qué es desbordar, pero la preocupación que veo en el ceño fruncido de Jonah me advierte que no me conviene preguntar. Me quedo callada mientras bajamos. Siento que los esquíes del avión se deslizan sobre el lago durante un momento, sin desacelerar, y luego volvemos a ascender. Damos un par de vueltas más mientras Jonah mira hacia abajo y gruñe un «estamos bien»; entonces volvemos a descender.
En cuestión de minutos, los esquíes de Veronica se están deslizando sobre el lago cubierto de nieve. Frena hasta detenernos a unos diez metros de la cabaña. Con cualquier otra persona en los controles, me hubiese dado miedo que nos estrelláramos. Pero, según mi padre, Jonah es uno de los mejores pilotos de montaña de la zona y, si alguien sabía de eso, ese era Wren Fletcher.
Jonah se inclina hacia delante para ver la casa a través del parabrisas.
—Bonita, ¿verdad?
—Parece una postal navideña. —Un tejado muy empinado cubre las dos plantas de la cabaña, y un alero protege la puerta de madera de las inclemencias climáticas. Una enorme chimenea sobresale en el lado izquierdo. El espacio bajo el porche de madera está lleno de leña cortada para encender el fuego, junto al que estoy deseando acurrucarme esta noche.
Sin duda, desprende un acogedor ambiente navideño, con los tradicionales pinos y las guirnaldas rojas decorando cada una de las cinco ventanas y la puerta. En la terraza hay dos mecedoras escarlatas que destacan entre la capa de nieve impoluta y apuntan hacia el lago. Sobre ellas, cuelga una tira de lucecitas que cubre todo el ancho de la cabaña.
Estoy a punto de decir que es perfecta cuando veo una pequeña cabaña de madera oculta entre los árboles con una luna en cuarto creciente calada en la puerta. Gruño por la desagradable sorpresa.
—Vamos… Puedes con eso. —Jonah se burla y eso solo me irrita más. Sabe cuánto detesto las letrinas.
—No, no puedo. Acostúmbrate. —Le lanzo su palabra favorita a la cara—. ¡Me voy a congelar! Y ¿cuántas horas es de noche? ¿Quince?
—Ahora entre diecinueve y veinte.
—¡Ah! Mucho mejor.
Se ríe.
—No es para tanto.
—Dice el tío que puede abrir la puerta y sacársela. ¡Yo tengo que caminar tres metros por la nieve, a oscuras, probablemente con lobos y mierdas a mi alrededor, y congelarme el trasero cada vez que quiera hacer pis!
—Ahí hay una lámpara. —Le taladro con la mirada, lo que le hace reír—. ¿Qué te parece si luego te hago entrar en calor?
—Sí, más te vale —musito.
—Dios, cómo echaba de menos tu mal humor. —Me envuelve el cuello con los dedos y le da un apretón suave y juguetón—. Vamos… Pongámonos en marcha.
—Puedes quitarte el abrigo y las botas, creo que ya calienta lo suficiente. —Jonah mete otro trozo de leña al fuego. La luz naranja crece.
Pongo a prueba su declaración soplando. Cuando entramos a esta pintoresca cabaña, el calor de nuestra respiración humeaba en el aire frío. Ahora, con un fuego crepitante y un calefactor emanando calor, solo queda un leve rastro.
Me quito las botas, me deslizo la parka por los hombros y la cambio por la chaqueta de franela a cuadros rojos y blancos y los calcetines de lana que saqué de la maleta. Me dejo caer en el futón con el vaso de vino tinto que me serví después de sacar la comida (más que nada snacks y platos precocinados del congelador de Agnes, pero también una pechuga de pavo lista para cocinarla en el pequeño horno de propano) con cuidado de no tirar la lámpara de aceite que proyecta una luz tenue pero cálida.
—¿Cada cuánto vienen George y Bobbie?
—Una o dos semanas en verano y muchos fines de semana cuando termina la temporada alta. Suelen pasar aquí la Navidad y el Año Nuevo. —Coloca los leños ardientes con un atizador una última vez antes de cerrar y trabar la puerta—. Cuando se jubilen se mudarán aquí. Están preparando la casa para vivir cómodamente todo el año.
—¿Todo el año? Creo que me aburriría. —Miro a mi alrededor con curiosidad e identifico los bonitos toques de Bobbie (un cojín bordado, una acuarela pastel de un avión flotando sobre un lago, un letrero recargado que dice algo sobre el hogar y el corazón) que tanto me recuerdan a la alegre cajera de supermercado con acento de Alabama.
Sobre nuestras cabezas hay un entrepiso diminuto que funciona como dormitorio. Apenas tiene lugar suficiente para una cama de matrimonio y dos mesitas estrechas. Me cuesta imaginarme a George, un hombre corpulento con bigote, trepando esa escalera por las noches.
—¿Cómo pusieron los muebles arriba?
—Con mucho dolor y cuerdas. Los ayudé. —Jonah se sumerge en el futón con un gruñido. No ha parado quieto desde que sus botas tocaron el suelo nevado: ha vaciado y cerrado el avión, encendido el fuego, cargado y colgado el rifle en la pared, preparado las variadas fuentes de energía que hacen funcionar la cabaña (propano, aceite, baterías y paneles solares). Ya está hablando de cortar más leña e ir al pueblo a buscar agua mañana.
Apoyo la cabeza en su hombro e inhalo el olor a leña quemada mientras asimilo el silencio, solo interrumpido por el crepitar del fuego. No puedo recordar la última vez que estuve tan contenta.
—Debe ser bonito tener un lugar así para escaparse.
Levanta las cejas.
—¿A pesar de su baño?
—Solo vendría en verano. —He encontrado un aseo completo en la parte trasera de la cabaña, pero solo funciona en los meses cálidos, cuando el agua no se congela en las tuberías.
—Esa es mi princesita —se burla y desliza una mano por mi muslo con cariño. Pero luego baja la voz, se pone más serio—. Nosotros también podemos tener algo así, cuando resolvamos un par de cosas. Danos unos años para establecernos y luego podremos pensar en comprar un terreno por aquí y construirnos una cabaña.
—¿Como esta?
—Quizá un poco más grande. —Hace una pausa—. Para que entremos nosotros y nuestros doce hijos.
—¿Solo doce? —me burlo mientras siento mariposas en el estómago—. ¿Y si lo intentamos con uno y vemos qué tal nos va? —De todas las cosas que me gustan de Jonah, que sea así de directo es una de las primeras de la lista. Fuerza conversaciones que, de otro modo, quizá no tendríamos. Él fue el primero en sacar el tema de los hijos cuando estábamos en Toronto. Creo que lo hizo para cerciorarse, porque su alivio cuando le dije que sí, que quiero hijos, fue visible.
—Me parece bien. —Jonah me coge de la cintura y me sube a su regazo. Un sonido grave retumba en su pecho mientras con las manos agarra y recorre mis curvas: la cadera, la cintura y los pechos en un solo movimiento.
Jugueteo con los mechones de su pelo rubio y mi cuerpo responde con la más cruda necesidad mientras se me infla el pecho por haber desbloqueado un nuevo nivel de adoración por este hombre. No tengo intención de ser madre pronto, pero que Jonah esté tan seguro y que no le de miedo la idea es inesperadamente sexy. No creía que pudiera serlo aún más.
Con destreza, desliza la chaqueta de franela por mis hombros y la deja caer en el suelo. La sigue el jersey, y me quedo solo con una ligera camiseta de algodón. Me estremezco, aunque ya no tengo frío.
—¿Qué te pareció el sitio? —pregunto y le acaricio los anchos hombros, el pecho sólido, los surcos del estómago. Jonah le atribuye su físico a los genes noruegos. No le he visto ir al gimnasio desde que lo conozco, así que quizá sea verdad.
—¿Qué sitio? —Desliza un dedo calloso bajo mi camiseta, sube por mi espalda y llega hasta el broche de mi sujetador. Con un toque, el cierre cede. Un escalofrío de anticipación me atraviesa cuando baja los tirantes y coge mis pechos con más suavidad de la que hubiera esperado de él.
—¿El que te mandé el sábado?
—Me mandaste el anuncio de una casa de novecientos metros cuadrados en Anchorage cerca de un Walmart. —Me hace levantar los brazos y me quita la camiseta. Lanza el sujetador como si fuera basura y deja mi torso expuesto al frío de la noche. Se inclina hacia atrás, como para admirar mi cuerpo desnudo y decidir qué quiere hacerle primero. Es un movimiento simple, pero los pechos me pesan, se me endurecen los pezones.
—Era un sitio grande. Y el alquiler no estaba mal.
Su mirada busca la mía.
—En abril cumpliré treinta y dos años, Calla. No quiero alquilar si puedo evitarlo. Podemos buscar algo para comprar. Algo que sea cien por cien nuestro. Una casa más pequeña, con más terreno. Nada de un Walmart en el patio trasero. —Pone la mano en mi espalda y me acerca a él. Se inclina para lamer un pezón y luego se lo mete en la boca y chupa con fuerza.
Me deleito en los sentimientos encontrados que me genera su incipiente vello facial (tendrá que pasar otro mes antes de que pueda volver a llamarlo barba) y su lengua húmeda, pero mi mente no para de pensar. Jonah ya había mencionado antes lo de comprar en lugar de alquilar. Mi madre se empeñó con vehemencia por la otra opción. Insistió en que era mucho menos permanente. Menos complicado de resolver si las cosas no funcionan. Más fácil para recoger mis cosas y volver a casa.
Como hizo ella.
Insistió en que solo estaba haciendo lo que tenía que hacer como madre: advertirme de los baches del camino antes de que me tropezara.
Pero yo no soy ella, y Jonah no se parece en nada a mi padre. Quiere sentar la cabeza y tener hijos conmigo. No hay embarazos accidentales que toman las decisiones por nosotros.
Que tenga tanta confianza en que duraremos me da valor.
—De acuerdo. Puedo empezar a buscar lugares para comprar también…
—¿Calla? —susurra Jonah y su aliento caliente me pone la piel de gallina. Adoro cómo suena mi nombre en su voz grave y ronca.
—¿Sí?
Levanta la vista ensombrecida por la tenue luz de la lámpara. Recuerdo la primera vez que vi esos ojos… un rasgo precioso que ocultaba detrás de unas gafas de sol y una personalidad sarcástica.
—Tenemos todo el tiempo del mundo para hablar de eso. Pero ¿ahora? —Sujeta mis caderas con sus manos fuertes y mueve mi cuerpo hasta que queda bien apretado contra su pelvis. Es imposible no notar su erección—. Si no estoy dentro de ti en los próximos tres minutos, me voy a morir.
Me río y siento el calor subir por mi cuerpo.
—Y después me llamas dramática a mí.
—En serio. Me voy a morir aquí mismo, en la cabaña de George, y el hombre es tan supersticioso que no volverá a pisarla.
—No podemos permitirlo —digo con falsa seriedad. La belleza de su rostro es impresionante, tiene rasgos fuertes y masculinos y, sin embargo, sus pómulos prominentes, los labios gruesos y las largas pestañas lo vuelven casi bonito.
Jonah muestra una sonrisa maliciosa.
—No. Con lo generosos que han sido al prestarnos la cabaña.
—Claro. Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que puedan volver. —Con una sonrisa juguetona, muevo las caderas y me gano una palabrota susurrada. Me inclino hacia delante y le doy un beso suave, burlón, recorro su labio inferior con la punta de la lengua antes de comerle la boca.
Jonah entierra sus dedos en mis caderas.
—No era broma lo de los tres minutos.
Exclamo mientras me recuesta de espaldas sobre el futón. Sus rápidos dedos se cuelan bajo los elásticos de las mallas y de las bragas, y lo baja todo devorando con el calor de su mirada cada centímetro de piel que va exponiendo en el proceso. En segundos, me quita hasta la última prenda, incluidos los calcetines.
Observo con avidez cómo se pone de pie y se quita la ropa en tiempo récord. Tiene un cuerpo perfecto: poderoso y bien proporcionado, la piel dorada incluso en el invierno más crudo. Todavía no he decidido cuál es mi parte favorita del cuerpo de Jonah: sus hombros anchos y angulosos, su fuerte cuello, la forma en que las clavículas sobresalen sobre los pectorales, o la impresionante marca en V de su pelvis, que señala esa parte gruesa, de piel aterciopelada, que ahora está rígida, reclamando mi atención.
Se abalanza sobre mí, cubre mi pequeño cuerpo con la enormidad del suyo y coloca su peso entre mis muslos.
—Llevo pensando en este momento cada minuto de cada día del último mes. —Entrelaza sus dedos con los míos y me estira los brazos por encima de la cabeza, fijándolos contra el colchón.
Nuestras bocas se encuentran con hambre, los dientes mordisquean, las lenguas lamen, los labios se hinchan mientras nos entregamos al desenfreno de saborear y besar.
—Ya han pasado los tres minutos —susurro y siento que los músculos de mi interior se tensan por las ganas. Muevo las caderas contra él, buscando la punta dura, guiándola hacia la entrada a mi cuerpo, ansiosa por volver a sentirlo dentro de mí.
Entra por completo de una vez. Gime.
Y el espeluznante silencio de la cabaña se llena con el embriagador sonido del tan esperado reencuentro.
—Calla… Calla, despierta. —Gimo mientras una mano me zarandea los hombros—. En serio, Calla, tienes que ver eso.
—¿Qué hora es? —pregunto sin ninguna intención de abrir los ojos.
—Casi la una de la mañana.
Vuelvo a gemir, esta vez más alto y con un intenso fastidio mientras me tapo la cabeza con la manta. Eran pasadas las once cuando nos quedamos dormidos en el futón con nuestros cuerpos desnudos y enredados, teníamos más ganas de quedarnos junto al fuego que de subir la escalera.
—En Toronto son las cinco. Si me levanto, la hemos jodido.
—De cualquier forma, estás jodida. Levántate.
El entusiasmo en la voz de Jonah es lo que me hace enderezar y aventurarme a la oscuridad. Jonah debe haber avivado el fuego, porque proyecta una luz brillante que me permite ver.
Se acerca con nada más que un pantalón de franela que deja ver la embriagadora V de su pelvis. Mis hormonas se disparan instintivamente y voy hacia él. Con la yema del dedo le acaricio el ombligo, la oscura senda de vellos, y bajo hasta que toco su polla flácida, pero impresionantemente larga.
—Vuelve a la cama.
Se ríe, pero se aleja de mi alcance con rapidez. Me lanza el pantalón, el jersey y el abrigo y luego busca su propia camiseta.
—Luego. Ahora tenemos que salir.
—Estás de broma, ¿no? —Escondo el rostro en el cuello del jersey y lo sigo hacia la puerta. Solo me da tiempo a meter los pies en las botas y echarme encima la parka y los guantes. Enfatizo el tiritar para que quede claro que tengo frío. Mientras nos aventuramos a la noche helada, el impacto de sus dedos helados se siente como una bofetada. Todas mis quejas se desvanecen en el momento en que veo las brillantes luces verdes y azules que se mecen, crecen y bailan en el despejado cielo nocturno, iluminando la multitud de estrellas y el lago helado—. ¡Las auroras boreales! —exclamo, pasmada. Es como si el cielo hubiera cobrado vida. Jonah se mueve y me abraza, brindándome todo su calor.
—Es uno de los mejores lugares del mundo para verlas. —Presiona sus labios contra mi mejilla—. Por eso quería traerte aquí.
Miro boquiabierta el espectáculo de luces, impactada.
—¿Siempre es así? —En casa ni siquiera puedo ver las estrellas por la contaminación lumínica.
—¿En una noche despejada y oscura? Sí, tienes muchas posibilidades de verlas, sobre todo en invierno. Pero tienes que buscarlas.
—Dios, ¡es increíble! Tengo que coger la cámara.
—No. —Me agarra con fuerza y no puedo moverme—. Te traeré otra vez y podrás sentarte aquí fuera, toda la noche, congelarte y hacer millones de fotos. Lo prometo. Pero esta noche es para ti y para mí. Es nuestro momento. —Apoya el mentón sobre mi cabeza—. La primera noche del resto de nuestras vidas.
Me relajo contra él.
—¿Todos saben que eres así de romántico?
—Cállate. —Su carcajada grave llena mi oído—. Pensé que te gustaría verlo.
—Me ha encantado verlo. —Entrelazo mi mano enguantada con la suya—. Gracias. —¿Así es la vida con Jonah? ¿Va a llevarme a sitios remotos para que conozca las maravillas del mundo? ¿Va a mostrarme cosas que no sabía que existían o de las que había oído, pero jamás pensé cuánto podían gustarme?
Porque, si ese es el caso, nunca me cansaré.
Me abraza con fuerza.
—Feliz Navidad, Barbie.
Echo la cabeza hacia atrás para besarle.
—Feliz Navidad, enorme y gruñón Yeti.
Capítulo 5
Enero
—Simon se quemó tanto la palma del pie que le salieron ampollas. Ha tenido que llevar las zapatillas del hotel durante todo el viaje de vuelta a casa. —Levanto la mano enguantada y estudio cómo el complejo patrón de un copo de nieve se derrite al toparse con el calor de mi cuerpo. No sé cómo es posible, dado que tengo tanto frío que se me pegan hasta las pestañas. «Al menos hará sol», ha prometido Jonah mientras tomábamos café—. Mi madre lo obligó a usar una silla de ruedas en el aeropuerto. Primero intentó discutir con ella; montaron una escena tremenda. Bueno, una escena tremenda para los estándares de Simon. Pero entonces recordó, «a pesar del dolor agudo e incontenible, con quién se había casado y se rindió sin más». —Mi imitación del acento británico estirado de Simon hace que se me escape una carcajada. No espero una respuesta, pero, de todos modos, el silencio me resulta ensordecedor—. Te caería bien Simon —logro decir pese al nudo que tengo en la garganta, intentando contener la emoción.