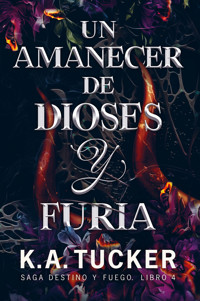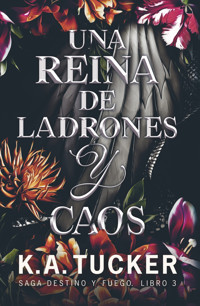Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Europa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Calla Fletcher no tenía ni dos años cuando su madre se la llevó de Alaska, dejando a su padre atrás. Ahora tiene veintiséis y es una chica de ciudad de la cabeza a los pies. Nada puede alejarla del bullicio de Toronto, excepto la noticia de que su padre está muy enfermo. Temiendo que esta sea su última oportunidad de conocerlo, Calla decide emprender un largo viaje de regreso al remoto pueblo que la vio nacer. Allí deberá afrontar el inhóspito paisaje, las extrañas horas de luz y los precios desorbitados. Pero ningún desafío será mayor que tratar con Jonah, el grosero piloto de la aerolínea de su padre, que cree que Calla es una mimada que debería volver a su querida vida en la gran ciudad. Pero ella piensa demostrarle que su corazón puede ser tan salvaje como Alaska.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Es una autora que nunca defrauda. De todos los libros que ha escrito (¡me los he leído todos!) Alaska sin ti es mi favorito.»
Colleen Hoover, autora best seller de Romper el círculo
«¡Este libro NOS HA ATRAPADO! Alaska sin ti es simplemente precioso y estamos celosas de aquellos que podrán leerlo por primera vez.»
Christina Lauren, autoras best seller de Una luna sin miel
«Esta novela tiene drama familiar, viaje de autodescubrimiento y romance. Tucker combina estos elementos a la perfección. Te hará pensar en tu propia vida y en tus relaciones, ya sean románticas o familiares.»
Anna Todd, autora best seller de saga After
«Adictiva y atmosférica, la voz de Calla me fascinó desde la primera frase. Jonah es uno de esos personajes masculinos que odias amar. ¡Imprescindible!»
Andrea Tomé, autora de Esos monstruos a los que amamos
Para Lia y Sadie,
Las mejores cosas de la vida jamás os llegarán de manera simple.
Siempre valdrán la pena.
Pero, en un mundo ideal (y por mi salud mental), espero que no tengan nada que ver con avionetas.
Prólogo
15 de noviembre de 1993
Anchorage, Alaska
Wren deja las dos maletas azul marino al lado del cochecito de bebé y coge el cigarrillo que sujeta débilmente entre los labios. Le da una calada larga, lenta, y libera el humo hacia el aire gélido.
—¿Esto es todo?
—Faltan los pañales. —Respiro el perfume a almizcle. Siempre he odiado el olor del tabaco. Todavía lo detesto, en todos menos en Wren.
—Cierto. Iré a buscarlo —dice, deja caer el cigarro sobre la nieve y lo aplasta con la bota. Junta las palmas y sopla mientras vuelve con los hombros encogidos a la pista en la que el Cessna que nos ha traído hasta aquí espera el vuelo de vuelta.
Observo en silencio, acurrucada en mi abrigo de plumas, que me protege del viento helado, aferrándome al resentimiento que lleva meses cociéndose a fuego lento en mi interior. Si no lo hiciera, enseguida me sentiría abrumada por el dolor de la decepción y la pérdida inminente, y no podría superarlo.
Wren vuelve y deja la bolsa roja en el asfalto justo cuando un trabajador se acerca para recoger mis pertenencias. Se saludan entre ellos, como si fuese un vuelo normal y corriente, antes de que el hombre se lleve mis cosas, dejando detrás de sí un silencio tenso.
—¿A qué hora llegas? —pregunta Wren con un leve gesto de barbilla.
—Mañana a mediodía. Hora de Toronto.
Rezo porque Calla pueda soportar diez horas de viaje sin llorar. Aunque quizá no sea tan malo y me ayude a distraerme. Al menos el próximo avión es sustancial, a diferencia de las pequeñas cosas que Wren insiste en pilotar. Dios, ¿en qué momento pensé que casarme con un piloto era una buena idea?
Wren asiente para sí mismo y coge en brazos a nuestra hija, que estaba dormida en el cochecito.
—¿Y tú? ¿Estás lista para volar por primera vez en un avión grande? —La enorme sonrisa que le dedica hace que el corazón me dé un vuelco.
Por enésima vez, me pregunto si no seré yo quien está siendo egoísta. Si no debería apretar los dientes y soportar la desdicha y el aislamiento de Alaska. Al fin y al cabo, fui yo la que eligió esta vida de la que ahora estoy escapando. Mi padre no tardó en recordármelo cuando les confesé que mi vida con Wren no era tan romántica como me había imaginado que sería; cuando le confesé que el último año había llorado al menos una vez al día, sobre todo durante el dolorosamente largo, frío y oscuro invierno, cuando casi no ves la luz del sol. Que odio vivir en la última gran frontera estadounidense, que quiero estar cerca de mi familia y amigos; de la ciudad de mi infancia. En mi país.
Wren frunce el ceño cuando besa la nariz de nuestra hija de diecisiete meses, ajena a la situación. Camina con algo de dificultad, enfundada en un abrigo de color rosa que la protege del frío.
—Nadie te obliga a irte, Susan.
A la misma velocidad a la que me había ablandado, vuelvo a endurecerme.
—¿Y entonces qué? ¿Me quedo aquí y soy infeliz toda la vida? ¿Me quedo en casa con Calla mientras tú sales a arriesgar tu vida con un grupo de extraños? No puedo hacerlo, Wren. Cada día es más difícil.
Al principio había pensado que se trataba de depresión posparto, pero después de algunos meses de ir a Anchorage para hablar con una terapeuta que me recetó unos antidepresivos que solo me volvieron más lenta, concluí que lo que me pasaba no tenía nada que ver con las hormonas. Y aquí estaba, tan ingenua como para creer que alguien nacido en Toronto podría soportar los inviernos de Alaska. Que estar casada con el amor de mi vida sería suficiente para vencer cualquier desafío, incluso el miedo de que mi marido muriese en cualquier jornada laboral. Que mi adoración por este hombre (y la atracción que había entre nosotros) iba a ser suficiente para superar cualquier cosa que me impusiera Alaska.
Wren mete las manos en los bolsillos de su chaleco a cuadros y se centra en el pompón verde del gorro tejido que lleva Calla.
—¿Al menos has mirado vuelos para Navidad? —me atrevo a preguntar como último recurso.
—No puedo tomarme tantos días de vacaciones, ya lo sabes.
—Wren, ¡eres el dueño de la empresa! —Señalo el logo de ALASKA WILD estampado en el avión con el que nos ha traído a Anchorage. Muchos más, con este mismo emblema, completan la flota del negocio familiar de los Fletcher, una compañía que heredó después de la muerte de su padre—. ¡Puedes hacer lo que se te antoje!
—Hay personas que me necesitan, que cuentan conmigo.
—¡Soy tu esposa! ¡Yo te necesito! ¡Nosotras contamos contigo! —respondo con la voz rota por la impotencia.
Suelta un suspiro y se masajea las sienes.
—No podemos seguir dando vueltas en círculos. Cuando te casaste conmigo, ya sabías que Alaska era mi hogar. No puedes cambiar de opinión de repente y pretender que renuncie a toda mi vida.
Las lágrimas empiezan a rodar por mis mejillas. Me las seco con furia.
—¿Y qué pasa con mi vida? ¿Soy la única que va a hacer sacrificios por esta relación?
No planeaba enamorarme perdidamente de un piloto estadounidense mientras estaba en una despedida de soltera en Vancouver, pero así fue, y, desde entonces, esta relación ha salido adelante por mí y mis esfuerzos, asumí esa responsabilidad con el fervor excesivo que puede tener una mujer locamente enamorada. Me mudé a la Columbia Británica, en la otra punta del país, y me apunté a un programa de horticultura solo para estar más cerca de Alaska. Después, cuando me enteré de que estaba embarazada, dejé la universidad y me mudé al pueblo de Wren para poder casarnos y criar juntos a nuestra hija. Pero la mayor parte del tiempo me he sentido como una madre soltera, porque Wren siempre estaba en el maldito aeropuerto, en el aire o haciendo planes para seguir volando.
¿Y qué me quedaba a mí? Platos que se enfriaban de tanto esperar, una bebé que no dejaba de llamar a su padre y este suelo subártico e inhóspito en el que debería considerarme afortunada de poder criar malas hierbas. Seguí dándole a este hombre todo lo que tenía sin darme cuenta de que me estaba perdiendo en el camino.
Wren mira cómo despega un avión comercial desde el aeropuerto internacional que tengo a la espalda. No puede esperar a volver a estar en el aire, a alejarse de esta pelea infinita.
—Quiero que seas feliz. Si lo que necesitas es volver a Toronto, no te lo impediré.
Tiene razón; no podemos seguir con esto, sobre todo si no está dispuesto a sacrificar nada por que siga a su lado. ¿Cómo puede dejarnos ir así? Cuando le dije que mi billete era solo de ida, apenas se inmutó. Aunque no debería sorprenderme, Wren nunca ha destacado por expresar sus sentimientos. Pero que nos haya traído hasta aquí, que deje nuestras cosas en el suelo frío y duro…
Quizá no nos quiere lo suficiente.
Ojalá mi madre tenga razón y algunos meses sin una esposa que le cocine y le caliente la cama hagan que lo vea todo en perspectiva. Se dará cuenta de que puede pilotar aviones en cualquier lado, incluso en Toronto.
Se dará cuenta de que no quiere vivir sin nosotras.
—Debo irme —digo y respiro hondo.
Me clava esos ojos grises y afilados, los mismos que me cautivaron cuatro años atrás. De haber sabido todo el dolor que iba a causarme el hombre guapo que se sentó a mi lado en un bar y pidió un botellín de cerveza…
—Entonces, supongo que te veré cuando estés lista para volver a casa. —Hay una ronquera extraña en su voz que casi rompe mi voluntad.
Pero me aferro a esa última palabra para darme fuerzas: «casa».
Es eso: Alaska nunca será mi casa. O no lo ve o no quiere hacerlo.
Trago a través del doloroso nudo que se me ha formado en la garganta.
—Calla, dile adiós a tu padre.
—Chau, chau, pa-pi. —Abre y cierra la mano enfundada en un guante y le regala una sonrisa.
Feliz y totalmente inconsciente de que el corazón de su madre acaba de romperse.
Capítulo 1
26 de julio de 2018
Esa calculadora no es mía.
Sonrío con amargura mientras examino el contenido de la caja de cartón (cepillo y pasta de dientes, ropa de deporte, un paquete de pañuelos, una caja de ibuprofenos, un neceser y cuatro pintalabios sueltos, laca, cepillo y los seis pares de zapatos que guardaba debajo de mi escritorio) y veo la carísima calculadora de escritorio. Solo ha pasado un mes desde que convencí a mi supervisor de que la necesitaba. El vigilante al que le encomendaron juntar todas mis cosas mientras a mí me despedían debe haber pensado que era mía. Probablemente porque tiene escrito «Calla Fletcher» con permanente a modo de advertencia para que no me la robaran.
La compró el banco, pero que se jodan, voy a quedármela.
Me aferro al minúsculo vestigio de satisfacción que me permite esa decisión mientras el metro navega por el túnel de la línea Yonge y miro fijamente mi reflejo en el vidrio, intentando con desesperación ignorar la espina que tengo clavada en la garganta.
El metro está tan tranquilo y despejado a esta hora que hasta puedo elegir asiento. No recuerdo la última vez que pasó. Llevo cuatro años apretujándome en vagones atiborrados y conteniendo la respiración por la mezcla de olores corporales y empujones constantes en los viajes del infierno de ida y vuelta al trabajo.
Pero hoy es diferente.
Acababa de darle el último sorbo a mi café con leche de Starbucks (tamaño venti) y de guardar los cambios del Excel cuando me llegó una solicitud de reunión con mi jefe. Me pedía que fuera a la Sala Algonquina. No lo pensé demasiado, cogí un plátano y la libreta y me dirigí a la pequeña sala de conferencias de la segunda planta.
Allí no solo estaba mi jefe, sino también el jefe de mi jefe y Sonia Fuentes, de Recursos Humanos, que sostenía un sobre de papel con mi nombre entre las manos.
Me senté delante de ellos y los escuché recitar por turnos un discurso que ya traían preparado: que el banco acababa de implementar un nuevo sistema que automatizaba muchas de mis tareas como analista de riesgos y, por lo tanto, mi posición había dejado de existir; que era una empleada excepcional y que de ninguna manera esto se debía a mi rendimiento; que la compañía iba a apoyarme durante la «transición».
Debo ser la única persona en la historia de la humanidad que se ha comido un plátano mientras perdía el trabajo.
La «transición» empezaría de inmediato. Tan de inmediato que no me permitieron volver al escritorio para recoger mis cosas ni para despedirme de mis compañeros. Iban a escoltarme hasta el puesto de seguridad como a una criminal, donde me darían una caja con mis cosas y me acompañarían a la puerta. Aparentemente, ese es el protocolo estándar para despedir a los empleados de un banco.
Cuatro años de analizar hojas de cálculo hasta que me dolieran los ojos y de lamer el culo de los comerciantes egoístas con la esperanza de que hablaran bien de mí cuando apareciera alguna oportunidad de ascenso; de quedarme hasta tarde para cubrir a otros analistas de riesgos; de planificar actividades de formación de equipos que no involucraran zapatos de bolos ni bufés libres. Pero nada de eso importó. Después de una reunión improvisada de quince minutos, estoy oficialmente en paro.
Sabía que el sistema de automatización no tardaría en llegar. Sabía que reducirían la cantidad de analistas de riesgos y que redistribuirían las tareas. Pero, como una estúpida, estaba convencida de que era demasiado valiosa para que me despidieran.
¿Cuántas cabezas más habrán rodado hoy?
¿Solo la mía?
Oh, por Dios, ¿y si soy la única que ha perdido su trabajo?
Pestañeo para intentar alejar las lágrimas, aunque algunas han logrado escapar. Con dedos veloces, cojo un pañuelo y un espejo portátil de la caja y me lo apoyo debajo de los ojos con delicadeza para no estropear el maquillaje.
El metro se detiene de golpe. Varias personas entran y salen disparadas como gatos callejeros para encontrar un asiento lo más lejos posible del resto de pasajeros. Todos menos un hombre con uniforme azul. Elije el asiento rojo que queda en diagonal desde donde estoy y se deja caer.
Inclino las rodillas hacia un lado para evitar rozarle el muslo.
Coge el gastado ejemplar de la revista NOW que alguien ha dejado en el asiento de al lado y empieza a abanicarse con él. Deja escapar un suspiro con un leve aroma a pastrami.
—Quizá debería quedarme aquí abajo, que se está fresco. Con esta humedad, no quiero ni imaginarme salir —murmura para nadie en particular mientras se limpia las gotas de sudor que le bajan por la frente, ignorando por completo lo fastidiada que estoy.
Hago ver que no lo escucho porque ninguna persona en su sano juicio habla sola en el metro. Cojo el móvil para releer los mensajes que le he enviado a Corey mientras estaba paralizada en Front Street, intentando procesar lo que acababa de ocurrir.
Acaban de despedirme.
Mierda. Lo siento.
¿Podemos tomar un café?
No puedo. Atrapado. Clientes todo el día.
¿Por la noche?
Veremos. ¿Te llamo luego?
La pregunta final ya me ha dejado claro que, a estas alturas, ni siquiera me garantiza una llamada rápida para consolar a su novia. Sé que últimamente se ha visto sometido a mucha presión. La agencia publicitaria en la que trabaja lo tiene esclavizado a fin de contentar a su cliente corporativo más grande (e indomable), y debe tener éxito en esta campaña si quiere tener posibilidades de conseguir el ascenso por el que lleva dos años luchando. Solo lo he visto un par de veces en tres semanas. No debería sorprenderme que no pueda dejarlo todo para encontrarse conmigo.
Sin embargo, no puedo evitar sentirme decepcionada.
—¿Sabes qué? En días como este desearía ser mujer. Podéis usar mucha menos ropa.
Esta vez, el hombre sudoroso me está hablando directamente a mí. Y las piernas que la falda deja a la vista.
Lo fulmino con la mirada, junto los muslos y me alejo. Convierto mi pelo en una especie de cortina.
Por fin se da cuenta de que no estoy de humor.
—Ah, con que tienes uno de esos días. —Señala la caja que llevo en el regazo—. No te preocupes, no estás sola. He visto a mucha gente haciendo el paseo de la vergüenza a casa después de que los despidieran.
Diría que tiene cincuenta y pocos, con el pelo más blanco que negro y prácticamente inexistente en la coronilla. Un vistazo rápido a su camisa me muestra una etiqueta donde pone WILLIAMSONS CUSTODIAN CO. Debe trabajar para una de esas empresas de limpieza que empresas como la mía subcontratan. Los veía cuando trabajaba hasta tarde, empujando tranquilamente sus carritos por los pasillos de los cubículos, tratando de no molestar a los empleados mientras vacían los contenedores de basura.
—Lo he dejado —miento mientras vuelvo a tapar la caja para alejar el contenido de sus ojos curiosos. Mi herida sigue demasiado abierta como para hablarlo con un desconocido.
Sonríe de un modo que delata que no me cree.
—¿Y por qué lo has dejado?
—No lo he dejado —admito con un suspiro tembloroso—. Ya sabes, reestructuración.
—Oh, sí, lo sé bien. —Hace una pausa y me estudia con intención—. Pero ¿te gustaba tu trabajo?
—¿Hay alguien a quien le guste su trabajo?
—Eres muy joven para ser tan cínica. —Se ríe—. ¿Al menos te llevabas bien con tus compañeros?
Pienso en mi equipo. Mark, el jefe de mi área, con su aliento permanente a café y esas reuniones cuyo único propósito era validarse a sí mismo, tomaba nota del minuto en que te levantabas para ir a almorzar y el minuto en que volvías a tu escritorio. Tara, la obsesiva que no tenía vida fuera del trabajo, que se pasaba los fines de semana enviando correos con sugerencias para mejorar los procesos con el asunto: «¡Urgente! Se necesita respuesta» para sabotear la bandeja de entrada de todo el mundo a primera hora del lunes. Raj y Adnan eran bastante agradables, aunque nunca sugiriesen tomar algo después de la oficina y no pudieran soportar un simple «buenos días, ¿cómo estás?» de mi parte sin ruborizarse. Y luego está May, que se sentaba en el escritorio de al lado, que nunca mandaba a tiempo sus informes y que comía col fermentada en el sitio de trabajo, aunque hay una regla de Recursos Humanos que prohíbe llevar a la oficina comidas con un olor fuerte. Me forzaba a dejar mi escritorio o tener náuseas durante diez minutos.
Cada.
Maldito.
Día.
—La verdad es que no —admito. Para ser sincera, no recuerdo la última vez que no tuve que luchar para salir de la cama o que no miré el reloj con insistencia para ver pasar las horas. Me encantaba el momento de apagar el ordenador y coger el abrigo al final de la jornada.
—Entonces puede que el despido haya sido algo bueno —dice sonriendo.
—Sí, puede ser. —Se acerca la estación Davisville. Suspiro por el alivio que me produce poder terminar esta conversación sin ser alevosamente grosera y me deslizo en el asiento. Agarro la caja con un brazo y me aferro a la barra con firmeza a la espera de que el metro se detenga.
—No me preocuparía demasiado por eso. Eres joven. —El hombre levanta su cuerpo del asiento cuando el vagón se detiene de golpe—. Y hay mucha oferta de lo tuyo. En un par de semanas estarás deslizando tu tarjeta de acceso en otro banco.
Solo intenta hacerme sentir mejor. Le dedico una sonrisa apretada pero amable.
Las puertas se abren y salgo hacia el andén. Siento la voz del hombre cerca, a mi espalda.
—¿Sabes qué? Hace quince años yo estaba igual que tú, cargando mi propia caja por el centro de Toronto. Aunque me habían herido el amor propio, también fue una buena patada en el culo. Decidí usar la indemnización para crear una empresa de limpieza con mis hermanos. Jamás creí que esa sería mi vocación, pero resultó ser lo mejor que me ha pasado. No quisiera estar haciendo otra cosa, ni siquiera en los peores días. —Guiña un ojo y agita el periódico enrollado en el aire—. Es el destino. Te esperan cosas mejores y más grandes, señorita. Lo sé.
Me quedo de pie en la plataforma, sosteniendo mi caja de cartón, mientras observo como el hombre se dirige a la salida. Silba mientras, de paso, comprime los papeles del cesto de basura como si de verdad limpiar baños y barrer el suelo lo hiciera feliz.
Aunque puede que tenga razón. Quizá perder mi trabajo acabe siendo de las mejores cosas que me han pasado.
Sacudo la cabeza y comienzo a avanzar hacia la salida. Doy tres pasos y el fondo de la caja cede, dejando todas mis pertenencias desparramadas sobre el sucio pavimento.
Tengo la piel cubierta por una fina capa de sudor cuando llego arrastrando los pies al sendero de piedras de la entrada de nuestra casa, que está a diez minutos caminando de la estación. Hace quince años que vivo aquí con mi madre y mi padrastro, Simon, que compró la propiedad a sus padres por un precio muy conveniente. Una inversión muy inteligente por su parte porque los precios de las viviendas en Toronto no paran de subir. Cada día nos llaman agentes inmobiliarios que quieren ofrecer a sus clientes esta casa victoriana de buen tamaño situada en un terreno espacioso y bien ubicado en una esquina. A lo largo de los años la han restaurado entera. La última tasación valoró la propiedad en dos millones.
Es casi mediodía. Solo quiero darme una ducha larga y caliente mientras lloro, arrastrarme a la cama y evitar cualquier interacción (bien intencionada o no) hasta mañana.
Estoy a punto de llegar a la entrada principal cuando se abre la puerta secundaria que lleva al consultorio psiquiátrico de Simon y una mujer diminuta y de mediana edad sale disparada, llorando, vestida con un traje pantalón que no le queda bien. Nuestros ojos se cruzan por una fracción de segundo, antes de que ella agache la cabeza y pase corriendo junto a mí hacia un neón verde. Debe ser una paciente. Supongo que la consulta no ha salido muy bien. O quizá sí. Simon siempre dice que los avances reales no son fáciles. Sea como sea, me reconforta saber que no soy la única que está teniendo un día de mierda.
Ya dentro de la casa, me quito los tacones y dejo caer al suelo la caja rota, feliz de deshacerme de ella. Dos de mis pintalabios de cuarenta dólares se han roto al impactar contra el suelo del andén y mi zapato izquierdo para correr (de un par nuevo y caro) ahora vive al lado de las vías del metro. Durante un segundo consideré bajar a buscarlo, pero me imaginé el titular de los periódicos: «Analista de riesgos a la que acaban de despedir salta hacia la muerte» y decidí que ese no era el motivo por el que me gustaría aparecer en las noticias.
—¿Hola? —grita mi madre desde la cocina.
Contengo un gruñido mientras tiro la cabeza hacia atrás. Mierda. Es verdad, es jueves. Los jueves no va a la florería hasta las dos.
—Soy yo.
El suelo de madera cruje mientras se acerca con su falda rosa y ligera acariciándole los tobillos.
Simon la sigue, con el chaleco de punto que lleva siempre, a conjunto con sus pantalones. Da igual el calor que haga, él siempre tiene el aire acondicionado puesto.
Reprimo otro gruñido. Esperaba que estuviera en casa (casi siempre está en casa), pero demasiado ocupado con su siguiente paciente como para escucharme entrar.
—¿Qué haces aquí? —Mi madre frunce el ceño mientras baja la mirada a la caja del suelo—. ¿Qué es eso?
A sus espaldas, Simon parece igual de preocupado.
Me veo obligada a repasar la horrorosa mañana, les entrego el sobre con mi acuerdo de despido y siento como me crece el nudo de la garganta mientras hablo. Hasta ahora he estado bien, pero cada vez me cuesta más mantener a raya las lágrimas.
—¡Oh, cariño! ¡Lo siento!
Mamá mira fijamente a Simon y sé exactamente por qué. Mike, el mejor amigo de Simon, es el vicepresidente del banco. Fue él quien me consiguió el trabajo. Me pregunto si Mike sabía que mi puesto era uno de los que se vería afectados. ¿Se lo habrá advertido a Simon? ¿Simon sabía cómo iba a terminar mi día cuando dejé los platos del desayuno en el lavavajillas y me despedí a primera hora?
Ya se está poniendo las gafas para estudiar los papeles del acuerdo.
Mientras tanto, mi madre me abraza y empieza a acariciarme el pelo como cuando era una niña pequeña que necesitaba consuelo. Es cómico teniendo en cuenta que soy bastante más alta que ella.
—No te preocupes. Todos hemos pasado por esto.
—¡No! ¡Ninguno habéis pasado por esto! —Simon siempre se queja de que tiene más pacientes de los que puede atender y mamá hace once años que lleva una florería en Yonge Street.
—Bueno, no, pero… le pasó a tu abuelo, y al hermano de Simon, Norman. Y a los vecinos, ¡no te olvides de ellos! —balbucea.
—Sí, ¡pero todos tenían cuarenta años! ¡Yo solo tengo veintiséis!
Mamá me mira con exaspero, pero luego frunce todavía más el ceño, tanto que se le arruga la frente.
—¿A quién más han despedido?
—No lo sé. No he visto a nadie más en seguridad. —¿Puede ser que el resto de mi equipo esté cómodamente sentado en su escritorio, hablando sobre mí en este mismo momento? ¿Lo veían venir?
Me masajea los hombros.
—Bueno, es obvio que ese lugar lo dirigen un puñado de idiotas si están dispuestos a perder a su mejor empleada, sin mencionar la más inteligente. —Otra mirada a Simon pensando en Mike.
¿Qué iba a decir? Es mi madre. Pero… me hace sentir un poco mejor.
Apoyo la cabeza en su hombro, buscando consuelo en el delicado aroma floral de su perfume y en la suavidad de su contacto mientras miramos en silencio como Simon analiza los papeles, a la espera de un veredicto.
—Cuatro meses de paga con beneficios… Asesoramiento con una agencia de empleo… parece bastante estándar —dice Simon con ese acento británico digno de Hugh Grant al que todavía se aferra después de treinta años viviendo en Canadá—. Estás en una buena posición. No tienes que preocuparte del alquiler o una hipoteca. Tus gastos son mínimos. —Desliza las gafas por encima de su escaso pelo gris y me mira fijamente—. Pero ¿cómo te hace sentir?
Simon siempre me pregunta cómo me hacen sentir las cosas, sobre todo cuando sabe que no quiero hablar de eso. Es psiquiatra y no puede evitar psicoanalizar a todo el mundo. Mi madre siempre dice que es porque quiere enseñarme a sentirme cómoda con mis emociones. Lo hace desde el día en que lo conocí, cuando tenía ocho años y me preguntó cómo me hacía sentir que mi madre tuviera novio.
—Me hace sentir que necesito estar sola.
—Muy bien —asiente.
Junto mis papeles de despido y me dirijo a la escalera.
—¿Susan, quieres decir algo más?
—¡Ahora no! —sisea ella.
Cuando me doy la vuelta, los encuentro comunicándose con una serie de miradas, gestos con las cejas y señales con las manos. Son famosos por este numerito. Es divertido… cuando no tiene que ver conmigo.
—¿Qué pasa?
—Nada. Podemos hablarlo luego, cuando estes más tranquila —dice mi madre con voz suave y una sonrisa apretada.
—Solo dímelo. —Suspiro.
—Han llamado —suelta al fin. Duda—. De Alaska.
La incomodidad me recorre la columna vertebral. Solo conozco una persona en Alaska y hace doce años que no hablo con él.
—¿Qué quería?
—No lo sé. No he llegado a coger el teléfono y no ha dejado ningún mensaje.
—Supongo que no sería nada.
Su ceño fruncido me indica que no piensa lo mismo. Incluso cuando nos hablábamos, nunca era él quien hacía el esfuerzo de calcular la diferencia horaria para llamar.
—Quizá deberías llamarlo.
—Mañana. —Sigo subiendo las escaleras—. Hoy ya he llegado a mi límite de decepciones.
Y mi padre ya ha sobrepasado el límite de toda una vida.
Capítulo 2
—¿Sales? —Simon mira su reloj. No puede entender que salga a las once de la noche para quedar con amigos. Pero tiene cincuenta y seis años y no sale de casa si no es porque mi madre lo obliga. Su idea de diversión es servirse una copa de jerez y mirar el último documental de la BBC—. Quizá yo también salga.
Simon me mira por encima de las gafas y hace un rápido y paternal escaneo de mi vestimenta antes de devolver la mirada al libro.
Llevo el vestido negro más corto y apretado y los tacones más altos que tengo en el armario. En otra situación hubiese considerado la combinación digna de una prostituta, pero, para un sofocante jueves de julio, es prácticamente un uniforme.
Simon nunca suele criticar mi forma de vestir y se lo agradezco. Solo Dios sabe el significado que puede encontrar en el conjunto de hoy. ¿Un intento de subirme la autoestima después de que me destruyeran el orgullo? ¿Quizá un grito desesperado por amor y atención? ¿Complejo de Electra no resuelto?
—¿Con los mismos de siempre?
—No. Están todos de viaje. Solo con Diana. —Y Aaron. Estoy segura. No pueden estar tanto tiempo en una discoteca el uno sin el otro. Mi mejor amiga suele exigir noches de chicas y luego se hace la sorprendida cuando aparece su novio, aunque anteriormente la haya visto enviarle nuestra ubicación.
—¿Y Corey?
—Trabaja hasta tarde —murmuro, incapaz de ocultar mi fastidio.
Quiere que nos veamos el sábado. Para «desestresarnos», dijo en su último mensaje. En otras palabras, «follar». Normalmente no me molestan los mensajes de ese tipo. Pero hoy es diferente. Hoy me molesta. El hecho de que no pueda encontrar ni diez minutos para llamarme y ver si estoy bien después de que me despidieran es una carga que no me saco de encima. ¿Cuándo se obsesionó tanto con su carrera y ese ascenso que me convertí en un personaje secundario?
¿Y cómo no me di cuenta antes?
—He encontrado esa fotografía en la basura. La que os sacasteis juntos el verano pasado. —Simon frunce la boca.
—Se ha arrugado al romperse la caja.
—Es muy bonita.
—Sí.
Nos la sacamos en junio, en la cabaña que tiene mi amiga Tania en Lake Joe, el mismo sitio en que nos conocimos cuando él fue a visitar a un amigo que vivía a tres casas de distancia. Nos cruzamos mientras íbamos en kayak, en la parte tranquila de un lago bastante concurrido. Nos paramos, nos quedamos flotando uno junto al otro e intercambiamos los saludos entusiastas de quien cree que tendrá un gran día. Me llamaron la atención sus rizos suaves y rubios; su fascinante sonrisa y la risa tranquila que la acompañaba. Me hice todavía más ilusiones cuando me enteré de que vivía en High Park y que trabajaba a solo ocho minutos de mi oficina.
Para el momento en que remamos de vuelta a nuestros respectivos muelles, uno al lado del otro, ya habíamos quedado para almorzar. Y esa noche, en la hoguera que hicimos en casa de Tania, jugamos a mancharnos los labios con nubes derretidas.
En esa foto estábamos sentados en una pila de rocas grises que desembocaban en el lago. Pinos centenarios de fondo. Los brazos largos y delgados de Corey abrazándome por los hombros, sonriendo, completamente enamorados. Fue la época en la que nos veíamos al menos cuatro veces por semana, cuando hacíamos planes para adaptarnos a los horarios del otro, cuando me respondía los mensajes con bromas cursis cuando apenas habían pasado treinta segundos desde que los había enviado, cuando encargaba flores una vez por semana a mi madre y le pedía que me las pusiera en la mesita de noche (lo que había hecho que ella lo adorase desde el primer momento), cuando tenía que empujarlo (entre risas, por supuesto) porque quería robarme un último beso, sin importar quién estuviera mirando.
Pero, en algún punto del camino, las cosas habían cambiado. Las flores ya no llegaban todas las semanas; las respuestas a los mensajes tardaban horas. Y los besos solo aparecían como preludio de otra cosa.
Quizá estábamos más cómodos con la relación.
Quizá estábamos demasiado cómodos.
Quizá teníamos que sentarnos a hablar.
Alejo todos esos pensamientos.
—Puedo imprimir otra.
Simon vuelve a mirarme, con una leve expresión de preocupación. Adora a Corey, posiblemente más que mi madre. Pero siempre han sido cariñosos con mis novios, y han sido bastantes los que han atravesado la puerta a lo largo de los años.
Aunque es verdad que Corey es el mejor de todos. Es inteligente, conversador y tolerante. Las comisuras de los ojos se le arrugan cuando sonríe y es experto en prestar atención. Le importa lo que los otros piensan de él, pero en el buen sentido, lo que hace que se contenga incluso cuando está enfadado porque tiene miedo de arrepentirse de lo que pueda llegar a decir. Siempre me ha tratado bien… Nunca se queja cuando lo obligo a llevarme el bolso, siempre me sostiene la puerta para que pueda pasar y se ofrece a hacer él la cola de la barra cuando me apetece una bebida. Un verdadero caballero. Y sexy.
¿Qué padres no querrían que su hija estuviera con un chico como Corey?
¿Y por qué mientras repaso mentalmente los mejores atributos de Corey me siento como si estuviera intentando convencerme de ellos?
—Bueno… Tened cuidado con lo que tomáis y no os separéis —murmura Simon.
—Lo haré. Dale un beso de buenas noches a mamá de mi parte. —Es temporada de bodas y se ha ido a dormir pronto para descansar todo lo posible antes de tener que levantarse bien temprano para acabar los ramos del fin de semana.
Ya estoy en la puerta principal cuando escucho que Simon grita.
—No te olvides de bajar la basura.
—Lo haré cuando vuelva —gruño y llevo la cabeza hacia atrás.
—¿A las tres de la madrugada? —pregunta de forma relajada. Sabe perfectamente que lo último que haré cuando vuelva dando tumbos será bajar la basura al contenedor de reciclaje.
Abro la boca y estoy a punto de rogarle a mi padrastro que lo haga por mí, solo por esta vez…
—Sacar la basura una vez a la semana como única contribución a esta casa es bastante mejor que tener que pagar por el alquiler y la comida, ¿no?
—Sí —murmuro.
Es verdad. Tenemos una empleada que se ocupa de la limpieza y de lavar la ropa dos veces por semana. Mamá se encarga de que nos traigan frutas, verduras y viandas listas para comer preparadas en una cocina orgánica, alimentada a granos, sin gluten, sin hormonas, sin colesterol y sin lactosa, así que casi nunca tengo que cocinar ni que hacer la compra. Y, además, cuelo mis blusas y vestidos en la pila de chalecos tejidos y pantalones pinzados que Simon lleva a la tintorería.
Soy una mujer de veintiséis años sin deudas que lleva viviendo de la caridad de sus padres pese a haber tenido un salario decente los últimos cuatro años y no recibe quejas de ninguno de los dos porque les encanta tenerme aquí y yo adoro el estilo de vida que puedo llevar por seguir en casa. Así que, sí, lo menos que puedo hacer es sacar la basura una vez por semana. Pero eso no me impide que agregue:
—Solo me obligas a hacerlo porque tú lo odias.
—¿Por qué otra razón crees que te hemos permitido quedarte tanto tiempo? —grita mientras cierro la puerta a mis espaldas.
—Nos vemos allí.
Las ruedas del cubo retumban contra el suelo mientras lo arrastro con una mano; paso junto al Audi de mi madre y el Mercedes de Simon con el móvil apretado contra la oreja. La nuestra es de las pocas casas que tienen entrada para vehículos, una lo suficientemente grande como para que quepan tres coches. Casi todos tienen que luchar por encontrar aparcamiento en la calle, lo que es especialmente molesto en invierno, cuando la competencia no solo es contra otros coches, sino también contra bancos de nieve de dos metros.
—¡No vamos a entrar en ningún lado si no te das prisa! —grita Diana por encima del ruido de la gente que la rodea, con pánico en la voz.
—Relájate. En algún lado vamos a entrar, como siempre que salimos. —En algún lugar en el que podamos coquetear con el portero o, en el peor de los casos, darle algunos billetes a escondidas para que nos deje saltarnos la fila que se inventan para hacernos creer que la discoteca está llena, aunque el interior parezca un pueblo fantasma.
Ser dos mujeres jóvenes y atractivas tiene sus beneficios, y esta noche pienso aprovecharlo. Por más que me sienta fatal por dentro, lo he compensado arreglándome más por fuera.
—Mi Uber ya está en camino. Elige un lugar y mándame la ubicación. Te veo en quince minutos. —Más bien veinticinco, pero Diana me va a dejar sola si se lo digo.
Dejo el móvil en el capó del coche de Simon, junto a mi bolso, y arrastro el cubo hasta los contenedores, con cuidado de no romperme una uña. Después vuelvo para coger el cubo que va a restos.
Percibo un movimiento por el rabillo del ojo un segundo antes de sentir como algo suave me acaricia la pierna. Doy un salto hacia atrás con un grito, pierdo el equilibrio, tropiezo y caigo de culo contra un rosal lleno de espinas. Un mapache enorme sale disparado a mi lado. Otro lo sigue a toda velocidad y me chilla con rabia.
—¡Maldita sea!
La caída ha sido dura y es posible que tenga un moratón, pero en este momento lo que más me duele es ver el tacón de quince centímetros junto a mi pie, despegado de la base. Me quito lo que queda del talón roto y lo apunto hacia los mapaches, que ya están debajo del coche, a salvo de mi violencia. Me miran y el haz de luz de la lámpara del porche hace que les resplandezcan los ojos.
Se abre la puerta principal y aparece Simon.
—Calla, ¿sigues aquí? —Me mira desparramada en el jardín.
—Tim y Sid han vuelto —murmuro. Después de visitar nuestra propiedad todos los jueves por la noche durante casi un año, habían dejado de venir. Asumí que habían encontrado otra familia a la que atormentar o que los había atropellado un coche.
—Sospechaba que iban a volver. —Entrecierra un poco la puerta—. Te llaman de Alaska.
—No estoy —murmuro sacudiendo la cabeza, pero ya es demasiado tarde.
Simon arquea sus cejas tupidas y espera con los brazos extendidos. Jamás me cubriría. El psiquiatra que lleva en el interior cree que debemos enfrentarnos a los problemas y no evitarlos.
Y, según Simon, mi mayor problema es mi relación con Wren Fletcher. O la falta de relación, porque apenas lo conozco. Creía que lo conocía. Antes. Cuando marcaba su número y mientras sonaba me imaginaba el salón y la casa de la persona que había al otro lado. Por supuesto que sabía cómo era mi verdadero padre. Mi madre me había enseñado algunas fotos suyas, con su pelo desaliñado del color de la mantequilla de cacahuete y sus ojos grises y amables, vestido con un abrigo a cuadros azules y negros y vaqueros en pleno agosto, de pie delante de una formación de aviones. Ella decía que era un guapo tosco y, de algún modo, sabía a qué se refería pese a no poder entenderlo del todo por mi corta edad.
A veces no respondía y yo me pasaba toda la semana desconsolada, pero otras, cuando tenía suerte, lo pillaba justo entrando o saliendo. Hablábamos durante algunos minutos, sobre la escuela o mis amigos, o mis pasatiempos del momento. Solo hablaba yo, pero ni me daba cuenta, me gustaba poder hacerlo. Mi madre decía que mi padre nunca fue muy hablador.
También decía que nunca viviríamos juntos como una familia. Que la vida de mi padre estaba en Alaska y la nuestra en Toronto, y que era imposible cambiarlo. Hice las paces con eso bastante rápido. No me quedaba otra opción. Sin embargo, siempre le pedía que viniera a visitarme. Si tenía todos esos aviones, ¿por qué no podía subirse a uno y venir?
Siempre tenía una excusa y mi madre nunca intentó defenderlo. Lo conocía demasiado bien.
Pero yo solo podía verlo través de los ojos embelesados de una niña que está desesperada por conocer al silencioso hombre que había al otro lado del teléfono.
Me levanto, me limpio el polvo de los pantalones y llego hasta los escalones de entrada saltando a la pata coja y mirando de reojo a mi padrastro, paciente y comprensivo.
Finalmente cojo el teléfono.
—Hola.
—Hola, ¿Calla? —pregunta una mujer.
—Sí, ¿quién es? —Miro a Simon, extrañada.
—Me llamo Agnes, soy amiga de tu padre. He encontrado tu número entre las cosas de Wren.
—Bueno… —En mi interior se enciende una inesperada chispa de miedo. ¿Por qué estaba revolviendo entre sus cosas?—. ¿Le ha pasado algo?
—Supongo que podría decirse que sí. —Hace una pausa y contengo la respiración por miedo a la respuesta—. Tu padre tiene cáncer de pulmón.
—Oh. —De pronto, siento las piernas temblorosas y tengo que sentarme en los escalones. Simon se sienta a mi lado.
—Sé que vuestra relación es difícil, pero pensé que te gustaría saberlo. —¿Difícil? Más bien diría inexistente. Hay una larga pausa—. Yo solo me he enterado porque encontré una copia de los resultados en un bolsillo cuando fui a lavar su ropa. No sabe que te he llamado.
Escucho lo que no dice: él no iba a contarme que tenía cáncer.
—Y… ¿es grave?
—No estoy segura, pero los médicos le han recomendado un tratamiento. —Tiene la voz aflautada y un leve acento que me recuerda al de mi padre, o a lo que recuerdo de él. No sé qué más decir.
—De acuerdo. Bien… Estoy segura de que los médicos saben lo que están haciendo. Gracias por llamar y ponerme al tanto…
—¿Por qué no le haces una visita?
Abro la boca de par en par.
—¿Visita? ¿Te refieres a ir… a Alaska?
—Sí. Pronto. Antes de que empiece el tratamiento. Te pagaremos el billete si hace falta. Es temporada alta, pero he encontrado un asiento en el vuelo de este domingo
—¿Este domingo? ¿Dentro de tres días?
—Jonah irá a buscarte para completar el otro tramo.
—Disculpa, ¿quién es Jonah? —La cabeza me da vueltas.
—Oh. —Su risa es suave y melodiosa—. Lo siento. Es nuestro mejor piloto. Se asegurará de que llegues sana y salva.
«Nuestro mejor piloto. Te pagaremos el billete». Ha dicho que era una amiga, pero empiezo a sospechar que Agnes es algo más que eso.
—Y a Wren le encantará verte.
—¿Te lo ha dicho él? —vacilo.
—No es necesario. —Suspira—. Tu padre… es un hombre complicado. Pero te quiere. Y se arrepiente de muchas cosas.
Puede que a esta Agnes no le molesten todas las cosas que Wren Fletcher no hace ni dice, pero a mí sí.
—Lo siento. No puedo subirme a un avión e irme a Alaska así sin más… —Mis palabras quedan flotando en el aire. En realidad, no tengo trabajo ni grandes compromisos. Y, en lo que respecta a Corey, probablemente podría ir y volver sin que se diera cuenta.
Podría irme sin más, pero esa no es la cuestión.
—Sé que es mucha información y que tienes que procesarla. Por favor, piénsalo. Tendrías la oportunidad de conocer a Wren. Creo que te caerá muy bien. —Se aclara la garganta—. ¿Tienes algo para escribir?
—Emm… Sí. —Cojo el bolígrafo que Simon lleva en el bolsillo de la camisa (siempre puedo contar con que tenga uno a mano) y garabateo el número de Agnes en la palma de Simon, aunque probablemente haya quedado registrado en el identificador de llamadas. También me da su dirección de correo electrónico.
Cuando cuelgo, estoy mareada.
—Tiene cáncer.
—Me imaginaba que sería algo de eso. —Simon me abraza por lo hombros y me acerca a él—. Y la mujer que te ha llamado quiere que vayas a visitarlo.
—Agnes. Sí. Ella quiere que lo visite. Él no me quiere allí. Ni siquiera pensaba contármelo. Se iba a morir así, sin avisarme ni advertirme. —Se me rompe la voz. Este hombre al que ni siquiera conozco puede herirme mucho.
—¿Y eso cómo te hace sentir?
—¡¿Cómo crees que me hace sentir?! —estallo, las lágrimas amenazan con desbordarse.
Simon sigue calmado y entero. Está acostumbrado a que le griten por sus preguntas (mamá, yo y sus pacientes).
—¿Quieres ir a Alaska a conocer a tu padre?
—No. —Levanta una ceja. Suspiro, exasperada—. ¡No lo sé!
¿Qué se supone que debería hacer con esta información? ¿Cómo se supone que debería sentirme ante la posibilidad de perder a una persona que solo me ha hecho daño?
Nos quedamos sentados en silencio, observando como Sid y Tim salen de debajo del coche, las colas rebotando mientras se dirigen a los cubos. Se levantan sobre las patas traseras y golpean el azul para intentar tumbarlo con el peso de sus cuerpos. Parlotean todo el tiempo y apenas se molestan en mirar a su audiencia. Suspiro.
—Nunca se ha molestado en conocerme. ¿Por qué debería hacerlo yo?
—¿Habrá un mejor momento? —Así es Simon. Siempre responde una pregunta con otra pregunta—. Déjame preguntarte esto: ¿crees que ganarás algo yendo a Alaska?
—¿Aparte de una foto con la persona que le donó esperma a mamá? —Simon hace una mueca de desaprobación por mi pobre intento de chiste—. Lo siento. Supongo que no tengo muchas expectativas puestas en un hombre que en veinticuatro años no se ha preocupado por ver a su hija.
Se suponía que iba a venir a Toronto. Me llamó cuatro meses antes de mi graduación de octavo para decirme que iba a asistir. Me puse a llorar al colgar el teléfono. Todo el enfado y el resentimiento que había acumulado a lo largo de los años por todos los cumpleaños y fechas importantes que se había perdido se desintegró al instante. De verdad creía que iba a estar allí, que iba a sentarse en la tribuna con una sonrisa orgullosa. Lo creía, hasta que llamó dos días antes de la ceremonia para decirme que había surgido «algo». Una emergencia en el trabajo. No dijo nada más.
Mi madre lo llamó. Escuché su voz agitada a través de las paredes. Escuché el ultimátum que le dio entre lágrimas: u ordenaba sus prioridades y por fin hacía algo por su hija o desaparecía de nuestras vidas para siempre, incluida la mensualidad que enviaba.
Nunca apareció.
Y cuando subí al escenario a recoger mi reconocimiento académico tenía los ojos hinchados, una sonrisa forzada y la promesa interior de que nunca más volvería a confiar en él.
Simon duda, su mirada sabia se pierde en la oscuridad.
—¿Sabías que tu madre seguía enamorada de Wren cuando nos casamos?
—¿Qué? No, no puede ser.
—Sí. Muy enamorada.
—Pero se casó contigo. —Frunzo el ceño.
—Pero eso no quiere decir que no siguiera queriéndolo. —Le da vueltas a algo—. ¿Recuerdas cuando tu madre pasó por esa fase en la que se cambiaba el color de pelo y hacía ejercicio casi todos los días? Cualquier cosa que yo hacía la irritaba.
—Tengo un vago recuerdo, pero sí.
Se había teñido el pelo de rubio platino y empezó a ir a yoga cada día para revertir los efectos de la mediana edad y volver a endurecer el cuerpo. Le tiraba comentarios maliciosos a Simon entre los sorbos del primer café de la mañana, señalaba sus defectos personales en el almuerzo e iniciaba peleas colosales sobre todo lo que él no era durante la cena.
Recuerdo que pensé que era raro, que nunca los había visto discutir, y mucho menos con tanta frecuencia.
—Todo eso empezó después de que Wren llamase para anunciar que iba a venir.
—No, no fue así —empiezo a discutir, pero me detengo. Simon debe tener mucho más claro que yo ese momento.
—Cuando tu madre dejó a Wren, lo hizo esperando que cambiara de idea respecto a lo de vivir en Alaska. No fue así, pero ella nunca dejó de quererlo. En algún momento, se dio cuenta de que tenía que seguir con su vida. Me conoció y nos casamos. Y luego, de la nada, él iba a venir, volvería a formar parte de su vida. No sabía cómo lidiar con la situación de verlo después de tantos años. Estaba… contrariada por sus sentimientos por ambos. —Si Simon está afligido por admitirlo, no lo demuestra.
—Seguro que para ti fue muy difícil. —Se me estruja el corazón por el hombre al que he llegado a conocer y a querer como mucho más que un simple reemplazo para mi padre biológico.
—Lo fue. Pero vi un cambio después de tu graduación. Estaba menos ansiosa. Y dejó de llorar. —Simon sonríe con tristeza.
—¿Lloraba?
—Por las noches, cuando pensaba que yo ya estaba dormido. No siempre, pero sí con frecuencia. Supongo que era la culpa que la acechaba por seguir sintiendo cosas por él. Y el temor por lo que podía llegar a pasar cuando volviera a verlo, sobre todo porque llevábamos poco tiempo casados.
¿Qué es exactamente lo que está sugiriendo Simon?
Aprieta los labios mientras se limpia las gafas con la manga.
—Creo que al fin aceptó que no ibais a tener la relación que tanto anhelabais. Que querer que alguien sea lo que no es no sirve de nada. —Simon duda—. Puede sonar egoísta, pero debo admitir que no me desagradaba el hecho de que nunca viniera. Saltaba a la vista que, si Wren hubiera estado dispuesto a dejar su ciudad, nuestro matrimonio hubiera llegado a su fin. —Juguetea con la alianza de oro que lleva en su dedo anular—. Siempre quedaré segundo si compito contra ese hombre. Ya lo sabía cuándo le pedí que se casara conmigo.
—Pero ¿entonces por qué te casaste con ella? —Me alegra que lo haya hecho, por ella y por mí, pero lo que dice parece bastante extraño.
—Porque, aunque Susan estuviera locamente enamorada de Wren, yo estaba locamente enamorado de ella. Todavía lo estoy.
Eso lo sé. Lo vi en cada mirada sostenida, en cada beso al pasar. Simon quiere a mi madre con locura. En su boda, mi abuelo dio un discurso ligeramente inapropiado en el que dijo que no casaban porque mi madre es una mujer llena de vida e impulsiva y Simon es práctico y tranquilo, un alma vieja. «Es un amor inesperado, pero estoy jodidamente seguro de que la hará mucho más feliz que el anterior», fueron las palabras exactas de mi abuelo, delante de cientos de invitados.
Pero es probable que el viejo tuviera razón, porque Simon equilibra a mi madre y le concede cada uno de sus deseos y caprichos. Se van de vacaciones a destinos tropicales en hoteles lujosos con todo incluido aunque él preferiría conocer el polvo de iglesias y bibliotecas antiguas; es su mula de carga cuando ella decide renovar el armario y arrastra incontables bolsas por las calles de Yorkville; a ella le encanta pasar los domingos viajando a los mercados del campo y él siempre la lleva, aunque vuelva a casa estornudando por haber estado expuesto a docenas de los alérgenos que lo acechan; eliminó el gluten y la carne roja de su dieta porque mamá decidió que ya no quería comerlos. Cuando redecoramos la casa, mamá eligió una paleta de grises y púrpuras pálidos. Al poco tiempo, Simon me confesó que detesta pocas cosas en la vida y, por extraño que parezca, el color púrpura es una de esas cosas.
En el pasado, me burlé en silencio del desgarbado caballero inglés por no imponerse, por no perder la paciencia. Pero ahora, mirándonos cara a cara (hace tiempo que el pelo abandonó la línea frontal), no puedo dejar de admirarlo por todo lo que ha tenido que aguantar por quererla.
—¿Alguna vez admitió sus sentimientos? —me atrevo a preguntar.
—No. —Simon tose y frunce mucho el ceño—. Jamás admitiría una cosa así, ni siquiera intenté que me lo contara. Eso solo serviría para revolver una culpa que no nos hace bien a ninguno de los dos.
—Claro. —Suspiro—. Entonces, ¿debería ir a Alaska?
—No lo sé. ¿Deberías?
—¿Por qué no puedes ser un padre normal y decirme lo que tengo que hacer? —digo poniendo los ojos en blanco.
Simon sonríe de esa forma que me indica que, en su interior, está encantado de que me refiera a él como mi padre. Aunque siempre diga que me ve como a su hija, creo que le hubiera gustado tener hijos propios, si mi madre hubiese estado dispuesta.
—Déjame preguntarte una cosa: ¿qué ha sido lo primero que has pensado cuando Agnes te ha dicho que tu padre tenía cáncer?
—Que se va a morir.
—¿Y qué te ha hecho sentir eso?
—Miedo. —Ya veo hacia dónde está yendo Simon—. Me ha dado miedo haber perdido la oportunidad de conocerlo. —Porque, sin importar el tiempo que haya pasado tirada en la cama preguntándome si mi padre me quería, la niña que vive en mi interior todavía quiere que la respuesta sea «sí».
—Entonces creo que deberías ir a Alaska. Pregúntale lo que necesites preguntarle y conoce a Wren. No por él, sino por ti. Para que no tengas que vivir con arrepentimiento. Además… —Choca su hombro contra el mío—. No creo que haya muchas urgencias a las que tengas que atender en este momento de tu vida.
—Qué extraño cómo todo ha salido rodado, ¿no? —murmuro pensando en el hombre con el que me he cruzado en el metro—. Debe ser el destino.
Simon me mira sin expresión y me río. No cree en el destino. Ni siquiera cree en la astrología. Cree que las personas que creen en el horóscopo reprimen algún tipo de problema. Suspiro.
—Tampoco es que viva en la parte bonita de Alaska.
No es que recuerde alguna parte de Alaska del poco tiempo que viví allí… ni la bonita ni fea. Pero mi madre ha usado el término «páramo árido» tantas veces que me quitó las ganas de conocerlo. Aunque tiene una tendencia a la exageración. Además, le encanta la ciudad. No aguanta estar en Muskoka más de una noche, y se baña en repelente cada quince minutos mientras recuerda sin parar a sus acompañantes el riesgo de contraer el virus del Nilo.
—Me lo voy a pensar.
Empiezo a reorganizar mentalmente mi agenda. Y gruño. Si me voy el domingo, me perderé el turno en la peluquería. Quizá pueda rogarle a Fausto que me lo mueva al sábado por la mañana. Poco probable. Tienes que reservar con cuatro semanas de antelación. Por suerte tengo hora para las uñas el sábado por la tarde y me hice las pestañas la semana pasada.
—Acabo de pagar diez clases de yoga. ¿Y qué pasa con el squash? Mamá tendrá que buscar alguien que me reemplace.
—Pudiste solucionar todas esas cosas cuando te fuiste a Cancún el año pasado.
—Sí… Supongo que sí —admito con desgana—. Pero Alaska está a un millón de horas.
—Solo medio millón —bromea Simon.
—¿Al menos me recetarás…?
—No.
—¿Entonces qué gracia tiene tener un padrastro con un talonario de recetas? —Exagero un suspiro. Mi móvil empieza a sonar desde el capó del coche de Simon—. Mierda, es Diana. Está haciendo fila en algún lado, asesinándome con la mente. —Como si ese fuera su pie, un Nissan negro dobla la esquina—. Y ese es mi Uber. —Miro el talón que falta y el vestido sucio—. Tengo que cambiarme.
Simon se incorpora y camina hacia el cubo de basura, que sigue esperando.
—Creo que puedo ocuparme de este. Solo por esta vez. Después de todo, es verdad que has tenido un día muy malo.
Inclina el cubo con un movimiento extraño que hace que Tom y Sid corran a buscar refugio hasta que consigue que se aguante sobre las ruedas. Simon es una persona entrañable, pero la fuerza y la coordinación no están entre sus habilidades. Mamá intentó varias veces que se apuntase al gimnasio para que ganara algo de músculo, pero siempre fracasó.
Entonces me golpea un pensamiento.
—¿Que harás con la basura si me voy a Alaska?
—Bueno, se ocupará tu madre, por supuesto. —Espera un segundo antes de girarse para ver mi sonrisa desconfiada y murmura con ese acento británico seco—. Eso será el bendito invierno en el infierno, ¿no crees?
Capítulo 3
—Tienes que ir —grita Diana por encima de unos bajos ensordecedores y hace una pausa para dedicarle una sonrisa al camarero cuando deja nuestras bebidas en la barra—. Es precioso.
—¡Nunca has ido a Alaska!
—Bueno, no, pero he visto Hacia rutas salvajes. Todo ese desierto, la naturaleza, las montañas… Solo ten cuidado con las bayas. —Con un gesto dramático, para que el camarero la vea, deposita un billete de diez dólares en la lata de propinas. Un truco para que nos atiendan primero cuando volvamos a por más.
Pero los ojos del camarero están ocupados bajando por el escote pronunciado de mi vestido azul cobalto, lo primero que pillé del armario. Es guapo, pero bajito, musculoso, lleva la cabeza rapada y un brazo completamente tatuado (mi prototipo es alto, delgado, sobrio y sin tatuajes) y, además, no estoy de humor como para coquetear por copas gratis.
Le dedico una sonrisa y devuelvo mi atención a Diana.
—El oeste de Alaska no es así.
—Salud. —Tomamos un chupito al mismo tiempo—. ¿Y cómo es?
Pongo una mueca por la bebida.
—Llano.
—¿A qué te refieres? ¿Llano como las praderas?
—No, quiero decir que, sí, es probable que sea así de llano, pero hace mucho frío. Frío ártico.
Mientras que nuestras provincias del centro oeste alojan a la gran mayoría de las granjas del país, nada crece donde vive mi padre. La época de siembra es demasiado corta. Al menos es lo que dice mi madre, que tiene una licenciatura en Ciencias Botánicas por la Universidad de Guelph. Si alguien sabe del tema, creo que es ella.
—¿Ártico? —Los ojos azules de Diana se abren por el entusiasmo—. En serio, piensa en lo increíble que puede ser para Calla&Dee. Fuiste tú la que dijo que teníamos que encontrar una perspectiva original. Dijiste que teníamos que salir de la ciudad.
—Me imaginaba algo como una escapada a Sandbanks o Lake of Bays. —Sitios nuevos y pintorescos a los que podemos llegar en unas pocas horas en coche.
—¿Que hay más original y más lejos de la ciudad que una bloguera en el Ártico? —El pintalabios púrpura mate de Diana se arquea en una sonrisa esperanzada. No tengo ninguna duda de que en su cabeza se está formando una telaraña de ideas.
El año pasado fundamos una modesta web llamada Calla&Dee, un medio para compartir nuestra pasión por los últimos tonos de pintalabios o modelos de zapatos, solo por diversión. Debería haber sabido que, cuando Diana me propuso que dividiésemos los gastos del diseñador web, sus aspiraciones para este proyecto eran ambiciosas y que esperaba que este pasatiempo la llevara a algún lado.
Ahora nos pasamos todo el día intercambiando textos para el sitio: ideas para futuras publicaciones, cosas que parecen estar funcionando, tenemos secciones (moda, gastronomía, belleza y entretenimiento) y un riguroso cronograma de publicaciones que cumplir. Me paso los viajes al trabajo y las pausas para almorzar revisando otros blogs para enterarme de las novedades (tiendas que anuncian liquidaciones, referentes de la industria de la moda que anuncian las últimas tendencias, otros blogueros que empiezan a seguirnos con la excusa de formar redes). Las noches me las paso actualizando los enlaces, subiendo contenido, renovando el diseño; tareas que Diana aborrece, pero que a mí no me molestan y que resulta que se me dan bien.