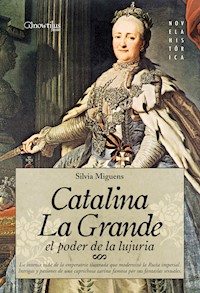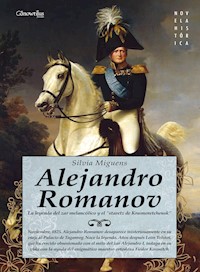
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novela Histórica
- Sprache: Spanisch
La vida del zar Alejandro estuvo llena de contradicciones, de melancolía y de remordimiento, su misteriosa y prematura muerte le convirtió en una leyenda. Alejandro Romanov accedió al trono de Rusia tras colaborar con unos conspiradores que acabarían asesinando a su propio padre, esa circunstancia le marcaría para toda la vida. Educado por su abuela Catalina la Grande heredará de ella su afinidad con los ilustrados franceses y su idea de modernizar Rusia y dotarla de unas instituciones como las que tenían los ingleses. En Alejandro Romanov el escritor León Tólstoi y el maestro Fiodor Kuzmich narran la historia de este zar, melancólico, culto y autócrata a la vez que investigan la prematura y misteriosa muerte del nieto de Catalina en su viaje a Crimea. Con su estilo característico, cuidado y reconocible, Silvia Miguens edifica ante nosotros el S. XIX europeo y construye una novela en la que confluyen Rousseau, Napoleón, Catalina la Grande y Tólstoi. Pero además de recrear la época y las personalidades con cuidado detalle, penetra en la compleja psicología del zar Alejandro y nos trae a un hombre cargado de culpa y en el que se debaten continuamente una cultura que le inclina a democratizar y modernizar Rusia y una personalidad vanidosa que le lleva a mostrarse cada vez más autócrata, más injusto e incluso más cruel.Razones para comprar la obra: - La figura de Alejandro Romanov es esencial para entender la mayoría de los avatares del S. XIX europeo. - La novela no solo analiza la complicada mentalidad del zar, también, como telón de fondo, analiza las cuestiones políticas del XIX tan determinantes para la época actual. - El zar Alejandro Romanov sirvió de inspiración a un coloso de la literatura como Tólstoi que, en esta novela, es narrador de los hechos. - La autora es una escritora de reconocido prestigio que ha escrito otras novelas sobre la dinastía Romanov.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alejandro Romanov
La leyenda del zar melancólico y el staretz de Krasnoretchensk
Alejandro Romanov
La leyenda del zar melancólico y el staretz de Krasnoretchensk
SILVIA MIGUENS
Colección: Novela Histórica
www.nowtilus.com
Título: Alejandro Romanov. La leyenda del zar melancólico y el staretz de Krasnoretchensk
Autor: © Silvia Miguens
Copyright de la presente edición © 2011 Ediciones Nowtilus S. L.
Doña Juana I de Castilla 44, 3o C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Diseño y realización de cubiertas: Carlos Peydró
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
ISBN 13: 978-84-9967-261-8
Fecha de publicación: Octubre 2011
Impreso en España
¡Que el cielo nos permita alguna vez lograr una Rusia libre, y protegerla de los ataques del despotismo de la tiranía!
Alejandro Romanov
ÍNDICE
A MODO DE PRÓLOGO
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO XXIV
CAPÍTULO XXV
CAPÍTULO XXVI
CAPÍTULO XXVII
CAPÍTULO XXVIII
PARA REDONDEAR
A MODO DE PRÓLOGO
Al subir al trono mi padre quiso reformarlo todo. Sus comienzos fueron bastante brillantes, pero lo que vino después no respondió a ellos. Todo fue trastocado al mismo tiempo, lo que no hizo más que acrecentar la confusión, ya demasiado grande, que reinaba en todos los asuntos.
Como militar, pierde casi todo el tiempo en desfiles. En lo demás, no hay continuidad de planes. Se da una orden y tarda un mes en llevarse a cabo. Nadie se da cuenta de las cosas hasta que el mal está hecho.
En fin, para hablar claramente, la felicidad del Estado no cuenta en la dirección de los asuntos. No hay más que un poder absoluto que hace todo a tontas y a locas. Sería imposible enumerar las tonterías cometidas…
Mi pobre patria está en un estado indescriptible: el agricultor resentido, el comercio modesto, la libertad y el bienestar personal aniquilados. Ese es el cuadro que presenta Rusia. Imaginad cómo debe sufrir mi corazón.
Yo mismo, ocupado en minucias militares —perdiendo el tiempo en deberes de oficial subalterno— sin un instante siquiera para dedicar a mis estudios que eran mi ocupación favorita antes del cambio, me he convertido en el ser más desdichado.
Todos conocen mi antiguo propósito de expatriarme. En estos momentos ya no veo el modo de ponerlo en práctica, pero la situación desgraciada de mi patria marca otro rumbo a mis ideas. He pensado que si alguna vez me tocara el turno de reinar, en vez de expatriarme, haría mucho mejor en trabajar por la libertad de mi país y evitar así que en el futuro pudiera servir de juguete a algún insensato.
He hecho mil reflexiones al respecto que me han demostrado que ese sería el mejor tipo de revolución, operada por un poder legal y que dejaría de serlo en cuanto estuviese terminada la constitución y la nación tuviese sus representantes.
Esa es mi idea. La he comunicado a personas inteligentes que, por su parte, hace tiempo que pensaban lo mismo. En total somos cuatro: el señor Novolséltsev, el conde Stróganov, el joven príncipe Czartoryski —mi ayuda de campo, joven como hay pocos— y yo. Cuando llegue mi turno habremos de trabajar sin precipitarnos para lograr una representación de la nación que, dirigida, logre una constitución libre, después de la cual cesará absolutamente mi poder, y si la Providencia secunda mi trabajo, me retiraré a algún rincón y viviré contento y dichoso viendo la felicidad de mi patria y gozando de ella.
¡Que el cielo nos permita alguna vez lograr una Rusia libre y protegerla de los ataques del despotismo de la tiranía!
Alejandro Romanov
I
Todos conocen mi antiguo propósito de expatriarme. En estos momentos, no veo el modo de ponerlo en práctica, pero la situación desgraciada de mi patria marca otro rumbo a mis ideas.
Alejandro Romanov
Cuando supo que nada podría hacer para conservar el «deber ser», tomó la decisión de sólo ser. Las opciones no eran muchas, o aceptaba caer bajo la estocada del crimen organizado y la traición, como les había sucedido a su padre y a su abuelo, o se daba por muerto. Pero morir no estaba en sus planes y terminó dándose por muerto. Asistir a los fastos de las propias exequias y observar de qué manera se empieza a acomodar el mundo a nuestra ausencia, no es una experiencia a desestimar. ¿Por qué habría de resignarse a no ver el mar nunca más, a no poder alcanzar libremente cada orilla del mar de Azov o cualquier otro de los que baña las costas de su reino, el mundo? ¿Por qué no poder amar nunca más? ¿Por qué aceptar el nunca más de todo, por lo menos de todo lo terrenal?
Las amenazas y las intrigas eran muchas. Una vez más, el miedo le escindía el corazón con su daga, pero en esa ocasión no logró impedirle entrever la salida: una vez que hubiese dado muerte y sepultura al zar Alejandro Pávlovich Romanov, el mundo, el verdadero, se abriría definitivamente a sus pies: las campanas de Kazán volverían a tronar por el jacobino monsieur Alejandro.
Así lo había llamado la gran Catalina Romanov, cuando ella era aún la gran zarina de todas las Rusias y él, Alejandro Romanov, su primer nieto. Apenas le fue puesto en sus brazos, Catalina aseveró: «Monsieur Alejandro se convertirá en un personaje excelentísimo —sin dejar de puntualizar— siempre que sus padres no estorben sus progresos». Una vez más, Catalina no se equivocaba en su premonición, y no porque fuera una iluminada o hechicera, aunque tal vez lo fue, sino que se sabía poseedora de un amor tan entrañable y obstinado como para moldear a su primer nieto y favorito a su propia imagen y semejanza.
Según Catalina la Grande, Alejandro debería sucederla pasándose por alto el protocolo real, o sea pasando por alto a Pablo I, padre de Alejandro, que en realidad no era el primer nieto de Catalina, pero sí el primer hijo de los duques reales: Pablo Romanov y María Fiódorovna. El segundo matrimonio de Pablo se le propició para devolverle la alegría al príncipe Pablo, pues su primera esposa Natalia había muerto y con ella su hijito recién nacido. Claro que recuperar la alegría del futuro zar Pablo no era el único móvil de aquella unión. La principal inquietud era unir las casas reales de Prusia y Rusia, ya que la princesa Fiódorovna en realidad era la princesa Sofía Dorotea de Württemberg, presentada especialmente por el príncipe Enrique en nombre de su hermano el rey Federico II de Prusia.
Ambos deseos fueron cumplidos. Prusia y Rusia fueron una y Pablo declaró a su madre: «Confieso que me he encaprichado con esta encantadora princesa, realmente encaprichado. Es exactamente como uno la querría… María Fiódorovna sabe no sólo disipar mis melancolías sino, incluso, devolverme el buen humor, perdido durante estos tres años infortunados». Y como consecuencia de aquel desenfrenado amor imperial, nueve meses más tarde, el 12 de diciembre de 1777, nació el primer hijo, el gran Alejandro I.
Su abuela, Catalina la Grande, se ocupó de hacer del pequeño príncipe un hombre capaz de ejercer las funciones de zar. Como si no bastara con su sola influencia, Catalina delegó parte de esa minuciosa obra al maestro Laharpe. Según ambos, el príncipe debía estar en buena forma, en muy buena forma, para confrontar y resistir los inminentes cambios de la historia, cambios con los que Catalina sabía que los Romanov deberían lidiar hasta el último día. Recordando a su abuela, Alejandro sin duda hubo de reconocer que si hubiera acatado en su totalidad sus consejos, tal vez Pablo, su padre, no hubiera sido asesinado; decía también que era una pena que Pablo no se hubiera decidido a abdicar a su favor, como el rey Carlos abdicó a favor de su hijo Fernando VII.
Catalina ilustró a su nieto acorde a su propio sentir y destreza en el arte de sobrevivir entre extranjeros, aun dentro del seno de la familia, sin dejar nunca de lado la diplomacia. Lo preparó para la guerra y la paz, para la vida, con esa fuerza de los amores absolutos que todo lo dan y todo lo exigen. Por aquellos días de 1825, de estar viva, Catalina Romanov hubiera luchado a muerte para impedir el asesinato de Alejandro. Quién mejor que Alejandro para saberlo, cómo no seguir en aquel momento los deseos y el espíritu de su abuela.
Así las cosas, en 1825, corriendo el mes de noviembre y dando muy pocas explicaciones a familia y asesores, Alejandro Romanov salió de Moscú. Emprendió el viaje a Crimea en vísperas de una revolución anunciada, pues le habían llegado rumores de que estallaría en el mes de diciembre una revuelta para quitar de en medio al zar Alejandro I.
No podía perder tiempo. Se fue de inmediato. La idea le crecía vertiginosamente. Una vez más tuvo miedo, un miedo nuevo y concreto que no dio lugar a duda. Sabía qué buscaba y eran los tiempos propicios, sólo faltaba pensar cómo llevarlo a cabo. La idea fue creciendo en el viaje y tomó visos de realidad cuando llegó a su destino. Estaba en el lugar preciso, nada menos que en Crimea, lugar con el que tanto había soñado en aquellos bucólicos días de la infancia, al amparo y capricho de Catalina, la «madrecita de todos los rusos».
Catalina había negado siempre que sus nietos Constantino y Alejandro hubieran participado del viaje y los festejos que en su honor había ofrecido Gregorio Potemkin en Crimea. Sin embargo, Alejandro guardaba escenas absolutamente claras de aquel viaje y del palacio de Taganrog. Según sus relatos, ella misma se creyó, o se supo, protagonista de un cuento de Las mil y una noches. Alejandro nunca dudó de que Catalina, por lo menos para él, era una especie de Scherezade.
En cuanto a lo del viaje a Crimea, sus padres Pablo y María Fiódorovna no dieron su consentimiento para que sus hijos viajaran con la zarina. Ni siquiera aceptaron cuando se ofrecieron a acompañarlos su guía el maestro Laharpe y el leal Mamonov, que por esos días era el favorito más cercano a la zarina, gran amigo de Laharpe y gran compañero de juego de los niños. En realidad, al decir de la abuela, los padres de Alejandro o «la secundería» como les llamaba, se oponían porque no habían sido invitados por Gregorio Potemkin, que por aquel entonces ya no era el favorito de Catalina sino algo así como un zar en Crimea, hacedor absoluto del palacio en el que reinaba, rodeado del pequeño harén que conformaban sus sobrinas carnales. Catalina sostuvo siempre ante todos que no había realizado con sus nietos aquel viaje, pero quién sabe… Tan claros fueron los relatos y las consecuencias de los días en Taganrog que Alejandro nunca pudo convencerse de no haber estado ahí, con la zarina y toda su corte de adulones, empezando por Potemkin, que no perdía las mañas a pesar de no ser el favorito de Catalina, por lo menos no el único ni el oficial. Sin embargo, Catalina, a los ojos de todos, continuaba hablándole como si lo fuese: «Padrecito príncipe, ten la certeza de que mi amistad hacia ti es igual a tu adhesión a mi persona, un sentimiento que a mis ojos tiene inestimable valor».
«No se puede vivir con él ni sin él», solía decir Catalina a Alejandro. «No se puede vivir con ella ni sin ella», consideraba por su parte Potemkin. Una vez que Gregorio Potemkin puso punto final a la suntuosa construcción del palacio de Taganrog, arrogándose el título de amo y señor de Crimea, organizó aquel viaje para que su amada Catalina Romanov pudiese comprobar in situ todo lo que su padrecito Príncipe era capaz de hacer, aun cuando durante esos años tanto el uno como la otra habían establecido la distancia como modo de preservar su gran y curioso amor, en el que nada contaban sus respectivos amantes y amoríos. Poco y nada consideraban la fidelidad, concepto no muy común por esos días, también en el entorno general de Alejandro donde la verdadera lucha fue siempre por mantener los códigos de lealtad.
—Interesante invitación la de Potemkin —el maestro Laharpe había sugerido cuando llegó la noticia a Moscú por aquellos tiempos de la infancia del zar Alejandro…
—Quién sabe si el Gran Duque Pablo consentirá —sugirió la princesa Dagachov y Catalina la interrumpió de inmediato:
—Ya verán, será maravilloso; podremos llevar a los niños, será un viaje soñado.
—¿Su Majestad cree que el Gran Duque dará su consentimiento? —interrumpió Laharpe.
—El Gran Duque querrá lo mejor para monsieur Alejandro y para Constantino —insistió Mamonov.
—Ojalá así sea —acotó Ségur, y por lo bajo murmuró al oído de Laharpe— jamás, o al menos difícilmente, porque nunca he visto un hombre más temeroso y egoísta que Pablo Romanov...
—Le ruego, embajador, que no nos deje fuera de la conversación —demandó Catalina.
—Su Majestad, comentaba algo personal que me avergüenza decir en voz alta —se justificó Ségur.
—Por favor, Ana, sirve un brandi al embajador que algo personal le sucede…
—Agradezco la atención, Su Majestad —dijo Ségur al tiempo que acercaba el vaso a Ana Narýshkina, consejera de la zarina.
—Es un viaje extremadamente largo para cargar con niños —sugirió alguien cuya voz se perdió en aquel ir y venir de los invitados.
Pero Ségur continuó murmurando al oído de Laharpe:
—Pablo es incapaz de forjar la felicidad del prójimo ni la propia. Sólo la historia de los zares destronados o inmolados le preocupa y alimenta su miedo enfermizo por las sombras...
—¿Otra vez el malestar, embajador? —había preguntado Catalina y Ségur no pudo más que reír.
—Querida zarina, no he dicho nada más que la verdad, y nada de Su Majestad.
—Embajador Ségur, no hay nada que yo misma no haya considerado de mi hijo…
—Sabrá disculpar la imprudencia.
—Debemos convencer al Gran Duque. Hace tiempo que no intercambiamos siquiera una esquela. Creo que está un poco molesto...
—En realidad, su molestia es conmigo porque Su Majestad me ha comisionado para educar a sus hijos y bien sabe que no compartimos ideas ni ideologías —dijo el maestro Laharpe acercándose a nosotros dos.
—Se lo pediremos por carta —había sugerido Mamonov.
—Creo que Pablo se ha resentido porque no han sido invitados él ni la duquesa María Fiódorovna.
—De todos modos están tan ocupados con sus propios viajes y son tantos sus hijos que no tienen por qué enterarse… —volvió a oírse esa voz empeñada en no darse a conocer entre los invitados.
Más allá de cualquier decisión, al día siguiente la zarina y Ségur redactaban la carta a Pablo. Constantino y Alejandro presenciaban la escena y alcanzaron a escuchar las consideraciones de la abuela Catalina:
Vuestros hijos son vuestros, son míos, son del Estado. Para mí ha sido un deber y un placer dispensarles los cuidados más tiernos desde la primera infancia... Y he pensado lo siguiente: para mí será un consuelo, cuando me alejo de vosotros, tener a los niños cerca de mí. De cinco, tres quedarán con vosotros. De modo que sólo no tendré que verme privada, en mi ancianidad y durante seis meses, del placer de tener conmigo a un miembro de mi familia.
Casi cincuenta años más tarde, a punto de empezar el mes de diciembre de 1825, recordaba aquel viaje a Crimea, también llevado a cabo un mes de diciembre… Todo viaje resultaba un momento feliz igual a los preparativos de una fiesta. Los baúles, la elección de la ropa, las joyas, los libros, las comidas, la zarina mandó emisarios con las invitaciones de honor: a José II; al príncipe de Ligne; al embajador de Inglaterra, sir Fritz Herber; al de Austria, el conde de Cobenzl. Las damas de honor que pululaban por palacio cuchicheaban como las lavanderas; igual que los funcionarios y altos mandatarios del gobierno ruso. Todos eran movilizados para ir al encuentro del príncipe Gregorio Alejandro Potemkin, amo y señor de Crimea.
A pesar de la prohibición, Constantino y Alejandro se divertían durante los preparativos. El primer día de Año Nuevo de 1787, marchaban en vehículos que más que trineos eran pequeños palacios sobre patines. Catorce trineos en caravana atravesando la nieve caída durante la Nochevieja y custodiados todos por cientos de trineos pequeños. Abrigados y alegres a fuerza de té y licores se abrían paso entre la nieve y el bosque. Potemkin, en previsión de las paradas intermedias, había mandado encender cientos de fogatas a la vera del camino, que apagaban ni bien la caravana ponía distancia. También había organizado campamentos, para que los viajeros pudiesen alternar en torno al calor de los samovares. En las posadas eran recibidos con toda pompa. Dentro del trineo real, además de Catalina se trasladaban Ana Narichkin, el Traje Rojo, Ségur, la condesa Bruce y Laharpe. Jugaban a las adivinanzas, recitaban, contaban historias cómicas y de buena gana, reían por todo, hasta de verse en esos cuartos como cajas, tapizados de brocados y terciopelos.
Durante años, Laharpe y Catalina, recordaron a los príncipes Constantino y Alejandro lo acontecido durante aquellas cuatrocientas leguas de nieve hasta llegar a Kiev. Alejandro nunca olvidó los comentarios y el deslumbramiento de Catalina. Lo había recordado y contado tantas veces y con tal fidelidad a los hechos, según ella, que Alejandro nunca dudó de haber estado en mitad de esa corte conformada por príncipes altivos, mercaderes de largas vestiduras y barbas profusas; oficiales de todas las armas y colores de chaqueta, hasta los cosacos del Don que, según Laharpe, habían sido súbditos del tal Pugachov que con su rebelión pretendió ocupar el trono haciéndose pasar por el marido de Catalina, el zar Pedro, que había sido asesinado hacía diez años. Tampoco quedaron fuera del viaje ninguna de las hermosas mujeres de la corte de Catalina. Todos supeditados a la voluntad del paseo pergeñado por Potemkin en homenaje a la zarina que, no obstante al cumplir los cincuenta años, en ciertos momentos, alardeaba aún de la mirada ingenua y lapidaria de niña con que lo juzgaba todo como si aún perteneciera a ese otro país de la infancia, tan ajeno a la corte rusa. Pero nada de esto sabían o imaginaban los súbditos que encendían fuegos de bienvenida al paso de los trineos, ofreciendo los saludos pertinentes y regalos de los representantes de las tribus de kirguises y hasta de los salvajes calmucos convertidos, por entonces, en dóciles mascotas domesticadas.
Cómo podría convencerse de no haber estado ahí, se decía años más tarde alejándose de Taganrog. Nada era como aquellos días, ni siquiera en los recurrentes sueños con escenas del pasado. Recordaba el viaje hasta con aromas, los juegos en la nieve, las risas ardientes por el vodka de los acompañantes de Catalina, mientras los niños, un tanto adormecidos, se arrebujaban entre los grandes, atentos a sus bromas y comentarios. Lo recordaba como si lo estuviese contemplando en un libro con estampas. Los colores y los aromas del pasado regresan a cada rato y no perdería ningún recuerdo ante la prepotencia del presente ni del futuro.
Envuelto por el abrigo de esos recuerdos salió a cabalgar alejándose cada día un poquito más, pero sólo del presente. Quién sabe qué deparaba para él su destino en un futuro inmediato. Lo cierto es que transcurridos esos primeros días en Crimea, entre reuniones y debates, un atardecer logró librarse de la guardia. Escapó en su corcel. Primero al paso y conforme avanzaban los kilómetros, al trote ligero y alado. Antes de irse fue necesario mostrar a sus hombres cierta tolerancia, los indujo a ir a la taberna donde les esperaban los favores de las muchachas, y les recordó que las mayores amenazas habían quedado en San Petersburgo. Era momento de festejar, de modo que, dejándolos a su aire y tomándose por asalto sus propios aires, salía a cabalgar. Dos o tres días les hizo aquel juego, hasta que los soldados de la Guardia Real se acostumbraron a esas breves escapadas del zar. Cierto día les anunció que la cabalgata podría ser un poco más prolongada y junto al mar. Los hombres aceptaron sin reclamos, en realidad, tal vez no le prestaron mucha atención o la inquietud de emprender el largo viaje lo mantuvo poco atento a recomendaciones o advertencias.
Llevaba un rato cabalgando junto al mar, cuando vislumbró un grupo de gentes en corrillo. Seguramente —se dijo— sería un animal muerto o algún ahogado caído de una embarcación. Se acercó al grupo y la sorpresa le resultó bastante propicia. Se trataba de un hombre con el rostro ennegrecido y deformado, probable presa del paludismo. Otros murmuraban que podría ser una víctima de la peste negra, sin dejar de lado los comentarios acerca de otros males del que poco o nada se sabía. Nadie lo conocía ni reconocía. Aunque parecía haberse arrastrado por varios días hasta llegar a esa costa del mar de Azov, pues la ropa se notaba no tan dañada por el agua como por el abandono y el nomadismo, igual que el rostro y las manos agrietadas por el frío, ennegrecidos por la enfermedad. Poco a Poco, entre cuchicheos, conjeturas y chismes, los que rodeaban el cadáver fueron abriéndose en torno al que se acercaba.
Una vez más se encontraba cara a cara con el sereno gesto que otorga la muerte. El muerto era de una altura notable y cabellos claros. Ostentaba la delgadez de quien ha padecido una enfermedad prolongada. El recién llegado puso la mano junto a la del cadáver. A pesar del oscurecimiento de la piel, el cadáver parecía haber distendido su semblante hasta la aceptación. El desconocido acomodó el mechón de cabello que le tapaba la frente. El muerto llevaba botas de buena calidad. Revisó los bolsillos de la chaqueta hasta encontrar sus papeles de identidad y algunos otros con anotaciones.
—Será mejor ubicar a su familia. Alguien habrá a quien avisar —murmuró al niño que observaba a pocos metros—. Según dicen los papeles es de San Petersburgo. Me ocuparé de él, pues debo volver a Moscú y nada me cuesta hacer algo por este pobre hombre…
Así continuó murmurando en tono igualmente confidencial. El niño corrió a esconderse por detrás de los pocos curiosos que se alejaban a paso ligero.
—Sí, me ocuparé del cadáver —repitió y los que aún rodeaban al muerto, movidos por el tono de voz imperante o por la inmediatez que la enfermedad y la muerte provocan, se alejaron todos discretamente, hasta el niño.
Puede que durante su pobre y última estadía terrenal, entre la arena en realidad, el muerto, con ese resabio de conciencia que perdura unos instantes, hubiera percibido la presencia de ese desconocido y qué decidiría el destino con respecto a él. Tal vez, a punto de separarse su alma, en ese instante preciso de abandonar lo que ya no era su materia sino un simple cadáver, alcanzó a comprender que no era la vida ni su paso por este mundo lo que le reservaba la buenaventura y la fama, sino la muerte.
Cuando quedaron a solas, cubrió el cadáver con su capote y corrió en busca de caballos de recambio para un largo viaje. Por suerte, la guardia seguía gozando del té y los pasteles que les ofrecían las muchachas de la posada, aunque el alboroto y los cantos que se escuchaban aún desde lejos daban fe de que convidaban a algo más que té y dulces. Tanto mejor, se dijo, jalando los cabellos del cabestro. Una vez junto al muerto, lo levantó y lo echó encima de uno de los animales. Montó otro corcel y en tropilla cabalgaron hacia el bosque. Cuando creyó que no le observaban los probables curiosos, desató las cuerdas y dejó caer el cuerpo, que cayó secamente al suelo sobre un montón de hojas secas. Le quitó la ropa. Aquel cuerpo, oscurecido y con claros rastros de enfermedad, contrastaba con el propio. Mientras se desnudada, se sopesaba con el muerto. Se vistió con la ropa del muerto, intercambió la cruz que cada uno traía al cuello, la propia tenía un brillante, se puso las botas, con iniciales labradas, que eran de un cuero infinitamente suave, propicias para largas travesías y le calzaron perfectamente. Puso las suyas al cadáver y también la chaqueta con todas sus pertenencias. Se colocó la chaqueta aún húmeda del muerto y volvió a repasar uno por uno los bolsillos. Todo parecía en orden. Subió el cuerpo inerte de aquel hombre al caballo, y lo aseguró como pudo para que no cayera. Ambos, cadáver y corcel, dieron cuenta y seguramente agradecieron la señal de la cruz que trazó en el aire al mismo tiempo que, con la mano del corazón, acarició el lomo de su caballo, siempre leal a su amo y al fin dio un golpe suave para que emprendiese el camino de regreso a Taganrog.
En un par de días, en medio de la confusión y los coletazos de la revolución decembrista, se echó a rodar la noticia de la muerte del zar Alejandro I. Independientemente de cómo había resultado, lo cierto es que los agitadores del movimiento se salieron con la suya. Quisieron quitar de en medio al zar y este les dio el gusto. Había llegado su momento de abandonar la Corona. Según los partes oficiales que fueron enviados a Moscú, el zar Alejandro I de Rusia que, a pesar de su brusca y temible enfermedad había pasado sus últimos momentos en paz, sería trasladado de inmediato a San Petersburgo donde, al mismo tiempo, preparaban los actos fúnebres y los de coronación. Que pase el que sigue. Muerto el zar Alejandro I, ¡que viva el zar Nicolás!
II
Sea, admitamos como históricamente demostrada la imposibilidad de identificar a la misma persona en Alejandro y Kuzmich; esto no impide que la leyenda continúe en pie con toda su belleza y verdad. Yo mismo he ensayado escribir algunas páginas sobre este tema, pero dudo que tenga tiempo de continuarlo y lo lamento, pues la imagen es muy bella.
León Tolstói
Nada es como parece. Nunca. Nada ni nadie pertenece al solo lugar en que lo vemos o nos encontramos. Ni siquiera cuando creemos tocarlo o nos tocan; tampoco aquello que se nos muestra vedado nos es tan vedado como parece. Las cosas, todas, y los hechos nos llegan desde muy lejos, desde muy atrás, desconocemos su origen y la procedencia de su origen.Todo es de una materia más o menos concreta pero guarda partículas del infinito, de lo desconocido…
—No, nada es lo que parece, conde León Tolstói. Porque habríamos de serlo nosotros.
—Tampoco usted lo es Fiódor Kuzmich…
—El que lo dice lo es —bromeó el anciano.— Al fin y al cabo no he sido más que un hombre simple, un niño simple que ha vivido largamente…
—Un niño que ha vivido larga y sabiamente puede ser, pero, disculpe mi atrevimiento, si su infancia no ha sido la de un niño simple, cómo habría de ser su vejez la de un hombre simple…
El anciano soltó una gran carcajada. El encalado sin mácula de los muros parecía resquebrajarse con su risa. En efecto, León Tolstói y Fiódor Kuzmich se quedaron observando una pequeña escama blanca que cayó de la pared con el estallido de la carcajada. Imposible imaginar que ese viento que en el patio del monasterio agitaba el follaje de los álamos hubiese provocado la caída del trozo de pared, porque la pequeña ventana, herméticamente cerrada, convertía el cuarto en una especie de claustro. Aunque también parecía improbable que el desprendimiento lo hubiese provocado la estruendosa risa de Kuzmich. Sin embargo, así fue. El anciano se puso de pie y levantó el trocito de pared, lo puso en la palma de su mano y mientras lo fisgoneaba cuidadosamente respondió:
—Quién sabe… No se puede vivir sabiamente y si alguien cree que ha vivido sabiamente y que así continuará viviendo no es persona en quien confiar. El tiempo nos dispersa, arrasa con todo lo que creemos dejar atrás, aun con esos fragmentos del pasado que se nos desprenden como estos trocitos de pared —reflexionó Fiódor Kuzmich casi en un murmullo mientras se acercaba al escritorio— porque, aunque parezcan perdidos, siempre se nos aparecen y nos alcanzan, es imposible soltarnos de los muros del pasado; pero cómo saber desde cuándo y cuánto podremos recordar…
—¿Y si hubiera algo que nos impidiese recordar?
—¿Algo como qué? —preguntó el staretz como al desgaire mientras pasaba una pasta de pegar en el pedacito de encalado y lo adhería a la pared.
—No sé, pero algo habrá en su pasado que prefiera olvidar.
—Es probable…
—Me gustaría que pudiera confiar en mí…
Kuzmich echó a volar otra carcajada y observó si su vehemencia, una vez más, provocaba la caída de la encaladura. León Tolstói le siguió con la mirada. Dejaron pasar unos minutos sin hablar. Nada pareció desprenderse del muro en esa ocasión. No obstante, el anciano volvió a ponerse de pie, caminó hacia la ventana y levantó algo del suelo.
—Si como usted dice, conde Tolstói, he vivido sabiamente, ¿por qué supone que podría confiar en un escritor y sus tretas?
En ese caso fue León Tolstói quien alborotó el entorno con su carcajada.
—Digamos que sólo pretendo lo que usted acaba de hacer, juntar esos trozos que se le han ido soltando, aquello que dice no recordar y pegarlos uno al lado del otro. Creo que algo de esa historia pertenece a mis orígenes, seguramente algo hay en su pasado de lo que he perdido en mi infancia.
Fiódor Kuzmich puso un trocito del primer descascarado de pared en el hueco de las manos de Tolstói y simuló poner otro trocito más, ese que un rato antes simuló levantar del suelo.
—Cómo recordar lo ya olvidado, si tan a recaudo lo guardé durante tanto tiempo qué sentido tendría sacarlo a la luz...
—Todo está ahí para ser leído y reinterpretado.
—Llévese estos trocitos y si logra escribir algo de lo que ve, si puede leer en él algo de la historia de estos muros, sólo entonces hablaremos.
—No entiendo…
—Desde que regresé de Tierra Santa he visto pintar cientos de veces estas paredes conforme la humedad deja sus huellas. Yo mismo he preparado la pasta con cal, agua y sudor. Capa sobre capa fueron cubiertas todas las marcas… Debe aprender a leer el misterio desde su nimiedad…
—¿Y en qué año regresó de Tierra Santa, maestro Kuzmich?
—Si mal no recuerdo hace unos veinte años, alrededor de 1836.
León Tolstói observó de cerca las escamas de la pared que Kuzmich le puso en la mano. Sabía cómo manejar los silencios para que los demás hablaran mientras él se ocupaba en enhebrar cada palabra en su memoria, como cuentas en un cordel, para desenhebrarlas más tarde en la penumbra de su cuarto, donde las trasladaba al papel. El escritor sabía que aun en contra de su voluntad y negando la posibilidad Fiódor Kuzmich hurgaba en su memoria, preguntándose qué sentido tendría encontrar algo nuevo en lo sepultado entre los recuerdos, para qué remover y resignificar sus días pasados y la historia, para qué volver a hurgar dentro de uno mismo, de cada capa de uno mismo.
Para Tolstói era suficiente con aventar un poco la hojarasca y esperar; en cuanto a Kuzmich, sabía que después de esa primera ventolera alcanzaría con esperar a que aquellas hojas se reaco-modaran hasta la próxima ventolina o borrasca.
—¿Por qué habrán de servirle mis relatos, joven escritor? Apenas y a veces podrá encontrar alguna verdad en mis preguntas, poco de mí encontrará en cada respuesta. No es bueno confiar en las palabras, conde Tolstói, tampoco en las metáforas.
—¿Y cómo podría creer entonces en unos trocitos de encalado?
—Si nada encuentra en ellos, si no puede advertir la historia que se esconde entre las capas de la pintura y en el vacío que hay entre cada una, si no puede advertir nada en el silencio, mucho menos podrá escribir acerca de ellos...
—No sé si comprendo —fingió el escritor con la sola intención de que el hombre que tenía enfrente continuara hablando.
León Tolstói se sintió oportunamente observado por el staretz de Krasnoretchensk. El joven escritor sacó un pañuelo de su bolsillo y envolvió el trocito de pared. Y al mismo tiempo que sostenía la mirada inquisidora del anciano, simuló guardar el segundo trozo de encalado de la pared, en realidad, esa nada que Fiódor Kuzmich le había ofrecido y según él era fácilmente descifrable.
—Sé que se irá con más preguntas de las que trajo al llegar. Deberá leer ahora en cada una de sus preguntas y en cada una de las mías, porque ninguna respuesta conlleva la verdad. Muy pocas veces lo que se asemeja a una respuesta es apenas otra versión de la verdad. Sólo si puede hacer una adecuada lectura de sí mismo como parte de su entorno cotidiano, logrará expresarse…
—No creo que sea eso lo que busco…
Con cierta dificultad, el hombre caminó hacia el escaso cuadro de luz de la pared más lejana. Erguido en su altura, por lo menos todo lo que pudo despegar cada una de sus vértebras, giró la cabeza con movimientos chiquitos reacomodando también el cuello. Corrió la cortina y abrió la ventana de par en par. Oscurecía. Las sombras se alargaban confundiéndose las unas con las otras. Había sido un largo día. Uno de cielo limpio y claro. Hacía tiempo que los ojos de Fiódor Kuzmich habían recuperado su color diáfano, aquel celeste inmaculado del cielo de las pinturas de los niños y que sólo da la libertad del «ser».
Tal vez la cercanía de la muerte nos provea de esa claridad, se dijo Tolstói, que desde niño percibía cómo su propia mirada con el paso del tiempo se iba oscureciendo. Había nacido en medio de la permanente confusión de la corte rusa y su entorno. Debatiéndose entre sus nobles orígenes y una pobreza digna que apenas le permitía estudiar y escribir. Claro que a cada uno le toca nacer en medio de la confusión de su tiempo, de las consecuencias de su época y sólo la confusión domina las distintas épocas del mundo. Había nacido allá por el 1828, apenas tres años después de la confusa muerte de Alejandro Romanov. Justamente cuando empezaban a pergeñarse historias en torno al tibio cadáver del zar Alejandro I, que con su muerte provocó no sólo aquellas exequias espectaculares, sino que dio lugar a la mayor leyenda en aquel país de leyendas. La más bella leyenda. Con ella y viendo crecer el mito del zar Alejandro I y de Fiódor Kuzmich (y viceversa) había crecido León Tolstói en el seno de una familia tan noble como la de Alejandro, aunque no reinante. El pequeño conde Tolstói creció alimentado y alimentando la fascinación provocada por esa suma de aparecidos y desaparecidos que conforma la dinastía de los Romanov y la historia de Rusia, fantasmas que lo acunaron durante las prolongadas noches de su infancia y adolescencia. Acosado también por la fantasmagórica presencia de su madre, que murió apenas cumplió cuatro años. Por eso en ese permanente juego de espectros, desaparecidos y aparecidos que conformaba la historia de Rusia y su propia infancia, creía percibir en Kuzmich mucho del zar de leyenda, con quien sabía que compartía tantos miedos. Ambos habían crecido debatiéndose entre las ambigüedades de la nobleza rusa. Aunque en el caso de Alejandro Romanov las ambigüedades no sólo eran rusas, ya que su abuela Catalina antes de pertenecer a la nobleza rusa había pertenecido a la decadente nobleza alemana. Desde su cómoda niñez, a Tolstói, su condición de lector de lo mundano a la par que su educación noble le permitían conjeturar hacia dónde apuntaban las tantas versiones de la realidad y las no menos controvertidas versiones del pasado.
Versiones todas de situaciones que el mismo Alejandro había percibido durante su infancia al lado de Catalina y más adelante, a partir de su muerte, durante el reinado de su padre Pablo Romanov. Y tantas otras verdades que circulaban cuando Alejandro logró poner coto a las pretensiones de Napoleón de conquistar no sólo toda Europa, sino también (y muy especialmente) la Rusia imperial. Todo esto en el terreno oficial, pero la influencia provenía, sin duda, del ámbito privado, no menos conflictivo y glorioso para él durante el reinado de Catalina. Con igual ambigüedad y similares cambios de humor en Alejandro y su entorno cercano, León Tolstói supo de pequeño que para ciertos espíritus andar por la vida era un perpetuo debate entre las infinitas interpretaciones de una realidad de la que poco o nada se puede cambiar, apenas asimilar o confrontar.
—¿Puedo preguntar algo más, maestro Kuzmich? —inquirió Tolstói, que salió de sus pensamientos para irrumpir en los de su interlocutor.
—Si mi respuesta le alcanza...
—¿Qué llevó a un hombre como usted a hacer aquel largo viaje a Tierra Santa?
—Tal vez lo mismo que lo ha llevado a realizar su largo viaje a Krasnoretchensk.
Tolstói sonrió y apenas si murmuró:
—No sé si conozco el por qué de este viaje, tampoco el por qué de mis preguntas…
—Siempre es difícil —murmuró riendo una vez más Fiódor Kuzmich.— ¿Será porque ya escribió sobre Catalina Romanov? ¿Por qué le inquietan los Romanov, conde Tolstói? ¿Qué tanto ha podido saber de Catalina y sus fantasmas? ¿Y ahora qué busca saber sobre Alejandro que la leyenda no haya escrito y recreado?
Entonces fue Tolstói quien echó a volar su risa mientras Kuzmich encendía una lámpara.
—¿Cómo podría responder a tantas preguntas? Por otro lado, ¿cómo no habría de inquietarme si la historia oficial nunca es fiel a los hechos y esa historia es parte de la mía, así como de cada uno de los rusos de aquellos días y de los de hoy? Y así será siempre, la gestora, la cuna de nuestra cultura, de nuestros errores, de nuestros aciertos no es sino Catalina Romanov, a partir de ella todo...
—Esa sí es una verdad, pero, ¿por qué supone que la otra historia, la no oficial y sus miles de versiones, será fiel a los hechos cuando se sabe lo que la leyenda y los pueblos hacen de sus mitos? —interrumpió Fiódor.
—Lo importante es saber si a su entender Alejandro Romanov está muerto…
Kuzmich sonrió y le observó de cerca. Sólo entonces Tolstói reparó en la veladura de los ojos del anciano.
—Ninguna duda cabe de que el zar Alejandro I, el zar de Rusia, murió aquel año de 1826, joven Tolstói. Es imposible saber, en cambio, si el tal Alejandro Romanov realmente existió. Por lo tanto, más allá de la leyenda que circula creciendo en cada murmullo es mucho más improbable saber si él esta vivo. Sin embargo…
—¿Sin embargo…? —preguntó Tolstói poniéndose de pie al mismo tiempo que Fiódor Kuzmich lo despedía estrechándole la mano.
—A su manera, el tal Alejandro siempre hizo de las suyas, tuvo una vida intensa y vital, agotadora a mi entender, y puso a muchos en su lugar: a su padre, a Napoleón, hasta a la gran Catalina la Grande, así que, ¿por qué no habría de querer poner en su lugar al mismito zar Alejandro y a toda Rusia?
—¿A Catalina?
—Claro, hijo, liberó a Catalina de tener que desempeñar el papel de zarina y el de mujer, para ponerla en el papel de madre, un papel que no había podido desempeñar hasta entonces.
—El de abuela.
—Toda reina podrá parir hasta el hartazgo, pero sólo habrá de ser madre cuando nace su primer nieto. Y ese gran amor se dio entre Catalina y Alejandro.
—¿Pero el primer nieto de Catalina no fue Simón?
Kuzmich calló. Sonrió y murmuró algo entre dientes. Tolstói se desentendió de sus propias palabras. Aunque no podía aún desentrañar la historia personal de Kuzmich, sabía algo acerca del primer hijo que Pablo engendró en Sofía Ushakova, a quien pusieron el nombre y apellido de Simón Veliki el Grande. Educado en San Petersburgo, en la misma escuela que Pedro y Pablo (su abuelo y su padre, respectivamente), Simón pasó a la escuela de cadetes navales y al terminar su carrera en 1789 fue ascendido a alférez de navío. Cuando se llevó a cabo la campaña de Suecia, Simón fue enviado como correo de su barco con la tarea de llevar a Catalina un informe sobre la batalla naval del 22 de junio de 1790. Fue ascendido a teniente de navío y se le envió a perfeccionarse en la flota inglesa. En realidad, sólo hasta ahí se conoce la historia de Simón, pues a partir de ese momento se contradicen los comentarios. Algunos dicen que Simón Veliki murió en 1794 en las Antillas; otros que se ahogó en Cronstad o que murió en la India; también se dijo que en su familia abundaban los nombres Fiódor y Kuzma, incluso el nombre de Fiódor Kuzmich. Pero, sobre todo, se decía que era muy parecido a Alejandro y que Alejandro lo sabía. Claro que aquellos eran sólo comentarios, cómo podía saber Tolstói cómo de parecidos habían sido Simón y su hermano Alejandro o cuándo fue la última vez que se vieron y quién murió primero. Lo único real y a certificar es que ambos hermanos tuvieron una muerte sospechosa que dejó una larga estela de dudas.
—Aquel niño —dijo Kuzmich— fue el primer hijo de Pablo y a Catalina sólo se le permitió jugar con él hasta que nació Alejandro.
—Dicen que eran muy parecidos, ¿es verdad, maestro Kuzmich?
—¡Cómo saberlo hoy! Los Romanov, conde Tolstói, son una dinastía conformada como esa pared, capa sobre capa y de distintos colores, e igual que esta, se cae a pedazos. Sin embargo —murmuró mientras abría la puerta— nada impedirá que la leyenda continúe con toda su belleza y su verdad, por lo tanto de qué habría de servir la historia verdadera si la hubiera.
—Es verdad, maestro Kuzmich, al fin y al cabo, qué otra cosa más que una suma de leyendas más o menos coloridas y verosímiles es la historia…
—De todos modos, aún no me ha dicho qué quiere saber de mí.
—Cómo podría saber qué preguntar si nada sé de la vida de Fiódor Kuzmich y tan poco de la de los Romanov.
—Cuando vuelva le podré contar algunas cosas de mi persona, pero no sé por qué supone que conozco tanto de los Romanov. A lo sumo podría contarle otra versión de las tantas que se rumorean por ahí —dijo Kuzmich y apenas sonrió.
El staretz sabía que al joven Tolstói lo movían otras inquietudes. Después de todo León Tolstói era un noble, había sido criado como tal, pero además era lo suficientemente inteligente como para comprender que el mundo es un terruño que se atraviesa por unos días y no se alcanza a comprender, y lo único que importa no es sino vivirlo. Sin embargo, seguramente a partir de convertirse en presa de sus inquietudes, Tolstói empezó a buscar a su padre espiritual. Tarea nada sencilla por cierto, porque a los padres espirituales, a los staretz o a los ancianos sabios en general, no se les puede buscar. Apenas y a veces se les encuentra naturalmente.
Con los días y los reiterados encuentros —se decía a sí mismo el staretz mientras saludaba al conde Tolstói— el novel escritor habría de comprender que Dios nos envía al hombre preciso en el momento preciso y esto, aunque sea por un corto período de tiempo, no falla. Staretz y discípulo se saludaron con una leve inclinación de cabeza.
No obstante, Tolstói dio unos pasos y se detuvo para entregar, a modo de ofrenda, un frasco con olivas a Kuzmich. Las olivas eran parte del ritual. El staretz sonrió. Tolstói se calzó la gorra y salió. Había empezado a nevar. A unos pasos de la puerta esperaban dos carruajes. El escritor subió al de los corceles negros. Del otro coche, el de los corceles blancos que resoplaban, descendió una mujer con el rostro en sombras por la caperuza del abrigo, que de inmediato entró donde se encontraba el staretz. León Tolstói alcanzó a ver que el coche ostentaba en una de sus puertas el escudo real. En la esquina, dos oficiales de la guardia conversaban al pie del farol, uno de ellos encendía su pipa.
Adentro, Kuzmich se preparaba para recibir la cotidiana visita y lo hacía mientras consideraba lo mucho que tendría que hablar con el conde Tolstói, en efecto, mucho que contar y desentrañar hasta llegar, por ejemplo, a la relación e instancias entre Alejandro Romanov y Napoleón Bonaparte. Siempre que las recordaba como en ese momento, torso y espalda se erguían con el gesto de los triunfadores. De inmediato, el carraspeo suave de su invitada le recordó que estaba ahí, alguien la hizo entrar, tal vez el mismo Tolstói cuando salía. Le ofreció un lugar en el sillón de pana colorada y le sonrió.
Afuera, el cochero propinaba un golpe a los corceles y Tolstói levantaba la cortina del ventanuco del coche. Observó la luz en la ventana y alcanzó a ver a Kuzmich, que ofrecía asiento a la mujer. Los vio sentarse frente a frente, y el reflejo de los leños del hogar, en sus ojos, parecía incendiarles la mirada.
Pero queda mucho por preguntar hasta alcanzar esos desencuentros entre Alejandro Romanov y su entorno, mucho por desentrañar, se dijo Tolstói empinando su petaca de licor casi al mismo tiempo que el cochero azotaba los percherones negros echando a andar el carruaje calle arriba, donde el atardecer alargaba las sombras del caserío. El escritor cerró los ojos tratando de memorizar cada palabra compartida con el staretz de Krasnoretchensk, sabía que en tanto y cuanto lograra descifrar sus comentarios podría aproximarse, en primer lugar, a una versión por lo menos verosímil del mundo y de aquellos días y en segundo, podría saber algo más acerca de aquel monsieur Alejandro que en 1812, codo a codo con el mariscal Kutúzov y ciento cincuenta mil hombres, se enfrentó a Napoléon y sus seiscientos mil soldados confiadamente instalados entre las llamas de Borodino, a cien kilómetros de Moscú, convirtiéndose Alejandro Romanov en el salvador de Europa.
III
[…] con todo el ímpetu de su corcel se lanzó devorando a su paso la distancia y continuó su persecución por arenas y piedras, en aquel desierto donde no aparecía huella ni olor de un hijo de Adán, y por toda presencia no había más que la de lo Invisible.
Las mil noches y una noches
A partir de aquel día en que partió de Crimea con identidad cambiada no fue tarea sencilla andar los caminos dejando o creyendo dejar atrás lo vivido, sabiendo y comprobando que todo puede ser una falacia, un sueño o una confusión del destino. En Moscú, amparándose en el anonimato, pudo observar el teatro de situaciones. Quería saber qué sería de San Petersburgo y de toda Rusia sin el zar Alejandro Romanov. No les fue necesario seguir con la revuelta más allá de los acontecimientos decembristas. Todo seguía su curso, por lo menos durante el tiempo en que tardó en llegar la noticia de la muerte del zar. Hasta entonces fue imposible detener la ambición de sangre y poder de los sediciosos aun cuando la Providencia les había colocado el reino al alcance de la mano. Al fin, aunque con su propia muerte, el zar Alejandro había logrado desbaratar la revolución o por lo menos bajar su virulencia y probables consecuencias.
Entre sus cavilaciones, el hombre se preguntaba el grado de responsabilidad que pudo haber tenido Nicolás en esa conspiración; es tan fácil para un rey terminar convirtiéndose en blanco de los ambiciosos de turno y cargar de por vida con culpas propias y heredadas. Culpas que, sin lugar a dudas, los Romanov heredaron de muy atrás y más notoriamente desde la muerte de Pedro I, a quien dicen que su propia esposa, Catalina, mandó matar. Y tal vez tales conjeturas hayan sido ciertas, porque según le confesara Catalina a su nieto Alejandro, aquel hombre con el que tuvo que lidiar desde su más tierna infancia había sido un loco y para colmo de males, apenas después de haberse casado y convertido en el zar de Rusia, la engañaba, la agredía y bien pronto empezó a percatarse de que conspiraba en su contra. De esa historia oscura provenía la tenebrosa confusión de Pablo I, padre de Alejandro, y el recelo con la «madrecita de todos los rusos».
Catalina nunca logró desbaratar el odio de su hijo que tan pendiente había vivido del fantasma de Pedro III quien, a su vez había vivido torturado por el fantasma de su abuelo Pedro I el Grande. Por otro lado, el mismo Pablo creció con esa duda y la obstinación de crecer a imagen y semejanza de un extraño, el tal Pedro III que aunque no lo sabía no era su padre. Y tanto odio le fue impuesto por su propia abuela Isabel, hija de Pedro el Grande, que fue quien realmente crió a Pedro, como Dios manda a las abuelas reales. Finalmente, después de mimarlo durante años, la muerte lo alcanzó, según se dijo, a causa de la conspiración de su hijo Alejandro. Pero, ¿cómo podría haberlo mandado matar Alejandro Romanov si tanto había peleado él mismo, con Catalina, cuando ella le decía que lo había educado especialmente para que pudiera sucederla, siguiendo sus ideas, y que su nieto monsieur Alejandro, y no Pablo, a pesar de ser su hijo, debía ser el gran zar de Rusia?
No obstante, Alejandro Romanov no se permitió pasar por alto el mandato divino, ¿cómo podría ir en contra del mandato divino del derecho sucesorio con el temor que tenía al castigo de Dios y de los fantasmas? No es difícil de comprobar que Él y esos fantasmas siempre le imponían sus reglas. Ya sabemos lo que le sucedió a Napoleón por decidir él mismo su propio futuro y el de Europa, por creerse por encima de todo mandato divino y arrastrar a la muerte a tantos incrédulos que lo siguieron de buena fe y acabaron convirtiendo toda Europa en un infierno. Alejandro I, como tantos otros monarcas, fue funcional y cómplice… Tantos muertos en vano, tantos crímenes autorizados y solapados… Más adelante, tal vez, Alejandro haría lo que estaba a su alcance para evitar por lo menos un asesinato, uno solo: el propio. Alejandro consideraba que si de verdad existía el mandato Divino, era de imaginar que también el cambio de la historia provenía de este. Sólo cuando Dios lo dispone, nunca antes, debía pasarse el cetro al siguiente zar o rey. Y, de no darse naturalmente el deceso, era tarea del rey, del zar en caso de los Romanov, provocar el traspaso del cetro como diera lugar, con sus propias manos o, por lo menos, dando la orden de que algún otro llevara a cabo la muerte del zar. Sea como fuere, el traspaso del cetro era inevitable, aun si se trataba de uno mismo, convirtiéndose entonces en víctima y victimario. Pero la toma del cetro no se da nunca antes ni después, sino en el momento justo, cuando Dios lo dispone. De no ser por esa voluntad divina, cómo hubiera podido aparecer en escena, tan a tiempo en la vida de Alejandro Pávlovich Romanov, aquel cadáver —el de Fiódor Kuzmich— justo a la hora de entregar el cetro a Nicolás.
Tal vez Dios no quiso que Alejandro Romanov muriera por su patria, sino que viviera por ella, para sostener a los suyos desde otro lugar durante los inexorables cambios de la historia que amenazaban el futuro de los Romanov. ¿Quién mejor que Dios para disponer de un guía espiritual? Y para que no quedaran dudas, le puso en su camino a Fiódor Kuzmich y con él, la posibilidad de elegir entre la vida o la muerte, o mejor dicho, la posibilidad de elegir la muerte y la vida a la vez, pudiendo así guiar sus pasos hacia Tierra Santa, para vislumbrar, o por lo menos percibir de cerca, la verosimilitud de la existencia de Dios, de cada uno de sus mandatos y así poder retribuir algún día, a su regreso, todo lo vivido hasta entonces. Porque, sea por el motivo que fuere, desde el primer berrido, mientras se abría paso, aún entre las entrañas de su madre, ungido de las aguas y la sangre de María Fiódorovna y una vez dado a luz, trasladado sin demora a los brazos de Catalina la Grande, Alejandro vivió intensamente, gozó del amor y la gloria. Vivió todos los privilegios de su tiempo, hasta el de convertirse en un héroe, en un mito.
A horas del nacimiento de su nieto favorito, Catalina de Rusia escribía a su amigo Grimm:
En cuanto al señor Alejandro, es gordo, alto, rozagante y muy alegre […] Ninguna preocupación desde que vino al mundo, es un príncipesaludabley eso es todo. Me decís que puede elegir entre imitar al héroe Alejandro el Grande o al santo Alejandro Nevski, ambos homónimos suyos. Ignoráis, aparentemente, que ese santo era un hombre de cualidades heroicas: poesía, coraje, firmeza y habilidad, lo que lo eleva por encima de sus contemporáneos, príncipes dotados como él. Ahora bien, yo opino que el señor Alejandro no tiene que elegir, sino más bien imitar a uno y otro según se lo dicte su olfato…
Alejandro nunca había olvidado esas palabras que su abuela le dedicó al nacer y aquel mandato: «según se lo dicte su olfato». Recordaba también cuando las leyó por primera vez, después de los funerales de Catalina, porque Grimm, conociendo el gran amor que unía a Alejandro con su abuela, le leyó esta carta y tantas otras, además de hacerle partícipe de muchas circunstancias de las que el príncipe Alejandro guardaba sólo infinitas percepciones. Seguramente sabiendo de estas sensaciones o por pedido de la misma Catalina, el bueno de Grimm decidió acudir en ayuda del futuro zar de Rusia. De ahí en adelante, desde el mismo instante de la muerte de Catalina, fue Grimm quien se ocupó de convertir esas percepciones en hechos concretos a sumar en los recuerdos. Una tarea que seguramente la misma zarina le habría pedido que cumpliera en favor de Alejandro, a modo de apoyo durante los complicados días que se avecinaban bajo el solo dominio de Pablo I y María Fiódorovna. Claro está que para entonces Alejandro contaba con el respaldo de su esposa Elisaveta y buenos amigos, aunque es verdad que el comportamiento de muchos de ellos lindaba con las intrigas y las malas o dudosas intenciones para con la Corona. De todos modos, hasta que llegaron los enmarañados días de la Rusia imperial bajo las arbitrariedades del zar Pablo, su padre, los días junto a Catalina fueron su contención.
Hasta entonces las cosas habían sido más o menos llevaderas. El matrimonio, con sus noveles bondades y la juventud, convertían a Elisaveta y a Alejandro, en el centro de los halagos, los festejos y las miradas. Pululaban las intrigas amorosas, no sólo las del pasado reciente en torno a Catalina sino también las relativas al joven matrimonio. Por un lado, Platón Zubov que, con la mirada condescendiente de Catalina y sin ningún pudor, buscaba agradar y cortejar a Elisaveta. El ataque hacia el matrimonio real se daba por partida doble. Se agregó además otro conflicto entre los cuales debatirse: el no poder frenar Alejandro los embates amorosos a Elisaveta por parte de Zubov y la, día a día más próxima e incierta, ausencia de Catalina, su mentora, su contención, su respaldo. Más pronto que tarde, acabaría esa buenaventura de Alejandro. Desaparecida Catalina se acabaría toda concesión. Aunque gran parte de la corte y la población bregaba para que le fuese otorgado el cetro a Alejandro y no a Pablo Romanov, el Gran Duque Alejandro no se permitiría nunca saltar el mandato natural de Dios. Muerta Catalina, debía sucederla su hijo Pablo Romanov.
IV
Nada hay que haga tanto efecto y pese tanto en el ánimo de los hombres como el trabajo de toda una vida y, en último lugar, la vida entera de un hombre…
LeónTolstói
El staretz de Krasnoretchensk, una vez más, tomó el bote de cristal que León Tolstói le ofrecía. Lo acercó a la lámpara para observar de cerca el almíbar granate y el vodka en que naufragaban las cerezas.
—No sé qué pretende de mí, conde Tolstói, que le diga qué, que le confiese cuáles de mis pecados o los de quién…
—No tiene por qué confesarme sus pecados, tal vez podamos hablar hasta llegar a la conclusión de que no ha pecado…
—Si es que el pecado existe, todos hemos pecado alguna vez —sentenció Kuzmich volviendo a alzar el frasco a la luz.— A veces todo nos retrotrae a la infancia, mire si no parecen rubíes…
—Puede ser, por lo menos piedras alejandrina —agregó Tolstói como al pasar.
Algo pareció alertar a Kuzmich. Algo de la mirada del conde Tolstói ponía siempre en estado de alerta al staretz. Kuzmich abrió el frasco, hundió la cuchara en el jugo purpúreo y sacó dos cerezas. Tomó una entre los dedos, la observó unos minutos antes de llevársela a la boca y alcanzó la otra al conde. En ese momento, ambos dejaron caer toda reserva. Al rato, una vez deshecha la pulpa de la fruta en la boca, saborearon el vodka en el que las cerezas habían sido maceradas por varios meses provocando aquel almíbar encarnado y untuoso. Sólo entonces volvieron a prestarse atención el uno al otro.
—Apenas puedo aconsejarle desde mis recuerdos, conde Tolstói; por ejemplo, estas cerezas me recuerdan a los postres de la infancia, a ciertas tardes cuando las bajábamos del cerezo y al mismo tiempo a toda la pedrería que ostentaban las mujeres en las interminables veladas del Palacio de Invierno.
—¿Del Palacio de Invierno, dice?
—La luz resplandecía en las alhajas de la zarina, de sus damas y en el centro mismo de la mirada de los hombres. Es posible que aún adolescente usted mismo haya asistido a uno o a varios de aquellos bailes. Al fin y al cabo es un noble — respondió previniendo cualquier suspicacia y prosiguió—: Es verdad que podría aconsejar por lo leído, por lo que he visto y oído, pero todo sería irreal. A veces, querido conde, es mejor no catequizar, no decir nada y limitarse a rezar, que es otro modo de someterse a la espera de la sabiduría o mejor dicho, de alguna respuesta. Ahora voy a rezar también en su nombre y si Dios me pone algo en el alma, se lo haré saber.
El escritor no se conformaba. En su deambular por los monasterios y la exigencia de la hoja en blanco, había aprendido que lo mejor que el tiempo ofrece es la vigilia, mezcla de embeleso y desvelo, de abstinencia y sacrificio, de víspera, de aproximación al encuentro con la verdad, una verdad, la propia, por lo menos de percibir algún indicio e intentar transcribirla en el papel. Eso era la escritura para el joven Tolstói: acuerdo con el tiempo y júbilo durante la espera.