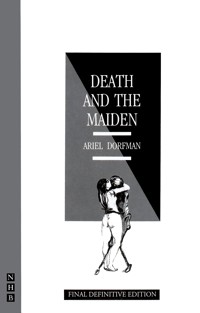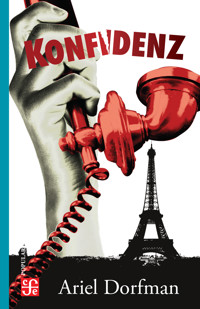Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Krimi
- Serie: Popular
- Sprache: Spanisch
En 1789 Mozart visita la tumba de Johann Sebastian Bach, en Leipzig, para averigüar si Bach fue asesinado por un médico. Esta es la historia de esa búsqueda que recrea una época de pícaros y compositores geniales, charlatanes y nobles presuntuosos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
741
ALLEGRO
ARIEL DORFMAN
Allegro
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, Stella Maris, 2015 Primera edición, FCE, 2019 [Primera edición el libro electrónico, 2020]
Diseño de portada: Rafael López Castro y Guillermo López Wirth
D. R. © 2019, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6605-5 (ePub)ISBN 978-607-16-6495-2 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Preludio. Obertura
PRIMERA PARTELondres 1765
I. Allegro ma non troppo
II. Adagio
SEGUNDA PARTEParís 1778
III. Andante
IV. Minueto y finale
Epílogo. Réquiem y fuga
Agradecimientos con molto brio
Para Angélica, música de mi vida…Y para Eric, nuestra canción…
Nota del autor: En Allegro las múltiples ofrendas musicales, fechas, acontecimientos y personajes (salvo una que otra referencia y aparición menores) son fehacientemente reales, pudiéndose consultar su existencia en el registro histórico. Todo lo demás en este divertimento es inventado, una invención, diríase, a dos y tres y muchas voces.
PRELUDIOObertura
LEIPZIG, 22 de abril de 1789
Vine a Leipzig en busca de algo que me salvara, un signo, una señal; así de perdido estaba.
¿Qué signo, qué señal? Un rastro que dejó tras de sí un compositor muerto, tal vez un mensaje desde el más allá. Pero ¿por qué había de mandármelo, si él nunca supo de mi existencia, si yo ni siquiera había nacido cuando falleció él en esta misma ciudad?
A nadie podía comunicarle una empresa tan descabellada. Especialmente imposible explicárselo a mi Constanze, que lo hubiera tomado como evidencia adicional de otro de mis desatinos, acosado como estaba por las deudas y por una melancolía que no cejaba. El rey Federico me aguarda en Potsdam —le dije—, promete un puesto que habrá de resolver todos nuestros problemas, se lo juré a mi mujercita aunque nada de aquello era cierto. Una estratagema para que a ella le pareciera natural que me detuviera en Leipzig, una ciudad que se hallaba de camino a Potsdam, y donde ofrecería un concierto, a ver si recomponía nuestras arcas vacías y, con suerte, le llevaba algunas escuálidas monedas de vuelta a Viena. Imposible contarle a mi dulce y afable Constanze que yo visitaba esta ciudad con la esperanza de que Dios me enviara un susurro, alguna revelación.
Nada. Abandono Leipzig mañana sin haber desvelado siquiera un indicio, una huella, un sonido.
Y ahora, justo antes de mi partida, retorno de nuevo a este cementerio, por tercera vez en tres días vuelvo a pararme frente a la sepultura donde yace Johann Sebastian Bach, seis pasos al sur contando desde la esquina de la iglesia de San Juan, eso me dijeron, puesto que no hay ni una losa, ni una mención, simplemente un bien aseado pedacito de tierra. Fue hace casi cuarenta años que el gran Bach vio por última vez la luz, vio esa última luz y la perdió, lo cegaron dos veces en dos operaciones, y entonces, y entonces… Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó?
De los tres hombres que sabían la respuesta, que creían saberla, ni uno está vivo hoy. Sólo permanezco yo, sólo yo tengo un atisbo, una posible conjetura, de la puerta que se abrió —¿o acaso se cerró para siempre?— en aquella habitación donde ese inmenso compositor recibió la santa comunión en su lecho de muerte, sólo yo quedo como testigo de que algo especial sucedió, un crimen o una absolución, heme aquí todavía, tratando de descubrir la verdad y separar la falsedad de sus ilusiones, solo sobrevive apenas este superviviente de treinta y cuatro años que contempla una fosa silenciosa, este hombre desorientado que recuerda hoy al niño que empezó hace tantos años el viaje que condujo hasta esta ciudad, esta desesperación.
El niño que ya no soy, que nunca más seré.
PRIMERA PARTELONDRES 1765
I. ALLEGRO MA NON TROPPO
LONDRES, 2 de febrero de 1765
El hombre se me aproximó apenas unos segundos después de que el concierto hubiera finalizado, antes de que el aplauso se desvaneciera. Y, sin embargo, su voz tenía una calidad penetrante, aflautada, que sobrevolaba el batir de palmas y los murmullos y el correveidile de los concurrentes, y, de hecho, era flaco como un cáñamo y algo torpe en su andar, pero no sin gracia, con una voz agradable que había cantado con ganas, supuse, cuando así se lo insinuara una ocasión festiva. Y deben habérsele brindado muchas ocasiones y bien festivas durante sus cuarenta y tantos años, como lo atestiguaba un par de ojos centellantes y confirmaba su atuendo opulento, por mucho que una expresión de miseria decorara su rostro. Mas no fue aquello lo que me llamó de veras la atención.
—Una palabra, joven maestro —dijo.
Eso era lo excepcional. Se dirigía a mí en mi lengua germana nativa —todo correcto y gramatical y en su sitio, a pesar de que las palabras mismas se recargaban con los acentos nasales y atildados del inglés. Sin que tal densidad en su cadencia me incomodara—; era todavía, a la sazón, un niño chico, habiendo celebrado tan solo la semana anterior mi noveno cumpleaños, y hallábame enfermo de nostalgia, con ansias ya de volver a mi pueblo natal. Te acostumbrarás —había insistido mi padre—, no puedes aspirar al tipo de vida que mereces, que la familia merece, si los dos, tú y tu hermana, no estáis dispuestos a viajar por Europa, si no buscáis fortuna lejos de Salzburgo. Como pocos ciudadanos de Londres hablaban alemán y mi inglés era menos que rudimentario, a pesar de una habilidad asombrosa para imitar los sonidos más variopintos —¡mi francés y mi italiano eran casi perfectos!—, aun si él no hubiese exhibido ese aire tan desdichado, tan de perrito faldero, gustoso hubiera atendido a ese hombre que me llamaba joven maestro. Y con más gusto todavía a medida que colmaba mis oídos con elogios y parabienes acerca de la sinfonía que acababa de presentar a un público selecto de la Carlisle House, pero que dentro de poco podría ser admirada por los cognoscenti del vasto mundo que no habían tenido el privilegio de atender la première de mi magnífico recital, muy superior, me aseguró él, a las manifestaciones de Johann Christian Bach o Karl Friedrich Abel, conducidas por ellos mismos, que habían seguido y precedido a mi propia armonía divina. Palabras suyas que, por cierto, podrían haber sido calcadas de mis propios pensamientos.
Aunque apenas un esbozo de muchacho, ya me había acostumbrado a sorber y saborear tales homenajes, un torrente de adjetivos, divino, majestuoso, invencible, todopoderoso, ecos de lo que mi propio papá me consagraba, juntándose al río de aclamaciones que me prodigaban por doquier, tantos superlativos habían atiborrado mi cabeza, bañándome en un eterno bautizo, brotando como agua clara desde una fuente inagotable, siempre insuficiente, deseaba más, deseaba que aquel río se derramara en un mar infinito, más y más y más. Y, sin embargo, ese hombre estaba cayendo en exageraciones estrafalarias, magnificando mis atributos más allá de lo que mis propios padres se permitían; por mucho que este caballero creyera cada alabanza, sospeché que su adulación tenía que entrañar otro sentido. Tal vez fue la manera en que chasqueaba los labios con deleite como si acabara de degustar la salsa más inusitada, la manera enroscada en que se le amaneció una sonrisa. Los dientes desiguales de su boca no depusieron mi simpatía por él. Era tan inocente aquella sonrisa, como la de un pequeño que recibe la bendición y gracia de su padre en vez de una paliza al volver a casa cubierto de sudor y barro. Tan llena de esperanza, su sonrisa.
Algo quería de mi persona.
Alertado por sus excesos, quizá debería haberlo rehusado, no haberme comprometido con un ser completamente extraño.
Si bien no era, en realidad, un extraño.
Había remarcado ya su presencia enjuta y elegante a lo largo de los últimos meses, en conciertos ofrecidos por otros músicos y en el King’s Theatre durante las representaciones de la ópera Adriano en Siria y el pastizzioEzio, así como beneficios para la familia Mozart en que yo mismo y Nannerl habíamos tocado con gran éxito, el hombre atinaba a estar siempre en la vecindad, merodeando en las riberas de mi atención. Comiéndome con una vista hambrienta, desde lejos, jamás intentando acercarse, invariablemente adusto, con un aire lunar, sus ojos resbalando por la concurrencia, primero deteniéndose en mi presencia para luego deslizarse hacia mi padre, y después fijarse en mi hermana, incluyendo por último a mi madre en las pocas oportunidades en que ella nos acompañaba, inspeccionándolos con una mirada decididamente opuesta a la que me dirigía a mí, como si yo fuera un castillo y ellos el foso, yo el tesoro y ellos los dragones.
Le había asignado poca importancia, calificándolo como algún aficionado demasiado tímido y reverente como para anunciarse, registré su existencia como de reojo y enseguida la olvidé hasta la próxima aparición mía en público y ahí estaba de nuevo, como una sombra al borde de la invisibilidad, él siempre solitario y yo siempre, por cierto, acompañado.
Esta noche era diferente —para él y para mí—.
Esta noche había traído consigo un niño flaco, más o menos de mi edad, reparé en ello apenas lo divisé entre el auditorio disimulándose al fondo del hall grandioso y brocado de la señora Teresa Cornelys. Así es que hoy se vino con su hijo, pensé, sin que me cupiera duda de que fuese, en efecto, un vástago suyo aquel chicuelo que exhibía una mirada similar de desdicha artificial que no lograba, sin embargo, y también como el padre, suprimir un regocijo natural. Ambos, como dos cachorros a los que se los ha cogido en el acto de cagar, pero muy contentos de sí mismos.
Me dieron pena, a pesar de mi suspicacia.
Aun antes de que el hombre me dirigiera una palabra, había reconocido en él una cierta veneración por el poder, algo rastrero y servil, aun antes de que me hiciera una genuflexión casi degradante mientras me saludaba con el epíteto de joven maestro en alemán, reconocí cómo había vivido, cómo había sobrevivido. Algún progenitor le había enseñado que no podemos avanzar en este mundo si no nos inclinamos ante los potentados, aquellos que dispendian las monedas y que otorgan los honores y que te pueden dar una patada en el culo o hacerte levitar en sus brazos hacia la gloria, no podemos prosperar al menos que aprendamos a bajar los ojos y doblar la cerviz e insistir que somos sus sirvientes más humildes y obedientes. Pero adentro, Woferl —había exhortado mi papá—, adentro eres libre de pensar como sea tu voluntad íntima, adentro tienes lo que ellos no tendrán jamás, que Dios os ha brindado asombrosamente más de lo que les ha dado o dará a ellos. Y que esa certidumbre te sostenga en los años difíciles que te esperan una vez que crezcas y ya no seas un prodigio infantil, una vez que debas, como lo he debido hacer yo, ganarte el pan como músico indefenso en un mundo inmisericorde.
¿Tenía conciencia de ello este hombre flacucho que en forma obsecuente se encorvaba ante mí? ¿Su propio padre le habría advertido, como lo hizo el mío, que guardase siempre en su interior una reserva de dignidad? ¿O estaba tan sediento de mi favor que había olvidado toda hidalguía?
Como si pudiese auscultar mis meditaciones, cesaron abruptamente sus cumplidos, y en una voz tan disminuida que solamente él y yo éramos capaces de percibir, me exhaló una pregunta:
—¿Sabe acaso guardar un secreto, maestro Mozart?
Intrigado por esta vuelta imprevista de la conversación, no vacilé en responder que sí, que por supuesto que sabía y sabría guardar secretos de toda laya.
—¿Y está usted dispuesto, estimado señor, a galopar al rescate de un anciano al que se lo ha calumniado, que ha sufrido terribles agravios, y que precisa socorro y amparo, es factible que usted ayude en la gran tarea de restaurar su honor?
Asentí con un movimiento de cabeza. Era como un cuento de hadas, ¿cómo no iba a proporcionar mi beneplácito?
—Debe jurar que no le contará a nadie los entretelones de esta conversación —continuó—. Salvo a un hombre, salvo a Johann Christian Bach, hijo del incomparable Johann Sebastian, fallecido ya hace quince años —y sus ojos se escurrieron en dirección del Kapellmeister que todavía se encontraba junto al podio recibiendo felicitaciones por su más reciente Sinfonía concertante escrita en forma exclusiva para estas sesiones de suscripción popular—. Si usted llegara a favorecernos, estaría yo, así como el anciano al que me referí, en deuda con usted por toda la eternidad. ¿Puedo contar con su aquiescencia, es posible, dígame si lo cree posible, joven y noble señor mío?
Su necesidad era tan urgente y explícita y conmovedora que apeló a mis querencias más profundas, por cierto que reaccionaría con la cordialidad que me era tan natural, y estuve a punto de asegurarle que contara conmigo, claro que sí, estimado caballero, cuando me asaltó una idea escalofriante: ¿y si fuera espía este señor? ¿Un actor contratado por mi padre para ponerme a prueba? “No le tengas confianza a nadie, Wolfgang, especialmente desconfía de los médicos”, ésa era una de sus cantilenas favoritas, un ritornelo perpetuo. Tal vez mi apreciado papá había decidido emplear algún conocido de Garrick, algún histrión de última categoría, para ver si, en la primera noche en que me escapaba de su vigilancia benevolente, sucumbía a la creencia atroz de que los seres humanos nacían buenos, todos, todos. ¿No era el aspecto inocente de este hombre excesivamente perfecto? ¿Podrían mis padres —pero no, de ningún modo mi madre se hubiera prestado a un ardid como ese, nunca me engañaría, ni por mi propio bien—, acaso entonces mi papá no podría haber entrenado por su cuenta a este caballero, extraído de él esa mirada de ternero degollado que penetraría en mi corazón, suscitando la compasión prohibida? ¿Adiestrándolo como se hace con un violinista de mala muerte, un flautista de la más baja calaña? Aunque, de ninguna manera, de la más baja; más bien un profesional hecho y derecho: si este intruso llevaba una máscara, como aquellas que me encantaba lucir para el Carnaval, estaba pegada a su semblante como una segunda piel. Y además, mi padre no podía darse el lujo de alquilar a alguien de alta categoría o de categoría alguna, no hubiera malgastado las libras que no poseíamos para tantear mi comportamiento. Un delirio pensarlo siquiera: absurdo que mi papá vaticinara que me iba a quedar solo esta noche ni otra noche o día o tarde o madrugada o mediodía sin su resguardo, sin sus consejos que me orientarían respecto de quién no debería fiarme, o a quién extenderle el beneficio de la duda.
Por una vez, y por primera en mi vida, si confiaba o no en alguien como este hombre delgado dependía enteramente de mi juicio exclusivo, sin que lo determinase el miedo a la ira de mi padre o el anhelo de su aprobación. Si se me estaba sometiendo a una prueba, no era una diseñada por Leopold Mozart, sino por Dios mismo. Una lección inicial de cómo leer debajo de la superficie agradable y mendaz de cada admirador, Dios que me instruía en el arte de refrenar mi personalidad afectuosa y la misericordia automática —y, por ende, excesivamente complaciente— que siento en forma necia por cada alma perdida que cruza por mi camino, preparándome para el día cuando, sin aliados ni familia en el mundo, tendría que discernir por mí mismo quién era mi enemigo y quién mi amigo.
¿Qué hacer, entonces, si el altruismo instintivo no servía para encauzarme? ¿Había algo más que me guiara en este caso decisivo, alguna ambición propia a la que adherirme? En efecto. El intruso me había preguntado si era capaz de guardar un secreto, insinuando que tenía una misión que prodigarme, una aventura. Ésa era la razón por la que le diría que sí, porque estaba ávido de hazañas heroicas —admítelo, Wolfgang—, tan ávido como estaba él de que yo me pusiera a su servicio.
Un encuentro de intereses, el suyo y el mío, que podría haber ocurrido únicamente esta noche.
Era un milagro que yo estuviese ahí, sin escolta, nunca antes me había hallado libre de ojos apreciativos y afables dedos guardianes, un cuerpo adulto que me protegiese de cualquier incursión hostil o benigna. Un milagro que en igual medida había temido y a la vez ansiado. Un milagro que evidentemente este hombre acechaba desde hace meses, aunque desvelado por un temor asaz diferente del mío: el temor de que jamás se materializaría una oportunidad para acercarse a mi persona sin que lo estorbasen. Acechando a cada momento, rezando para que cuando la coyuntura fuera propicia, él acertaría a estar cerca, revoloteando en las inmediaciones, listo para depositar su secreto en mi oreja con toda tranquilidad.
Un momento, digo, que casi no se había materializado.
Me había despertado ese sábado por la mañana más temprano que de costumbre. De un salto brinqué de la cama, erguido y despabilado antes de que mis ojos se despejaran, trémulo de excitación.
¡Hoy era el día! Hoy iba a escuchar al maestro Bach presentar mi sinfonía, la inaugural de una serie que imaginaba ilimitada —podía ya vislumbrar una extensión amplia de obras similares que produciría, ya estaba terminando una segunda y una tercera y la semana que viene pensaba comenzar una cuarta sinfonía—, hoy era el día, esta noche era la noche. Sí, sí, sí, molto allegro era mi futuro inminente, como el primer movimiento de mi primera sinfonía, alborozado y risueño, los espectadores se agolparían para felicitarme y decirme cuánto me amaban, a mí y todo lo que componía, todas esas damitas hermosas y sus besos, hoy, hoy mismo.
Pero, cuidado, no tan rápido —allá afuera, en la calle Thrift Street, reinaba un silencio de muerte, un destello de luz mortecina y fantasmal se esparcía por el barrio de Soho, un remolino quieto y ominoso más allá de las cortinas—. Trastabillé hasta la ventana, tropezando contra el pie del clavicordio que papá había arrendado, me aguanté las ganas de lanzar un alarido de dolor. No quería alborotar a la casa entera, al menos por ahora, por ahora no, aspiraba a disponer de unos minutos a mis anchas, sin ver a nadie.
Abrí una mínima brecha en las cortinas, justo como para abarcar un espectáculo que hizo comprimirse mi corazón.
Estaba nevando, nevando fuerte. Una maravilla de belleza, eso es lo que hubiera exclamado en una mañana como ésta en Salzburgo antes de que saliéramos, la familia completa y una bandada de amigos, para solazarnos con trineos y patines, hubiera ovacionado cada copo de nieve como una leve misiva enviada por Dios. Pero aquí no; en Londres no. Aquí el mensaje desde el cielo significaba lo opuesto: que las calles eran malignas, dagas de hielo y escarcha colgaban de las compuertas de nuestro hogar transitorio como dientes, secreciones, la dura saliva de un cadáver. Y otro mensaje desde las entrañas de la residencia ratificaba las malas noticias: el primer sonido del día era mi padre vomitando, arrojando todo lo que tenía y no tenía en el estómago, trayéndome a la memoria la travesía de Calais a Dover el año pasado. Los otros pasajeros quedaron atónitos de que un solo individuo pudiera generar un barril tan vasto y devastador de comida a medio digerir —eran seis esos acompañantes, los ojos sorprendidos y los cuerpos bamboleándose, Herr Leopold Mozart los había embarcado para aminorar el costo del viaje—, pues bien, esta náusea londinense rivalizaba con aquélla.
Y luego otro sonido. La tos de mi linda hermana, peor que la de ayer, ronca y persistente y pérfida.
Y finalmente, un tercer sonido. Mi madre que clamaba, Wolfgangerl, Wolfgangerl, ¿estás bien, mi amor, has pasado buena noche, niño mío, mi corazón, mi estrella?
Y yo sabía, nadie tenía por qué dilucidarme minuciosamente el asunto, era como notas escritas y solfeadas en blanco y negro, que el día que había comenzado, por lo menos en mi fantasía, en forma auspiciosa, iba a concluir en una tremenda decepción. Confirmándolo al oír a mi papá despachar a Porta, nuestro fiel sirviente, a lo del barón Johann Christian Bach. Mi padre, como era su costumbre, enhebraba en voz alta su recado a medida que lo pergeñaba. Dígale por piedad al maestro de Conciertos Bach que nos perdone nuestra ausencia esta noche en la Carlisle House y en la cena que más tarde se ha de festejar en la casa de la calle Dean, King’s Square Court, donde él y Herr KarlFriedrichAbel residen, pero de nuevo la enfermedad ha sentado sus reales en nuestro hogar. Mi hija Marianne adolece de un achaque preocupante en la garganta, tanto es así que abrigamos el temor de que pueda empeorar, como le acaeció a nuestro invencible y querido Wolfgang el año pasado, tanto es así, digo, que casi llamamos a un sacerdote. En cuanto a mi persona, estoy, querido señor, indispuesto, aunque nada si se compara con la aflicción que me desmoronó este julio pasado después del concierto privado que consagraron mis hijos a milord Thanet en su mansión. Debemos, hélas, ser prudentes. Aquel padecimiento significó la pérdida de todo julio y agosto, nos forzó a mudarnos a Chelsea. Cierto que el aire es más puro allí, pero resultó un gasto duro de solventar. Si tuviéramos que volver a cancelar, como entonces, nuestras presentaciones musicales con el subsecuente menoscabo de nuestro patrimonio, sería catastrófico. C’est à dire, no podremos asistir. Anda, anda, vete de unavez, hombre, y asegúrate de que no perturbes el desayuno del maestro Bach ni de Herr Abel.
El alborozo del allegro molto se había transmutado en los tonos dolientes de mi andante, un sombrío segundo movimiento que negaba las travesuras del primero. Este día no sería el día, ni esta noche la noche. Las damas en sus vestidos radiantes y sombreros con plumas multicolores, exaltarían mi música, pero sin una lisonja para mi persona, oscilarían la cabeza de un lado a otro en busca del joven prodigio, ¿dónde está el niño encantado y encantador, dónde el portento de la naturaleza, la sensación del Siglo de las Luces que ha compuesto esta maravilla de sinfonía a los ocho años, por qué nos han privado de su estampa y figura? Su pesadumbre fusionándose con la mía tan lejana y con la de los gentlemen que habían anticipado este momento de mi triunfo toda la jornada, o más bien, toda la semana y el mes, desde la publicación del aviso anunciando que el próximo concierto en la Carlisle House contaría con un invitado especial, de tiernas primaveras, el asombro de las cortes de Europa (¿y quién otro podría ser, eh?), admiraremos al pequeño genio la noche del 2 de febrero de este año de 1765, gozaremos de lo que King George y Queen Charlotte han gozado ya tres veces en su propio palacio, y lo hemos de hacer por una nadería si se contrasta con lo que tuvieron que amortizar sus graciosas majestades.
No llegaría a ser, no iba a cumplirse ese sueño, murmuraba mi andante, la infección y el desorden han visitado una vez más a la familia Mozart, los violines estremeciéndose, disolviéndose a hurtadillas en la tristeza de los instrumentos de viento, pero el niño, no, no puede ser, voto a tal, que al niño se lo lleve el Buen Pastor, y a tan temprana edad, tan reciente, sin haber cumplido su inmenso destino, sus infinitas sinfonías.
Me largué a llorar y corrí hasta mamá en la otra habitación y zambullí mi cabeza en su amplia falda. Meció su cuerpo, meciéndome también suavemente a mí, se tomó un buen tiempo antes de tomar mi cara entre sus manos y secarme las lágrimas.
—Es la voluntad de Dios, Wolfgang —dijo—. ¿Te vas a enojar con Dios, Nuestro Señor? Fue Él quien le mandó ese catarro a tu hermana y le dio vértigo a tu padre y el que nos hizo preocuparnos tanto cuando enfermaste el año pasado, en febrero, ay, en febrero, mes maldito. Pero ¿hemos de dudar de Su sabiduría, que existe una causa por la que organiza así estos tropiezos, hasta los que nos acaecen siempre en febrero, de acuerdo con Sus deseos desconocidos y no según los nuestros tan mortales? ¿Vas a desafiar a Dios?
Respondí que no, que era inconcebible un tal desafío, pero de todos modos, añadí, ¿por qué me había inspirado a escribir la sinfonía si Él me iba a impedir que la escuchara bajo la batuta insigne del maestro Bach?
—Te quejas de una minucia como esta, hijo. Imagínate si te hubiera dejado ciego como al bien amado Händel, como lo hizo con Homero y Milton y tantos otros en nuestros tiempos aciagos, y ahí sí que podrías preguntar ¿por qué?, ¿por qué? ¿O si te provocara una sordera? Pero ¿esta postergación momentánea del placer? Créeme, todo saldrá bien, ya verás.
—¿Y si no les gusta mi sinfonía? Los aficionados esperan que asista, acudirán debido a que se les dijo que yo…
—Y bueno, si son tan estultos, adivina, ¿puedes adivinar lo que les vamos a hacer?
Sí que lo podía adivinar, claro que sí, y ella conocía ya mi respuesta, acompañada por mi primera sonrisa de la mañana.
—Les vamos a cagar encima, mamá.
Me celebró la ocurrencia con un abrazo cálido, como si hubiera recordado entera mi tabla de multiplicación.
—Pero antes, Johannes Chrysostomis Wolfgang Theophilus…
—¡Amadeus!
—Pero antes, Amadeus, ¿qué vamos a hacer antes?
—Antes les vamos a tirar un pedo en plena cara y enseguida hacemos caca.
—¿Y después de eso?
—Y después de eso, pueden lamerme el culo.
—¿Y qué más?
—Lamer a lengüetazos la mierda esparcida por el suelo.
Los dos nos reímos de buena gana, regocijándonos más de la mutua compañía que de la broma misma, agradecidos de que, pasara lo que pasase, jamás nos faltaría el amor.
—Pero tal vez —dijo mamá— no habrá necesidad de medidas tan extremas. Tal vez Dios concurra con una solución distinta a tu dilema.
Su profecía me produjo un ataque de alegría tal que agarré una escoba arrimada a un rincón de la pieza, me monté sobre ella y me puse a trotar en torno a mi mamá. Me festejó mi galopada con tanto jolgorio que tuve que reírme, y nuestra felicidad debe de haber sido la señal para que una solución, en efecto, se manifestara.
Presto, mis contrariedades no serían eternas, mi presto, el tercer movimiento de mi sinfonía había presagiado lo que iba a ocurrir siempre que tuviera una sobredosis de fe, si creía profundamente en mi propia música y en la mano de la providencia, que habría una conclusión venturosa para la congoja del andante, nada podía entorpecer mi acceso a la armonía que había creado para que el mundo fuera un lugar más placentero, nada podía trabar el acceso a mis espectadores.
Presto, el sonido en la calle de un carruaje presto y enseguida el presto golpe en la puerta y el vozarrón presto de mi mentor y maestro Johann Christian, mi amigo Christel —llámame eso, me dijo, pero no se lo digas a nadie, eso es lo que me llamaban cuando tenía tu edad, cuando mi padre seguía con vida—, sí, era él, mi amigo golpeaba a la puerta.
Trayéndome la salvación.
Johann Christian Bach no aceptó excusas ni reparos.
Mandaría, dijo, su cabriola a buscarme apenas se pusiera el sol, viajaría muy abrigado y con mucho cuidado y sería devuelto salvo y sano y victorioso a 21 Thrift Street después de la cena con el conde de Thanet y su esposa en la calle Dean. Un plan ventajoso para todos: el joven Mozart podría deleitarse con la ejecución de su sinfonía, al público se le abriría el apetito para lo que le esperaba cuando se llevara a cabo el concierto de beneficio de Nannerl y Wolfgang el 21 de febrero próximo, y nuestra anfitriona, la buena Mrs. Cornelys de la Carlisle House, quedaría encantada de que el invitado sorpresa hubiera llegado a deslumbrar, después de todo, a la concurrencia.
Y, por cierto, también había que tomar en cuenta la tabaquera.
Su voz era firme y persuasiva, un alivio, tanta serenidad, en medio del bullicio de nuestro hogar: Nannerl lloraba amargamente, culpando a su fiebre de arruinar una oportunidad única de consolidar la fortuna familiar, mi papá insistiendo en que era absolutamente Unmöglichkeit, imposible, imposible, el niño puede resfriarse con consecuencias mortales y ya no nos queda, estimado señor, nuestro milagroso polvillo negro, mientras que mamá le rogaba a su amado Leopoldo que reconsiderara y, era que no, claro que sí, mis propias súplicas estridentes se agregaban al barullo; y para qué mencionar a Porta, que convidaba a un café matutino a nuestro huésped, o a Hannah, la sirvienta, que, impertérrita en medio del caos, insistía en agasajarnos con scones calientes, recién salidos del horno.
El antagonismo de papá iba disminuyendo, podía yo intuirlo.
Fue la tabaquera convenida con lord Thanet lo que determinó ese cambio de actitud, la promesa de ese regalo si cumplía mi rol, al agradarlo con una presentación mía después de la cena, mientras él y los otros comensales degustaban sus licores. Una nueva tabaquera, una más valiosa incluso que la de plata que había recibido de la condesa de Tessé en Versalles, justo el año pasado. Lord Thanet la esgrimía como una incitación, casi como si estuviese en la habitación con nosotros.
—Pero ¿no puede ser alguna otra noche?
—Desafortunadamente, milord parte mañana para sus dominios escoceses y no tiene fecha segura de retorno.
—¿Y es de oro, dice usted?
—Toda de oro, afuera y adentro. Para el niño si se desempeña bien, como es habitual en él.
—Pues ha de desempeñarse en forma inmejorable, de eso no cabe duda, tocará el piano de manera excelsa. Vendadle los ojos, cubran el teclado, pídanle a milady que canturree cualquier melodía y el niño se pondrá a improvisar una sonata entera sobre ese mismo tema. Todo esto, todo esto y mucho más, como os consta, Herr Bach.
¿De manera que estaban de acuerdo?
—Me dice que lo va a traer de vuelta de noche, cuando la oscuridad cubre las calles, cuando el frío es más traicionero, cuando el hielo se agazapa para dar su zarpazo, no, no, no puede ser, no podemos arriesgar nuestro tesoro por una ocasión como esta, el niño es delicado y requiere atención constante. Debe entender, señor, que hoy es el dos de febrero, un día fatídico para nuestra familia. Dos varones, el pequeño Leopoldus y nuestro Carolus, ambos, Dios Todopoderoso se los llevó por separado en esta misma fecha, uno de ellos, nuestro primogénito, hace dieciséis terribles años, y el otro, han pasado exactamente trece años desde que él… un día infausto, le digo, querido Kapellmeister Bach, para que nuestro único heredero de sexo masculino afronte la tormenta de nieve.
Tal vez el presto se había interrumpido abruptamente, tal vez volvíamos al andante o a algo aún más sombrío, un réquiem para mis ilusiones, un funeral para mis sueños de grandeza.
Intervino mamá.
—No hay nada más que discutir. El muchacho debe acudir a la cita.
—Amor mío, el apuro es mal consejero. Piensa en la condesa Van Eyck, pobre, en el hotel Beauvais, también en febrero, justo el año pasado, piensa en los signos funestos que se asoman en el horizonte y el precio que se paga al ignorarlos.
—Si te preocupa, Leopold, la pesada carga que sobrellevo, te ruego que no pienses más en mí, caro marido. Lo que nos debe concernir es Woferl y su futuro. Si Dios ha escogido esta fecha desdichada, este segundo de febrero que nos persigue, entonces ha de ser por alguna razón ulterior: para que comprendamos que no habrá de plagarnos para siempre con tal infortunio y mala coincidencia nuestro Señor de la Misericordia. Sería arrogante por nuestra parte decidir que este día o cualquier otro día va a ser mejor o peor que algún otro, o que alcancemos para Él la importancia de Job. Veamos la coincidencia de fechas como un reto que sabremos confrontar, como siempre, con resolución. El muchacho ha de acudir, lo reitero, a la cita.
—¿Y el frío, tan tarde de noche, cuando retorne de esa cita de que tanto hablas, el frío, mujer, el frío?
Mi madre rozó levemente la manga de la camisa de mi venerado padre y se dirigió, para mi regocijo, a mi salvador:
—Si no es un inconveniente para usted, Herr Bach, el niño podría pernoctar esta noche en su hogar. Conozco bien a su ama de llaves y ella lo va a cuidar como se merece. Y por la mañana, después del desayuno, podrán tocar el pianoforte a cuatro manos, tal como lo han ambicionado hacer desde hace mucho tiempo, una manera de que ambos pasen algunas horas deleitables improvisando algunos temas. Con tal, estimado señor, de que lo devuelvan aquí con tiempo de sobra para atender la misa dominical.
Mi amigo Christel me guiñó un ojo y anunció que, por supuesto, madame había mostrado una vez más su sagacidad y que él no se había atrevido a ofrecer tal hospitalidad por temor a que ocasionara aún más resistencia. Una solución del todo excelente. Ya mañana la borrasca debería amainar, derritiéndose el hielo en las calles, y él me libraría personalmente a mis devotos padres, para que el joven Mozart pudiera concurrir a misa, una necesidad que él mismo, como católico de devoción, podía entender sobremanera.
La alianza de mi madre y de mi mentor —y mi hermana terciaba con sus ruegos de “por piedad, por piedad, papá, no le cortemos las alas a nuestro Wolfgang”—, todo ello unido a mis propias solicitaciones, junto, por cierto, a la tabaquera de oro, terminaron por arrinconar a Leopold Mozart.
Al llegar el crepúsculo vespertino me rindió a las mercedes del Kapellmeister Bach, con la frecuente admonición de que me protegiera ante las incursiones de malandras y bribones y falsos amigos, chupasangres y petimetres indigentes, el muchacho tiene un corazón excesivamente blando y desprendido, le ruego, estimado señor, que no lo pierda de vista.
¿Cómo iba el magnífico Johann Christian Bach a supervisar mi conducta en forma incesante? Ni si hubiese dispuesto de los mil ojos de Argos. Estaba ocupado, tenía sus propios mecenas y pupilas y admiradores a los que aplacar y engatusar. Tan pronto había completado los últimos compases del minueto de su nuevo opus, se vio inundado por una horda de adeptos, muchos de ellos exigiendo saber dónde podrían adquirir copias y grabados de las obras que acababan de escuchar, así como las seis sonatas para violín y clavicordio, siempre que no fueran desmedidamente difíciles para los dedos de sus cándidas hijas cuando se pusieran a tocar aquellas piezas en casa.
Tanta adoración no me producía ni una pizca de envidia.
Todo, todo, se lo merecía.
Sus guiños hacia mi persona justificaban todo lo bueno que podía sucederle. Guiños de complicidad que habían comenzado aquella mañana y que persistieron durante nuestro viaje en su carruaje al anochecer hasta la Carlisle House en medio de la suave caída de la nieve, terminaron convirtiéndose en guiños musicales, tan sutiles que ni el más penetrante de los cognoscenti y habitués podrían discernirlos, ni siquiera su confrère y amigo del alma Abel, cuya propia suite para chelo había abierto la noche.
Maestro Bach había organizado su parte de la sesión como un diálogo conmigo, casi un homenaje. Una vez que la audiencia se había atiborrado golosamente con mi sinfonía en mi bemol mayor, mi mentor había presentado su propia composición en la misma llave, como si fuéramos socios más que maestro y discípulo, el larghetto y el minueto como una manera de recordarme que no necesitaba siempre terminar con un presto. Y entonces, para culminar la noche, su sinfonía en do mayor, invirtiendo el orden de los movimientos con que venía yo de encantar al público, seguro que fue a propósito que mi amigo abrió con un andante para enseguida graduarse hacia su propio allegro jubiloso, una manera de explicarme en forma cortés que iba por buen camino: muchacho, vas bien, aunque mucho te queda todavía por asimilar, jovencito, escucha lo que logro plasmar con esta orquesta, aprende de mi ejemplo y llegarás a cosechar la fama y una faltriquera repleta de oro.
Con cuánto cuidado había provisto signos indescifrables, para que solamente yo, en forma exclusiva, pudiera interpretarlos, indicios de dónde me convenía aventurarme en el futuro inmediato, cómo los instrumentos de viento deberían entrelazarse y luego distanciarse de las cuerdas para finalmente juntarse, instándome a que siempre buscara nuevas formas musicales. Claro que sí, claro que estaba dispuesto a aprender del maestro, asimilar, imitar, pero eso era… no era, cómo decirlo, suficiente. Casi no me había atrevido a que el pensamiento surgiera, la idea de que algo —¿era posible?— faltaba en la ofrenda nocturna de mi mentor. No sabía en ese entonces qué podía ser y no se lo hubiera manifestado aun si hubiera encontrado la manera de formulármelo a mí mismo —algo faltaba en su armonía tan placentera, había él eliminado algo que…, aunque no, antes de que se elimine una emoción tiene que haber sido expresada—. El Bach de Londres no comprendía que sus composiciones carecían de una cierta profundidad, no lo sabría nunca. Si su obra abrigaba una tristeza infinita se debía a la sospecha de una cumbre que existía, que lo esperaba, pero que era incapaz de sentir plenamente mientras que yo sí que podía experimentar y padecer esa infinidad, esa tristeza, esa plenitud. Yo había explorado aquellas alturas y despeñaderos en mi propio andante, con menos complejidad y elaboración técnica que la suya, pero vislumbrando en forma más directa el paraíso elusivo que ambos buscábamos.
Su obra era liviana, era reconfortante, era lozana, era seductora, pero tal vez lo era en exceso. Demasiado agradable. La consolación se había alcanzado antes de que el agobio hubiera recibido su tiempo necesario, su espacio, el consuelo ahí estaba, en orden y ya garantizado, cuando se dio comienzo a la pieza y se recobraba sin mayor esfuerzo al final. No había sufrido cambios en el transcurso. Más inquietante: yo mismo no había sufrido modificación alguna.
No fue más que la intuición de un niño. Trece años más tarde, cuando el destino quiso que nos reuniéramos de nuevo en París en circunstancias más espectrales, cuando yo había visto, por mi infortunio, lo que había deseado y temido ver de cerca, cuando había presenciado minuto a minuto cómo alguien se muere, alguien tan cercano, tan amado, cuando el Bach londinense y yo volvimos a mirarnos a la cara, bueno, en esa circunstancia ya supe con claridad lo que faltaba en su música, lo que mi música ya conquistaba aunque, de nuevo, no se lo dije, en esa ocasión futura, no debido a que era incapaz de articularlo sino precisamente porque sí que lo podía hacer, porque era suficiente que mi arte hablara por sí mismo, mi música ya indicaba la distancia entre una superficie y un abismo, entre una superficie y el aire oscuro y luminoso de la noche plena de estrellas.
Nada tengo en contra de las superficies, me he paseado sobre ellas con frecuencia y con placer, pero no era ahí donde quería residir, un punto que no hacía falta machacarle al maestro Bach. Yo lo amaba y a su vez él fue indulgente conmigo. El primer compositor de veras ilustre que me brindó reconocimiento —otros sobrevendrían, Haydn vendría— vaticinando en qué me convertiría, en la persona que ahora soy.
Todos vaticinando, prediciendo mi carrera notoria, ni uno de ellos dándose cuenta, como no me di cuenta yo, de lo que me esperaba, de que terminaría habitando este hombre abatido que ahora, en este año memorable de 1789, está de pie frente a la sepultura en Leipzig donde yace el padre de Johann Christian Bach.
Como si allá lejos, en 1765, eso importara, el futuro.
Lo que importaba en ese momento era recibir el espaldarazo de alguien cuya opinión de veras valoraba. No de un duque cuyas falanges torpes y mente de amateur masacraban la viola da gamba mientras reclamaba entretención. No un príncipe que repartía florines para bailes que eran menudencias pulcras pero olvidables, olvidadas apenas minutos después de que unos pies hubiesen martillado el suelo. No un arzobispo que se ufanaba de mi música debido al prestigio que le otorgaba a su corte y no porque acercaba a sus hermanos a Dios con una potencia que sus propias plegarias y buenas obras jamás alcanzarían.
Johann Christian Bach: alguien que comprendía, indudablemente comprendía, y podía enseñarme lo mucho que yo mismo ignoraba y a la vez forzarme a advertir todo lo que jamás podría enseñarme, los verdaderos secretos de mi oficio que, por mi parte, no sería capaz desgraciadamente de transmitirle ni a él ni a nadie, a nadie, salvo que… Si alguien como yo apareciera en mi propia vida, quién sabe si no me espera en Viena cuando retorne de Leipzig, esperándome en Lichtental con la esperanza de que lo acoja bajo mi alero, tan joven él ahora como yo lo fui alguna vez, si eso ocurre tal vez yo pueda ser generoso con él como Christel lo fue conmigo en Londres, como mi padre siempre intentó serlo. ¿Reconoceré a ese nuevo genio si cruza mi camino? ¿Acaso ha nacido ya? ¿En Bonn, en Hamburgo, dónde? ¿Qué pensó Johann Sebastian Bach de su propio hijo? ¿Se percató de que ni Christel ni sus otros varones alcanzarían las alturas y tinieblas suyas, el cielo terrestre de su obra extraordinaria? ¿Lo percibió alguna vez mi propio padre ya en 1765? ¿Le importó? ¿Me importa a mí? Sí, claro que sí. Porque cada mañana y cada noche ruego a Dios que mi querido papá, tan alejado y tan ajeno a mí durante sus últimos años, no haya llegado a comprender su propia deficiencia en su lecho de muerte, ojalá haya muerto con el alma en paz.
Por cierto que poco de esto —de hecho, nada de esto— se alojaba en mi mente aquella noche. Sólo que Johann Christian se había ganado el derecho de ser el centro de una multitud que lo aclamaba, tal como yo merecía este interludio de soledad, tranquilo en mi rincón, gozando del primer momento desguarnecido de mi existencia.
Y fue entonces cuando el hombre flaco se me aproximó, fue cuando comenzamos a hablar de secreteos y rescates y… finalmente, una vez que estaba yo engatusado, cautivo, cuando le había respondido dos veces que sí a sus requerimientos sin columbrar el lío en el que me estaba metiendo, sólo en ese instante fue cuando Jack Taylor, Esquire, Physick, médico y cirujano oculista, residente de Hatton Garden, se introdujo, con otra venia.
A la que correspondí, destacando mi propio nombre.
—Jack Taylor —insistió—, hijo del Chevalier Taylor y la piadosa Ann King.
—Y yo soy el hijo de Leopold Mozart y Anna Maria Pertl, quienes, como usted sin duda puede manifiestamente notar, no se encuentran presentes aquí esta noche. Puesto que de otra manera, se me ocurre, no se hubiera atrevido a saludarme, siendo probable que mi padre no hubiera aprobado este encuentro.
—Mucho he sabido de vuestro padre, joven señor, tal como usted tiene que haber sabido mucho también acerca del mío.