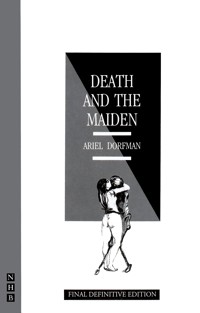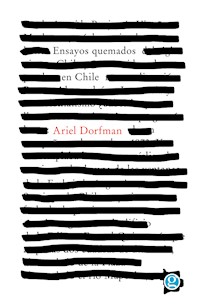
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2005
Ensayos quemados en Chile, publicado por primera vez en 1978 en Argentina, incluye una serie de textos que tuvieron el privilegio de ser quemados durante la dictadura chilena, entre ellos una extensa introducción a La historia me absolverá, de Fidel Castro, escrita por Ariel Dorfman; también un ensayo introductorio a las Poesías escogidas de Ernesto Cardenal, "que pudo haberse verosímilmente salvado del fuego, en espera de la posterior guillotina", y un estudio que se encontraba en prensa en el último número de la Revista de Educación, "que también habrá pasado por las delicias expurgantes del fuego", titulado "Medios masivos de comunicación y enseñanza de la literatura". A su vez, se incluyen dos ensayos escritos en 1970 sobre las obras de Antonio Skármeta ("¿Volar?") y Jorge Edwards ("El patas de perro no es tranquilidad para el mañana"), en los que a partir del análisis textual el autor puede esbozar teorías sobre la penetración cultural norteamericana, tema que por otra parte atraviesa todos los ensayos del libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dorfman, Ariel Ensayos quemados en Chile / Ariel Dorfman. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2016. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-4086-01-3 1. Ensayo Político. 2. Ensayo Sociológico. 3. Ensayo Literario. I. Título. CDD 320
CDD 320
Ensayos quemados en chile. Inocencia y neocolonialismo. Ariel Dorfman
Corrección
Gimena Riveros
Ilustración de Ariel Dorfman Juan Pablo Martínez www.martinezilustracion.com.ar
Diseño de tapa e interiores
Víctor Malumián
Ediciones Godot
Colección Crítica
www.edicionesgodot.com.ar
Buenos Aires, Argentina, 2016
Facebook.com/EdicionesGodot
Twitter.com/EdicionesGodot
Impreso en Color EFE, Paso 192, Capital Federal, República Argentina,
Introducción desafortunadamente necesaria
Por la Avenida Benjamín Vicuña Mackenna, así denominada en honor a un historiador chileno de fama del siglo xix, hombre de vasta y reconocida cultura universal, pasaban los camiones. Pasaban llenos en dirección a Puente Alto, volvían vacíos.
—¿Sabes lo que llevan esos camiones? —me preguntó la voz de un compañero.
Esto era a principios de octubre, 1973. Yo contemplaba la caravana cíclica de camiones desde una de las ventanas de la Embajada Argentina, en Santiago de Chile, cuya inmensa fachada da precisamente a esa arteria. Estaba recién asilado, y no, no sabía con qué iban cargados los camiones aquellos, ni la más remota idea.
—Con libros —susurró el que miraba conmigo.
—¿Libros?
—Libros —asintió él—. Los llevan desde Quimantú —y señaló vagamente el edificio de la Editora Estatal Quimantú, que se divisaba a apenas dos cuadras de distancia, al otro lado de la Plaza Italia, al otro lado el río Mapocho, —hasta la Papelera— y ahora indicó por Vicuña Mackenna hacia el sur, el camino a Puente Alto, un pueblo suburbano del gran Santiago donde está instalada la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
No supe enseguida si era cierto lo que me afirmaba el compañero, que decía reconocer la procedencia de los vehículos. Yo no podía saberlo, porque los camiones iban tapados y no se veía su contenido. Pero tenía todos los visos de ser verdadera esa versión. Todos sabíamos, por distintas fuentes, que durante la primera semana los militares fascistas, junto con usurpar el poder, se habían entregado devotamente a la tarea de usurpar la cultura. Con entusiasmo, con fervor de drogadicto, habían quemado toneladas de libros que se hallaban en el depósito de la Editorial Quimantú. Pero después de ese primer acceso de euforia, algún fascista menos bruto había considerado que era un delirio hacer piras inquisitorias con los volúmenes. En sus pensamientos, pesó sin duda más su amor a la economía que su amor a la lectura. ¿Por qué no devolver los títulos ya impresos a la Papelera, y que allí los retornaran a sus orígenes, haciéndolos picadillo? En ese estado, guillotinados, perdían igualmente su carácter subversivo, se les borraban sus palabras, y conservaban, en cambio, su integridad física, prontos a quedar re-incorporados a la larga cadena de la producción, volvían a ser “útiles” a la sociedad como materia prima, volvían a beneficiar a los viejos dueños monopólicos de Chile ahora nuevamente asegurados en su hegemonía.
Estas ideas no circulaban privadamente. El Mercurio publicó una carta con esta sugerencia en la segunda (¿o sería la tercera?) semana del golpe. La firmaba no recuerdo qué vetusta y venerable señora, pero la había redactado sin lugar a dudas, como todas las “cartas” de El Mercurio, algún sabio del equipo editorial de ese diario. En ella se sugería que los libros así purificados podían servir para fabricar limpias fonolistas e higiénicos techos de cartón para los “pobres”.
—Y los hemos visto yendo y viniendo así varios días —acotó el compañero.
Sí, era una tarea de gigantes. Se trataba de millones de ejemplares. La política editorial del gobierno popular había significado un salto tan inmenso, una difusión tan extraordinaria, que no bastaba con métodos ordinarios, normales, para acabar con los residuos materiales de esa experiencia.
En definitiva, daba lo mismo si esos camiones que terminaba de ver pasar eran efectivamente los que transportaban los libros. Era verosímil, claro, que los vehículos tomaran la ruta más corta y directa, que desfilaran frente a la Embajada Argentina camino a Puente Alto.
Me pregunté si algún libro en que yo había participado estaría entre los que viajaban tan incómodamente hacia su destino de pulpa de papel. En la Editorial Quimantú, en ese momento, existían dos títulos, casi finiquitados, en que mi colaboración había sido activa. Uno, a punto de distribuirse a fines de la semana que se inició el lunes 10 de septiembre, era La historia me absolverá, de Fidel Castro, cuya larga introducción había escrito. Esa obra, según mis cálculos, debió ser una de las primeras en mandarse a la hoguera: incluía orgullosamente, como símbolo de la hermandad chileno-cubana, un prólogo-homenaje del compañero presidente, de Salvador Allende, a la primera revolución socialista de América a propósito del vigésimo aniversario del Moncada. De ese libro no debía quedar ni una hoja suelta flotando por ahí, ni un ejemplar. En cambio, el otro volumen, en encuadernación, Poesías Escogidas de Ernesto Cardenal, que llevaba un también extenso ensayo introductorio mío, pudo haberse verosímilmente salvado del fuego, en espera de la posterior guillotina. Ya me imaginaba a los analfabetos asaltantes de Quimantú (¿los mismos que serían designados, en mérito a sus servicios, interventores de las universidades chilenas?) clasificando las toneladas y metros cuadrados de cultura: ¡todo lo abiertamente político, se quema!; ¡las obras literarias, a la Papelera!; lo demás (?)..., a revisión.
Sentí, en el centro [o sería la periferia] de toda la extrañeza que se me había ido acumulando durante los días posteriores al golpe, en el centro de la extrañeza que había significado vivir plenamente los tres años de gobierno popular, sus avances y dificultades, sentí que se agregaba otra experiencia singular más: presenciar el transporte de libros, vagones repletos hacia su Auschwitz chileno, obras que eran fruto del esfuerzo colectivo del país por salir adelante cultural, ideológicamente, por romper el subdesarrollo educacional y la dependencia, esfuerzo en el cual había puesto yo también, junto al gran nosotros que éramos, que seguimos siendo, mi parte.
Ya me había ocurrido, por lo demás, algo similarmente insólito un par de semanas antes, refugiado en la casa de un obrero calificado (que recién vine a conocer en esa ocasión). Tuve ahí la oportunidad de presenciar por televisión la quema de libros frente a las Torres de San Borja. De pronto, en medio de uno de los auto-de-fe, un ejemplar de Para leer al Pato Donald. Quizás en ese sorprendente momento me convertí en un nuevo y lastimoso fenómeno del siglo xx: uno de los primeros autores que viera, a través de ese medio audiovisual, la incineración de una obra suya. (Supe, meses más tarde, ya en Buenos Aires, que los 300 ejemplares remanentes de esa edición que se encontraban en bodegas de Ediciones Universitarias de Valparaíso, habían sufrido un curioso destino: fueron tirados a la bahía por efectivos de la Armada. Habrán pensado, humor naval, que era un justo fin para un pato tan subversivo).
Tristes experiencias originales que hace vivir, entre otras muchas, entre otras más terribles, el fascismo. El fascismo, que siempre reduce a cenizas los libros, pero que no siempre tiene (ni tuvo) a su disposición un sistema televisivo para transmitir el evento, que no siempre había llegado a tal soberbia enloquecida (y temerosa) que se vanagloriase de ello. Si los usurpadores del poder en Chile trataban de esa manera a la palabra impresa, no es difícil imaginar de qué manera se trataría a la palabra viva del país, a sus obreros, campesinos, estudiantes.
El presente libro, Ensayos quemados en Chile, quiere recopilar todo el material inédito, pero que se hallaba al borde de salir a la publicación. Incluye, por lo tanto, además de las dos introducciones a las obras de Fidel y Cardenal, un estudio, “Medios masivos de comunicación y enseñanza de la literatura”, que se encontraba en prensa en el último número de la Revista de Educación. Presumo que ese número, dedicado a la ENU (Escuela Nacional Unificada, proyecto de modernización y reorganización del sistema de enseñanza, odiado y combatido por la derecha), habrá pasado también por las delicias expurgantes del fuego. A menos que los cruzados hayan calculado que había que castigar tanto atrevimiento con una sanción más aleccionadora, atando la revista a las aspas de un helicóptero [como hacen con los campesinos en el sur de Chile, cerca de Temuco], para que sea el aire mismo el que sancione y borre el intento de cambiar el mundo. Quizás los militares creen en la antigua filosofía astral, y quieran que los libros sean destruidos por los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, para que sea el universo mismo el que reprima a los marxistas.
También hemos recogido aquí ensayos y artículos ya editados, que aparecieron a lo largo de los tres años en revistas y periódicos cuya circulación la Junta prohibió y cuya mera presencia en una biblioteca (en las primeras semanas, por lo menos) era un signo de contaminación política ominosa: Cuadernos de la realidad nacional, Chile hoy, La quinta rueda, De frente, Más fuerte.
Hay dos textos, no obstante, que no cumplen, por lo que yo sé hasta aquí, el requisito de haber sido censurados ni tampoco quemados. Son los referidos a la literatura chilena en la encrucijada, de la tercera sección, los únicos que, curioso dato, no fueron elaborados durante el gobierno popular, sino en los meses de 1970 que lo antecedieron. Si se han agregado al libro, es debido a que sirven, de todos modos, para complementar, tanto temáticamente, como desde el punto de vista de la evolución de mi propio quehacer, la totalidad de diferentes búsquedas que surgen a lo largo de los tres años. Más allá del interés que pudieran ofrecer sus análisis, lenguajes, argumentos, posiciones, más allá de que todos exploran, de una u otra manera, los problemas de la dependencia y de la liberación en los medios masivos y en la literatura americana, el central asunto de un lenguaje, poético, político, masivo, para América, creo que el valor principal del conjunto de ensayos, y su unidad, reside en haber sido creados al calor y a la presión de los hechos inmediatos, como quien no ha tenido tiempo de corregir o respirar, configuran una voz puesta crecientemente al servicio de su pueblo. Estas variadas perspectivas sobre América son el resultado práctico de una militancia cada vez más marcada en un proceso revolucionario, orientado por un partido político. Yo supe, en mi propia persona, lo que es ser moldeado por las masas, enseñado y enriquecido por ellas, lo que es ser parte de un movimiento de vanguardia. Yo pude ver, en mi propia obra, de qué modo el pueblo organizado, luchando por liberarse, en ese período hirviente en que se propone factiblemente conquistar el poder, va también organizando, pujando, cambiando al productor cultural, a ese ente que llamamos “intelectual”, forzándolo a entrar en bendita crisis, comprometiéndolo hasta los huesos en el proceso, haciendo de él un combatiente de su causa. Incluso la gran mayoría de los ensayos han sido escritos en el mientras tanto de la vida, en las intersecciones de los horarios, a las dos o tres de la mañana de vuelta de un rayado mural, en las madrugadas antes de hacer clases, en escasos fines de semana libres, en momentos a veces robados —por qué no admitirlo— a tareas políticas que parecían (y creo que eran) más urgentes. Llevan con honra el sello de su apresurada elaboración, de ser respuesta a necesidades de expresión que se sentían vibrar en el aire puro y trabajoso del Chile popular, ideas para las que alguien tenía que ser transitorio puente, pequeñas semillas —entre tantas semillas, de tanto colores, para tantas especies y frutas— que exigían un sembrador.
Estos escritos, por ende, como parecerá obvio, estaban destinados prioritariamente al público chileno.
Ese público, también obvio, no los puede leer.
Llegarán las jornadas en que los hombres —y los libros— puedan transitar sin temor por los campos y ciudades de mi país. Mientras tanto, cada uno de los ensayos aquí rescatados desde el infierno y la barbarie, sigue reafirmando la confianza con la cual fueron originalmente concebidos: no se puede apagar la rebeldía del hombre, no se puede encadenar su voz, no hay fuerza que pueda evitar que brote la comunicación. Ahora mismo en Chile la letra impresa viaja de subterráneo en subterráneo, navega de mano en mano, las bocas la propagan más allá de los bolsillos y la lectura. Desde las cenizas, desde el papel picado, desde el agua de mar en que se los intentó sumergir, los ensayos quemados quieren asegurar que lo que queda no es la hoguera, no es la máquina trituradora de la papelera, no es el océano. Las palabras renacerán, ya renacen, y sabrán contribuir también a la definitiva liberación de la patria.
En Chile, pese al decreto tal, la ordenanza cual, más allá de las fogatas, alguien lee, muchos alguien, muchos, muchos alguien, sigue y siguen leyendo, el pueblo sigue comunicándose.
Ariel Dorfman
Marzo, 1974
Parte I
Dependencia
Dos de los tres textos de esta parte aparecieron en Cuadernos de la Realidad Nacional: “Inocencia y Neo-Colonialismo: un caso de dominio ideológico en la literatura infantil”, escrito en la primera mitad de 1971, publicado en un número de ese año; “Salvación y Sabiduría del hombre común: la teología del Reader’s Digest”, fechado en enero de 1972, se reprodujo en Revista Casa de las Américas, de La Habana, y Textual, de Urna.
“Entrevista al Llanero Solitario” corresponde al número inaugural de La Quinta Rueda, revista cultural de Editorial Quimantú, octubre de 1972.
Los tres textos sirvieron paralelamente de base, antes o después de su elaboración, para denunciar a Disney, el Reader’s y el Llanero, respectivamente, en tres emisiones diferentes de televisión, parte de los programas (“Literatura: ¿veneno o realidad?”, 1970, e “Importa”, 1971) que semana a semana preparaba y difundía el Departamento de Español de la Universidad de Chile por el canal 9, donde intentábamos desnudar los productos culturales masivos y su peso mistificador.
Desde 1971 hasta 1973 dirigí un seminario de título para alumnos que iban a graduarse como profesores de enseñanza del castellano, sobre “La subliteratura y modos de combatirla”. A la discusión con sus integrantes, y con el compañero Manuel Jofré que me secundaba en esa labor, debo mucho de las ideas sobre medios masivos desarrollados en estos trabajos.
Inocencia y neocolonialismo: un caso de dominio ideológico en la literatura infantil
Para Rodrigo (4 años)
“No hace tanto tiempo, la tierra contaba dos mil millones de habitantes, o sea quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre unos y otros, unos reyezuelos vendidos, unos señores feudales, una falsa burguesía compuesta de pies a cabeza, servían de intermediarios. En las colonias, la verdad se mostraba al desnudo: las “metrópoli” la preferían vestida; necesitaban que el indígena los amase. Como madres, hasta cierto punto. La minoría selecta europea se dedicó a fabricar un indigenado selecto; se elegía a los adolescentes, se los marcaba en la frente, con el hierro candente, los principios de la cultura occidental, se les metían en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se pegaban a los dientes; después de una breve permanencia en la Metrópoli, se los devolvía a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían nada que decir a sus hermanos; resonaban; de París, de Londres, de Ámsterdam, lanzábannos las palabras ‘¡Partenón! ¡Fraternidad!’, y en algún lugar de África, de Asia, los labios se abrían: ‘¡...tenón! …nidad’. Era la Edad de Oro”.
Jean-Paul Sartre, prólogo deLos Condenados de la Tierra, de Franz Fanon
Ese niño que usted tiene a su lado —cerca en todo caso, siempre hay un niño cerca— es en potencia el revolucionario del mañana. Como también puede ser el más resuelto de los defensores del orden establecido. El proceso de la socialización de ese pequeño ser humano constituye uno de los puntos neurálgicos en toda sociedad: ahí se deben generar las actitudes, condicionar los supuestos prerracionales, que permitan que ese niño crezca integrándose, cómodo, funcionante, entusiasta tuerca, en el statu quo.
La función de la literatura infantil de consumo masivo en la sociedad capitalista (desarrollada o subdesarrollada) es coadyuvar para que el niño preinterprete las contradicciones de la realidad (por ejemplo, autoritarismo, pobreza, desigualdad, etc.) como naturales, a medida que las vaya encontrando, como hechos perfectamente claros, comprensibles y hasta inevitables: el niño debe tener a su alcance, de antemano, las respuestas ideológicas que sus padres han internalizado, formas de pensar, sentir, vivir, que superan y unifican en la mente las tensiones que el crecimiento hará cada día más evidentes. El mecanismo de sustituir, compensar, deformar, en esa literatura, al justificar o racionalizar ocultamente, al definir con falsedad un problema para resolverlo triunfalmente, reafirmando en todo momento un sistema total invariable de preferencias psicológicas y morales desde el cual todo se ordenará, viene a reforzar el proceso pedagógico que la clase dominante, y la familia que es su agente, quiere imponer al niño para que este cumpla una determinada función ahora y especialmente cuando sea grande, proceso que puede rastrearse en todas las producciones de las sociedades capitalistas (libros, revistas, abecedarios, juguetes, camas y cunas, colores preferidos, programas de TV, vestimenta, elementos decorativos, etc.). El punto privilegiado de esa educación será el hijo de la burguesía que está recibiendo además los beneficios del sistema mismo, pero los hijos del proletariado también serán bombardeados con estas imágenes para que las consoliden interiormente, si bien su condición misma de explotados constantemente tenderá a hacer notoria la falsedad del esquema que se establece como norma.
Si en este ensayo solo se va a examinar un reducido sector dentro de esta vasta zona de dominio ideológico, es con la intención de que quede simultáneamente patentizada la necesidad de analizar las demás regiones, y con la certeza de que en efecto las estructuras-modelos que se descubrirán se podrán hallar duplicadas, con variaciones significativas, adaptadas al médium particular en que se inserta la subyugación en el resto de los sectores.
Quisiera, además, que el presente análisis contribuyera a re-conocer más exactamente algunas de las técnicas y procedimientos que se utilizan en la literatura infantil para conseguir la sumisión del niño y su aceptación de los valores burgueses vigentes, llamando la atención hacia el peligro que entrañaría que perdurasen esas formas en cualquier sociedad que está transformando sus estructuras económicas y sociales. Si bien una nueva cultura no podría surgir sino cuando los cambios en la propiedad de los medios de producción haga más manifiesta la distancia entre la ideología burguesa y la realidad que dice comprender, no es menos cierto que la vigilancia ante las formas lingüísticas oficiales de los dominadores con respecto a esos problemas concretos, vigentes, puede acelerar el proceso de desmitificación.
Por último, tal vez se pueda contribuir a una teoría de la ideología, y de la ambigua relación de esta con la realidad, ya que la manera en que el capitalismo coloniza a sus jóvenes, los modos específicos de ocultamiento, reducción, mistificación, inversión, mentira parcial o total, y que tienen que referirse a los eslabones más débiles y problemáticos de la sociedad, sintomatizan también los temores y aspiraciones desde la falsificación, desde la historia ideal que pretende sustituir la realidad, sirve para comprender la historia verdadera. La máscara que el hombre elige para confrontar sus dilemas, para sonreír en la presencia turbadora e interrogante de los otros, para aparentar una conciencia unitaria y coherente que permite sobrevivir mentalmente con las contradicciones, que de otro modo llevarían a los abismos de la locura, de la revolución o a la simple admisión de una irrevocable inmoralidad que sigue intereses mezquinos sin ninguna justificación ética o elevada (imposible, imposible), esa máscara que el sistema genera automáticamente para poder funcionar, no es en absoluto ajena a la cara (¿existe?) que late más abajo.
Vamos a analizar los libros que narran la historia del elefante Babar, que en los últimos años han iniciado su penetración en nuestro medio, después de un éxito sin precedentes en los últimos treinta años en Francia (y también en otros lugares del mundo occidental). La razón de haber seleccionado a este personaje y no a otro más popular, reside en el hecho de que en Babar se expresan representativamente una serie de características ejemplares que difícilmente podrían hallarse reunidas con tanta claridad en torno a otro ente de la literatura infantil: es un modelo casi prototípico. De todas maneras, cuando venga al caso, se establecerán paralelos con procedimientos similares utilizados en otras formas vigentes, en especial con el mundo de Walt Disney.
Básicamente, la de Babar es la historia de un paquidermo cualquiera que, debido a su peculiar educación y vínculo con el mundo de los hombres, se convirtió en el rey de los elefantes, salvando y transformando a su país. Posteriormente, al tener familia, el autor y el lector atenderán con preferencia a los hijitos de Babar.
Babar nace como un elefante común y corriente: crece y juega en una realidad idílica, entre otros animalitos. Sin embargo, esta centración adánica se va a alterar, ya que un “cazador malo” mata a su mamá y lo fuerza a escapar del bosque y a dirigirse a la deslumbrante ciudad. El primer contacto con la civilización resulta así negativo: se interviene para matar y destruir. Pero la ciudad paga a Babar lo que le quitó. La figura femenina de la “anciana señora” sustituye a la madre, adopta al elefante. Lo primero que deseará Babar es “vestirse bien”: ella le entrega todo el dinero necesario, durante los primeros dibujos anda en cuatro patas: apenas pierde su desnudez y se gemela con ropa en un espejo, toma conciencia de su piel y de esa segunda piel que es la vestimenta. Babar comienza a mimetizarse con los hombres, a utilizar sus ademanes bípedos. Se levanta en dos patas. Sobreviene enseguida un proceso educativo: Babar va a transformarse —sin perder su apariencia de animal— en un ser humano: usa servilleta, duerme, hace gimnasia, se baña en tina y con esponja, maneja su propio auto, viste a la moda. “Ella le da todo lo que él quiere”. Un sabio profesor le enseña, y así aprende a escribir, sumar, etc. Puede vislumbrarse también un mapamundi donde África y América se destacan muy nítidamente.
Babar “progresa”: en vez de los instintos, la ignorancia, adquiere los conocimientos y pautas del mundo que lo cobija, aprende a comportarse frente a la realidad de cierta manera normativa. Evidentemente, en un primer plano superficial, se estaría instando a los pequeños lectores a que se condujeran de una manera similar (que sean obedientes, inteligentes, que usen buenos modales, etc.). El niño parte, como Babar, sin elementos sociales, es también salvaje, ignorante, anda en cuatro patas, etc. La correspondencia entre estos dos inocentes, el animal y el infante, conforman —como veremos más detalladamente después— la base del dominio ideológico, el mecanismo y puente que permitirá deformar la realidad. Pero interesa, por ahora, notar que Babar no es solo un niño: tiene además un país propio, que sigue siendo primitivo, tribal, desnudo, un país que no ha evolucionado junto con él. Desde esa realidad —en rigor desde los sectores aún no subyugados de su personalidad y que no podrán jamás ser borrados, desde su animalidad siempre emergente— vienen emisarios a buscarlo (“dos pequeños elefantes totalmente desnudos”, subrayo yo).
Este primer contacto entre Babar ya civilizado, casi adulto diríase, y los otros elefantes, que son como un reflejo de lo que él fue alguna vez, define el futuro del país de los elefantes: sus primos son inmediatamente incorporados al mundo de la anciana señora, se los viste, y luego —como premio por haber balbucido el primer paso— se los lleva a comer pasteles (el dulce que domestica, el dulce que calma las lágrimas, que hace aceptable las mentiras, la miel que facilita el pasaje fluido hacia el acomodo, el dulce-niño, el dulce-adulto). Habiendo demostrado la superioridad y el contagio de su educación, contando con aliados, con una compañera (se casará después con Celeste, su prima), puede ahora volver a la selva.
“Pero nunca olvidará a la anciana señora”.
Parten en auto, vestidos, con valijas, con claxon y algarabía. Detrás van corriendo, en cuatro patas, las madres de los primos que habían venido a buscarlos: es la primera consecuencia visible de la falta de civilización. Quienes no acepten esos modelos serán excluidos de los placeres (de andar en auto); serán unos fracasados.
Mientras tanto, al morir el Rey de los elefantes accidentalmente, se ha providencializado la llegada de Babar. “Los elefantes más ancianos” se reúnen para elegir nuevo rey, “preocupadísimos”: es “un aciago día’’, “qué desgracia”. Se abona la venida de un Mesías, de un salvador, que resuelva el problema. En efecto, el rey de los elefantes se diferenciaba de los demás solo por la corona que llevaba; pero al comerse una “seta venenosa” demuestra que es un ser tonto e ineficaz, que realiza actos que los niños lectores se habrían cuidado muy bien de hacer. Si el rey (el mejor) de los elefantes, se comporta de un modo tan infantil y peligroso, ¿qué se podrá esperar del resto de ellos? El nuevo gobernante deberá venir desde afuera: no será un nativo sino alguien educado en el país de los hombres, un ser civilizado. Mientras ellos deliberan desesperados, Babar sale del país de los hombres (casas, una plaza, aviones, una iglesia, autos, a lo lejos campos sembrados ordenadamente, monumentos) con todos los signos pre-claros de su vinculación a este mundo. “¡Qué vestidos más bonitos lleváis! Qué coche más precioso”. Frente a la gran masa indiferenciada y gris que los recibe, ellos aparecen con personalidad definida: color, movimiento, técnica, los destacan y se convierten en un erecto signo exterior de su superioridad, su asimilación a los valores, objetos y concepciones del fascinante y desconocido universo de los hombres. A Babar se le asigna la investidura del predominio en un mundo bárbaro donde todos son indefensos e ingenuos. Su cercanía al mundo occidental (al mundo de los adultos), al centro prestigioso, será ahora y en cada episodio futuro, el fundamento de su mando, la fuente de su regir. El viejo Cornelio así lo entiende (“vuelve de la ciudad, donde ha aprendido muchas cosas al alternar con los hombres”) y sugiere que coronen a Babar. “Sin vacilación”, los elefantes aceptan, “Cornelio ha hablado como Un libro”, es decir, como un objeto cultural autoritario cargado de sabiduría, como el libro que los elefantes no tienen pero los hombres sí. Cornelio habla dos idiomas, mediando entre mundos alternativos.
El premio no se hace esperar. “Tienes unas ideas estupendas”, le dice Babar (aunque la única que ha tenido es la de que este sea proclamado rey), “así, pues, te nombro general y cuando tenga corona te regalaré mi gorro”. Quien lo ayudó a recibir el poder es recompensado con rango y con el símbolo de la civilización: se acerca al poder y sus rasgos diferenciadores. Babar imita a los hombres, Cornelio imita a Babar; posteriormente, todos imitarán a Cornelio, y el país entero se “civilizará”. Por ende, lo primero que hace Babar (“envía al dromedario a la ciudad para que le compre unos preciosos trajes de ceremonia”) es reafirmar su dominio, al comunicarse otra vez con la metrópoli para acentuar su estatus exteriormente. En la celebración que sigue, los animales invitados (lobos, ratón, lagartija, hipopótamo, leopardo, león, rinoceronte, jirafa y, naturalmente, los elefantes) por primera vez se ponen en dos patas y bailan. Aunque todavía están desnudos, ya se transfiguran, ya comienzan a elevarse, a subir de condición. Irán perdiendo su condición de animales, se humanizarán.
Pero no se trata solamente de una teoría pedagógica, la integración de los niños (los elefantes) a un mundo adulto benevolente (el país de los hombres), sino que hay aquí, más que nada, una teoría de la historia, el aprendizaje de un sistema interpretativo que permita “iluminar” los orígenes del mundo contemporáneo. Se están relacionando dos países, dos dimensiones antagónicas, ciudad y selva, y uno de los polos terminará por absorber y subordinar al otro. El niño se encontrará, a medida que crezca, con la realidad palpable de que hay países desarrollados y países subdesarrollados, situación que se debe al imperialismo y al lugar que ocupan los países subdesarrollados dentro del sistema capitalista internacional. Se encontrará también con una explicación racional, que justifique y encubra este fenómeno y una serie de respuestas teóricas y prácticas que se proponen como solución, para que esos lugares “atrasados” progresen. El primer contacto del niño con la historia se verificará a través de libros como estos de Babar que —como veremos— anticipan, a otro nivel, con diferentes medios, exactamente la misma política que se le propondrá cuando sea más grande.
Se narra entonces la historia de la incorporación de los continentes no-occidentales (América, Asia, pero en especial África) al mundo contemporáneo. Pero la historia ha sido des-realizada, ha sido disfrazada. En vez de Europa, hay una ciudad; en vez de África, una selva; en vez de un negro o un indio, un elefante; en vez de la iglesia o un imperio monopolista, una anciana señora; en vez de una burguesía dependiente, Babar. El país de los elefantes vale por África sin encarnarla abiertamente, sin llevar el nombre que hubiera forzado a una identificación demasiado real y dolorosa. Se escamotea el vínculo lingüístico (la palabra África), que al estar reventada de contradicciones, denuncias, concreciones, inmediateces, que al exigir un sospechoso examen paralelo con la realidad efectiva, pasada y contemporánea, invalidaría la creación de una historia ideal que pudiera reemplazar después la que efectivamente ocurrió. La historia que el niño reciba como verdadera valdrá por la otra, y enseñará a mirarla y a ponerla en perspectiva, y lo logra porque no pretende enseñar absolutamente nada, porque se presenta a sí misma como ingenua, ficticia, alejada de los problemas cotidianos, sin compromisos, neutra, más allá.
Pero esta historia no es otra que la realización del sueño de la burguesía con respecto a sus países dominados. Desde el siglo xvi en adelante, el capitalismo va a justificar literariamente su intervención en otras realidades, con la esperanza utópica de poder construir ahí un espacio mítico perfecto en que no entrarán las contradicciones que aquejaban en ese momento a Europa (que vivía la transición del feudalismo al capitalismo), el mito del buen salvaje, el anhelo de una naturaleza (mayordoma de Dios) benefactora y providencial, la necesidad de una Edad de Oro en que la crisis se resolviera racional y armoniosamente, constituían un modo de secularizar el mito religioso medieval del Edén y del Cielo, las dos dimensiones paradisíacas entre las cuales se desarrollaba la finita historia de los hombres. El ideal educativo para las poblaciones autóctonas nativas: se uniría en ellas la luz de su razón (logos) natural y la ley del progreso civilizado (la humanidad renaciente después de una Edad Media supuestamente bárbara). Se iba a recrear una nación donde naturaleza y civilización pudieran convivir, donde el avance técnico no corrompe sino que trae bienestar: un lugar que reuniera las cualidades feudales y las cualidades burguesas y las sintetizara sin antagonismos. El resultado, como se sabe, fue desastroso. Sin embargo, Babar, cuatro siglos más tarde, logrará lo que los conquistadores no pudieron hacer: ha de inyectar el progreso a esa selva sin alterar el equilibrio natural. Se va a narrar la relación entre esos dos mundos haciendo caso omiso del saqueo, racismo, subdesarrollo y miseria, se va a relatar el ensueño de la burguesía, lo que la burguesía hubiese deseado que fuese el mundo-no-europeo. Es la fantasía sustitutiva con que el autor corrige (a medida que Babar rige) los defectos, escollos, imperfecciones del verdadero desarrollo histórico, una radiografía de las aspiraciones de la civilización europea, y que nunca se perdieron del todo: la posibilidad de encontrar alguna isla, alguna orilla del universo, que no estuviera todavía contaminada, en que se podría reconstruir todos los aspectos positivos del “progreso”, escamoteando sus dilemas. Esta seudohistoria paralela que supera las desesperanzas cotidianas, volviendo con nostalgia a un proyecto heroico e imperturbable, sigue alentando en el siglo xix, cuando se coloniza África, y se utiliza en el siglo xx para intervenir en Asia y en otros lugares: es necesario salvar esos países para la civilización, y se lo puede hacer, además, sin interferir su ser autóctono. En el país de los elefantes se resuelven las grandes contradicciones de la historia del desarrollo del capitalismo: queda justificada la forma en que Europa se acercó a los indígenas. Quedará purificada también la política actual, la que hoy se propone como solución.
Pero aquí hay algo más que una proyección ideal, una construcción mentirosa. Aunque solo después será pertinente examinar detalladamente de qué manera el desarrollo que sufre el país de los elefantes refuerza y comprueba la teoría neo-colonialista vigente, es importante entender que en los libros de Babar no se ignora, no se elimina la historia. Se la dulcifica, se la cambia de signo, se la reduce, se la invierte, pero la historia real está ahí, puede ser descubierta y rastreada. El autor ha abstraído de la historia de África aquellas características innegables que, despojadas de su concreción inmediata y de su enlace problematizador, servirán para establecer un sistema subconsciente de equivalencias. Cada etapa en la vida de Babar formalmente corresponde (o corresponderá, a medida que el niño las vaya ubicando y reconociendo) a una etapa real que se fertilizó en la verdadera historia. Se han seleccionado y aislado esos aspectos para que funcionen en otro contexto, para que, perdiendo su categoría de delación, litigio, denuncia, queden enmurallados dentro de los marcos omnicomprensivos de la ideología dominante. Y si así no fuera, esta literatura no sería peligrosa, ya que el niño estaría encerrado en un sueño, en una imaginación sin puntos de contacto con la realidad, en la cabeza anacrónica de Tomás Moro o del Padre Las Casas. Si la verdad no estuviera en el elefante Babar, escondida, bastardizada, deforme, pero si no estuviera como oculto correlato paralelo, sería imposible que al niño se le fueran revelando las equivalencias, no podría asemejarse el proceso ficticio que tiene en su mente con el proceso real que pedirá a gritos ser interpretado y entendido: la posibilidad de una comparación subconsciente futura, de una sumisión de las contradicciones de la dialéctica en un esquema emocional obsesivamente reiterado, solo puede operar si se mantienen las mismas etapas estructurales, variando la apariencia bajo la cual se introducen y modificando sustancialmente las consecuencias que tuvo su intervención. El sistema falso se hace representativo de la realidad total, porque incluye encubiertos los problemas que ese mundo va a seguir presentando al niño a medida que crezca.
Trataremos de ir probando esta tesis a medida que hagamos el análisis y obtengamos una visión más completa de los efectos que ha tenido la civilización en el país de los elefantes, pero es necesario de todas maneras examinar aquí un ejemplo concreto.
Hay elementos en las relaciones de Europa y los otros continentes que no pueden negarse: el saqueo, la violencia, la esclavitud. Si estas se eliminaran de Babar, el resultado sería una mentira, y la lectura de Babar no serviría para interpretar ideológicamente nada. Los niños dirían: —Ustedes nos dijeron que no hubo violencia en la conquista de África. Eso es un engaño: ahora sabemos que hubo mucha destrucción. Si ustedes mintieron en esto, seguramente falsifican otras cosas también.
Consecuentemente, la violencia ha sido incluida en Babar. Nadie ha tratado de negarla. El cazador malo representa justamente esas fuerzas “malas”, que intervinieron en el pasado. Posteriormente, cuando Babar y Celeste naufragan, son recogidos por un capitán que los “regala” (nótese, no son vendidos) a un dueño de circo. Sufren la esclavitud, son enjaulados, pierden su libertad. La civilización europea contiene así evidentes aspectos negativos. Pero cada vez que aparecen los representantes de la urbe haciendo un mal a los elefantes, se alza majestuosa la contrafigura, bondadosa, caritativa, del elemento positivo del mundo occidental y cristiano. La anciana señora borra aquellas características, todos los caminos conducen a su tutela y aun más: es la labor explotadora y cruel de los otros lo que insta a los elefantes a depender de ella. Frente a la amenaza de exterminio y de servidumbre de un sector del mundo europeo, hay un ideal educativo, misionero, “progresista”, que quiere encerrar a Babar y a su rebaño en la gran familia, occidental. No hay que matar a los nativos, ni encadenarlos: es preciso europeizarlos. Es notorio, además, que cada vez que Europa se exhibe negativamente, los animales no están vestidos (sea porque su estado es primitivo, sea porque naufragaron —“como durante la tempestad perdieron las coronas, nadie ha creído que sean el rey y la reina de los elefantes, y el capitán los ha hecho encerrar en la cuadra”). Basta progresar para que nunca más se repitan esas intervenciones, hasta igualarse con Europa, llevar los signos epifánicos de inclusión en el mundo civilizado para que desaparezca el verdugo y por eso mismo la víctima: hay que asimilarse. Y aun más: los momentos violentos se establecen como eslabones en una cadena, son indispensables nexos entre la desnudez y la vestimenta, entre el atraso y el desarrollo, entre la selva y la anciana señora. No se ha ignorado las etapas de conquista y esclavitud: pero el modo de su incorporación permite cambiar su sentido, invertir la verdad. Mientras se pueda suspender el hecho, se hará; pero cuando la pujanza de los sectores explotados e ignorados hace imposible el simple olvido de aquello que contradice la versión oficial de los hechos, la ideología parcela este fenómeno y lo re-absorbe dentro del sistema general, que se mantiene invariable. Cierto, no podemos mentir: violencia hubo. Pero vean cuán felices están los elefantes ahora.
El procedimiento de admitir los rasgos negativos, expulsándolos hacia un pasado remoto, se utiliza constantemente en la literatura infantil. Frente a esos seres siempre aparecerán los auténticos héroes, que borrarán la depravación de ayer y consagrarán el esplendor del mañana.
Veamos algunos ejemplos sacados de Disney.
Pato Donald, los sobrinos y la abuela-Pato han partido (debido a su aburrimiento, situación típica) en busca de aventuras al lejano Oeste. “Espectacular el escenario, ¿no chicos?”. “Como de televisión, solo que en tres dimensiones”. Pero son atacados por indios, que no juegan, sino que odian a todos los patos. Hace 50 años Cato Pato los engañó doblemente, robándoles sus tierras y después vendiéndoselas de vuelta cuando no valían nada. Hay que convencer a los indios, por lo tanto, de que no todos los patos (los blancos) son malos y de que la rapiña del pasado puede ser reparada. Superar la explotación anterior y el fraude es anular la desconfianza: todo ha cambiado, las razas pueden entenderse, hay un sitio para los marginados en el orden y la civilización actuales, es necesario olvidar las viejas diferencias. Pero he aquí que aparecen dos estafadores que quieren comprar en “mil centavos” las tierras. Los patos, sin embargo, salvan la situación: “¡Esa es una estafa: ellos saben lo valioso que es el gas natural que se está filtrando en la mina!”. El resultado es que los indios declaran la paz a los patos. ¿Y cómo se integran los nativos al mundo, una vez apagados los recelos? Por dos vías: a) “Una gran compañía de gas hará todos los trabajos y pagará bien a la tribu”. Frente a los estafadores del presente y del pasado, está la compañía (grande) que resolverá los problemas con justicia. El que viene de afuera (¿Tío Rico?) no es necesariamente malo; la maldad existe ahí donde no se paga el precio exacto (precio que se impone ¿de acuerdo a qué condiciones y qué mercado?), y b) el turismo. Esta solución, que veremos repetida en Babar, significa que los indios venden su ser “autóctono” y que los aventureros gozan de reposo y vacaciones. (Con lo cual se realiza el ideal estático de ellos, todo el movimiento insensato que domina la aventura logra su resolución. Además pueden descansar sin haber trabajado, pero mereciéndolo por los infortunios que han padecido; el ocio sin el sudor previo, el ocio desconcretizado).
Otro ejemplo; los patos buscan un tesoro en Azteclano. En el pasado, los conquistadores malos quisieron arrebatarles el oro a los pobres indios (mostrados con figuras de patos).
Y ahora los “chicos malos” quieren repetir exactamente el mismo procedimiento. Además de enfatizar así que la historia es esencial repetición de una idéntica contingencia en que los malos quieren quitar a los buenos su propiedad (con lo cual se afianza todo el sistema capitalista, sin hacer preguntas por el origen del dinero), se permite que los descendientes de los indios superen el pasado, salgan de una actitud anacrónica y se integren al mundo contemporáneo y técnico. Los patos salvan una oveja de un pastor. “No sé cómo pagar esta buena acción”. Pero el pastor será el guardián del tesoro: “yo guardaba la tradición de ocultar el botín a los asaltantes”. Donald responde: “¡Esto es absurdo! Los conquistadores ya no existen”. No hay para qué aislar la riqueza. Y el resultado consabido: “Visite Azteclano, entrada: un dólar”. Los indígenas eliminan el recuerdo de su primera mala experiencia; abren sus puertas a los extranjeros, que noson conquistadores. Los que vienen de afuera educan al indio (“¡Esto es absurdo!”) y le explican el modo de aprovechar sus recursos. Y nuevamente toda la agitación se canaliza en las vacaciones. (“Nuestra aventura termina en forma de vacaciones tropicales”). Entre la rutina (con la cual parte el relato) y el ocio final, está la aventura: se premia a los patos por haber ayudado así a los desvalidos. Pero más que nada la aventura es el modo de conseguir la riqueza y la recompensa. Tal como el oro es la abstracción del trabajo (valor) incorporado al objeto; así la aventura es la abstracción del esfuerzo que se necesita (que se padece) para producirlo: la aventura es el trabajo invertido, negativizado, desconcretizado. El sudor hecho fetiche.
De la misma manera se activa en Babar. La violencia es aceptada como existente, pero su sentido se altera radicalmente.
La ideología tiene, por lo tanto, dentro de sí, el sueño, la aspiración, el esquema ideal, perfecto, abstracto, pero también imita la realidad, ocultándola. Así, por ejemplo, el sueño burgués aseguraba que se encontraría nativos dispuestos a “civilizarse” y ahí están Babar y Cornelio para probarlo. El primer contacto entre Europa y un país “bárbaro” era por medio del intérprete salvaje: este es el primer puente, el vinculador lingüístico de las dos esferas. “Cornelio habla como un libro”. Los ejemplos pueden multiplicarse, pero es preferible retornar al análisis cronológico.
Habíamos dejado a Babar en el feliz momento de su coronación: Al mismo tiempo se casa con Celeste; queda instaurada simultáneamente la monarquía y la familia, el reino y la posibilidad de herederos. Las dos vertientes del futuro.
Se van de luna de miel. Para este efecto tienen un globo (de un ostensible color amarillo, el mismo de la corona de Babar), en que ellos se elevarán por encima de los demás elefantes. Es este un motivo recurrente: subir. Lo primero a que se había precipitado Babar al llegar a la ciudad era a jugar con los ascensores, a buscar la movilidad vertical. Sin duda esta idea (recordemos a Dumbo, el elefante volador) contiene el deseo de negar la pesadez del cuerpo, de ese elemento concreto que siempre nos conserva tan aferrados a la necesidad y a la circunstancia. En otros libros sube montañas para esquiar (dos veces), es invitado al país de los pájaros, adquiere un disfraz que le permite volar. Hay aquí una obsesión por ascender: el protagonista requiere ser aceptado en “sociedad”, en los “altos” círculos. Habiendo abandonado la posición horizontal, ya en dos patas, el elefante solo piensa en seguir subiendo. La imagen consolida la urgencia de desprenderse de la condición baja, de remontar, de ser más. Se trepa por la escalera que la civilización regala.
Pero más que esto importa subrayar el viaje mismo. El país de los elefantes ha perdido su calidad exótica: está reservado para ser el patio de Europa. Uno de los temas fundamentales de las historietas contemporáneas es “la aventura”, la búsqueda de nuevas sensaciones que rompan la rutina y el hábito, el encuentro con peligros (desórdenes) que podrían poner en duda el orden interior y exterior de los personajes, pero que ellos siempre logran sobrepasar. En el mundo de Disney, por ejemplo, los lugares geográficamente apartados facilitan la búsqueda de tesoros, ya que ahí evidentemente, nadie es dueño de la riqueza y nadie ha trabajado para conseguirla. Pero en Babar este viaje cumple varias otras funciones específicas. Ya en las novelas bizantino-barrocas y en sus derivaciones contemporáneas, los reyes (y a veces héroes menores) se veían azotados por la mala fortuna (naufragios, cautiverio, etc.) y, por consiguiente, arrimados al lector, “rebajados”; pero mediante la fortitude y la magnanimitase mostraban merecedores de los bienes con que finalmente la providencia los colmaba. Volverán enaltecidos y triunfales a su país, mientras tanto tendrá grave necesidad de ellos. Su alejamiento sirve para demostrar que son indispensables.
Sin embargo, si escudriñamos bien el relato, el sentido último de la accidentalidad es ponerlos a prueba. Tal como Robinson Crusoe, llegan a una isla, y como él, tampoco pierden su contacto con la civilización: lavan su ropa, cocinan y condimentan exquisitamente su comida, etc. Los dos elefantes podrían muy bien haber revertido al primitivismo, haberse enfarragado en la bestialidad (como ocurre en varias novelas europeas de los años ‘50, por ejemplo en El Señor de lasmoscas, de William Golding). Llevan Europa como dimensión interna, han probado su capacidad ejemplar para gobernar. Y justamente se enfrentan a “caníbales salvajes y feroces”, seres que no han alcanzado la civilización. Se reedita una experiencia muy usada en la literatura europea: la oposición de dos tipos de seres naturales, unos de signo positivo, otros de signo negativo. Por ser civilizados, paradojalmente, los animales vencerán a los hombres. Frente a la desnudez de los caníbales, la ropa de los elefantes; frente a la antropofagia (tabú), el fuego que domestica, el arroz y el pescado. La distancia entre Babar y los salvajes implica que no hay retorno posible al estado primitivo. Pero aun más importante, va a prepararnos para la lucha, dentro del país de los elefantes, contra aquellos animales (los rinocerontes) que tampoco se han civilizado, y que se paraleliza en el próximo episodio.
En efecto, hay guerra en el país de los elefantes. Mientras la anciana señora rescata a sus amigos del circo (naturalmente que lo primero que hace es vestir a sus protegidos, y hacerlos descansar en camas separadas, regentados desde la pared por el retrato de su protectora), Arturo (el joven primo de Babar) ha hecho una “broma muy pesada” a un rinoceronte dormido (un cohete atado a su cola). Cornelio pide disculpas en un tono comedido, promete castigar al niño, etc. El rinoceronte no accede, y se pone amenazador. La guerra que sobrevendrá, y en la cual Babar afianzará su liderazgo y, en definitiva, la superioridad de la civilización sobre la barbarie, aparece originada así en un aspecto marginal, en la personalidad estrafalaria de los gobernantes y, de hecho, en su falta de civilidad. Para explicar las luchas entre los animales (entre los americanos, los africanos, los asiáticos), se recurre a su estado salvaje. Estos “locos” magnifican los hechos más allá de su realidad: “Querían capturar a Arturo para hacer un pastel de carne”. Bastará entonces que los demás animales también se tornen razonables, “occidentales”, para que no haya más encrucijadas. No se niega —como se ve— las luchas en ese continente donde llegan las formas europeas de vida: solo que no están provocadas por los europeos, sino que, por el contrario, la aceptación de los modelos civilizados es la que permitirá superar el estado “bárbaro” de la guerra. Babar va a utilizar su ingenio, su capacidad estratégica, para hacer frente a la fuerza bruta y a la crueldad: un elemento civilizado (la pintura) servirá para disfrazar a sus soldados y atemorizar a los adversarios. “Los rinocerontes, creyendo que son monstruos, huyen a la desbandada, aterrorizados”. El atraso económico, la superstición de los salvajes, han sido decisivos: la técnica ha domado a quienes querían perseguir prácticas reñidas con la razón. Los elefantes, por estar armados (disponen de una técnica que los separa cualitativamente de sus enemigos), vencerán. La cercanía con los intereses occidentales y todo lo que representan, significa fortalecer el país y derrotar a los demás. En el dibujo, Babar monta a uno de sus propios súbditos, a uno de los elefantes, eleva sus manos en señal de victoria, mientras los rinocerontes (que se parecen notablemente en porte y color a los mismos elefantes) son encadenados. Luego se firmará la paz. El efecto inmediato, militar, ha expuesto la bondad del sistema, y prestigia el camino para el siguiente paso: poner esos conocimientos a elaborar un nuevo orden civilizado. Ha llegado la hora de construir la primera ciudad de los elefantes. Después de la guerra, una pacífica civilización idéntica a la europea. Los pasos de la colonización.
Los dromedarios “traen a Babar su gran equipaje y todo lo que compró en el país de los hombres durante su viaje de bodas”. Mágicamente, la civilización entera cabe en esas cajas. Babar pronuncia un discurso: “Amigos míos, en estas valijas, fardos y sacos, hay regalos para cada uno de ustedes y todas las herramientas necesarias para la construcción de nuestra ciudad”. Por primera vez, entonces, los elefantes se ponen a trabajar. Es el momento fundamental: los nativos construyen una urbe que obedece a planes europeos. El imperialismo penetra en África. Pero los elefantes “están felices”. “Golpean, arrastran, empujan, cavan, echan, llevan y abren sus grandes orejas para escuchar los discos de la anciana señora”. En el dibujo se los ve trabajando cada uno por su cuenta, una armoniosa división de trabajo. Babar, en el medio, dirige las operaciones.
El resultado final es suave y meloso: cada uno de ellos tiene su bungalow de un piso. En los extremos, más arriba (subir, subir), hay una casa de dos pisos de Babar, y otra idéntica para la anciana señora.
En efecto, la anciana señora ha decidido quedarse con ellos. Pero ahora su figura se nos clarifica definitivamente: durante la guerra, ella funda (con Celeste) un hospital (con una gran cruz roja), donde trabajan “abnegadamente”. Se acentúa el sentido caritativo de su intervención. Luego se la condecora (“ha hecho tanto para ellos y para los heridos”). En el dibujo aparece con un vestido monacal blanco y ya no nos puede caber duda: es el espíritu misionero en África (y en otros lugares). Su frágil y alargada figura, su maternidad sin hijos, sus gestos de caridad, su espiritualidad, configuran el catolicismo militante. Pero no hay referencia abierta a la religión: representa los valores cristianos sin mencionarlos. Habiéndose terminado la guerra, revierte a su rol original: la educación. “A menudo cuenta historias a los pequeños elefantes”, que hacen rueda en el suelo en torno a ella. Aunque todavía no es el momento para analizar en profundidad el paternalismo en estas obras, es necesario advertir que los indígenas, negros, nativos en general, son tratados como “hijos” y el país explotador, como madre-patria, fuente y matriz de los bienes. Se enfatiza semánticamente que es la metrópoli la que da vida (luz) y hace nacer a ese pobre huérfano (el satélite); posteriormente lo cría, le entrega los instrumentos para que crezca y se eduque. La anciana señora resume en sí, por lo tanto, las características de la madre distante, (abuelita, institutriz, tía, profesora, lo que se quiera). Esto se relaciona, además, con la idea fundamental de que las naciones constituyen todas una gran familia. Veremos después que esto trae como consecuencia la idea de que el subdesarrollo es una falta de crecimiento (biológico), un estado anterior inferior a la madurez, y que por lo tanto basta con “despegar”, progresar, para pasar a la siguiente etapa. Cuando Babar tenga más años va a ser idéntico a la anciana señora. Se legitiman también los lazos de dependencia emocional e intelectual. Es evidente, entonces, que la ideología burguesa prefiere rehuir —véase el caso de los patos, su familia de tíos, sobrinos, primos, novias, pero sin madres, hijos, padres— la imagen misma del padre en esta literatura. Es preferible un pariente más lejano, de figura más ambigua, que más que dominar otorga beneficios. En efecto, entonces, se consolida la relación paternalista, que tiende a crear en el “hijo” una dependencia psicológica, una eterna espera de orientaciones, valores, caminos, consejos y dádivas y para colmo crea una situación tal que cuando el “vástago” utilice (si puede) la educación que le han dado, para liberarse del yugo paterno o para examinar críticamente su propia situación, está siempre defendida la relación por la “gratitud”, por la “lealtad”, por el “respeto a tus mayores”, por las eternas hadas madrinas.
Babar (hijo) va a repetir con sus súbditos (y con sus hijos) lo que ha aprendido con su madre-patria, la fuente secreta, mágica, casi edípica, de su poder: los tratará como niños. “Hoy Babar cumple su promesa: a cada elefante le da un regalo y además vestidos resistentes para el trabajo y trajes magníficos para las fiestas”. Es una economía —por ahora— sin dinero, pero ya hay una forma de deuda y pago. Los elefantes “regresan a sus casas bailando”. Pero lo notable es el dibujo: por una puerta entran decenas de elefantes, masa amorfa, todos en cuatro patas, haciendo cola para recibir el obsequio: por la otra puerta salen en dos patas, a medio vestir, regalos en mano. Se ha terminado una etapa en la historia ideal: sin tropiezos, se ha creado una ciudad en los márgenes del tiempo, sin explotación o dinero. El baile será eterno, Pero su día ya aparece dividido en dos, enfatizado por dos tipos de trajes: el ocio y el trabajo. Los regalos que han recibido sirven para aumentar su dependencia, para sacarlos de su estado “bárbaro”, pero con su entusiasta consentimiento. El resultado será una fiesta el día domingo: pero habrá que trabajar ahora toda la semana para preparar la ocasión.
Con la ropa, viene la fragmentación de los elefantes. Los jóvenes van a la escuela, los más viejos “han escogido un oficio”. Es algo voluntario, que lleva implícito un gran gusto: la división del trabajo aparece como necesaria, algo que los beneficia a todos por igual en una sociedad de trueques de servicios. “Si Cojuelo tiene los zapatos rotos se los lleva a Trapillo y si Trapillo está enfermo, Cojuelo lo cuida. Si Barbacol quiere poner una estatua sobre su chimenea, le pide una a Palmiro y cuando la chaqueta de Palmiro está usada, Barbacol le corta una nueva a medida. Justiniano pinta el retrato de Picholo, el cual lo defiende contra sus enemigos. Cachumbo limpia las calles, Olur repara los coches y cuando están cansados, Dulzón hace música”.