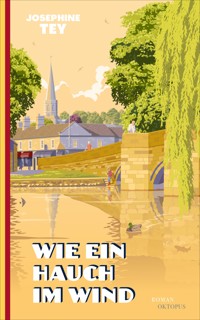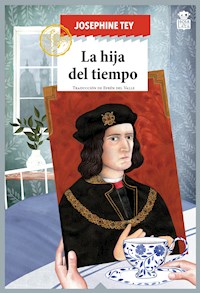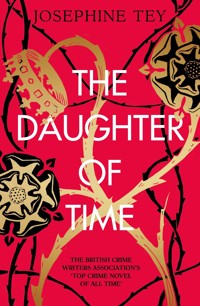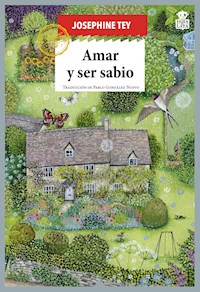
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Una exclusiva fiesta de artistas no es precisamente el plan ideal de Alan Grant, Inspector de Scotland Yard. Él es más de meriendas con apacibles tazas de té y buena conversación. Pero cuando su amiga, la actriz Marta Hallard, le pide que la acompañe a la velada literaria de la famosa escritora Lavinia Fitch, no puede negarse. Y, una vez allí, queda impresionado, igual que el resto de invitados, con el enigmático e increíblemente hermoso Leslie Searle, un joven fotógrafo norteamericano que ha sido invitado a pasar el fin de semana en la casa de campo de Lavinia, en el pequeño pueblo de Salcott St. Mary, refugio de buena parte del artisteo londinense del momento. Allí desaparecerá, pocos días después, el apuesto Leslie sin dejar rastro. ¿Ahogamiento en el río? ¿Suicidio? ¿Asesinato a manos de alguna admiradora campestre? ¿O quizá el atractivo fotógrafo simplemente ha decidido evaporarse?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
AMAR Y SER SABIO
JOSEPHINE TEY
AMARY SER SABIO
TRADUCCIÓN DE PABLO GONZÁLEZ-NUEVO
SENSIBLES A LAS LETRAS, 73
Título original: To Love and Be Wise
Primera edición en Hoja de Lata: julio del 2021
© The National Trust for Places of Historic Interest and Natural Beauty, 1950
© de la traducción: Pablo González-Nuevo, 2021
© de la imagen de la portada: Greenhill, Lucy Grossmith
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2021
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección: Olaya González Dopazo
ISBN: 978-84-16537-71-6Producción del ePub: booqlab
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
1
Grant se detuvo ante el primer escalón y escuchó la algarabía del primer piso. Además de los chillidos se oía un monótono rugido, un ruido primario, como un incendio en un bosque o un río desbordado. Mientras sus reacias piernas tiraban de él escaleras arriba, llegó a una inevitable conclusión: la fiesta estaba siendo un éxito.
Él no se encontraba allí para asistir a la fiesta. Esa clase de eventos literarios no eran del gusto de Grant, ni siquiera los más distinguidos. Había ido a recoger a Marta Hallard para llevarla a cenar. Es cierto que los policías no suelen llevar a cenar a actrices de éxito cuya vida social gravita entre Haymarket y el Old Vic, ni siquiera cuando el policía en cuestión es un inspector de Scotland Yard. Había tres razones para semejante privilegio, y Grant era consciente de las tres. En primer lugar, era un acompañante presentable, en segundo lugar, podía permitirse cenar en el Laurent, y, en tercer lugar, a Marta Hallard no le resultaba fácil encontrar acompañante. Los hombres solían sentirse algo atemorizados por Marta a causa de su estatus y su atractivo. De modo que cuando Grant, un simple sargento de policía por aquel entonces, apareció en su vida para investigar el robo de una de sus joyas, ella se había encargado de que no desapareciera de escena por completo. Y Grant se había quedado gustoso. Si él era útil para Marta haciendo las veces de caballero cuando necesitaba uno, ella lo era incluso más para él como ventana al mundo. Cuantas más ventanas al mundo posea un policía, mejor podrá hacer su trabajo, y Marta era su «ventanuco del leproso»1 al mundo del teatro.
El estruendo de la vibrante fiesta se abría paso como una ola hasta el rellano a través de las puertas abiertas y Grant volvió a detenerse para contemplar a la turba vociferante formada por hombres y mujeres de todas las edades, apretados como sardinas en lata en el alargado salón georgiano, y se preguntó cómo iba a lograr sacar a Marta de allí.
Junto a la puerta, aparentemente aturdido ante aquel infranqueable muro de humanidad entregada a la bebida y a la conversación, había un joven con aire desorientado.
—¿Está usted en apuros? —dijo Grant, atrayendo su atención.
—He olvidado el megáfono —respondió el joven.
Hablaba con suavidad, arrastrando ligeramente las palabras sin molestarse en competir con el bullicio de la multitud. Por el mero hecho de hablar en un tono tan distinto, su respuesta se escuchó mejor que si hubiera gritado. Grant volvió a mirarlo con gesto de aprobación. Al fijarse comprobó que era un joven muy atractivo. Demasiado rubio para ser del todo inglés. Puede que noruego.
O quizá estadounidense. Había algo en su modo de decir «olvidado» más propio del otro lado del océano. La tarde de principios de primavera había adquirido un tinte azulado tras las ventanas y las farolas estaban encendidas. A través de la densa humareda de tabaco, Grant logró ver a Marta al fondo de la habitación escuchando a Tullis, el dramaturgo, mientras este hablaba acerca de sus derechos de autor. No necesitaba oír lo que decía Tullis para saber que estaba hablando sobre sus regalías, pues el hombre en cuestión no parecía tener otro tema de conversación. Tullis era capaz de decir sin pensar cuánto había ganado su compañía Número Dos por la representación de Cena para tres el Lunes de Pascua de 1938 en Blackpool. Marta había dejado de fingir que escuchaba y las comisuras de su labio inferior se torcían de aburrimiento. Grant se dijo que si la condecoración de Dama de la Orden del Imperio Británico2 no le llegaba pronto, Marta empezaría a sentir tal desilusión que no tardaría en necesitar un lifting facial. Decidió permanecer donde estaba hasta que ella le viera. Ambos eran lo bastante altos para poder atisbar por encima de las cabezas de todo aquel gentío de estatura media.
Con la arraigada costumbre de inspeccionar propia de un policía, Grant observó la multitud que en esos momentos se interponía entre ambos, pero no encontró nada de interés. Era la claque habitual. La muy próspera agencia de Ross y Cromarty estaba celebrando la publicación del vigesimoprimer libro de Lavinia Fitch, y puesto que Lavinia era en gran medida la responsable de la prosperidad de dicha agencia, había bebida en abundancia e invitados distinguidos. Es decir, distinguidos en tanto que bien vestidos y sobradamente conocidos. Los distinguidos por sus propios méritos no tenían costumbre de celebrar el nacimiento de El amante de Maureen ni bebían como esponjas el jerez ajeno. Incluso Marta, esa inevitable dama cuya presencia era reclamada en todos los saraos, estaba allí únicamente porque era vecina de la autora en un pueblecito de la campiña. Con su elegante vestido blanco y negro y su aire agraviado, Marta era lo más parecido a la auténtica distinción que podía verse en toda la sala.
A menos, claro está, que ese joven al que no conocía tuviera algo que ofrecer en aquella celebración además de su atractivo. Se preguntó a qué se dedicaba el desconocido. ¿Era actor? No, ningún actor se quedaría a la puerta de ese modo, sin mezclarse con la concurrencia. Había algo en su comentario acerca del megáfono, en el desapego con que contemplaba la escena, que lo aislaba por completo de su entorno. ¿Era posible, se preguntó Grant, que esos pómulos se estuvieran desaprovechando en el despacho de algún corredor de bolsa? ¿O quizá la delicada iluminación de las costosas lámparas de Ross y Cromarty contribuía a suavizar su bonita nariz recta y su liso pelo rubio y el joven resultaría menos atractivo a la luz del día?
—Quizá pueda indicarme usted —dijo el joven, sin levantar la voz tampoco esta vez— quién es la señorita Lavinia Fitch.
Lavinia era una mujercita rubia apostada junto a la ventana central. Se había comprado un elegante sombrero para la ocasión, pero no se había molestado en colocarlo como es debido. De modo que en aquellos momentos se balanceaba sobre su cabello color jengibre, que recordaba al nido de un pájaro, como si acabara de caerle encima desde una ventana mientras caminaba por la calle. Observaba cuanto sucedía alrededor con su habitual expresión de plácida perplejidad y no llevaba maquillaje.
Grant la señaló.
—¿Es usted nuevo en la ciudad? —preguntó, tomando prestada la expresión de todo buen norteamericano.
La cortés formalidad que denotaba su manera de referirse a «la señorita Lavinia Fitch» solo podía proceder de los Estados Unidos.
—En realidad busco a su sobrino. Le he buscado en la guía, pero no aparece, y esperaba encontrarle aquí. ¿Le conoce usted, señor…?
—Grant.
—¿Señor Grant?
—Solo de vista, pero no está aquí. Se refiere a Walter Whitmore, ¿verdad?
—Sí. Whitmore. No le conozco personalmente, pero ansío hacerlo porque tenemos… teníamos, quiero decir…, un gran amigo en común. Creía que lo encontraría aquí. Está seguro de que no ha venido, ¿verdad? Después de todo es una gran fiesta.
—No le he visto en esta habitación. Aunque podría estar por algún otro lado. Venga conmigo. Lo mejor será que me acompañe y le presentaré a la señorita Fitch. Supongo que lograremos atravesar la barricada si nos lo proponemos.
—Usted abra brecha y yo le seguiré —dijo el joven, haciendo alusión a su dispar constitución física—. Es usted muy amable, señor Grant —añadió cuando se detuvieron a tomar aire a mitad de camino, atrapados entre los codos y espaldas de sus congéneres.
Al ver a Grant tan desvalido no pudo evitar reírse. Y Grant se sintió desconcertado de repente. Tanto que volvió a girarse de inmediato sin decir nada y continuó avanzando a través de la jungla en dirección al claro donde estaba apostada Lavinia Fitch, ante la ventana central del salón.
—Señorita Fitch —dijo—, este joven desea conocerla. Intenta ponerse en contacto con su sobrino.
—¿Con Walter? —preguntó Lavinia, mientras en su rostro menudo de barbilla apuntada la expresión de embotada benevolencia se agudizaba dando paso a un genuino interés.
—Me llamo Searle, señorita Fitch. Acabo de llegar de Estados Unidos para pasar unas vacaciones en Inglaterra y quería conocer a Walter porque Cooney Wiggin también era amigo mío.
—¡Cooney! ¿Es usted amigo de Cooney? Oh, Walter estará encantado, querido, sencillamente encantado. Qué grata sorpresa en mitad de toda esta…, quiero decir, qué inesperado placer. Walter estará encantado. ¿Searle, me ha dicho que se llama?
—Sí, Leslie Searle. No pude encontrar a Walter en la guía…
—No, acaba de llegar a la ciudad, como quien dice. Vive en Salcott St. Mary como el resto de nosotros. Allí tiene su granja, ¿sabe?, la granja de la que habla en sus programas de radio. Lo cierto es que la granja es mía, pero él la dirige y habla sobre ella y… En fin, esta tarde tiene emisión, por eso no ha venido a la fiesta. Pero debe usted acompañarme. Se alojará en casa. Venga este fin de semana. Puede regresar con nosotros esta misma tarde.
—Pero no sabe si Walter…
—No tiene usted ningún otro compromiso para el fin de semana, ¿verdad?
—No, no lo tengo. Pero…
—Bien, entonces. Walter volverá directamente desde el estudio, pero usted vendrá con Liz y conmigo en nuestro coche y le daremos una sorpresa. ¡Liz! Liz, querida, ¿dónde estás? ¿Dónde se aloja usted, señor Searle?
—En el Westmorland.
—Bien, no podría estar más a mano. ¡Liz! ¿Dónde está Liz?
—Estoy aquí, tía Lavinia.
—Liz, querida, este es Leslie Searle. Volverá a casa con nosotras para pasar el fin de semana. Quiere conocer a Walter porque ambos eran amigos de Cooney. Y hoy es viernes, de modo que iremos todos a Salcott para recuperarnos de esta… Aquello es agradable, muy tranquilo y pacífico, así que no podría ser más conveniente. Liz, querida, tú le llevarás al Westmorland, le ayudarás a hacer el equipaje y volveréis a por mí, ¿de acuerdo? Para entonces esta…, seguro que la fiesta habrá terminado, podrás recogerme y regresaremos todos juntos a Salcott para sorprender a Walter.
Grant percibió el interés del joven al mirar a Liz Garrowby, lo que le llamó la atención ligeramente. Liz era una chica menuda y sencilla de tez pálida. Cierto es que tenía una mirada singular, de un sorprendente azul violáceo, y la clase de rostro con el que un hombre querría convivir. Liz era, sin duda, una chica bonita, pero no la clase de mujer que llama la atención de los hombres al instante. Quizá había oído rumores acerca de su compromiso y solo tenía curiosidad por saber quién era la novia de Walter Whitmore.
Grant perdió el interés por los devaneos de los Fitch en cuanto se dio cuenta de que Marta le había encontrado. Le indicó por señas que se reuniría con ella en la puerta y una vez más se zambulló en las sofocantes profundidades. Siendo Marta la más implacable de los dos, recorrió el doble de distancia en la mitad de tiempo y aguardaba su llegada en el umbral.
—¿Quién es el hermoso joven? —preguntó ella, mirando a sus espaldas mientras avanzaban hacia la escalera.
—Estaba buscando a Walter Whitmore. Dice que es amigo de Cooney Wiggin.
—¿Dice? —repitió Marta, con una nota de mordacidad dirigida a Grant y no al joven desconocido.
—La mente policial —respondió Grant, excusándose.
—Y, por cierto, ¿quién es Cooney Wiggin?
—Cooney era uno de los fotógrafos de prensa más conocidos de Estados Unidos. Murió haciendo un reportaje durante uno de esos estallidos de violencia en los Balcanes hace un par de años.
—Tú lo sabes todo, ¿verdad?
Grant estuvo a punto de decir: «Lo sabría cualquiera menos una actriz». Pero le gustaba Marta, de modo que optó por otra fórmula:
—Al parecer va a pasar el fin de semana en Salcott.
—¿El hermoso joven? Vaya, vaya, espero que Lavinia sepa lo que hace.
—¿Qué tiene de malo acogerle?
—No lo sé, pero a mí me parece tentar a la suerte.
—¿Tentar a la suerte?
—Hasta ahora todo ha salido como querían, ¿no es así? Walter a salvo por fin de Marguerite Merriam, asentándose para casarse con Liz. Toda la familia reunida en la antigua residencia, demasiado acogedora para ser descrita con palabras. Lo que menos necesitan precisamente ahora es meter en escena a un muchacho desconcertantemente atractivo.
—Desconcertante… —murmuró Grant, volviendo a preguntarse qué era lo que le había desconcertado de Searle.
La causa, en cualquier caso, no era el mero atractivo físico. Los policías no se dejan impresionar por la buena apariencia.
—Apuesto a que en cuanto Emma le ponga la vista encima lo saca de casa después del desayuno el domingo por la mañana —dijo Marta—. Su querida Liz va a casarse con Walter y nada va a impedirlo si de ella depende.
—Liz Garrowby no parece fácilmente impresionable. No creo que la señora Garrowby tenga de qué preocuparse.
—Ah, claro que no. Pero ese muchacho llamó mi atención en cuestión de treinta segundos a una distancia de veinte metros, y yo sí que me considero prácticamente incombustible. Además, nunca he creído que Liz se enamorara realmente de ese insulso de Whitmore. Ella solo quería curar su corazón herido.
—¿Tan herido estaba?
—Considerablemente estremecido, diría yo. Por supuesto que lo estaba.
—¿Llegaste a actuar con Marguerite Merriam?
—Oh, sí. Más de una vez. Compartimos escenario durante una larga temporada en Paseo en la oscuridad. Ahí llega un taxi.
—¡Taxi! ¿Y qué pensaste de ella?
—¿De Marguerite? Oh, que estaba loca, claro.
—¿Muy loca?
—Completamente.
—¿En qué sentido?
—¿Te refieres a qué modalidad de locura era la suya? Ah, una total indiferencia hacia todo salvo lo que ella deseaba.
—Eso no es locura. Solo es la definición más simple de la mente criminal.
—Bueno, eso debes saberlo tú, querido. Quizá fuera una criminal frustrada. Lo que te aseguro es que estaba loca como una cabra y ni siquiera a Walter Whitmore le desearía yo un destino como estar casado con ella.
—¿Por qué te disgusta tanto el niño mimado del público británico?
—Querido, aborrezco su manía de suspirar. Ya era terrible cuando lloriqueaba recordando el tomillo en una colina del Egeo mientras las balas silbaban en sus oídos. Nunca pierde la ocasión de hacernos oír las balas. Siempre he sospechado que lo hace con ayuda de un látigo…
—¡Marta, me escandalizas!
—¡Oh! No, querido, en absoluto. Lo sabes tan bien como yo. Mientras las balas y las bombas llovían sobre todos nosotros, Walter estaba a salvo en una acogedora oficina a quince metros bajo tierra. Solo después, cuando el peligro terminó, salió Walter de su pequeño e inexpugnable refugio para instalarse en una colina cubierta de tomillo, armado con un micrófono y un látigo para replicar el sonido de las balas.
—Tarde o temprano tendré que pagar tu fianza, estoy seguro.
—¿Por homicidio?
—No, por un delito de calumnias.
—¿Se paga fianza por eso? Pensé que era uno de esos pecadillos de caballeros por los que solo recibes una citación judicial.
Grant pensó que la ignorancia de Marta era cuando menos sospechosa.
—No creas, la cosa aún podría terminar en asesinato —dijo Marta, con el comedido y cantarín tono de voz por el que era conocida en los escenarios—. A duras penas soy capaz de soportar el tomillo y las balas, pero ahora le ha dado por las plantaciones de maíz, los pájaros carpinteros y todo lo demás. Y la cosa ya tiene trazas de convertirse en una amenaza pública.
—Entonces, ¿por qué le escuchas?
—Bueno, ya sabes, al mismo tiempo resulta terriblemente fascinante. Te dices, esto es el culmen del espanto, de ninguna manera podría ser peor. Pero no es más que una trampa, porque es tan terrible que ni siquiera puedes desconectar la radio. Esperas con fascinación el siguiente horror, y el siguiente. Y aún sigues escuchando cuando él concluye su programa.
—¿No podría ser un caso de simple envidia profesional, Marta?
—¿Estás sugiriendo que esa criatura es un profesional? —preguntó Marta, bajando el tono una quinta perfecta, de tal modo que su voz tembló ligeramente reflejando años de experiencia sobre el escenario, actuaciones en provincias, trenes dominicales y lúgubres audiciones en oscuros y fríos teatros.
—No, lo que sugiero es que es un actor. Un actor natural e inconsciente que se ha hecho un hueco en la profesión sin tener que esforzarse para conseguirlo. Puedo entender que no te guste… ¿Qué vio en él Marguerite que le pareció tan maravilloso?
—Eso sí puedo decírtelo. Su devoción. Marguerite era de las que disfrutan arrancando las alas a las moscas. Walter le permitía hacerle pedazos y después volvía a por más.
—Pero hubo una ocasión en que no lo hizo.
—Sí.
—¿Cuál fue el motivo de la última discusión, lo sabes?
—No creo que lo hubiera. Creo que sencillamente estaba harto. Al menos eso fue lo que dijo durante la investigación. Por cierto, ¿llegaste a leer las necrológicas?
—Supongo que sí. Aunque no recuerdo los detalles.
—De haber vivido otros diez años como mucho le habrían concedido un pequeño párrafo en las últimas páginas de los periódicos. Pero por aquel entonces recibió mayores elogios que la Duse. «Una llama de genialidad se ha apagado y el mundo es un poco más pobre por ello». «Merriam poseía la ligereza de una hoja al caer de su rama y la gracia de un sauce mecido por el viento»… Ese tipo de cosas. Casi me sorprendió que los periódicos no salieran de imprenta con los márgenes negros para la ocasión. El luto fue prácticamente nacional.
—Nada que ver con Liz Garrowby.
—Mi querida y dulce Liz. Si Marguerite Merriam era demasiado mala incluso para Walter Whitmore, Liz es demasiado buena. Me encantaría que ese hermoso joven la apartara de su lado.
—Lo cierto es que no acabo de ver a tu «hermoso joven» en el papel de marido, mientras que Walter será sin duda uno estupendo.
—¡Ay, señor! Walter lo radiará todo en su programa. Todo sobre sus hijos y sobre el contenido de los estantes de su despensa, sobre cómo crecen las flores de su mujercita y los dibujos que traza la escarcha sobre los cristales del invernadero. Desde luego estaría mucho más segura con… ¿cómo dijiste que se llamaba?
—Searle, Leslie Searle —respondió él, mientras contemplaba distraído el neón amarillo del Laurent cada vez más cercano—. Por algún motivo, no me parece que «seguro» sea el adjetivo más adecuado al hablar de Searle —añadió con aire reflexivo.
Y desde ese momento se olvidó por completo de Leslie Searle hasta el día en que fue enviado por Scotland Yard a Salcott St. Mary para buscar el cuerpo del joven.
_________
1 Se trata de una pequeña ventana en la pared exterior de algunas iglesias medievales a través de la cual se cree que los leprosos veían el servicio que tenía lugar en el altar. [Todas las notas son del traductor].
2D. B. E. en el original: Dame of the British Empire. Equivalente femenino del título de Caballero de la Orden de Imperio.
2
—¡La luz del día! ¡Qué hermosa luz natural! —dijo Liz, al salir a la calle olisqueando con visible placer el aire vespertino—. El coche está a la vuelta de la esquina, en la plaza. ¿Conoce bien Londres, señor… señor Searle?
—Sí, he estado a menudo de vacaciones en Inglaterra. Aunque no tan pronto, a estas alturas del año.
—No conoce Inglaterra a menos que la haya visto en primavera.
—Eso he oído.
—¿Ha venido en avión?
—Desde París, como todo buen norteamericano. París también es bonito en primavera.
—Eso he oído —dijo ella, repitiendo su frase y su entonación. Y después, sintiéndose ligeramente intimidada por la mirada de él, añadió—: ¿Es usted periodista? ¿Fue así como conoció a Cooney Wiggin?
—No, me dedico a lo mismo que él.
—¿Es fotógrafo de prensa?
—Nada de prensa. Solo fotografía. Paso la mayor parte del invierno en la costa retratando gente.
—¿En la costa?
—En California. Eso me mantiene en buenos términos con mi gestor financiero. Y la otra mitad del año viajo y fotografío las cosas que realmente quiero fotografiar.
—Parece una vida agradable —dijo Liz, abriendo la puerta del coche y sentándose tras el volante.
—Es una vida estupenda.
El coche era un Rolls biplaza. De un estilo algo anticuado, como suelen ser los Rolls, que duran eternamente. Liz le contó la historia del coche mientras salían de la plaza y se mezclaban con el tráfico de última hora de la tarde.
—Lo primero que hizo tía Lavinia cuando empezó a ganar dinero fue comprarse un chal de marta cibelina. Siempre había pensado que era lo último en lo que a buen vestir se refiere. La segunda cosa que se le antojó fue un Rolls y lo consiguió con su siguiente libro. Nunca llegó a usar el chal porque decía que era un incordio terrible tener algo colgándole del cuello todo el tiempo, pero el Rolls fue un gran acierto y todavía lo tenemos.
—¿Y qué ocurrió con el chal?
—Lo cambió por un par de sillas estilo Reina Ana y un cortacésped.
Cuando al fin se detuvieron delante del hotel, ella dijo:
—No está permitido esperar aquí. Iré al aparcamiento y aguardaré allí.
—¿Pero no viene a hacerme el equipaje?
—¿A hacerle el equipaje? Desde luego que no.
—Pero su tía dijo que lo haría.
—No era más que una forma de hablar.
—A mí no me lo pareció. De todos modos, puede venir y mirar mientras yo recojo. Así me dará consejo y me hará compañía. Una agradable compañía.
Al final fue Liz quien hizo el equipaje en dos maletas mientras él sacaba la ropa de los cajones y se la iba lanzando. Prendas muy caras, según pudo observar. Confeccionadas a medida con los mejores tejidos.
—¿Es usted muy rico o solo extravagante? —preguntó ella.
—Digamos que exigente.
Cuando abandonaron el hotel, la iluminación de algunas farolas adornaba ya las últimas luces del atardecer.
—Justo ahora es cuando más me gustan —dijo Liz—. Cuando aún queda algo de luz natural. Tienen un tono amarillo margarita que resulta mágico. Dentro de poco, cuando haya oscurecido del todo, se volverán blancas y vulgares.
Condujeron de regreso a Bloomsbury y al llegar descubrieron que la señorita Fitch se había marchado. Ross, que se había derrumbado en una silla de puro agotamiento y consumía con aire meditabundo lo que quedaba de una copa de jerez, se levantó en un intento de hacer gala de su profesional cordialidad para decirles que la señorita Fitch había decidido que habría más espacio en el coche del señor Whitmore, de modo que había ido al estudio para recogerle en cuanto concluyera su programa de media hora. La señorita Garrowby y el señor Searle podían ir directamente a Salcott St. Mary sin ella.
Searle permaneció en silencio mientras salían de Londres. Una muestra de deferencia hacia la conductora —imaginó Liz—, y muy de su gusto, por cierto. El joven no empezó a hablar de Walter hasta que ya circulaban flanqueados por pastos. Al parecer, Cooney había pensado mucho en Walter.
—Entonces, ¿no estaba usted con Cooney Wiggin en los Balcanes?
—No, conocí a Cooney en Estados Unidos. Pero a menudo me hablaba de su primo en sus cartas.
—Qué buen gesto. Pero Walter no es mi primo, ¿sabe?
—¿No? Pero la señorita Fitch sí que es su tía, ¿no es verdad?
—Tampoco. La verdad es que no tengo ningún parentesco con ellos. La hermana de Lavinia, Emma, se casó con mi padre cuando yo era pequeña. Eso es todo. Mi madre, es decir, Emma, prácticamente lo asaltó, si he de decir la verdad. Él no tuvo otra opción. Verá, ella había criado a Lavinia y se llevó una terrible y desagradable sorpresa cuando Vinnie tuvo éxito y fue capaz de arreglárselas sola. Especialmente dedicándose a algo tan extravagante como escribir novelas de éxito. Entonces, Emma miró a su alrededor en busca de alguna otra cosa a la que echar mano para ponerse melancólica y ahí estaba mi padre viudo, con una hija pequeña y casi pidiendo a gritos que lo cazaran. De modo que se convirtió en Emma Garrowby y en mi madre. Nunca la he considerado una madrastra, pues no tengo recuerdos de ninguna otra. Cuando padre murió, madre vino a vivir a Villa Graciosa con tía Lavinia. Y cuando yo dejé los estudios empecé a trabajar como su secretaria. De ahí su idea de que yo le hiciera el equipaje.
—¿Y Walter? ¿Dónde entra él en escena?
—Es el hijo de la hermana mayor. Sus padres murieron en la India y tía Lavinia lo crio desde entonces. Desde los quince años, más o menos.
Él guardó silencio unos instantes, evidentemente tratando de ordenar todo lo que había escuchado hasta el momento.
¿Por qué le había contado todo eso?, se preguntó ella. ¿Por qué le había dado a entender que su madre era una mujer posesiva, incluso habiendo aclarado que lo era de la mejor manera posible? ¿Acaso estaba nerviosa, ella que nunca perdía el temple y jamás parloteaba? ¿Qué motivo tenía para estar nerviosa? Desde luego no había nada inquietante en aquel joven. A lo largo de los años le había tocado entretener a muchos jóvenes atractivos, tanto en su vida personal como en sus tareas de secretaria de la señorita Lavinia Fitch, y hasta donde podía recordar ninguno la había impresionado demasiado.
Abandonó el asfalto negro y homogéneo de la carretera principal para tomar una vía secundaria. Habían dejado atrás los últimos vestigios de urbanismo moderno y estaban en plena campiña. Pequeñas pistas y caminos entraban y salían de la ruta principal, anónimos e irrelevantes, comunicando praderas y viviendas, y Liz iba escogiendo los que le interesaban sin dudar en ningún momento.
—¿Cómo es capaz de saber por dónde ir? —preguntó Searle—. Todos los caminos me parecen iguales.
—También a mí, pero he recorrido esta ruta tantas veces que mis manos conducen solas, igual que mis dedos saben qué teclas han de pulsar mientras escribo a máquina. Tratando de visualizarlas sería incapaz de nombrarlas todas, pero mis dedos saben encontrarlas en el momento adecuado. ¿Conoce esta parte del mundo?
—No, esto es nuevo para mí.
—En mi opinión es un condado aburrido, sin nada especial que lo defina. Walter dice que no es más que una constante combinación de siete elementos de decorado: seis árboles y un almiar. De hecho, un verso del himno oficial del regimiento del condado los invoca explícitamente: «¡Seis árboles y un almiar!» —canturreó para su acompañante—. Sin embargo, allí donde se ve el bache en la carretera comienza Orfordshire, que es mucho más gratificante.
En efecto, Orfordshire era un territorio más que gratificante en muchos sentidos. Con la puesta de sol, los elementos del paisaje se fundían lentamente dando lugar a infinitas combinaciones cuya perfección poseía una cualidad casi onírica. Poco después se detuvieron en el límite de un valle no muy profundo y contemplaron los tejados en la inminente oscuridad y las luces dispersas del pueblo.
—Salcott St. Mary —dijo Liz, a modo de presentación—. En otro tiempo un hermoso pueblo típicamente inglés, que actualmente es territorio ocupado.
—¿Ocupado por quién?
—Por lo que los supervivientes nativos denominan «la clase artística». Es muy triste para ellos, pobrecitos. Toleraron a la tía Lavinia porque era la propietaria de la «casa grande» y realmente no formaba parte de sus vidas. Lleva aquí tanto tiempo que ya empieza a formar parte de este lugar. Y de todas formas la casa grande no ha sido parte del pueblo durante los últimos cien años, de modo que tampoco tenía mucha importancia quién viviera en ella. Los problemas comenzaron cuando la Casa del Molino quedó vacía y cierta empresa se interesó en el edificio con intención de comprarlo para una fábrica. Quiero decir, para transformarlo en una fábrica. Entonces Marta Hallard se enteró y la compró ante la mirada estupefacta de varios abogados, tras lo cual todo el mundo quedó encantado y dio por hecho que estaban a salvo. No querían a una actriz viviendo en la Casa del Molino, pero al menos no iban a tener una fábrica en mitad de su hermoso pueblecito. Pobres inocentes, de haber sabido lo que les esperaba…
Arrancó de nuevo el coche y condujo lentamente loma abajo, avanzando en paralelo a la pequeña localidad.
—Supongo que hace tan solo seis meses aún existiría una cañada que comunicaba Londres con este lugar —dijo Searle.
—¿Cómo lo ha sabido?
—Lo veo constantemente en el litoral. Alguien encuentra un lugar apartado y bonito y antes de que hayan tenido tiempo de reparar la fontanería ya le están pidiendo votos para la alcaldía.
—Sí. Una de cada tres casas está habitada por alguien de fuera del condado. Hay fortunas de todas las cuantías. Desde Toby Tullis, el dramaturgo, que tiene una preciosa residencia jacobina en mitad de la calle del pueblo, hasta Serge Ratoff, el bailarín, que vive en un establo reformado. Hay infinitas formas de pecar. Desde Deenie Paddington, que nunca repite invitado los fines de semana, hasta los pobres Atlanta Hope y Bart Hobart, que llevan viviendo en pecado, Dios los bendiga, durante casi treinta años. Y, por supuesto, tenemos talentos de todo tipo, desde Silas Weekley, que escribe esas oscuras novelas sobre la vida en el campo repletas de estiércol humeante y lluvia sin fin, hasta la señorita Easton-Dixon, que publica un libro de cuentos de hadas todos los años en Navidad.
—Suena muy bonito —dijo Searle.
—Es obsceno —respondió Liz, con más vehemencia de lo que pretendía. Y una vez más se preguntó por qué estaba nerviosa—. Y hablando de obscenidad —añadió, recobrando la compostura—, me temo que ya está demasiado oscuro para distinguir Villa Graciosa, aunque tendrá ocasión de apreciarla al completo por la mañana. Puede hacerse una idea general observándola en el horizonte.
Esperó a que el joven asimilara la silueta del enorme friso con sus pináculos y almenas recortados contra el cielo nocturno.
—La joya principal es el invernadero gótico, que no se puede ver con esta luz.
—¿Por qué eligió esto la señorita Fitch? —preguntó Searle, asombrado.
—Porque le pareció grandioso —dijo Liz, en tono afectuoso—. Ella se crio en una rectoría, ¿sabe? De las que solían construirse alrededor de 1850. De modo que su mirada quedó condicionada desde entonces por el gótico victoriano. Ni siquiera hoy es capaz de ver qué tiene de malo. Sabe que la gente se ríe del lugar y ella se lo toma con filosofía, pero lo cierto es que no entiende qué les hace tanta gracia. Cuando trajo por primera vez aquí a Cormac Ross, su editor, y elogió lo idóneo del nombre, ella no tenía la menor idea de a qué se refería.
—Bueno, no estoy de un humor muy crítico, ni siquiera para atacar el gótico victoriano —respondió el joven—. Ha sido todo un detalle por parte de la señorita Fitch invitarme a venir sin molestarse siquiera en comprobar referencias sobre mí. Supongo que los norteamericanos pensamos que los ingleses suelen ser más cautos.
—En el caso de los ingleses no es una cuestión de cautela, sino de cálculo doméstico. La tía Lavinia le invitó a venir al calor del momento porque no tuvo necesidad de echar cuentas. Sabe que hay bastantes sábanas para una cama más, comida suficiente para alimentar a varios invitados y «manos» de sobra para asegurar que se sienta cómodo. De modo que no tuvo necesidad de dudar. ¿Le importa si damos un rodeo hasta el garaje y metemos sus cosas en casa por la puerta lateral? Hay un día entero a pie hasta la puerta principal desde las dependencias del servicio y desafortunadamente el gran salón señorial está justo en medio.
—¿Quién construyó esto y por qué? —preguntó Searle, alzando la mirada para contemplar la mole del edificio mientras lo rodeaban.
—Un hombre de Bradford, según tengo entendido. Antes aquí había una casa de estilo georgiano temprano muy bonita. Hay una pintura en la sala de armas. Pero debió de pensar que era poco vistosa y la hizo derribar.
De modo que Searle cargó con su equipaje a través de desangelados y lóbregos pasillos pobremente iluminados. Pasillos que a Liz siempre le recordaban a los de su internado.
—Déjelas aquí —dijo ella, indicando la escalera de servicio— y alguien las subirá enseguida. Venga ahora a la zona comparativamente civilizada de la casa y podrá aclimatarse, tomar una copa y conocer a Walter.
Empujó entonces una gran puerta acolchada y siguió caminando a su lado hacia la parte delantera de la casa.
—¿Patina usted? —preguntó él mientras atravesaban las insensatas dimensiones del salón.
Liz respondió que no se le había ocurrido nunca, aunque, por supuesto, el lugar era muy útil para celebrar bailes.
—El club de cazadores lo usa una vez al año —dijo ella—. Aunque no lo parezca aquí hay menos corrientes de aire que en la alhóndiga de Wickham.
Abrió una última puerta y al fin pudieron olvidar los grises paisajes de Orfordshire y los lúgubres y oscuros pasillos del caserón para entrar en una acogedora estancia caldeada e iluminada por una chimenea y repleta de muebles en uso donde olía a leña y a narcisos. Lavinia estaba hundida en un butacón, con sus pequeños pies apoyados junto al fuego y su descuidada pelambrera escapándose de las horquillas sobre los cojines. Frente a ella, con un codo apoyado en la repisa y un pie en el peldaño de la chimenea, su postura favorita, estaba Walter Whitmore. Al verle Liz sintió una repentina oleada de afecto y alivio.
¿Por qué alivio?, se preguntó mientras escuchaba las presentaciones. Sabía que Walter estaría allí. ¿Por qué se sentía aliviada entonces?
¿Se debía únicamente a que al fin podía pasarle aquel lastre social a Walter?
Sin embargo, los compromisos sociales eran su pan de cada día y por lo general no le suponían ningún esfuerzo. Por otra parte, no era justo considerar a Searle una carga. Raras veces se veía obligada a tratar con personas tan agradables y poco exigentes. ¿Por qué entonces esa alegría al ver a Walter y ese absurdo sentimiento de que ahora todo iría bien? Se sentía como una niña que vuelve a entrar en una habitación conocida después de atravesar un lugar extraño.
Observó cómo se iluminaba el rostro de Walter al darle la bienvenida a Searle y por ello le quiso más. Era humano e imperfecto, ya había arrugas en su cara y su cabello empezaba a ralear ligeramente en las sienes, pero era Walter y era real; no una belleza sobrenatural salida del amanecer del mundo, en un tiempo inmemorial.
Sintió un especial placer al comprobar que, ahí de pie frente a Walter, el recién llegado parecía casi bajito en comparación. Y sus zapatos, por caros que fueran, dejaban bastante que desear desde el punto de vista de un inglés.
«Después de todo, no es más que un fotógrafo», se dijo a sí misma, y al instante se dio cuenta de lo absurdo de su comportamiento.
¿Tan impresionada estaba por Leslie Searle que necesitaba protegerse de él? Desde luego que no.
No era raro toparse con esa clase de belleza primigenia entre las gentes del norte y tampoco pensar en los mitos y leyendas de los selkies al verlos. Sin embargo, este joven no era más que un escandinavo-norteamericano con un deplorable gusto en calzado y un talento especial para escoger la lente fotográfica adecuada. No había ninguna necesidad de santiguarse o murmurar encantamientos contra él.
A pesar de todo, cuando su madre preguntó al invitado durante la cena si tenía familia en Inglaterra, ella se sorprendió vagamente al pensar que el joven pudiera estar sometido de algún modo por lazos tan terrenales.
Tenía una prima, dijo. Eso era todo.
—No nos caemos bien. Se dedica a la pintura.
—¿Y la pintura es el motivo?
—Oh, no. Me gusta su pintura. Al menos lo que he visto. Simplemente nos sacamos de quicio mutuamente, de modo que nos evitamos.
Lavinia le preguntó qué pintaba. ¿Retratos, quizá?
Mientras hablaban, Liz se preguntó si habría retratado a su primo. Sería agradable coger pinceles y pinturas y plasmar en un lienzo por puro placer una belleza que, por otra parte, nunca le pertenecería. Poseerla para conservarla y contemplarla a placer durante toda la vida.
«¡Elizabeth Garrowby! —se dijo—. Dentro de nada estarás colgando fotos de actores en la pared».
Pero no, no era eso en absoluto. Lo que sentía no era más reprochable que amar…, que admirar una obra de Praxíteles. Si Praxíteles hubiera decidido alguna vez inmortalizar a un saltador de vallas, ese saltador habría sido exactamente igual que Leslie Searle. Debía preguntarle en algún momento en qué colegio había estudiado y si allí había competido alguna vez en carreras de obstáculos.
Sintió un poquito descubrir que a su madre no le gustaba Searle. Por supuesto, nadie lo sospecharía por su comportamiento, pero Liz la conocía muy bien y era capaz de percibir sus reacciones más íntimas ante cualquier situación con precisión milimétrica. Y ahora no tardó en detectar la desconfianza que hervía y burbujeaba tras esa anodina apariencia, igual que la lava hierve y burbujea bajo las inocentes laderas del Vesubio.
En eso, desde luego, no se equivocaba. En cuanto Walter se marchó en compañía del invitado para mostrarle su habitación y Liz fue a arreglarse para la cena, la señora Garrowby se desahogó con su hermana criticando al desconocido al que sin previo aviso habían introducido en casa.
—¿Cómo puedes saber si conoció realmente a Cooney Wiggin? —preguntó.
—Si no lo hizo, Walter pronto lo averiguará —respondió Lavinia razonablemente—. No me agobies, Emi. Estoy cansada. Ha sido una fiesta terrible. Todo el mundo chillaba como si fuera el fin del mundo.
—Si su intención es robar en Villa Graciosa mañana por la mañana será demasiado tarde para que Walter descubra que ese hombre no conocía a Cooney. Cualquiera puede decir que conocía a Cooney. Si de eso se trata, cualquiera podría decir lo mismo y salirse con la suya. No hay prácticamente ningún aspecto de la vida de Cooney Wiggin que no sea de dominio público.
—No entiendo por qué desconfías así de él. Ya hemos alojado a mucha gente aquí sin previo aviso y nunca…
—Así es —respondió Emma con severidad.
—Y hasta el momento nunca hemos descubierto a ningún impostor. ¿Por qué la has tomado con el señor Searle?
—Es demasiado amable para ser trigo limpio.
Era muy propio de Emma evitar la palabra «belleza» para sustituirla por un calificativo como «amable».
Lavinia señaló entonces que, puesto que el señor Searle solo iba a quedarse hasta el domingo, no dispondría de mucho tiempo para diseminar por la casa su falta de honestidad.
—Y si lo que te preocupa es que robe, puedes estar tranquila. Se llevará una desagradable sorpresa en cuanto tenga ocasión de echar un vistazo por Villa Graciosa. No se me ocurre que haya absolutamente nada que merezca la pena arrastrar hasta Wickham.
—Hay plata.
—¿Qué quieres que te diga? No puedo creer que nadie se tome la molestia de aparecer en la fiesta de Cormac, fingir conocer a Cooney y preguntar por Walter solo para conseguir un par de docenas de tenedores, algunas cucharas y una salvilla. ¿Por qué no limitarse a forzar una cerradura en mitad de la noche?
La señora Garrowby no parecía convencida.
—Debe de ser muy útil contar con la ayuda de un muerto para presentarse a una familia.
—¡Oh, Emi! —había dicho Lavinia, echándose a reír tanto de la frase como del sentimiento que la había suscitado.
De modo que la señora Garrowby permaneció sentada rumiando miserablemente la cuestión tras su engañosamente indulgente apariencia. Por supuesto, no temía por la seguridad de la plata de Villa Graciosa. Lo que la asustaba era la «amabilidad» del joven, pues la hacía desconfiar de forma instintiva como una potencial amenaza para su hogar.
3
Sin embargo, tal como Marta Hallard había profetizado, Emma no consiguió sacar al joven de su casa el lunes a primera hora. Llegada la mañana del lunes, a todos los habitantes de Villa Graciosa —a todos excepto a Emma— les parecía increíble no haber oído hablar de Leslie Searle hasta el pasado viernes. Ningún otro huésped de Villa Graciosa se había adaptado al escenario tan bien como Searle. Y desde luego nadie había sido capaz de enriquecer el día a día de cada uno de sus inquilinos como él lo hizo.