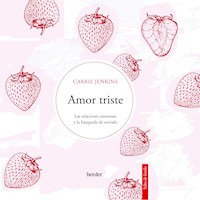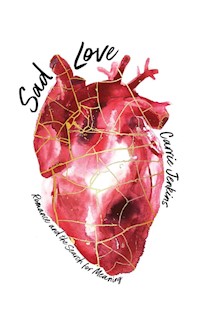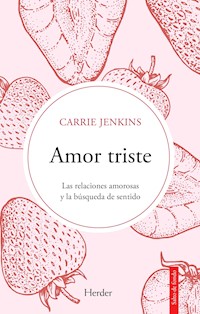
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Salto de fondo
- Sprache: Spanisch
Cuanto más ansiamos la felicidad, menos felices somos. Esto es lo que se conoce en filosofía como «paradoja de la felicidad». Lo mismo ocurre con el amor, cuya visión «romántica», defiende que el objetivo último es alcanzar una felicidad perpetua, que se impone como modelo de vida y nos hace paradójicamente infelices. Ha llegado el momento de liberar al amor. Nos hace falta una nueva filosofía que reconozca que el dolor y el sufrimiento que causa el amor son una parte natural e incluso buena que hace que valga la pena vivirlo. Lo que Jenkins llama «amor triste» no ofrece ningún falso «felices para siempre». Más bien trata de encontrar un modo de integrar adecuadamente el desamor y la decepción en la experiencia del amor que vivimos. Al rigor filosófico de esta obra, la autora suma su propia experiencia como mujer poliamorosa, enriqueciendo la reflexión sobre el amor concebido más allá de la monogamia y la heterosexualidad que la sociedad y la tradición imponen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carrie Jenkins
Amor triste
Las relaciones amorosas y la búsqueda de sentido
Traducción de Ricardo García Pérez
Título original: Sad Love. Romance and the Search for Meaning
Traducción: Ricardo García Pérez
Diseño de portada: Toni Cabré
Adaptación: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
© 2022, Polity Press, Cambridge
© 2023, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN EPUB: 978-84-254-4915-4
1. ª edición digital: 2022
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Índice
PREFACIO
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
1. LA PARADOJA DE LA FELICIDAD
Como lo hacen los soñadores
La felicidad no se puede buscar
Me doy muy buenos consejos a mí misma (pero muy raras veces los sigo)
La domesticación de la felicidad
2. LA PARADOJA ROMÁNTICA
El amante ideal
No pueden ser felices de verdad
Amor loco
La búsqueda del «felices para siempre»
3. LOSDAIMONES
Los fantasmas de los antiguos significados
La eudaimonía frente a la paradoja de la felicidad
La eudaimonía frente a la paradoja romántica
La confección del puesto de trabajo (job-crafting)
La confección del amor
4. CONÓCETE A TI MISMO
Problemas de elección
Busca al héroe que llevas dentro
Si te hace feliz (¿por qué demonios estás tan triste?)
Si eres eudaimónico y lo sabes
5. AMOR EUDAIMÓNICO
El amor y las emociones «negativas»
Producción y consumo
Comprar o construir
¿Y ahora qué?
PREFACIO
Cuando en 2017 me puse a escribir un libro sobre el amor, yo no era feliz. Estaba bastante triste. Pero todavía estaba enamorada o, al menos, eso pensaba. Todos los mensajes procedentes de la cultura en la que vivo me decían lo que siempre me habían dicho: que estar enamorada consistía en estar feliz. Ser feliz para siempre. Feliz con alguien. Felices juntos.
Yo tenía algunas preguntas. ¿Qué pasa si no soy feliz? ¿Qué pasa si estoy triste? O, peor aún, deprimida. ¿Significa eso que ya no estoy enamorada? ¿Que ahora ya no soy nada cariñosa? ¿Que soy antipática?
Esperaba desesperadamente que la respuesta a las dos últimas preguntas fuera «no». Y sospechaba bastante que esa era la respuesta. Aun cuando no fuera feliz y no supiera cuándo ni cómo iba a serlo, o siquiera si volvería a sentirme feliz en el futuro, dudaba seriamente de que estuviera enamorada de mis parejas. Así que en lugar de pensar eso, como una buena lógica que se precie de serlo, puse en cuestión el otro supuesto: ese que dice que estar enamorada significa ser feliz.
Al ser propensa a filosofar, además de por mi formación académica, quería pensar detenidamente en este supuesto, de tal modo que pudiera mostrarme respondona ante él con cierta confianza y convicción (en primer lugar, en mi propia cabeza). ¿Por qué había estado asociando el amor romántico con la felicidad? ¿Qué sentido tiene esa asociación? ¿De dónde procede? ¿Cuáles son sus efectos?
Por supuesto, todos sabemos que lo de «felices para siempre» proviene de los cuentos infantiles y ya sabemos lo que son los cuentos infantiles: ficciones y fantasías.1 El amor real no siempre es feliz. Lo sabía. Pero una fantasía es poderosa, incluso cuando sabemos que lo es. Nuestras fantasías —nuestros ideales— desempeñan un papel fundamental a la hora de moldear nuestras vidas. Un ideal es algo por lo que luchar, algo con lo que podemos compararnos y descubrirnos deficientes. Quizá todavía estaba enamorada, pero me inclinaba a sentir como si mi tristeza fuera una especie de situación de fracaso para mis relaciones. El amor bueno, el amor ideal, debería ser feliz para siempre, ¿no? Decir que el «felices para siempre» romántico es poco realista no merma en modo alguno su condición de ideal y, por tanto, su capacidad para convencernos de que no estamos cumpliendo con él.
Mi forma de pensar las cosas detenidamente es escribiendo, así que en 2017 empecé a escribir este libro. Pero, mientras lo escribía, el mundo dio un vuelco y ahora es un lugar muy diferente comparado con cómo era cuando lo empecé. Este libro entra en imprenta en 2022, con los ecos de desafíos autoritarios a la democracia en la nación más poderosa del mundo y después de unos años de haber visto cómo la pandemia de la COVID-19 lo arrasaba todo, desde la economía global hasta nuestras relaciones íntimas. Me costó mucho más escribir este libro de lo que había previsto en un principio. Y creció rápidamente hasta convertirse en algo mayor de lo que supuestamente iba a ser.
Amor triste resultó ser más que una teoría de las relaciones amorosas. Se ha convertido en una receta para vivir en el mundo tal como es ahora. Estar triste, incluso desconsoladamente triste, no significa que no se pueda amar: a nuestra pareja, a nuestro país o, incluso, a la humanidad. Pero para entender lo que es el amor bajo estas circunstancias me hacía falta una interpretación muy diferente de la que me habían enseñado. Una interpretación que se aparta radicalmente de los relatos al uso y los estereotipos. La del amor que aparece sin ninguna promesa de un «felices para siempre» y, quizá, incluso sin ninguna esperanza de él, pero que no se ve disminuido o degradado por ello. La del amor cuyo objetivo, y cuya naturaleza, es algo diferente de la felicidad.
Eso lo cambia todo.
Pero antes de llegar a esa cuestión tengo que retroceder un poco. ¿Por qué tenía yo que estar tan triste en 2017? Aquel momento fue cuando apareció mi primer libro sobre la filosofía del amor.2 Concedí muchas entrevistas. Quiero decir un montón de entrevistas.3 A la gente le gusta hablar del amor, supongo. Ciertamente, no hay suficientes oportunidades para hablar del amor; al menos, no en público. No me refiero a las oportunidades para intercambiar tópicos; de esas hay muchas. Quiero decir hablar realmente del amor. En mi libro estaba tratando de abrir cierto espacio para todas las preguntas «raras» que todo el mundo se hace, las que se supone que no vamos a formular en actos y encuentros más formales. Así que tal vez esa es parte de la razón por la que, de repente, yo estaba tan solicitada.
De todas formas, eso no era todo. De lo que los entrevistadores querían hablar en realidad no era tanto de mis teorías como de mi vida personal. En el libro, yo mencionaba que tenía un marido y un novio al mismo tiempo (con el conocimiento y consentimiento de ambos). Describía algunas de las dificultades que esto plantea: el estigma, la vergüenza, la presión social... lo que hacía promoción tanto de la investigación como de mis propias experiencias. Hablé un poco de cómo era la vida siendo una mujer abiertamente no monógama, con dos parejas (la versión resumida: una puta incansable y vergonzosa).
Aun así, hay muchos libros sobre la experiencia de no ser monógama. ¿Qué hacía que mi poliamor sea digno de una entrevista? Veamos una suposición: tenía algo que ver con quién soy yo. Se da la circunstancia de que soy una mujer, claro, lo que podría convertirme en una portavoz de la no monogamia más interesante de lo que podría serlo un hombre: al fin y al cabo, estamos poderosamente condicionados para pensar en la monogamia como algo que las mujeres desean y los hombres se sienten presionados a aceptar. Pero también hay muchos libros sobre la no monogamia escritos por mujeres (porque hay un montón de mujeres no monógamas). Se da la circunstancia de que soy profesora en una universidad y tal vez la gente entendía que eso significaba que había pensado en estas cosas, o que me había documentado.
Pero, más que eso, creo que lo que sucedía era solo que soy una mujer blanca, profesional, de clase media y de mediana edad. Tengo un aspecto «normal» y... bueno, respetable. No tengo apariencia de ser una rebelde, alguien que va por ahí saltándose las reglas, alguien que desafiaba las normas sociales. Tengo un aspecto «normal y corriente». Un poco aburrido. Paradójicamente, yo creo que esa es la razón por la que yo resultaba interesante.
El poliamor es una forma de no monogamia consensuada. No monogamia porque comporta estar abierto a más de una pareja amorosa/relación y consensuada porque así lo escogen de forma intencionada todas las partes implicadas (en contraposición a engañar, que es no monogamia no consensuada).
Recuerdo un artículo descriptivo en The Chronicle of Higher Education. Lo escribió Moira Weigel, una periodista y escritora a la que admiro. Vino a verme a Vancouver mientras investigaba para su artículo. Charlamos en el porche de mi casa, fuimos a comer sushi y, después, seguimos charlando. Escribió una semblanza poderosa, una pequeña instantánea de mí en apenas un instante. Cuando la leí, vi en su mente mi propio reflejo, una imagen al mismo tiempo familiar y extraña. Una mujer que fumaba en el porche y que no hablaba de ningún tema en particular. Su perro todavía olía a zumo de tomate después de un encuentro estrecho con una mofeta.
Cuando se decidió que ese sería el artículo de portada de The Chronicle of Higher Education, la revista envió un fotógrafo a mi casa para hacerme una sesión de fotos con quienes entonces eran mis dos parejas. Bueno, no me siento natural delante de una cámara. El hecho de que me miren me hace sentir incómoda y cohibida. No es solo que me ponga nerviosa con mi aspecto (aunque sí me pasa); también hay un componente moral. Incluso una mirada superficial de un desconocido me hace sentir juzgada.
La casa en la que vivía en aquel momento tampoco era un lugar en el que un fotógrafo pudiera trabajar con facilidad. Era pequeña y oscura. Ese tipo de casas construidas en la época eduardiana son una rareza en Vancouver, pero pueden hacer sentirse hogareña y nostálgica a una británica de exportación como yo. Finalmente, el fotógrafo de la revista se decidió por la mejor opción (o la menos mala): arriba, en la habitación que utilizaba para escribir, donde entra un poco de luz natural por una ventana. El fotógrafo me colocó junto a ella, en mi silla de escritorio, con mis parejas de pie, detrás de mí. Después, para captar el mejor ángulo, se agachó dentro de un armario lleno de mi ropa.
Yo sentía intensamente la presencia de los cuerpos de mis parejas, visibles para mí solo de reojo mientras estaba allí, sentada en la silla. Mis dos parejas, cada uno a su manera, parecían sentirse absolutamente cómodos con que los fotografiaran, con ser vistos. Uno de los numerosos talentos de Jonathan es la interpretación teatral. Es cantante de ópera aficionado y tiene una voz de barítono preciosa, profunda y cálida que me encanta escuchar en nuestra casa. Ray tiene muchos años de experiencia delante de una cámara y, de todas formas, todo el ser de los dos irradia continuamente una elegancia extrema, como de modelos, aun cuando simplemente estén deambulando por los pasillos de alguno de los supermercados de Save On Foods.
En la fotografía parecemos un equipo variopinto de superhéroes. Me encanta. Ray y yo ya no somos pareja, de manera que esa imagen ha acabado por soportar aún más peso, pues recoge una fase de mi experiencia del amor que antes esperaba que fuera permanente, pero que tan solo unos pocos años después me resulta extraña y distante.
Y ahora estaba ahí, en la portada de The Chronicle of Higher Education, estampada con el titular: «¿Puede Carrie Jenkins hacer respetable el poliamor?». Bueno, vayamos con calma.
Respetable. Menuda palabra de doble filo. ¿Estaba yo realmente intentando hacer respetable el poliamor? ¿Lo quise alguna vez? Me encantaría que el poliamor y otras formas de relación «raras» estuvieran consideradas dignas de respeto, como lo están las relaciones «normales». Pero ¿quiero que acaben siendo burguesas, aburridas y convencionales?
Hay una vieja norma periodística consolidada desde hace mucho que dice: «si el titular es una pregunta, la respuesta es “no”». Creo que aquí rige esa norma. Nadie hace cosas así; ninguna persona. En lo que yo soy buena es en empezar conversaciones y en impulsarlas en direcciones insuficientemente exploradas. Así es como entiendo mi trabajo como filósofa.
De todas formas, volvamos a por qué estaba triste. Cuando se publicó mi libro sobre lo que el amor es y empecé a conceder todas aquellas entrevistas, amigos y colegas bienintencionados me decían: «¡Debe de ser agradable para ti que tu libro reciba tanta atención!». Pero no lo era.
Para empezar, soy una persona introvertida. Después, y para mí mucho más importante, gran parte de la atención que recibía era odio en estado puro. Poco después de la publicación, el programa Nightline de la cadena ABC, retransmitido en la televisión de Estados Unidos para todo el país, dedicó un breve segmento de noticias a mi vida y a mi trabajo. También lo publicaron en su página de Facebook. Los primeros comentarios eran «inmoral», «bicho raro», «pirada», «enferma», «es una estupidez» e «interesante» (gracias, quienquiera que fueses, por nadar contracorriente).
Algunos dedicaban más tiempo a elaborar su comentario. «ESTA MUJER ES UN ANIMAL ASQUEROSO», escribió alguien acerca de uno de mis antiguos vídeos de YouTube:
Una anormal de extrema ultraizquierda que desea derrocar por completo la Civilización Cristiana Occidental. ¡ES UNA GUERRA CONTRA tu ethos, Carrie! Todo ser humano de este planeta y amante de Dios tiene que darse cuenta de que ESTAMOS EN GUERRA con estos rojos. Fin de la historia. ¡Ah! Olvidé añadir: POR FAVOR, CARRIE, AHÓRCATE. Gracias y dedícate a amar a Dios como se debe y a todos los elementos del verdadero patriotismo. Dios bendiga a Estados Unidos. Que reine la libertad. Levántate y defiende los derechos que otorga la Segunda Enmienda. Que tengas muchos matrimonios felices en Cristo con pérdida [sic] 4 de niños cristianos que abracen y den de comer a los pobres y...
Este comentario continuaba en varios mensajes más, ninguno de ellos muy reconfortante.
Mi salud mental empezó a caer en picado. Para ser justos, no tenía nada que ver con el libro. En aquel momento estaban pasando muchas cosas en el mundo. Entre el momento de escribirlo y la pequeña presentación en la librería de mi universidad, en febrero de 2017, la nación más poderosa del mundo había elegido a Donald Trump como líder. El odio iba en aumento por todas partes, o eso parecía.
Hay un hadiz islámico que me gusta: «Si el Día del Juicio Final irrumpe mientras estás plantando un nuevo árbol, sigue y termina de plantarlo». Yo lo intentaba, de verdad que sí. Pero era un momento complicado para conseguir que la gente hablara de las complejidades y las sutilezas del amor.
Para mí, personalmente, el odio simplemente seguía llegando. Cada vez que aparecía una entrevista o un artículo en un medio de mucha visibilidad, a su estela llegaba un torrente de comentarios asquerosos. La mirada pública no contempla con amabilidad a las mujeres con ideas. Este no es un fenómeno nuevo; históricamente, a las mujeres no se las ha recibido muy bien, ni con los brazos abiertos, en la tarea de buscar la sabiduría. Internet solo nos ofrece nuevas formas de quemar y arrojar al río a nuestras brujas.
En aquel momento todo era un poco borroso. Pero, visto retrospectivamente, el odio se vertía en tres sacos de críticas diferentes. El primero era el saco del odio hacia las feministas. En una ocasión, mi cuenta de Twitter quedó anegada de odio después de que escribiera un artículo de opinión para el periódico español El País, cuyo titular (posiblemente la única parte que leyó mucha gente) decía «El poliamor es un asunto feminista». El artículo se publicó en castellano y la mayoría de los comentarios eran, asimismo, en castellano. No hablo español, pero me sorprendió ver cuántas cosas era capaz de entender.5
El segundo saco era el del odio que me tachaba de «puta». Soy una mujer que dice públicamente que es poliamorosa, así que se han proferido todas las palabras despectivas que se puedan imaginar para una mujer promiscua. No hay ningún equivalente masculino para estas palabras. Era previsible, aunque saber que algo va a pasar y saber cómo va a ser eso que pase no son la misma cosa.
Para el tercer saco, sencillamente, no estaba preparada: el del racismo. Jonathan, mi esposo, es medio asiático; Ray, mi pareja de entonces, es asiático; y yo soy una mujer blanca que ha pasado la mayor parte de su vida con el privilegio de haber tenido al racismo en buena medida oculto y lejos de mi vista. «Ray y Jon [sic] parecen hermanos...», afirmaba un mensaje de correo electrónico anónimo. «¿Son chinos los dos? Apuesto a que te preparan ricos rollitos de primavera para desayunar, pero ¿cuál de los dos es el mejor rollito de primavera...?». Un mensaje de Facebook decía: «¡Repugnante! ¿Los asiáticos son los únicos hombres que te f.....?».6
Sé que resulta tentador, pero la solución a este problema no empieza con la palabra «simplemente» seguido de lo que sea. Simplemente no leas los comentarios; simplemente no hables de poliamor; simplemente bórrate de Twitter y de YouTube y del correo electrónico y de Internet y del discurso público. Esas no son soluciones. Si dejo de hablar y dejo de estar comprometida con esto, la partida ha terminado. En cualquier caso, estas reacciones ante mi trabajo son algunas de mis fuentes de información y mis ideas. Me ayudan a comprender la mecánica social que opera entre bastidores. Este es un trabajo que me importa, y sencillamente no puedo apartar la mirada y que eso no signifique abandonarlo.
¿Qué otras estrategias quedan, entonces, además del silencio? Una opción es hablar más. Empecé a confesar mi frágil salud mental en algunas de mis charlas y apariciones públicas. Hablaba de cómo la depresión me hacía más difícil intervenir y hablar de todo tipo de aspectos y facetas en las que antes me resultaba fácil. Al principio pensé en excusar mi mermada actuación, pero vi que el público, en general, agradecía este tipo de reconocimiento. Significaba algo para ellos que yo estuviera haciendo visibles los costes del trabajo.
Empecé a reconocer, además, dónde había cometido errores en mi propia obra, en vez de ocultarlos. Eso fue doloroso. Me sentía avergonzada. Después empecé a hablar más de que me sentía avergonzada y me vino a la memoria ese mismo arrebato de alivio y reconocimiento. En los círculos académicos se nos forma para que veamos nuestros errores como fracasos, y reconocer los errores se considera una debilidad. La academia puede ser un lugar despiadado. En ese lugar, las ideas y las ideologías pueden estancarse y pudrirse bastante. No creo que sea por casualidad.
La otra estrategia que a veces funciona es no hacer nada en absoluto. Un artículo aparecido en The American Spectator sobre mí y sobre algunas otras autoras decía que nosotras, las feministas, «odiamos incluso el amor». Era un reportaje con mucha visibilidad, así que puso en mi camino a muchos lectores que de otra forma jamás habrían oído hablar de mí. Las ideas contemporáneas sobre el amor se arremolinan continuamente a mi alrededor, y simplemente por el hecho de estar aquí puedo alterar su curso. Incluso (o quizá especialmente) cuando no hago nada.
Un estrategia que no funciona es retirarse al interior de la academia. El problema de esta estrategia es que en la academia no se puede encontrar lugar de retiro —ni, en ese sentido, en ningún lugar— de las ideas y la cultura que conforman nuestras vidas. La academia está hecha de personas y las personas llevan consigo ese bagaje allá donde van.
Mi puesto está en un departamento de filosofía académica y la filosofía es, todavía, una disciplina notoriamente dominada por los hombres. En la filosofía, las mujeres son un obstáculo para la imagen que esta tiene de sí misma de hiperracional, hiperlógica, hipercientífica... cualidades todas ellas codificadas como masculinas. Esta disciplina académica representa su historia como un desfile de «grandes hombres»: Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Wittgenstein, Nietzsche. Tal vez la filosofía pueda ser capaz de admitir la presencia ocasional de mujeres que exhiban supuestos indicadores de esas cualidades codificadas como masculinas —una voz sonora, un estilo de argumentación agresivo—, pero más bien se la tolera, en lugar de elogiarla. Como dijo con mucha crueldad Samuel Johnson, «una mujer que se pone a predicar es como un perro que sabe caminar solo con las patas de atrás. No lo hace bien, pero sorprende que lo haga».7
Antes de acabar siendo filósofa yo me había representado la filosofía como algo más humano, más compasivo y más cooperativo. Algo que está en todas partes y que es de todo el mundo, no solo de unos cuantos expertos que trabajan en el seno de feudos de prestigio bien definidos. Me imaginaba la filosofía como una conversación perpetua, una colaboración masiva. Pero todo esto es contrario a las preocupaciones mundanas de las instituciones académicas reales: preocupaciones sobre rankings y dólares para ayudas y premios e indicadores de valoraciones positivas. Los sueños académicos de muchísimos filósofos potenciales acaban engullidos por estas cosas. Condenados a muerte por un millar de heriditas administrativas hechas con el filo de un papel.
Este modelo contemporáneo de universidad opera como una especie de adicción a los videojuegos o las redes sociales. Pensar en «ganar» y en el «nivel» nos motiva para seguir jugando, para seguir desplazándonos por la pantalla, mientras la vida que pensábamos que queríamos se va desvaneciendo.8 Compararse continuamente con los demás induce fácilmente ansiedad y paranoia, pues se nos invita a tener la sensación de que no estamos dando la talla.9 Se nos dice que no podemos bajarnos ni un instante de la cinta de correr, pues quedaríamos rezagados. Es fácil comprender que las instituciones académicas, impacientes por agarrarse a sus «estrellas» de mayor prestigio, barrerán bajo la alfombra todo tipo de problemas para guardar las apariencias, ansiosas por aferrarse a su puesto en la clasificación.
Al volver la vista atrás, supongo que yo era uno de esos perros de Johnson. Aprendí a caminar sobre las patas de atrás, promocioné muy pronto y tenía un magnífico historial de publicaciones y montones de invitaciones a congresos internacionales. Me sentía realmente una «ganadora» según todos los parámetros que había interiorizado. Me hacía sentir bien compararme con otras personas y me complacía el contraste. No estoy orgullosa de ello.
Pero era agradable cuando pensaba que sería posible retirarse a una academia pequeña y apartada y cuando estaba conforme con acumular indicadores de buenas valoraciones y ayudas de financiación. Estos días, cuando la gente dice que «debe de ser agradable» que mi obra reciba atención, trato de explicarlo. En realidad es difícil y, a menudo, horrible. Pero todavía sigo pensando que vale la pena hacerlo. Tratar de hacer este otro tipo de trabajo es complicado e incómodo. No puedo vivir de mis logros (los que sean) porque no van a llevarme adonde voy. Ni siquiera cerca. Tan pronto como empecé a trabajar sobre el amor y a tratar de comunicar mis ideas más allá de los estrechos muros de la filosofía académica me di cuenta de que necesitaba toda clase de destrezas para las que no recibí ninguna ayuda durante el transcurso de mis diez años de formación académica.
Y lo más urgente: tenía que aprender otras formas de comunicar. Había aprendido a escribir para los demás solo desde mi pequeño rincón de la academia. Resulta que el estilo de las revistas académicas no es la vía para llegar al corazón y a la mente de la mayoría de las personas. (¡Quién iba a saberlo!) Así que volví a la escuela. No es una metáfora. Me inscribí en el máster de Bellas Artes de Escritura Creativa de mi universidad. Volví a ser de nuevo una estudiante, a tiempo parcial, al mismo tiempo que cumplía con mi trabajo diario.
Toda mi formación académica se había centrado en la argumentación rigurosa: trazar líneas claras, rectas, negras sobre blanco, que llevaran de un punto a otro. No quisiera que se me entendiera mal en este aspecto: estoy agradecida por haber adquirido esta destreza y es un privilegio haber podido disfrutar los numerosos años de formación que hicieron falta para perfeccionarla. Lo que me ayuda a escribir artículos no es solo una destreza académica: es una destreza vital que me ayuda a sobrevivir. Pero, como sucede con cualquier otra herramienta, es limitada y hay determinados tipos de obra filosófica para los que no sirve. Y me siento atraída por algunas obras de este tipo. Así que he tenido que aprender más destrezas, no sustituir las destrezas que aprendí en los primeros cuarenta años de vida, sino complementarlas.
He estado aprendiendo a escribir y a pensar más como un novelista, un poeta o un periodista o, a veces, como los tres a la vez. No es que esté mal proceder con líneas argumentativas rectas y rigurosas. Por lo mismo, hay veces en que los dibujos intrincados de líneas negras y blancas son el mejor modo de ilustrar algo: cuando los detalles técnicos inmediatos son esenciales y cualquier otra cosa podría suponer una distracción. Sucede únicamente que si estás tratando de dibujar una escena completa, un paisaje complejo con su luz de ambiente y sus confusas sombras, no vas a representar ese motivo de forma muy realista si lo único que sabes hacer son esas líneas rectas negras y blancas.
Obtuve el máster durante la pandemia de la COVID-19 y, al igual que el resto de la promoción de 2020, me gradué online. Pero, durante los años anteriores, cuando caminaba desde el ala de filosofía al de escritura creativa, iba cambiándome el birrete de profesora por el de alumna.
Hacer y ser muchas cosas al mismo tiempo no me resulta raro. Lo prefiero antes que esa concentración y especialización intensivas para las que me formé para pensar que era lo normal y lo apropiado para una académica. Mi mente trabaja mejor (y se siente más funcional) cuando puede asentarse en una base amplia.
Del mismo modo, no me resulta raro tener más de una relación al mismo tiempo. En realidad, cuando estoy lidiando con mi salud mental, tener más parejas amorosas a mano es algo bueno. La tarea de apoyarme no tiene que recaer solo sobre una persona.
Lo cual me devuelve a aquella tristeza de la que hablaba. Es fácil imaginar cómo reaccionarían algunas parejas si sus seres queridos decidieran desarrollar una línea de trabajo que evidentemente los hace desgraciados. Es fácil imaginar preocupación, o angustia, seguidos del consejo de abandonar y regresar a la cómoda vida anterior. Era fácil imaginar, sin duda, a una pareja que, sencillamente, no quisiera estar conmigo si yo insistía en hacerme desgraciada de este modo. ¿Acaso no se supone que el amor consiste en el «felices para siempre»?
Bueno, se «supone» que el amor también es monógamo, pero el mío no. En el momento en que estaba más deprimida, ni siquiera el amor de mis parejas lograba hacerme sentir feliz, pero sí me ayudaba a hacerme sentir que yo, y mi trabajo, éramos posibles.
Su reconocimiento y su apoyo a quien yo escogí ser y a lo que escogí hacer era una manifestación de amor. Aconsejarme abandonar no lo habría sido. Al reflexionar sobre aquella diferencia —entre el amor que me hace sentir feliz y el amor que me hace sentir posible— es lo que me puso en el camino hacia la principal conclusión de este libro, que es una nueva teoría del amor. Esta nueva teoría no compite con el trabajo de mi primer libro, What Love Is, ni lo sustituye, sino que aborda una parte distinta de la cuestión. Este libro trata sobre mi teoría del amor triste. O, dicho con más precisión, sobre mi teoría del amor eudaimónico, que deja espacio para toda la gama de experiencias y emociones humanas, positivas y negativas, felices y tristes.
Amor eudaimónico significa literalmente amor «con espíritus buenos». Va a costarme un rato explicar cuáles son los «espíritus» relevantes, pero a lo largo del camino podré explicar qué tiene que ver la eudaimonía (y qué no) con las relaciones amorosas y con la felicidad y con encontrar el sentido de la vida. He dejado de formular la vieja pregunta a la que me enseñaron a dar prioridad: cómo ser «feliz para siempre». Esta pregunta ya no me interesa. No parece relevante.
Con mucha ambición acabo de prometer una «nueva teoría». ¿Una nueva teoría? ¿Como una gran idea nueva? ¿Un trabajo deslumbrante de genio original?
El mito de la gran idea funciona en buena medida del mismo modo que el mito del «gran hombre». En realidad, estos dos mitos van de la mano: nos imaginamos a nuestros «grandes hombres», como Darwin o Newton, ocurriéndoseles sus «grandes ideas», como la evolución o la gravedad, y nos los imaginamos haciéndolo absolutamente en solitario, como si hubieran vivido en un vacío intelectual. Ignoramos las aportaciones de otras personas, especialmente las de personas «intrascendentes», como el peluquero de Darwin, que charló con él sobre su experiencia con perros con pedigrí.10 E ignoramos la influencia de las ideas ya existentes, especialmente la de aquellas que no consideramos respetables, como las de la alquimia y el ocultismo,11 que fascinaban a Newton y difícilmente fueron irrelevantes para su disposición para teorizar sobre las «fuerzas invisibles» que operan en el universo.
En realidad, las grandes ideas crecen, viven y mueren en ecosistemas intelectuales y formando parte de ellos (también las ideas terribles, por supuesto, y las ideas mediocres). Cuando prometo una nueva teoría, lo que estoy prometiendo hacer es construir algo a base de fragmentos que he encontrado dando vueltas en mi ecosistema. Algunos de ellos son muy antiguos, y otros solo acaban de aparecer. Yo trabajo como una urraca, recogiendo de mi entorno las ideas que brillan. Como una conservadora de arte. La mayoría de lo que estoy recogiendo no tiene que ver con la ingeniería espacial (aunque, en algunos casos, es ingeniería), pero lo que importa es lo que estoy tratando de construir con ello.
Tendré una «nueva teoría» si encuentro las suficientes piezas que brillan para construir un espejo y ese espejo nos muestra algo que necesitamos ver.
1 En su libro Love. A History in Five Fantasies, Cambridge, Polity, 2021, Barbara Rosenwein ofrece un análisis muy perspicaz sobre algunas de las fantasías constitutivas del amor.
2What Love Is and what it could be, Nueva York, Basic Books, 2017.
3 Se puede ver una selección de las mismas en www.carriejenkins.net/magazines y en www.carriejenkins.net/radioandpodcasts.
4 La indicación alude a lo que podría ser una errata o un error deliberado al decir «lost» (pérdida) en lugar de «lots» (montones). Si se hubiera querido decir esto último, este final de frase sería «con montones de niños cristianos que abracen y den de comer a los pobres y...». La Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos es la que da derecho al pueblo estadounidense a poseer y portar armas. (N. del T.)
5 Me gané el odio de las feministas —o, al menos, de personas que se consideraban feministas— por poner en cuestión la norma dominante de que todas las relaciones deberían ser monógamas. Yo tenía la impresión de que esta crítica provenía de personas que solo habían oído decir que yo, personalmente, no era monógama y que no estaban familiarizadas con mi crítica de cómo la institución de la monogamia obligatoria sostiene el statu quo patriarcal.
6 Estas intersecciones entre racismo sexualizado y de género resultaron menos sorprendentes para mis parejas.
7 Reproducimos la traducción de Miguel Martínez-Lage en La vida de Samuel Johnson, doctor en leyes, Barcelona, Acantilado, 2007, pp. 428-429. (N. del T.)
8 Thi Nguyen ofrece una descripción excelente de este fenómeno en «Gamification and value capture», capítulo 9 de su nuevo libro Games. Agency as Art, Oxford, Oxford University Press, 2020.
9 Algunos trabajos recientes sobre este fenómeno son el de Jin Kyun, «The effects of social comparison orientation on psychological well-being in social networking sites: serial mediation of perceived social support and self-esteem», Current Psychology (2020), pp. 1-13, y el de Desirée Schmuck et al., «Looking up and feeling down: the influence of mobile social networking site use on upward social comparison, self-esteem, and well-being of adult smartphone users», Telematics and Informatics 42 (2019), pp. 1-12.
10Véase, por ejemplo, E. Janet Brown, Charles Darwin. Voyaging, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1996.
11Véase «Newton, The Man», de John Maynard Keynes, https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Extras/Keynes_Newton/.
AGRADECIMIENTOS
Estoy inmensamente agradecida a Jonathan Jenkins Ichikawa, Tyler Nicol, Kupcha Keitlahmuxin, Mezzo, Drusilla y Seven y a todos los daimones buenos de mi red de apoyo de amigos y familia.
Por las conversaciones, preguntas y comentarios estoy en deuda con Chase Dority, Alice Maclachlan, Shannon Dea, Alan Richardson, Jasper Heaton, Jelena Markovic, Chelsea Rosenthal, Dominic Alford Duguid, Cat Prueitt, Kim Brownlee, Chris Stephens, Fatima Amijee, Keith Maillard, Ray Clark, Adriana Jones, Marian Churchland, Jessica Lampard, Alyssa Brazeau, Susan Sechrist y Ray Hsu. Gracias también al público de la Universidad de Manitoba, la Universidad Simon Fraser y la serie Minorities and Philosophy Flash Talks, que me brindaron sus comentarios sobre las primeras versiones del material.
Pascal Porcheron, mi paciente editor, y dos lectores anónimos de Polity me hicieron comentarios sustanciales que me ayudaron a dar esta forma final al libro.
Partes del texto y/o de materiales conexos aparecen en trabajos publicados anteriormente:
«When Love Stinks, Call a Conceptual Plumber», en E. Vintiadis (ed.), Philosophy by Women: 23 Philosophers Reflect on Philosophy and Its Value, Londres, Routledge, 2020.«Love isn’t about happiness. It’s about understanding and inspiration», The New Statesman, abril de 2020.«How to “love-craft” your relationships for health and happiness», The Conversation, septiembre de 2018.La obra fue completada en los territorios tradicionales no cedidos de las Primeras Naciones de Canadá de los musqueam, los squamish y los tsleil-waututh.
INTRODUCCIÓN
Si le dice a una filósofa que la ama, más vale que se prepare para definir los términos empleados.
Es gracioso porque es verdad. Bueno, algo así. Algunos filósofos dedican la totalidad de su vida profesional a cuestiones de definición o al análisis de conceptos. Y no es una patología. Es importante. Coloque bajo el microscopio un concepto como el de amor y verá lo vago y borroso que es. La cantidad de capas que tiene. Dónde están los elementos espinosos. De repente, patrones invisibles a simple vista se vuelven objetos de estudio fascinantes.
Esa es la razón por la que algunos de nosotros dedicamos toda nuestra vida a tratar de obtener una imagen mejor. Cuando trabaja bien, la filosofía nos ofrece un tesoro de herramientas intelectuales y de la imaginación: nuevas formas de ver las cosas, microscopios conceptuales, claro está, pero también telescopios conceptuales y espejos distorsionadores y lentes tintadas. Necesitamos toda clase de aproximaciones diferentes. Tenemos que examinar muy de cerca nuestros conceptos, pero también necesitamos obtener una imagen mejor de aquellos que parecen remotos y nos hacen falta formas de mirar las cosas desde nuevas perspectivas, a través de diferentes filtros. Eso incluye las cosas que creemos que comprendemos, las cosas con las que más familiarizados estamos. En realidad, es particularmente importante examinarlas, pues con frecuencia influyen enormemente en la estructuración de nuestra forma de vida (tanto si apreciamos o no que desempeñen esa función). Desviar las imágenes con las que más familiarizados estamos puede revelar algo absolutamente nuevo, quizá algo que jamás habríamos imaginado que se pudiera ver.
Como he dejado traslucir en el prefacio, este libro, en concreto, es una tentativa de construir un espejo conceptual. Estoy tratando de que nos devuelva una imagen de nosotros mismos y, concretamente, de nuestras ideas e ideales del amor romántico. Lo que he acabado obteniendo no es una imagen enteramente aduladora. Es casi grotesca. No cabe duda de que hay algunas distorsiones. Pero, como dije, a veces necesitamos una nueva perspectiva, un punto de observación privilegiado desde el cual lo familiar resulta raro.
Arranco de una curiosidad acerca de la experiencia real que he vivido del amor triste;