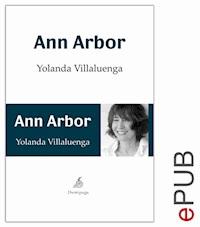
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Demipage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Quizás Ann Arbor no sea el mejor luego para olvidar su pasado...
Ann Arbor es una ciudad-frontera del Medio Oeste americano donde cada año llega gente dispuesta a cambiar su suerte. Hasta allí llega una escritora de guías de viaje que no viaja. En Ann Arbor espera encontrar refugio contra un pasado que la atenaza. Pero Ann Arbor se encuentra en el corredor de los tornados americanos y los desastres medioambientales y las bajas temperaturas invernales convierten a sus habitantes en pequeñas islas. A través de la mirada de la escritora de guías de viaje, encontraremos retratos de personas que tratan de amar sin conseguirlo, incapaces de expresar lo que sienten, acosadas por una pregunta no resuelta, por una vida que no se atreven o no saben cómo afrontar. El tornado se cierne sobre Ann Arbor.
Una novela psicológica con relatos de vida muy conmovedores
EXTRACTO
Traté de calcular la distancia que me separaba del tornado y el tiempo que tardaría en arrollar Ann Arbor. ¿Dos horas?, ¿una hora?, ¿diez minutos? Imposible saberlo. Una botella cruzó frente al ventanal del Sweet café, donde acababa de refugiarme, y se estampó contra el poste que indicaba dos direcciones opuestas: Chicago y Detroit. Por todas partes volaban cristales, papeles, ramas, escombros. «Ningún obstáculo lo detendrá», pensé. Necesitaba encontrar un lugar seguro ¿pero dónde estaba? Repasé los lugares que conocía de Ann Arbor,… las personas a quienes podría pedir ayuda… Nada… Nadie.
LO QUE DICE LA CRÍTICA
Excelente libro, parece nacer de un lugar muy íntimo que sólo conoce la escritora. De ahí hace brotar este relato sobrecogedor, como si naciera de las entrañas de un ser que busca su camino vital, su esencia. -
El cultural
SOBRE LA AUTORA
(Madrid, 1962) Periodista, guionista, documentalista de TVE y escritora,
Yolanda Villaluenga dirige el programa de documentales
Archivos-Tema para La 2 de TVE y ha sido subdirectora del programa
Con todos los acentos, de TVE. Ha escrito guiones para
Al filo de lo imposible. En 2001 publicó el ensayo
La madre imperfecta (Plaza & Janés) sobre los mitos que encubren la maternidad. En 2002 publicó en EE. UU.,
De la Habana ha venido un barco y comisiarió en Madrid la exposición
La piña, el tejido del paraíso, sobre el vínculo entre Filipinas, México y España. En 2007 fue becada por la Fundación Botín. Algunos de sus documentales son
A propósito de Borges,
La servilleta de Picasso,
Alcanzar el cielo sin subir los hombros,
Documentos robados. Recientemente ha finalizado el montaje de un documental grabado en Yaounde, Camerún y
Soñando ballenas, sobre un viaje que realizó en solitario por el cono sur americano. Ann Arbor es su primera novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Demipage
presenta a
Yolanda Villaluenga
en
Ann Arbor
Siempre que el viento viaja de norte a sur, las corrientes de Alaska, surcan las grandes llanuras de Estados Unidos y se adentran en el lago Michigan. De allí parten aún más frías hacia el este. Días antes de divisar Chicago atraviesan Ann Arbor, una pequeña ciudad del medio Oeste que los indios Chippewa, Ottawa y Potawatomi regalaron en 1787 a los colonos a cambio de que sus hijos accedieran a la educación occidental.
Durante siglos, esta tierra fue zona de paso para los esclavos que huían hacia Canadá, y en 1963, la plaza de su Universidad concentró la primera manifestación estudiantil del país contra la guerra de Vietnam.
Ann Arbor landscape magazine
Tornado
Traté de calcular la distancia que me separaba del tornado y el tiempo que tardaría en arrollar Ann Arbor. ¿Dos horas?, ¿una hora?, ¿diez minutos? Imposible saberlo. Una botella cruzó frente al ventanal del Sweet café, donde acababa de refugiarme, y se estampó contra el poste que indicaba dos direcciones opuestas: Chicago y Detroit. Por todas partes volaban cristales, papeles, ramas, escombros. «Ningún obstáculo lo detendrá», pensé. Necesitaba encontrar un lugar seguro ¿pero dónde estaba? Repasé los lugares que conocía de Ann Arbor,… las personas a quienes podría pedir ayuda… Nada… Nadie. Era una forastera que acababa de llegar a la ciudad, y me arrepentí de ser poco sociable. En la esquina de la calle Main, el viento partió una gruesa rama de árbol. Cayó sobre el capó de un coche. Por suerte no había nadie dentro. Tampoco en la calle. Era mejor no salir del Sweet. Los torbellinos empezaron a girar en una espiral contraria a las manecillas del reloj. Era imposible evitar lo que estaba por llegar.
Ann Arbor se hallaba en el corredor de los tornados del Medio Oeste americano y, según había leído en alguna revista, a causa de las corrientes de aire se adelantaba unos días al futuro de Chicago. Por algún motivo me acordé de ese dato que Samuel tacharía de arbitrario. ¿Qué haría él? Seguro que encontraba la forma de salvarse, de escapar. Samuel, mi marido, había muerto en un accidente de coche once años atrás. Aquel día iba a decirle que me separaba de él para marcharme con Lucas. No tenía grandes certezas pero pensaba que la vida me concedía otra oportunidad si era capaz de tomar esa decisión y aceptaba sus consecuencias. No fue así. La vida nunca es como uno la imagina. Esa tarde esperé la llegada de Samuel, pero no volvió. El cielo se tornó más y más oscuro y la boca del tornado empezó a succionar la línea del horizonte.
La puerta del Sweet café se abrió y el camarero, un hombre grueso que se movía con lentitud, se asomó a la calle. Miró un momento en la dirección del tornado y volvió a entrar. Una ráfaga de viento tumbó la señal que marcaba la distancia entre Ann Arbor y Chicago. Ya no existía línea de horizonte y volví a dudar si el Sweet era un lugar donde afrontar el desastre. En alguna de las guías de viaje que escribí en los últimos años, explicaba qué hacer ante la presencia de un tornado. Traté de recordar las recomendaciones. Era un listado. De eso sí tenía una certeza absoluta. ¿Pero cuál era el paso que correspondía dar en ese momento? Había pasado los últimos tiempos viajando sobre mapas desplegados en la mesa del comedor de mi casa. Coronando montañas y surcando mares con la única experiencia que se adquiere con la yema de los dedos. Y ahora, salvarme o perecer tal vez dependía de un dato, de algo que recordaría de haberlo vivido.
Un relámpago cuarteó el cielo. Segundos después, el trueno retumbó en el interior del Sweet café. ¡Lucas! , dije sin voz. Y sin saber por qué empecé a recitar a media voz:
«Viejos fantasmas, nuevos.
Zozobra, llanto, nadie»
¿Cómo seguía? Era una estrofa de un poema que a Lucas le gustaba mucho. A veces me asaltaba sin ningún motivo aparente. El autor se llamaba Tu Fu pero no recordaba el nombre del poema, sólo que Lucas me lo leyó cuando era una adolescente y luego me regaló el poemario. ¡Lucas!, grité sin voz. Necesitaba verle y explicarle. Habían pasado once años. Once años de la muerte de Samuel. Once años de la ruptura con Lucas. Tal vez ahora podría perdonarme. Tal vez ahora podría explicarle por qué hice lo que hice.
El viento amainó y una tensa quietud se apoderó del canto de los pájaros, de las hojas de los árboles, del interior del Sweet café donde el camarero y yo permanecíamos en un contenido silencio. Fue entonces cuando la franja más oscura del cielo se desprendió del horizonte elevándose hacia un lugar inalcanzable. El cielo se encontraba más lejos que nunca pero también la tierra. En medio permanecíamos nosotros, atrapados en un espacio sepia y desvaído. Entre un cielo imposible y una tierra inhumana. Me encaminé hacia la chimenea que ardía en el centro del café y me senté en el sofá que estaba enfrente.
¿Qué hacía en Ann Arbor? Mi existencia me parecía aún más miserable y frágil que cuando vivía en Madrid. Me sentía arrollada por un naufragio. Cogí una servilleta de la mesa y escribí:
«Contra la nieve, el viento.
Mi copa derramada
mi botella vacía,
ceniza, el fuego. El hombre
ya no habla: susurra.
¿A quién decir mi canto?».
Era la última estrofa del poema chino que no conseguía recordar. Lo guardé en un bolsillo de mi chaqueta y cogí otra servilleta.
«El 70% de los tornados se produce en los Estados Unidos, en la zona de las Grandes Llanuras», escribí de memoria. Lo leí. Lo arrugué. No, no era un texto, para una de las revistas de viaje, con los que me ganaba la vida, lo que quería escribir. Ésta vez me estaba ocurriendo a mí y necesitaba contárselo a alguien, aunque fuera a una servilleta. «Debo escribir desde el principio —me dije—. ¿Pero por dónde empiezo?». Cogí otra servilleta.
«Las emisoras de radio de Ann Arbor llevaban todo el día alertando de la llegada de un tornado. El viento sopló con violencia y el cielo…», escribí.
Recordé entonces que Paul Theroux, enEl viejo expreso de la Patagonia,criticaba las historias que comienzan con un golpe de efecto. A su modo de ver, la imagen inicial de un luminoso amanecer, un león hambriento, o una duda existencial en mitad del desierto, ocultaban el impulso real del viaje. ¿Cuál era el impulso de este viaje?, ¿qué me había traído hasta Estados Unidos?, ¿hasta Ann Arbor?, ¿hasta el Sweet? Traté de concentrarme en algún motivo… pero no existía o no me era posible identificar una causa, al menos, no una sola causa. «¿Qué importa por donde empiezo una historia?», pensé. Lo que necesito es escribir.
El camarero se sentó en la otra esquina del sofá. Miró a través del ventanal y luego fijó su vista en el fuego. Arrugué la servilleta y cogí otra.
Tal vez Paul Theroux tenga razón.
Tal vez sea mejor empezar desde otro principio.
Un mes antes no sabía que existía una ciudad llamada Ann Arbor. Vivía en Madrid, en el apartamento al que me trasladé al morir Samuel. Allí me encontré por última vez con Lucas. Allí permanecí once años, cuando Samuel y Lucas desaparecieron de mi vida.
Una mañana de Viernes Santo, bajé a tomar café a La Golondrina, un bar de la Plaza de Quevedo que frecuentaba más por la cercanía que por la calidad del café. Caminaba sola por la calle Bravo Murillo. El frío era intenso a pesar de estar en el mes de marzo. Me detuve junto al paso de peatones. Cuatro carriles de coches me separaban de un café doble bien cargado. Lo necesitaba urgentemente para despertar de una larga suma de noches en vela en las que esperaba que las primeras luces del día me alejaran de un estado de melancolía inapropiado para la vida. «Debería comprarme una cafetera», me dije, como cada mañana. El sonido agudo de un claxon me sobresaltó. Un viejo Seat azul, situado en primera fila, impedía el paso a los vehículos. En su interior, un hombre de unos setenta años movía la palanca de cambios tratando de encontrar ese punto exacto que pondría el coche en marcha. Alentados por la tensión colectiva, a ese claxon se sumó otro y otro. El anciano levantó la vista hacia las tres personas que aguardábamos junto al semáforo. Sentí el impulso de entrar en el coche y ayudarle, pero no me moví. No hice nada. Nadie hizo nada ¿Qué podíamos hacer? Ese hombre, atrapado ensu Seat azul, se encontraba tan solo y frágil como nosotrosjunto al paso de peatones. Con el dedo índice, el anciano centró las enormes gafas de armadura dorada y con suavidad volvió a mover la palanca de cambios para dejar atrás los bocinazos, la calle Bravo Murillo y los mirones del semáforo. El coche arrancó. Avanzó unos metros pero volvió a calarse. Esta vez los conductores no tuvieron piedad porque en el semáforo lucía la luz roja y debían esperar su siguiente oportunidad.
Al entrar en el bar, miré atrás: el viejo Seat azul ya no estaba y respiré aliviada.
Ni siquiera durante las vacaciones de Semana Santa quedaban mesas libres junto al ventanal de La Golondrina. Avancé hacia el fondo del local sin ninguna convicción de encontrar un taburete. Era el momento en que el hombre del traje gris introduce monedas por la rendija de la máquina tragaperras sin alegría ni esperanza, aguardando escuchar el sonido metálico que certifique su éxito. La parada de media mañana que los oficinistas aprovechan para reírse de algún compañero o criticar al jefe, reproduciendo la jerarquía incluso en su tiempo libre. El instante del hombre triste de barba que, sin levantar la vista de la taza, abre el sobrecito de azúcar por una esquina y con ligeros golpes, lo vierte sobre el café. Años y años respirando el mismo olor a fritanga, el mismo olor a café barato, el mismo nivel saturado de conversación. Yo era, al fin y al cabo, una pincelada más de esa geografía humana.
Me di la vuelta al escuchar mi nombre. Un hombre de más o menos mi edad, me saludaba moviendo la mano. Había coincidido con él en casa de unos amigos y creí recordar que se llamaba Óscar.
«¡Cuanto tiempo!», dijo con aspavientos como si fuéramos íntimos, y en el intercambio de saludos me percaté de que me confundía con otra persona que se llamaba igual que yo. El camarero se acercó tras la barra y le pedí un café doble y una tostada con aceite de oliva y tomate. Óscar ocupaba dos asientos. Uno para él, y otro para el maletín y la chaqueta, y supuse que ese taburete era mi única posibilidad de desayunar sentada. Me contó que acababa de regresar de la universidad de Michigan, en Ann Arbor, donde había trabajado en una tesis sobre el paisaje en la poesía del poeta chino Wang Wei. Daba la impresión de ser un charlatán o llevar mucho tiempo sin que nadie le prestara atención porque encadenaba un tema con otro sin descanso. Fuera lo que fuere, me quedé allí esperando que me cediera uno de los dos taburetes, pero no hizo ningún amago.
«Bueno, hasta otra ocasión», me despedí al ver que alguien pagaba y dejaba libre un asiento. Él también se fijó y sin mucho entusiasmo, colgó el maletín y la chaqueta en el respaldo para ofrecerme el taburete libre, disculpándose por la falta de atención. Acepté. Igual me daba aquí o allá. Al menos, en este lado de la barra, ese hombre que me importaba tan poco como yo a él, me permitía escapar de mi ruidoso silencio.
Mientras bebía mi café doble, Óscar habló sin parar de Ann Arbor. Una ciudad que era el centro espiritual de Estados Unidos porque poseía más templos budistas y librerías por kilómetro cuadrado que cualquier otra ciudad del país, que el mejor pan lo elaboraban en Zimmerman, que era una ciudad rodeada de bosques y surcada por el río Huron, que la gente parecía más europea que americana, que se encontraba a unas horas de Chicago. Hacía especial hincapié en que la precipitación de su regreso a Madrid, para obtener un contrato en la Universidad, no le permitió realquilar el piso de Ann Arbor y que esa cuestión económica le preocupaba.
No comprendía su lógica pero por algún motivo me imaginé caminando por esas calles, observando otros rostros, entrando en librerías de olor desconocido, navegando en kayak por el río Huron, descubriendo mi cuerpo a quince grados bajo cero. Partir hacia cualquier esquina del mundo era un viejo impulso que creía olvidado. Al menos, durante los últimos once años había desaparecido completamente de mis pensamientos. En Llanes, donde me crié, las personas se dividían en dos categorías: gente de mar y gente de campo. Mis padres y la mayoría de mis antepasados pertenecían al segundo grupo. Durante generaciones, sus vidas transcurrieron unidas al mismo fragmento de tierra y cielo. Era gente sabia, capaz de percibir en ese cuadrado una realidad compleja que no era cuadrada. Nunca planeaban trasladarse a otro lugar, salvo en situaciones límites. Como les ocurrió a mis padres cuando, tras años de penurias, tuvieron que aceptar que esa tierra no les permitía vivir, que ya nada podían esperar del cielo, y que tal vez, la única esperanza se encontraba en la ciudad. En ese lugar al que nunca desearon llegar. Mi abuela era diferente. Ella era de tierra, pero también de mar. Sus padres emigraron a Argentina cuando era pequeña. De allí partieron hacia Brasil y finalmente a México. No se adaptaron a ningún lugar y terminaron regresando a Llanes. Mi abuela se resistió a acompañarles, pero de nada le sirvió. Recordaba haberla visto sentada junto a la radio, escuchando rancheras y noticias de ultramar, como si de ello dependiera algo importante de su vida.
En aquel tiempo me gustaba extender en el suelo un atlas muy grande que ella me había regalado. Lo abría, y en el inmenso azul de mares y océanos, buscaba islas desiertas, islas sin nombre. Imaginaba que algún día encontraría mi isla. Seguramente en el Pacífico. Allí establecería un campamento y desde allí viajaría a otras islas, a otros puntos tan deshabitados y aparentemente insignificantes que sólo habría espacio para historias pequeñas. Ésas eran las que me interesaban.
Esa mañana de Viernes Santo, en el bar La Golondrina de la plaza de Quevedo, reconocí ese viejo impulso que creía olvidado: el anhelo de partir. «¿Por qué no Ann Arbor?», me dije. Si era sincera, tenía que admitir que me encontraba en ese límite en el que sabes que la vida, mi vida, hacía tiempo que se me había ido de las manos, caminaba en dirección opuesta hacia aquello que soñaba. Y no existía nada, ni nadie a quien responsabilizar salvo a mi misma. «¿Por qué no?», volví a decirme. Podía alquilar mi apartamento y acordar más colaboraciones con revistas y guías de viaje. Mientras estuve casada con Samuel, trabajé en el departamento de marketing de una multinacional farmacéutica y, de forma ocasional, escribí guías de viaje. Poco después de que Samuel y Lucas desaparecieran de mi vida, la multinacional cerró el departamento en España y me quedé en el paro. Al principio, traté de encontrar trabajo en otras empresas, hice entrevistas, llamé a personas que conocía y a quienes no conocía. Durante meses, no surgieron ofertas. Un día, caí en la cuenta de que simplemente no quería vender medicamentos, ni nada en lo que no creyera. Tampoco quería compartir el día a día con personas que siempre me resultarían ajenas. Por primera vez en mi vida, mi única necesidad era quedarme en casa, replegarme a mi guarida. Pero necesitaba una forma de subsistencia: conseguí que la editorial me encargara más guías, reduje gastos y me encerré en la cuadratura de mi barrio. Siempre acudía a la misma tienda, al mismo cine, al mismo banco, al mismo café. Sin proponérmelo, la ciudad se redujo al espacio de una mini isla y me convertí en algún tipo de Robinson. Un Robinson ajeno a la isla que habitaba. Ajeno a su propia vida. Ni siquiera protagonizaba mis propios sueños. A menudo soñaba que me encontraba en el patio de butacas de un cine viendo historias que les sucedían a otros. Mi vida se circunscribió a un territorio acotado en donde nunca surgían sorpresas. Aunque a veces, si te fijabas bien, y para eso se requería un estado de ánimo especial, el terruño, el barrio, la casa, o el mapa que extendía sobre la mesa del comedor, resultaban distintos… Hasta que dejaron de serlo. Hasta que esa mini isla se volvió definitivamente yerma, como la tierra que trabajaron mis padres. Y entonces tuve que admitir que ese barrio no era mi isla, que no me llamaba Robinson y que ningún barco llegaría a rescatarme.
Durante esos años, mi trabajo en las guías se centró en adquirir fotografías espectaculares de agencias, escribir textos leales a la historia, y trufarlos con anécdotas de viajeros, datos sobre tiendas, cafés y otros lugares. Los lectores de estos libros, exquisitamente editados en papel satinado, viajaban con paquetes cerrados a países lejanos para encontrar la imagen de la fotografía y regresar a sus hogares contando las anécdotas relatadas en las guías. Daba igual lo lejos que se trasladaran porque no adquirían mayor experiencia que la obtenida desde el sofá de su casa, frente a un documental de turismo. En alguna ocasión, me encontré con lectores que contaban sorprendidos la empatía que les despertaban esos textos. A su modo de ver, expresaban exactamente lo que ellos sentían. Tal vez era una secuencia lógica: los escritores de estas guías tampoco experimentábamos esos viajes.
Aquella mañana de Viernes Santo, mientras diluía el azúcar en el café con leche del bar de Madrid, me sorprendí calculando si era capaz de asumir el realquiler del piso de Óscar y mi manutención durante un año. Entonces lo supe con la certeza que pocas veces había tenido: Necesitaba partir.
Si hubiera realizado una lista de países en los que me imaginaba viviendo, Estados Unidos no se habría encontrado entre ellos, pero semanas más tarde viajaba hacia Ann Arbor, una ciudad de la que sólo conocía un nombre y unas cuantas anécdotas.
El termómetro de la calle Williams marcaba ahora doce grados bajo cero. Al menos, es lo que me parecía leer desde el sofá del Sweet café. El cielo se iba tiñendo de una aguamarina oscura que presagiaba lo peor. Recordaba haber visto algo parecido en Llanes cuando los insectos cubrían los campos, antes de las tormentas estivales, y mi abuela me tranquilizaba colocando sobre la palma de la mano una de aquellas hormigas voladoras que según ella barruntaban la lluvia. Pero no era lo mismo. Ese cielo de Ann Arbor pertenecía a otro orden de la naturaleza. Me subí el cuello del abrigo y traté de cobijarme en el sofá, frente al calor que desprendía la chimenea.
Lo bueno y lo malo de llevar poco tiempo en un lugar donde nadie te conoce es precisamente eso: que nadie te conoce. La urgencia por abrir una cuenta corriente, contratar teléfono, luz e instalarme en el apartamento, no me permitió percatarme de las señales de peligro emitidas por televisiones, diarios locales y centros comerciales. Es verdad que a primera hora de la mañana encontré en Main Street y Liberty hombres que regalaban Bíblias y lanzaban sermones sobre el viento del infierno. Otros, repartían octavillas con letras impresas del tamaño 27 donde se leía: Peligro, tornado. Pero creí que formaba parte de la exagerada idiosincrasia del país y de una tendencia gubernamental a encontrar el mal hasta en la naturaleza. ¿Quién creería en la existencia de un tornado? Sólo asusta el peligro que se conoce. En Europa la naturaleza no está clasificada en la lista de enemigospotenciales y las imágenes de tornados pertenecen alas viñetas de dibujos animados, las noticias de desastres ocurridas en países del llamado Tercer Mundo y a la estética perfecta de los documentales de National Geographic. Esa misma mañana acudí a la Facultad de Humanidades para matricularme en clases de inglés. Las puertas del ascensor se abrieron en el primer piso y entró un hombre con aspecto de profesor.
«¡Ya está aquí!», dijo buscando complicidad en mi mirada.
«¿Qué?», pregunté sin entender muy bien.
«El tornado», respondió abriendo mucho los ojos.
«¿Qué?», volví a repetir.
El ascensor se detuvo en la segunda planta y el profesor lo abandonó hablando solo. Tercera, cuarta, quinta planta: mi punto de destino. «Tornado», me dije y por primera vez, el color del cielo, la cara del profesor, las emisoras de radio y las octavillas de Main Street y Liberty cobraron sentido. Abandoné el ascensor precipitadamente y descendí por las escaleras hasta la salida. En la calle, un grupo de estudiantes se arremolinaba en torno a un predicador con el rostro curtido por el odio. Vestía sotana negra, botas y sombrero vaquero. «El Apocalipsis, el Apocalipsis…», gritaba acompasando sus palabras con el golpe de un martillo de madera, sobre una pizarra donde aparecían dos listas escritas con tiza roja:
Irán al infierno: adúlteros, judíos, musulmanes, jugadores, alcohólicos, drogadictos y masones.
Se salvarán: amantes del dinero, cristianos, castos.
«¿Qué clase de paraíso imaginaba ese hombre?», me pregunté. Tal vez existían tantos paraísos como personas, o tal vez, el paraíso era un espejismo hacia el que caminar cuando la vida se convertía en un infierno.
El cielo crujió como si fuera a desplomarse. Quité el candado a mi bicicleta y partí hacia el apartamento que realquilé a Óscar.
Dejé las botas y el abrigo a la entrada del apartamento y me refugié en la cama, bajo el edredón de plumas nórdicas recién comprado, que resultó ser de la misma marca del que tenía en Madrid. También era similar la proporción cuadrada del dormitorio y la distribución circular del apartamento alrededor de la cocina.«¡Miles de kilómetros para morir en la misma casa!», me dije. Encendí la lámpara de la mesilla. Recordé que millones de cables eléctricos surcaban el país sin apenas protección y uno de ellos, del tamaño de un puño, recorría la pared externa de mi dormitorio. «Si el viento rompe los cristales puedo electrocutarme en la cama», me dije alarmada. Salté al suelo y busqué información en la radio. Un locutor con voz grave hablaba del último tornado que asoló la ciudad el 8 de junio de 1953. Enumeraba las personas, casas y coches que succionó. Su voz no respondía a mis preguntas: ¿a qué distancia se encontraba?, ¿cuál era el nivel de peligrosidad?, ¿cuándo llegaría a la ciudad? Miré el teléfono esperando una llamada, pero no iba a llegar. Nadie tenía mi número. «Si voy a morir —me dije— necesito hablar con Lucas, escuchar su voz por última vez. Necesito encontrarle».
«El tornado, del cielo». El locutor de radio hablaba cada vez más rápido y ya no conseguía comprenderle. Recordé que la palabra tornado encabezaba una de las octavillas que recogí esa mañana. En la mochila encontré el papel y leí: «un torbellino en forma de embudo descenderá de las nubes hasta tocar la tierra. El choque de temperaturas provocará un vacío cuya fuerza arrastrará los cuerpos al interior del tornado. Los únicos lugares seguros son los sótanos y el centro del tornado».
Descorrí las cortinas del salón y subí las persianas. La calle era un desierto. Si algo iba a ocurrir no quería morir allí. Me puse el abrigo y abandoné los apartamentos Island Drive.
Desperté frente a la chimenea del Sweet café con la cabeza apoyada en el camarero que leía el periódico.
«Disculpe»—, le dije, incorporándome y me desplacé hacia el otro lado del sofá. El viento ululó al entrar por el embudo de la calle Williams pero no me atreví a preguntarle por el tornado. Traté de concentrarme en el color rojizo que adquiría la leña en la chimenea. Nunca disfruté de una chimenea en las casas en que viví pero, por algún motivo, su presencia conformaba una imagen aprendida de hogar y seguridad. En el paraíso que Lucas y yo imaginábamos había montañas y mar y una chimenea que encenderíamos al llegar a casa tras una larga caminata. Nos tumbaríamos en la alfombra a escuchar el crepitar de las ascuas y descubrir nuestros ojos encendidos por un fuego tan perfecto como el que brillaba en esa chimenea del Sweet café.
El camarero me observó con escepticismo y extendió el periódico como si se encontrara solo en el sofá. Me desplacé a la otra esquina. Traté de concentrarme en la chimenea, el fuego, el tronco quemado. Una hora después seguía ardiendo la misma esquina, idéntica brasa. No, no era posible. Pero sí, era posible: una resistencia eléctrica, conectada a unos troncos metálicos, conferían la sensación de hogar y paraíso. Observé el cielo que seguía igual de oscuro que antes. El tornado no iba a llegar a Ann Arbor. Pensé en los vendedores que habían hecho su agosto y en los grupos religiosos que ahora contarían con filas de seguidores dispuestos a hipotecar su vida en la tierra por la promesa de un cielo. Me levanté del sofá.
«Todos los años es lo mismo», dijo al ver que me dirigía hacia el ventanal.
«¿Pero el tornado?», pregunté aún con dudas.
«¡Bah! Es sólo aire que viene y va. Aquí nunca ocurre nada», y pasó la página del periódico.
1247Island Drive
El taxi dejó atrás la triste ciudad de Detroit y se incorporó a la autopista. Las ventanas iluminadas de las granjas salpicaban como luciérnagas la oscuridad. Es posible que sus habitantes imitaran sin saberlo una vieja costumbre británica, heredada por sus padres y por los padres de sus padres, de situar velas y lámparas en los vanos de los muros para facilitar el camino de vuelta de los viajeros.
Debían de ser cerca de las diez de la noche porque el avión procedente de Madrid había aterrizado a las nueve. Me recliné en mi asiento. En menos de una hora comenzaría una nueva vida. El taxi atravesó un bosque de robles centenarios. Hermosas casas señoriales se alineaban paralelas a la carretera. Estaba en Ann Arbor. Avanzábamos a 30 km/h, el límite de velocidad, lo que permitía disfrutar de una sucesión de momentos que parecían extraídos de tvmovies o anuncios de publicidad: un hombre leyendo en un sillón de orejas, una chimenea encendida, una mujer vestida de blanco que se asomaba a la ventana, una pareja cocinando. Ann Arbor era tal y como lo había imaginado. Tal y como relató Óscar aquella mañana que nos encontramos por casualidad en Madrid. Hasta la iluminación cálida de las habitaciones resultaba perfecta. «Podría vivir en cualquiera de esos hogares», pensé.
«Disculpe», —dije al taxista inclinándome hacia su asiento. Y por primera vez desde que entré en el taxi, me fijé en él. Era un joven de veintipocos años. Llevaba un holgado abrigo militar sobre una camiseta de tirantes blanca de nylon y cubría su cabeza con un durag, uno de esos pañuelos de licra negro que llevan algunos raperos en los videoclips.
«¿Estamos cerca de Island Drive?», pregunté. Nos cruzamos las miradas a través del espejo retrovisor. El taxista entornó el ojo izquierdo en cuya mejilla me pareció distinguir una lágrima tatuada. Subió el volumen del rap y volvió su atención hacia la carretera. Me apoyé en mi asiento. El taxi avanzó por una zona de cafés y librerías que a esa hora permanecían cerradas. La bandera con la M de la Universidad de Michigancolgaba de muchos balcones. Era evidente que atravesábamos el barrio de los universitarios. El taxi torció a la izquierda y luego a la derecha, y se dirigió hacia un puente que parecía marcar el límite habitado del pueblo.
«¿Pero dónde va este tío?» me pregunté, buscando alguna indicación que me permitiera saber dónde me encontraba. El apartamento estaba ubicado en el centro de Ann Arbor. Óscar me lo había dicho expresamente, y también, que podía ir caminando a cualquier parte desde allí. Bajé ligeramente la ventanilla. Un frío seco se filtró por la rendija, junto a un silencio y una oscuridad sin matiz.
«Disculpe, ¿Island Drive no se encuentra en el centro de Ann Arbor?».
Sin levantar la vista de la carretera, el taxista dijo una frase que no entendí, en un tono que me resultó ofensivo. Dejó atrás el puente y giró a la izquierda, hacia una urbanización de edificios de ladrillo de tres plantas, donde no había ninguna ventana iluminada. La tenue luz de las farolas subrayaba el paso del tiempo y la mala construcción. El taxi se paró junto a uno de los portales.
«¿Está seguro de que ésto es Island Drive?», pregunté.
El taxista dijo entre dientes, esa frase que no conseguía comprender, en un tono más agresivo que antes y con el dedo índice señaló el contador que indicaba 70 dólares. Abrí el monedero y le entregué un billete de cien dólares. No sabía si me encontraba en Island Drive pero quería salir de ese taxi. El taxista giró su cuerpo violentamente, golpeando el metal del reposa cabezas con la gruesa cadena dorada con las iniciales L.A. de los Ángeles que colgaba de su cuello. En la penumbra del taxi, observé cómo abría ligeramente la boca dejando al descubierto dos dientes forrados de oro.
«Cójalos», dije a media voz, acercándole el billete que seguía suspendido en el aire. Él no desvió su mirada. Parecía hipnotizado por mis labios que repetían de nuevo. «Cójalos».





























