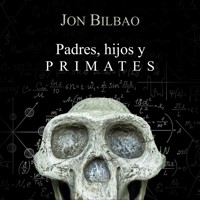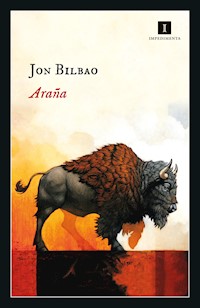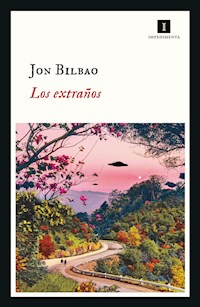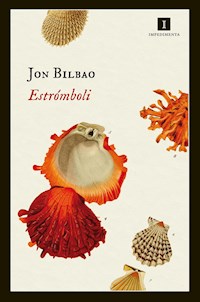12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Aquí encontramos al Jon Bilbao más crudo y eléctrico. Las tres primeras colecciones de cuentos que Bilbao publicó antes de llegar a Impedimenta, reunidas por primera vez en un solo volumen. La piedra fundacional de una de las voces más poderosas de la narrativa breve en español. Antes del volcán es el mapa subterráneo de una erupción. En estos relatos —extraídos de tres libros ya míticos y largamente inencontrables: Como una historia de terror, Bajo el influjo del cometa y Física familiar, a los que se añaden tres relatos inéditos en forma de bonus tracks— Jon Bilbao explora el momento en que lo cotidiano se resquebraja y deja entrever una fisura. Una mujer sueña que su casa es tomada por ardillas. Un padre teme la arquitectura mental de su hijo. Un cometa altera el ritmo de un pueblo costero. Una pareja de mirones observa cómo sus vecinos leen cada noche la Biblia. Y siempre, por debajo, subyace el temblor de lo desconocido: la amenaza larvada, la violencia que acecha bajo lo visible, el extrañamiento que asedia lo doméstico. Antes del volcán reúne los cuentos con los que Jon Bilbao redefinió la narrativa breve española contemporánea. Historias que basculan entre la tensión invisible y la grieta emocional, la amenaza natural y el delirio íntimo, lo gótico y lo cotidiano. Relatos que, como lava detenida, conservan intacta su temperatura. Una cartografía del miedo que nos habita. El punto exacto en el que todo empieza a moverse bajo nuestros pies. CRÍTICA «Jon Bilbao escribe con tal calidad y es poseedor de una imaginación tan portentosa que el lector le acompaña admirado.» —José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural «Ficción y no ficción se abrazan como ingredientes fundamentales, confundidos en el ejercicio más lúdico de contar historias, en uno de los hitos más redondos que ha alumbrado la narrativa española en este siglo.» —Pablo Bujalance, El Diario de Sevilla «Jon Bilbao perfecciona, a cada nuevo libro, su peculiar y, a ratos, muy anglosajón don para aquello que Roberto Bolaño llamó el ejercicio de esgrima.» —Laura Fernández, Babelia «La escritura de Jon Bilbao no es inocente ni gratuita, no escribe solo por darse el gustazo de contar (que también), sino que busca un cierto sentido trascendente a la literatura.» —Santos Sanz Villanueva, El Cultural «El universo de Jon Bilbao edifica una metarrealidad poblada por seres y conflictos representativos de arraigadas inquietudes existenciales.» —Jesús Ferrer, La Razón «Jon Bilbao está levantando una obra que podrá ser leída con respeto dentro de cien años» —Alberto Olmos, El Confidencial «El gran mérito de Bilbao es, además de retratar con todas sus virtudes y flaquezas unos personajes impactantes, su notable agilidad, ese ritmo trepidante que nos lleva sin descanso de una historia a otra, sin darnos cuartel.» —Rosa Martí, Esquire «Unas narraciones redondas que avalan que nos cuestionemos la costumbre de vivir, con sus derivas.» —Ricardo Martínez Llorca, Culturamas «Jon Bilbao es uno de los escritores más interesantes del panorama literario» —Ana Abelenda, La Voz de Galicia
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 960
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nota del autor
Este libro recopila los cuentos contenidos en las colecciones: Como una historia de terror (2008), Bajo el influjo del cometa (2010) y Física familiar (2014), publicadas por la editorial Salto de Página, a la que tanto le debo.
He preferido ser respetuoso con los textos originales, así como con la persona que yo era cuando los escribí. Todos los cuentos se ofrecen aquí como en su primera edición, sin haber pasado por ninguna reescritura.
Se incluyen asimismo tres cuentos aparecidos en diferentes publicaciones: «Amenaza exterior» en Ficciones (Edaf, 2005), «Una casa frente al cementerio» en el número 3 de Presencia Humana Magazine (Aristas Martínez, 2014), y «Entonces Ahora Después», en Al Azkena se va y punto (Liburuak, 2023). Por diferentes razones, a los tres les tengo simpatía, así que he aprovechado esta ocasión para darles una segunda vida.
En el índice, los cuentos figuran en orden cronológico de publicación.
A título anecdótico, cabe mencionar que «Después de nosotros, el diluvio» y «Una victoria parcial» tienen como protagonistas a Jon y Katharina, que años después repetirían protagonismo en varios cuentos más y en la novela Los extraños (2021), y que se contarían asimismo entre los personajes principales de la trilogía que forman Basilisco (2020), Araña (2023) y Matamonstruos (2024), todos estos títulos publicados gracias a la generosidad de Impedimenta. En aquellos dos primeros cuentos, Jon todavía no era Jon, solo un narrador en primera persona, carente de nombre, al que le presté algunos rasgos autobiográficos.
Yo no podía imaginar que al personaje le aguardaba un recorrido tan largo. Su construcción no ha respondido a ninguna planificación previa, sino que se ha llevado a cabo título a título, de ahí la presencia de rectificaciones y contradicciones. Así se explica, por ejemplo, que en «Una victoria parcial» aparezca un hermano del que nunca se ha vuelto a hacer mención.
Tampoco me podía imaginar que, con el tiempo, Jon se acabaría convirtiendo en un alter ego de mí mismo, aunque a veces pienso que soy yo el que se está convirtiendo en un alter ego de él.
JON BILBAO
Bilbao, abril de 2025
ANTES DEL VOLCÁN
Amenaza exterior
Un hombre regresa a casa tras finalizar la jornada de trabajo. Corbata aflojada, mirada todavía tensa… Como cada día, han quedado cosas por hacer, pequeño desastre que enriquece una ansiedad ya enquistada.
Mete el coche en el garaje anexo. Antes de cruzar la puerta y pasar al abrigo del interior, se detiene en el jardín, la llave ya en la mano, y contempla la calle.
Todas las casas se parecen. Todas disponen de jardines y senderos de grava rastrillada. Las ventanas encendidas parecen portales suspendidos en el aire, conducentes a otros mundos.
Una pareja de novios se despide dentro de un coche. Un gran gato siamés los observa acomodado en un alféizar y oscila despacio la cola. Por el oeste, restos violáceos en el cielo.
El hombre ve a una ardilla descender cabeza abajo de un árbol próximo. Un tintineo involuntario de las llaves alerta al roedor, que se paraliza en el césped y le devuelve una mirada de ojos negros. Durante un instante se suspende el transcurso indomeñable del tiempo, y el hombre se siente liviano y en parte olvida lo que ha quedado sin hacer. Luego la ardilla agita las orejas y se aleja saltando graciosamente sobre vallas y calle hacia algún almacén de frutos secos, llevándose el agradecimiento del hombre.
En la alfombra del salón, el hijo se entretiene con un camión de juguete.
Hola…
El niño, enfrascado en el juego, apenas levanta la mirada ante la llegada de su padre. Es un camión de obra, amarillo; la pintura brilla de puro nuevo, sin un arañazo.
¿Y esto?, pregunta el hombre.
Ha llegado en el correo.
Hay piezas de un juego de construcción esparcidas sobre la alfombra y en el volquete del vehículo. A escala real, sería de dimensiones monstruosas; las ruedas, de la altura de un hombre. El niño empuja el camión entre los escombros y hace ruidos de motor. El hombre le acaricia el pelo cobrizo, como el que él tenía a su edad.
Junto a la ventana del salón hay habilitada una pequeña zona de trabajo. En la pantalla de un ordenador, un programa de dibujo y el apunte de un fino entramado vegetal.
El hombre se dirige a la cocina. Su mujer termina de preparar la cena. Mientras saca platos y vasos de un armario habla por teléfono sosteniendo el auricular entre el hombro y la mejilla. Ella le lanza un guiño. Mientras aguarda, él se asoma a la cazuela y prueba la cena.
Ella diseña estampados para colchas y sábanas. La mayor parte del tiempo trabaja en casa.
Se despide de su interlocutor y cuelga.
¿Qué tal el día?
Bien, dice él. ¿Y tú?
Lo mismo.
La llamada era de la hermana de la mujer. Ha conocido a un chico, dice ella, están saliendo.
Hmm…
Nos invita a cenar el viernes para que le conozcamos. En su casa.
Ya.
¿No te apetece?
Claro.
No teníamos otros planes, ¿verdad?
Él piensa un instante y dice: No.
Tengo curiosidad por conocerlo, parece muy ilusionada, dice la mujer.
La hemos visto así antes.
Ella sonríe sin alegría.
Mientras conversan, la mujer pone la mesa. De lunes a jueves cenan en la cocina. Él descorcha una botella de vino.
Deja eso, dice ella. Ve a lavarte las manos.
Bueno…
Pero no se va.
¿Y ese camión que tiene el niño?, pregunta.
Ha llegado con el correo.
Él menea la cabeza en gesto de no comprender.
Un paquete, añade ella.
¿Para él? ¿De quién?
No indicaba remitente.
El hombre arruga el ceño. No es el cumpleaños del niño ni lo será en fechas próximas ni lo ha sido hace poco.
Tampoco era para él. La dirección era la nuestra pero el nombre del destinatario era desconocido.
Desconocido, repite él mientras se libera de la corbata y, pensativo, la enrolla alrededor del puño.
Sería el propietario anterior, supongo. El de la casa que había antes aquí. Tengo hambre. ¿Tú no?, pregunta la mujer. Y sale de la cocina.
Deja eso, cariño, ya está la cena, oye él que le dice al niño.
Compraron la casa cuando todavía se encontraba en construcción. Y antes de eso… ¿había otra en su lugar? El hombre lo ignora.
¿Y lo habéis abierto?, pregunta alzando la voz.
Claro… No llevaba remitente. No se podía devolver.
Cenan los tres. El niño habla de su día en el colegio. A ella le han encargado una nueva colección para el año próximo; no queda mucho tiempo para la fecha de entrega. Aprovecha cada momento libre para sentarse ante el ordenador.
Yo recojo, propone el hombre cuando terminan. Los otros regresan al salón, ella a continuar su trabajo y el niño a jugar con el camión.
Retira los platos de la mesa. Cuando echa las sobras a la basura ve asomar un trozo de papel de embalar. Tira de él con cuidado. Está arrugado y manchado de aceite.
Lo saca de la basura y sobre la encimera de la cocina lo alisa y retira los restos de comida pegados.
En efecto, la dirección es la suya. Sin embargo, el nombre del destinatario no le dice nada. Se trata de un nombre común; sin necesidad de comprobar el listín telefónico sabe que encontrará docenas.
El matasellos es de allí mismo, de la ciudad.
Vuelve a hacer una bola con el papel y lo deja donde lo encontró.
Detalle a detalle un ave del paraíso va tomando forma en el ordenador. Luego, repetida, se instalará en la trama vegetal ya finalizada.
En el salón reina el silencio, apenas perturbado por los murmullos del niño, que juega en la alfombra.
El televisor está sintonizado, sin sonido, en una cadena de noticias económicas. El padre apenas se fija en los titulares sobreimpresionados. De tanto en cuando, por pura costumbre, toma nota de un dato en el margen del periódico que sostiene en el regazo; notas de las que pronto se olvidará. La mayor parte del tiempo permanece con la cabeza recostada en el respaldo y la vista perdida en la ventana. Ve las ramas bajas de la acacia del jardín, con el reflejo de su mujer por encima, encorvada ante el ordenador, colocándose un mechón de cabello tras la oreja.
Ella no le pide opinión sobre su trabajo y, si lo hiciese, él no sabría dársela.
Los murmullos del niño se vuelven más apagados si cabe.
La madre le dice que es hora de acostarse. Él pide una prórroga; apenas unos minutos más. Ella sigue trabajando.
Transcurrido el plazo es el padre quien lo manda a la cama.
El niño está tendido en el suelo, la mejilla contra la alfombra, los párpados apenas abiertos, y aun así continúa jugando con el camión, las monstruosas ruedas a escasos centímetros de la cara.
Vamos, insiste el padre.
¿Puedo dejar esto aquí?, se refiere a las piezas del juego de construcción.
La madre asiente.
Pero lo recoges mañana. En cuanto te levantes.
El niño da un beso de buenas noches al hombre y se aleja arrastrando los pies, seguido por su madre.
Cuando se queda solo, el hombre toma el camión.
Lo examina con detenimiento, acercándolo a la cara. Es de metal, con partes de plástico; la marca es conocida. A buen seguro no resultará difícil encontrarlo en las tiendas.
Lo tiene aún en las manos cuando la mujer regresa.
Estaba agotado, dice. Se ha quedado dormido en pie, mientras se cepillaba los dientes... ¿Todavía estás con eso?
El hombre vuelve a dejar el camión en la alfombra.
Ha sido muy oportuno, dice ella. Ha jugado con él toda la tarde y me ha dejado trabajar.
¿Traía alguna tarjeta?
No.
Él calla, pensativo.
Solo es un juguete, dice ella. Alguien se ha equivocado con la dirección, nada más.
Siguen como antes, ella trabajando, él mirando la televisión sin verla, hasta que la mujer estira la espalda, una vértebra cruje y apaga el ordenador dando el día por concluido.
¿Vienes?
Enseguida.
No tardes, dice ella inclinándose para besarle en la frente.
Sube las escaleras hacia el dormitorio. Luego la casa queda de nuevo en silencio.
Cercana ya la medianoche el hombre apaga la televisión. Con pausa y meticulosidad no alteradas por la costumbre recorre la planta baja comprobando que todas las ventanas, así como la puerta trasera, están cerradas.
A continuación toma una bolsa de basura, regresa al salón y mete en ella el camión de juguete. La cierra con un nudo firme. Sale a la calle.
Apenas quedan ventanas iluminadas. Desde lo alto de una chimenea una lechuza otea el vecindario, su cara nívea reflejando con absoluta autoridad el brillo de la luna.
El hombre paga un alto precio por vivir en un lugar con lechuzas.
Del otro extremo de la calle llega el bramido intermitente del camión de recogida de basuras. Avanza con lentitud, deteniéndose cada pocos metros. El hombre no deja la bolsa en los cubos que hay en la acera. Aguarda tranquilamente, con la bolsa en la mano, como quien espera el autobús.
Cuando el camión se para ante él, uno de los operarios murmura un saludo y el hombre le tiende la bolsa. El operario la toma ceremoniosamente entre sus manos enguantadas y asiente con mirada comprensiva. Sabe lo que debe hacer. Con soltura fruto de la práctica, traza un elegante arco con el brazo y arroja la bolsa a las entrañas del camión. Luego mira al hombre para asegurarse de que este lo ha visto, de que sabe que lo que hay en la bolsa ya no es causa de preocupación.
Un silbido. El conductor hace una seña a través del espejo retrovisor y el camión se aleja. Detrás quedan una neblina azul de gases de escape y la hediondez decadente de la carga.
El hombre no se mueve. Continúa allí, respirando suavemente, mientras el vehículo se aleja calle abajo hasta desaparecer por completo.
Al día siguiente el niño llorará al no encontrar el camión. Pero no tendrá importancia, porque el padre irá a una juguetería y comprará otro. Uno idéntico al que llegó por correo.
El tufo de la basura cede ante los olores de la noche y los jardines. Mantillo, un macizo de lilas en la casa de enfrente… El hombre hincha los pulmones con estos aromas. Es una de esas noches de primavera bien entrada en las que algo en el aire invita a quitarse la ropa.
Regresa a casa.
El chasquido del cerrojo de la puerta es un punto y aparte. Conecta la alarma antirrobo.
Sube las escaleras hacia el dormitorio con algo pulsando dentro de él. Le gusta hacer el amor a su mujer cuando está dormida.
Física familiar
En 1927 el físico alemán Karl Heisenberg enunció su controvertido principio de incertidumbre. Este significó la ruptura definitiva entre la mecánica newtoniana, vigente desde el siglo xvii y que explicaba con aceptación generalizada el comportamiento de los cuerpos visibles, y la nueva mecánica cuántica, centrada en el ámbito de las partículas subatómicas.
El principio sostiene básicamente la imposibilidad de conocer de forma simultánea, y con el mismo grado de precisión, la velocidad y posición de una partícula subatómica. Cuanto más exactamente se determine su velocidad, de forma menos precisa puede determinarse su posición —el lugar que ocupa en el universo—, entrando su conocimiento en el campo de las probabilidades.
Llegó a la tienda jadeante, con el maletín del trabajo en la mano y la corbata aflojada. Dentro había dos dependientas, ambas jóvenes y atractivas. Una se paseaba entre los maniquíes ataviados con ropa interior, desocupada, las manos enlazadas a la espalda y gesto severo, como un oficial que pasara revista a las tropas. En el mostrador, la otra hojeaba catálogos y anotaba códigos en una lista de pedidos. Se acercaba la hora de cierre y en el centro comercial algunos establecimientos ya habían echado la persiana.
Solo había otro cliente en la tienda, una mujer con bolsas de supermercado que curioseaba en el cajón de saldos, donde se entremezclaban bragas y sujetadores de temporadas pasadas.
Él estudió brevemente a las dos dependientas y se dirigió hacia la del mostrador.
Disculpe…
Mi compañera le atenderá, le cortó la chica, sin levantar la mirada de los catálogos y señalando a aquella con el bolígrafo.
Pero en ese instante la mujer con las bolsas de supermercado requirió la atención de la dependienta desocupada, que interrumpió sus paseos entre los maniquíes.
La chica del mostrador hizo a un lado aquello en lo que estaba trabajando, se desprendió de las gafas y cambió la expresión levemente ceñuda por una abierta sonrisa.
¿En qué puedo ayudarle?
La transformación fue tan ágil y eficaz que él no contestó de inmediato. Observaba a la joven que, como por arte de magia, acababa de manifestarse. Veintipocos años, rubia, peinada con un recogido alto y dispuesta a servirle en lo que necesitase.
Busco un regalo para mi mujer.
¿Alguna idea? Ella no había perdido la sonrisa en el intervalo.
Había pensado en un camisón.
Muy bien, dijo la chica. Salió de detrás del mostrador y señaló hacia la parte de la tienda donde se exponían las prendas de noche. ¿Desea acompañarme?
Llevaba unos pantalones negros ceñidos y una blusa de vivo color rojo. Él la siguió a dos pasos de distancia para poder verla por detrás.
En un mostrador auxiliar, la chica procedió a mostrarle varios modelos de camisones que él contempló dubitativo, el maletín a sus pies y las manos en los bolsillos, reacio a tocar las prendas, con la actitud de frío interés que los detectives de los telefilms adoptan ante un cadáver expuesto en la mesa del forense. Su perplejidad iba en aumento a medida que los camisones se acumulaban unos sobre otros creando una espuma multicolor de sedas y encajes.
La joven, acostumbrada a los clientes masculinos indecisos y poco colaboradores, recitaba detalles y recomendaciones.
Finalmente, siguiendo el consejo de ella, se decidió por un camisón de seda sin adornos, largo, color vino, con tirantes y escote marcado.
Bien, dijo la joven, como si él acabara de superar satisfactoriamente un examen. Ahora solo nos falta la talla.
Ante la expresión contraída del hombre, que confundió con nuevo desconcierto, ella retrocedió un paso y abrió los brazos, exponiendo su cuerpo para que pudiera comparar.
No, acertó a decir él, sin apartar los ojos de su figura. Mi mujer es mayor. Más ancha que usted, quiero decir. Y también más alta. ¿Puede enseñarme la talla más grande que tenga de este modelo?
¿La más grande?
Por favor.
Aguarde un momento, dijo la chica mientras se encaminaba a la trastienda.
Regresó con una caja de la que extrajo un camisón como el que le había mostrado, pero que al desplegarlo con una leve sacudida, como una sábana antes de ser colocada en la cama, se extendió sobre el mostrador y ocultó todos los demás con su violento color vino.
Dios mío, musitó él.
Es la talla mayor.
Quizá otra un poco más pequeña.
Muy bien.
Le trajo otro camisón, dos tallas menor, al que él dio el visto bueno.
De todas formas, puede cambiarlo si no es de su talla.
Bien.
O podemos hacerle algún arreglo.
La chica envolvió la prenda en papel de regalo. Luego preparó un lazo. A la hora de fijarlo abrió un librillo de hojas satinadas donde había distintos adhesivos de felicitación: Feliz Aniversario, Feliz Cumpleaños, Con Amor, Con Cariño…
¿Cuál escogemos?
Cumpleaños.
Remató el paquete y lo introdujo en una bolsa de la tienda.
Espero que le guste a su esposa.
Yo también, respondió él.
No quedaba ningún cliente más en la tienda. La segunda dependienta se despidió de él mediante una inclinación de cabeza y cerró la puerta y echó la llave.
A paso ligero recorrió los pasillos casi desiertos del centro comercial, temeroso de que la pastelería hubiera cerrado.
El pastelero se había ido a casa. En las estanterías quedaban unos pocos dulces cuyo aislamiento hacía parecer poco apetitosos. El local estaba vacío a excepción del ayudante, un joven oriental increíblemente delgado que lo esperaba de brazos cruzados.
Creí que no iba a venir, dijo.
De una nevera sacó la tarta encargada el día anterior. Sobre el recubrimiento de chocolate había un Felicidades escrito con algún tipo de crema rosa.
Perfecto.
Llevando la tarta en una caja salió en dirección al aparcamiento. En su recorrido por la zona comercial sólo se cruzó con un par de personas. El otro extremo del complejo, donde se encontraban los cines y las franquicias de restaurantes, estaba por el contrario en pleno apogeo de final de la tarde.
Al pasar por una plaza de techo acristalado vio que había empezado a llover. Las gotas de lluvia acumuladas en el cristal brillaban con el reflejo de las luces del interior, recortadas contra la oscuridad del cielo; una constelación de miles de gotas, en cada una de las cuales se reflejaban —deformados— la pequeña plaza, con su fuente de plástico imitación piedra, los carteles publicitarios y un hombre con el cuello estirado hacia arriba.
Esa noche, Diana y él celebrarían el cumpleaños en su casa. El fin de semana harían extensiva la celebración a un grupo de amigos mediante una pequeña fiesta. Y, a modo de colofón, dos semanas después volarían a Aruba para disfrutar de diez días de sol, combinados caribeños y paseos en catamarán.
El motivo de semejante derroche era que un año atrás el cumpleaños de Diana no había contado con ningún festejo.
Por aquel entonces su matrimonio no pasaba por un buen momento. Todo había empezado cuando Diana lo acusó de mantener una relación con una compañera de trabajo. Acusación que él no negó de forma lo bastante convincente.
Ella empezó a ir a un terapeuta. Siempre se había calificado de emocionalmente débil, y el engaño de su marido, aunque solo fuera supuesto, le resultaba difícil de superar.
El año anterior él también había llegado a casa con una tarta de cumpleaños. Se sentía ilusionado, creía que estaban remontando la situación. La tarta debía significar una especie de presente de paz. Un dulce punto y aparte. Habían quedado atrás los días en que cada conversación conllevaba un duelo implícito, cuando pasaban más tiempo estudiándose uno al otro y planeando qué hacer o decir, que actuando; cuando hablar era como comer un pescado plagado de espinas, que te obliga a retener cada bocado durante lo que parece una eternidad, tamizándolo entre los dientes, sondeándolo con la lengua, a pesar de lo cual, después de tragar padeces unos instantes angustiosos a la espera de un pinchazo.
Aquel día encontró a su mujer sentada a oscuras en el salón. Al encender la luz, comprobó que ella todavía llevaba puesta la ropa de calle, ni siquiera se había desprendido del abrigo.
¿Pasa algo?
Ella apretaba los párpados, deslumbrada. Él posó la tarta y se sentó a su lado.
Esa tarde, durante su charla con el terapeuta, explicó Diana, había descubierto una cosa respecto a sí misma. Se podría decir que había experimentado una revelación.
Hoy me he dado cuenta de que el mejor momento de mi vida fue el verano de mis catorce años, cuando todavía no sabía quién era yo ni qué iba a hacer en el futuro: dónde iba a vivir ni a qué me iba a dedicar. Cuando era una niña que corría por la playa y nadaba con su padre. Cuando no había conocido a quien sería mi pareja, cuando ni siquiera había salido con ningún chico, ni mis amistades se habían puesto a prueba y por tanto no sabía quiénes eran realmente mis amigos… En definitiva, cuando carecía de todo por lo que se valora una existencia… Aquel fue el mejor momento de mi vida. Y he tenido miedo.
Él intentó cogerle la mano, pero ella se escurrió.
Quiero estar sola.
Él se puso en pie, cogió la tarta y fue a la cocina con intención de preparar la cena, confiando en que para cuando estuviera lista, Diana se habría repuesto.
También él estaba asustado. Y molesto. No se le escapaba la parte que le correspondía de aquella revelación: que, en los ocho años desde que se conocían, no había logrado proporcionarle ni un solo momento que superase aquel verano de su infancia. Probablemente ni siquiera se había acercado a conseguirlo. O sí lo había hecho. Pero ella no había sido capaz de valorarlo de la forma adecuada.
En el salón, su mujer repitió:
Quiero estar sola.
No le bastaba con que se hubiera ausentado de la habitación. Esta vez obedeció de forma más brusca. Salió por la puerta trasera sin despedirse. Terminó pasando la noche en casa de su hermano.
Mientras tanto Diana dio cuenta en solitario de su tarta de cumpleaños. La partió en cuatro trozos y los engulló, uno tras otro, acompañados por dos litros de leche, encorvada sobre el plato, ayudándose con los dedos para recoger las migajas.
Desde aquella noche había seguido comiendo como si comer se hubiera convertido en un fin en sí mismo.
El principio de incertidumbre de Heisenberg implicaba la afirmación, difícil de aceptar por muchos físicos de la época, de que vivimos en un universo indeterminista, cuyo conocimiento absoluto es imposible porque depende de la probabilidad y está por tanto limitado por las leyes de la estadística. La idea clásica de la precisión absoluta quedaba por completo descartada.
Del debate suscitado tras la publicación del principio surgieron multitud de interpretaciones, la mayoría de las cuales se pueden reunir en dos grandes grupos.
Uno de ellos constituye la llamada interpretación probabilista del principio de incertidumbre, o interpretación de Copenhague, defendida por el físico Niels Bohr y el propio Heisenberg.
Según esta interpretación, la indeterminación o incertidumbre no viene provocada por la intromisión del observador en la realidad física, sino que la naturaleza es en sí misma indeterminada.
Nada más salir del aparcamiento se encontró con un atasco. La rampa de acceso a la autovía estaba colapsada. Ahogó una exclamación de fastidio.
Minutos después, una ambulancia con las luces y la sirena encendidas lo adelantó por el arcén. La autovía se hallaba elevada varios metros respecto a su posición. A cierta distancia, borrosa a través de la lluvia, distinguía la silueta escorada de un camión, con la cabeza tractora colgando sobre el terraplén lateral. El quitamiedos estaba arrancado y doblado en el lugar del impacto; apuntaba hacia el cielo como un afilado signo de exclamación, iluminado por las luces parpadeantes de los coches de policía. Varias figuras con impermeables reflectantes se movían en torno al camión, algunas por la sucia hierba del terraplén, entorpecidas por la lluvia, con los brazos abiertos para mantener el equilibrio.
Al cabo de un rato, los vehículos empezaron a moverse con lentitud, bajo las indicaciones de dos policías con linternas.
A medida que iban aproximándose a la autovía, los vehículos que precedían al suyo comenzaron a trazar curvas como si estuvieran en un eslalon, sin aumentar de velocidad. Al llegar al mismo punto vio con asombro que la calzada estaba sembrada de bloques metálicos del tamaño de un baúl de viaje. Los conductores maniobraban para esquivarlos. El camión transportaba una carga de coches prensados que, con las sacudidas del accidente, había esparcido por la autovía. Algunos se habían abierto al chocar contra el asfalto y de ellos asomaban elementos reconocibles: extremos de ejes y parachoques cromados.
Los evitó con cuidado. El ritmo era lento y la cola de vehículos que esperaban su turno para pasar crecía.
En el arcén había un coche rodeado de policías y sanitarios. Hablaban por sus emisoras y contemplaban impotentes el vehículo. Uno de los coches prensados había atravesado el parabrisas y alcanzado al conductor. Los sanitarios habían forzado la puerta para auxiliarlo, pero era evidente que había sido inútil.
Al pasar junto al vehículo, vio un brazo que colgaba inerme. Se trataba de una mujer. La cabeza y la parte superior del torso habían desaparecido; el bloque de piezas metálicas ocupaba su lugar.
Frenó bruscamente, con la mirada clavada en el coche accidentado.
Un sanitario extendió una manta sobre el cadáver, pero él tuvo tiempo de ver que la mujer vestía pantalones negros y una blusa rojo intenso. Como la dependienta de la lencería.
Los conductores que iban detrás empezaron a tocar el claxon y un policía golpeó su ventanilla con la linterna, haciéndole gestos para que circulara.
Unos metros más adelante se encontraba el camión causante de todo. Tenía un neumático reventado. De la rueda colgaban jirones de caucho.
El conductor estaba apoyado en un coche de policía, escoltado por dos agentes. Alguien le había echado un impermeable sobre los hombros. Se cubría el rostro con las manos.
Diana y él vivían en una urbanización en las afueras de la ciudad. Su parcela era de tamaño medio. No necesitaban más. No tenían hijos.
Introdujo el coche en el garaje. Tras detener el motor aguardó unos instantes antes de apearse. Inspiró con todo el volumen de los pulmones y soltó el aire despacio.
Encontró a Diana en el jardín, donde trabajaba arrodillada en la tierra. Al verlo acercarse se irguió como una gran marmota.
Hola.
Hola, respondió él. Dio un rodeo para no pisar el terreno trabajado y se agachó para besarla, haciendo equilibrios con la caja de la tarta. Ella olía a tierra y maquillaje. ¿Qué haces?
Diana sostenía un plantador de bulbos con el que señaló unas hojas de periódico arrugadas que tenía a su lado; en el centro descansaban unas formas ovoides y peludas, de color pardo grisáceo, con aspecto de testículos de mono.
Hay que plantarlos de noche, respondió.
Se apartó el pelo de la cara y espantó una polilla que revoloteaba a su alrededor. Tenía la piel pálida y brillante a causa del ejercicio. Atraía los insectos nocturnos.
¿Qué es eso?, preguntó a la vez que señalaba la bolsa de la tienda. ¿Es para mí?
Sí. Pero más tarde.
Se agachó de nuevo a besarla.
Voy a cambiarme de ropa, dijo él.
En la cocina, sacó la tarta de su caja y la guardó en el frigorífico, donde había una botella de champán enfriándose. En uno de los fogones borboteaba un guiso.
El dormitorio estaba en la segunda planta. En el rellano encontró un jarrón con la docena de rosas de tallo largo que había encargado esa mañana desde la oficina.
Se quitó la ropa y fue a la ducha.
No mencionaría el accidente, decidió. Las cosas parecían ir bien y no quería que el ambiente se estropeara. La noticia de que la persona que había envuelto —y en gran medida escogido— su regalo había muerto aplastada minutos después no alegraría la celebración.
Además tampoco tenía la certeza de que fuera la misma chica. No había visto otro rasgo identificativo aparte de la ropa. Podría ser cualquiera con un conjunto similar.
Esa posibilidad lo ayudó a relajarse.
Bajo el chorro de la ducha recordó a su profesor de física de primer curso de la facultad, cuando trataba de hacerles comprender el principio de incertidumbre.
Para averiguar la posición o velocidad de una partícula, decía mientras paseaba por la tarima del aula, es necesario que esta sea iluminada, del mismo modo que si fuéramos a hacerle una fotografía. Salvo que en este caso, y a diferencia de lo que sucede con los cuerpos macroscópicos, los fotones que componen la luz excitan la partícula, lo que altera su posición y velocidad.
No es una idea obvia, recalcaba, deteniendo su caminar y dirigiendo una mirada severa a los rostros adormilados que lo observaban. Es como si para conocer la posición de un coche en marcha hubiera que lanzar otro contra él.
La cena transcurrió gratamente, sin que trasluciera ningún malestar.
Diana trabajaba como correctora para varias editoriales. Realizaba el trabajo en casa. Últimamente había tomado la costumbre de echar una breve cabezada por las tardes, confesó durante la cena con una sonrisa mitad traviesa, mitad culpable.
Tengo la impresión de que así saco más partido al día, explicó, como si se multiplicara por dos.
Él sabía de las siestas. Aunque ella no se lo había dicho hasta entonces. Lo sabía por la redistribución de los huecos de su cama de matrimonio.
Aprovechando su ausencia, Diana se tendía en el centro de la cama, de forma que su cuerpo había ido excavando un nicho en ese lugar. Y por la profundidad que había ganado en tan escaso tiempo, él sospechaba que las siestas no eran tan breves como ella daba a entender.
Por las noches, el hueco los atraía desde sus respectivos costados de la cama para unirlos en una intimidad infructuosa.
Sacaron la tarta. Diana se sirvió un trozo de tamaño medio que comió con rapidez.
Deliciosa.
Él estuvo de acuerdo, pero rehusó tomar un segundo trozo, cosa que ella sí hizo.
La observó mientras comía. El volumen de su pecho le estorbaba a la hora de sentarse a la mesa. Tenía que inclinarse hacia delante para llevar la comida a la boca. Había echado doble papada. Salvo su trabajo en el jardín, no hacía ningún ejercicio físico y sus muslos habían empezado a rozarse al caminar, emitiendo un desagradable sonido de fricción.
Curiosamente sus manos no habían engordado en absoluto. Continuaba teniendo los mismos dedos delicados que tenía cuando la conoció; unas manos blancas y elegantes que cuidaba con esmero y que él a menudo se descubría contemplando mientras corregían un manuscrito o sacaban brillo a las lágrimas de cristal de una lámpara.
Mientras ella perseguía por el plato los restos del segundo trozo de pastel, él fue por el regalo.
Es un camisón, dijo al regresar.
No deshacía ninguna sorpresa. Dos días atrás le había preguntado qué quería como regalo de cumpleaños. En los últimos tiempos las sorpresas que se habían dado habían tenido resultados lastimosos.
Te concedo un deseo, había dicho él.
Un deseo, ¿eh?
Diana estaba en su mesa de trabajo y se llevó a la comisura de la boca el rotulador rojo con el que efectuaba las correcciones.
Espero que no sea como esos deseos de los cuentos, que acaban volviéndose contra quien los formula. Como el del viudo que pide volver a disfrutar de la compañía de su esposa, y por la noche lo despiertan los golpes en la puerta del cadáver carcomido de la mujer.
No será de esos. Y espero que pidas algo más accesible.
No me vendría mal otro camisón. Me fío de tu buen gusto.
Diana desenvolvió el paquete y extendió la prenda.
Me encanta, aseguró.
Él se relajó.
Pero al instante siguiente lo asaltó la imagen de un cuerpo muerto, con lo que antes había sido un coche por cabeza.
Me gusta mucho.
Diana fue al recibidor, donde había un espejo de cuerpo entero, y se presentó el camisón sobre el pecho.
Has acertado, encanto.
¿Qué probabilidades había de que la chica del accidente fuera la misma que lo atendió?
No había transcurrido mucho tiempo entre ambos hechos. Sin embargo, cerraron la tienda en cuanto él salió, y además había pasado por la pastelería, luego la chica tuvo tiempo de llegar al aparcamiento antes que él, montar en su coche y entrar en la autovía aproximadamente en el instante en que al camión le reventaba el neumático. Quizá tuviera prisa por llegar a alguna parte y su compañera se había encargado de terminar de cerrar la tienda, lo que le habría dado un poco más de tiempo. Quizá había quedado con alguien, o había tenido un día difícil, o no se encontraba bien y quería irse cuanto antes.
Probabilidades de que la muerta y ella fuesen la misma persona: ¿55%?
El coche era un utilitario corriente, el tipo de vehículo que bien puede tener una dependienta de boutique con un salario no muy cuantioso.
¿60%?
Sin embargo el rojo de la blusa —¿o se trataba de un jersey o una chaqueta?— era un color muy corriente.
¿50%?
¿Y si la muerta era la otra dependienta, la que paseaba entre los maniquíes? No lo había pensado. ¿Eso le permitía dividir por dos la probabilidad?
Decidió que al día siguiente volvería al centro comercial para comprobar si la chica que lo atendió había sido la víctima o no.
¿Te encuentras bien?
Le sobresaltó la mano de Diana en su hombro.
¿Qué?
Te veo pensativo. ¿Va todo bien?
Perfectamente.
¿Por qué no recogemos mañana todo esto y subimos a acostarnos? Estoy agotada.
No. Sube tú. Yo retiraré la mesa.
Como quieras, dijo ella.
Él continuó sentado frente a los restos de la cena y el papel de regalo. Oía a su mujer en el piso de arriba; ella ejecutaba los rituales previos a acostarse. Los sonidos producidos por su cuerpo parecían haber aumentado en la misma medida que este.
Con una intensidad que lo sorprendía deseaba que la chica de la tienda se encontrara sana y salva.
Rememoró su imagen. Se centró en el momento en que ella retrocedió y abrió los brazos para que comparase su talla. Vio detalles a los que no recordaba haber prestado atención en la tienda: las uñas pintadas de negro y un tatuaje con forma de media luna a un lado del cuello.
Era atractiva. Con cierto aire peligroso. Y rubia. Como su compañera de trabajo, quien no le hablaba desde el día en que él le dijo que tenían que romper.
Estaban en un restaurante cercano a las oficinas de su compañía —investigación y producción de cable de fibra óptica—, donde a menudo comían juntos después de llegar por separado. Ella abandonó la comida a la mitad. Se fue sin darle tiempo a terminar de explicarse, pero no sin antes cubrirlo de insultos.
Lo cierto era que su relación había sido lo más estimulante que le había pasado en años. Y cuando se justificó diciendo que le había sido concedida una segunda oportunidad y pensaba aceptarla, pues continuaba queriendo a su mujer, sus palabras le sonaron precipitadas y poco realistas.
La segunda interpretación del principio de incertidumbre, surgida como respuesta a la probabilista, fue la subjetivista, que contó con el apoyo de físicos como Plank, Schrödinger, De Broglie y Einstein. Al contrario que la interpretación anterior, la subjetivista sostiene que el universo es determinado, y que el indeterminismo —la imposibilidad de conocer simultáneamente la posición y velocidad de una partícula— resulta provocado por la intromisión del observador en el mundo subatómico.
En otras palabras, el indeterminismo está en nuestro conocimiento y no en la naturaleza de las cosas. Es el científico con su intento de medición quien modifica las condiciones del fenómeno observado.
A la mañana siguiente, Diana se despertó con el sonido de la ducha. Ella y su marido representaban cada día una coreografía que les permitía proceder con sus rutinas matinales sin estorbarse. Ella entraba en el cuarto de baño saturado de vapor y utilizaba el inodoro, con la silueta grisácea de él agitándose tras la cortina de la ducha. A continuación bajaba a preparar el desayuno. Recogía el periódico del buzón y hojeaba los titulares hasta que bajaba su marido, momento en que se lo cedía. Él tomaba café. Ella subía a darse una ducha. Mientras se secaba oía cómo él se despedía y el chasquido de la puerta al cerrarse. Terminaba de vestirse y bajaba a su mesa de trabajo, donde se concedía veinte minutos más para una segunda taza de café y terminar de hojear el periódico, antes de atacar el manuscrito que estuviera corrigiendo.
Poco después del mediodía dio por concluido el número de páginas marcado para esa mañana. Subió al dormitorio. Se cambió de ropa y se maquilló ligeramente.
La noche anterior no había dormido con el camisón nuevo, aunque sí se lo había probado mientras su marido recogía la mesa. Le gustaba, pero le quedaba pequeño.
El recibo de compra estaba en la bolsa de la tienda. Volvió a meter el camisón en esta y se encaminó a la parada de autobús.
Se alegró de llegar pronto, solo había un puñado de personas esperando bajo la marquesina. No tendría problemas para encontrar asiento.
Poco después deambulaba por las tiendas. A esa hora apenas había gente en el centro comercial. Cuando llegó a la tienda de lencería se detuvo sin llegar a cruzar la puerta.
Entre los clientes que estaban dentro había distinguido la figura inconfundible de su marido. Él, de espaldas a la entrada, no la había visto.
Dudó qué hacer. De no haber estado presente la carga histórica de los últimos meses, probablemente habría entrado, lo habría saludado y preguntado divertida qué hacía allí, sin otorgar importancia a aquel encuentro inesperado.
Pero en lugar de eso retrocedió hasta el establecimiento de prensa que había enfrente, desde donde, camuflada entre expositores de revistas, podría comprobar qué hacía él allí.
Lo vio hablar con una dependienta. Ella lo miraba con el ceño fruncido, como si no entendiera lo que le estaba diciendo. Él gesticulaba mientras hablaba, igual que hacía siempre que estaba nervioso. Se había ausentado del trabajo; su intervalo para el almuerzo no bastaba para ir hasta el centro comercial y regresar, se dijo Diana.
Cuando él terminó de hablar, la chica sonrió, se apartó un mechón de la frente en un gesto de incomodidad, y se señaló a sí misma: «Pues aquí estoy», con los índices apuntando a los pechos.
Diana no comprendía qué estaba pasando, pero una sensación desagradable crecía en su estómago.
Volvieron a hablar brevemente. La chica era rubia y no muy alta. Con un estilo más bien vulgar. Vio cómo dejaba a su marido junto al mostrador y se acercaba a otra dependienta, a la que habló en susurros. A continuación desapareció un instante en la trastienda, de donde regresó con un bolso al hombro. Salieron juntos.
Diana se volvió justo a tiempo. Con la vista clavada en los titulares de prensa, aguardó hasta que se hubieron alejado en dirección a uno de los cafés del centro comercial.
En 1932, Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Su teoría matricial, dentro de la que se incluía el principio de incertidumbre, había conducido al descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno.
Esa tarde él llegó a casa a la hora habitual. Diana volvía a trabajar en el jardín. La saludó con un beso y sugirió que tomaran una copa antes de la cena. Ella lo siguió a la cocina y encendió un cigarrillo.
Él parloteaba. Hacía meses que no se sentía tan animado. Ni siquiera prestaba atención a las miradas de su mujer, que expulsaba el humo por un único orificio nasal, como un dragón viejo. No dejaba de decir lo mucho que le ilusionaban la fiesta del fin de semana y el viaje a Aruba, y lo acertado de la celebración del cumpleaños y, en especial, cuánto le gustaba que las cosas fueran de menos a más.
En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi defendió que las matemáticas y la física alemanas sustituyeran a las respectivas judías. Para entonces ya habían calificado la relatividad y la mecánica cuántica como ciencias judías, lo que impidió a Heisenberg acceder a la plaza docente a la que aspiraba en la universidad de Múnich. Aunque él no era judío sufrió numerosos ataques por parte de la prensa, que lo acusaba de llevar a cabo investigaciones de «estilo judío».
Gracias a la mediación de un familiar ante Himmler, Heisenberg fue exonerado de sus cargos.
Reticente a imitar a algunos compañeros que, desposeídos de sus puestos académicos, optaron por la emigración, rechazó la oferta del Gobierno de Estados Unidos para recibir asilo y decidió permanecer en Alemania.
Dirigió el proyecto alemán de la bomba atómica. Aunque su equipo logró avances importantes, como la construcción de un reactor nuclear, no consiguió llevar a cabo un programa de armamento.
Tras la rendición alemana, compartió reclusión en la prisión británica de Farm Hall con los demás participantes en el proyecto nuclear. Allí sus conversaciones eran grabadas en secreto por los servicios de inteligencia aliados y remitidas al general Groves, director del proyecto Manhattan.
Heisenberg recibió durante su reclusión la noticia de las explosiones de bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
En 1946 fue exonerado y regresó a Alemania, donde ocupó la dirección del Instituto Max Planck de Física y Astrofísica de Gotinga. Desempeñó el cargo hasta su dimisión en 1970.
Murió en Múnich el 1 de febrero de 1976, dejando viuda y siete hijos.
Preludio y consecuencias de un encuentro nocturno
Salió tarde de la oficina. Encadenaba bostezos. La noche anterior no había podido descansar correctamente por culpa de una pesadilla en la que se le caían los dientes.
Tenía treinta y tres años, trabajaba en la planta undécima de un edificio de cristal negro y sus ingresos cuadruplicaban el salario medio. Gozaba del privilegio de un despacho propio —con ventana— y una secretaria que compartía con uno de sus colaboradores. Ese día llevaba su mejor traje, camisa a medida, corbata diplomática y zapatos nuevos que le rozaban en los talones. En la mano balanceaba un maletín de piel, también nuevo, regalo de su mujer con motivo de su aún reciente cumpleaños.
Había pasado la tarde reunido con unos proveedores americanos. El motivo de la visita: renegociar los términos de su contrato de suministro. Se justificaban alegando un aumento de los costes de fabricación.
El portavoz de los americanos hablaba con marcado acento de Texas. Tenía aire de chico de pueblo, a pesar de lucir un cronógrafo de oro y dientes blanqueados. Los dos hombres que lo acompañaban no pronunciaron palabra durante la reunión, limitándose a tomar notas.
Puesto que era una de sus principales empresas proveedoras, la compañía se encontraba al corriente de su funcionamiento y situación financiera. Sabía que el aumento de precios estaba injustificado. El texano lo sabía también, pero aun así se esforzaba en exponer sus ensayados argumentos; un buen tipo al que su jefe había enviado a una encerrona.
Sin embargo, después de dos horas de reunión el texano continuaba sin darse por vencido y a él empezaba a terminársele la paciencia. No le gustaba hablar en inglés. La brevedad y contundencia de las frases le hacían ponerse a la defensiva.
Súbitamente se puso en pie, dando la reunión por concluida.
Los hombres silenciosos levantaron la vista de los cuadernos. El texano, sin ocultar su sorpresa, dirigió una mirada hacia ellos, que continuaron mudos.
Antes de acompañarlos a la salida, él concluyó diciendo que, a su modo de ver, no existían motivos para revisar el contrato y así se lo haría saber a sus superiores, de quienes dependía la decisión final.
El texano declaró que esperaba que volvieran a verse pronto y se despidió con un Adiós al estilo mexicano, a la vez que agitaba una mano en alto y mostraba su reluciente sonrisa por última vez.
Adiós, respondió él.
Su secretaria acompañó a los visitantes hasta los ascensores.
Él regresó al despacho y se dispuso a pasar a limpio sus impresiones sobre la reunión. Su jefe quería un informe a primera hora del día siguiente.
Esa era la razón por la que se quedó hasta tarde en el trabajo.
Era noche cerrada cuando salió a la calle.
El servicio meteorológico había anunciado posibilidad de nieve. Se subió el cuello del abrigo y ajustó los guantes de piel, flexibles y cálidos.
Para regresar a su casa tomaba el metro hasta la Estación Central y a continuación un tren que lo transportaba a la urbanización de las afueras donde residía. En circunstancias normales, la duración total del recorrido era de poco más de una hora.
Desde el edificio de la compañía hasta la estación de metro había diez minutos a pie. Calculó que, si se daba prisa, podía alcanzar el último tren.
La zona por la que caminaba estaba constituida por edificios de oficinas. Entre las siete de la mañana y las siete de la tarde bullía de actividad y había un intenso tráfico de taxis y mensajeros en motocicleta; sin embargo, una vez caída la noche, quedaba desierta y se volvía un lugar poco recomendable. Por las mañanas era normal encontrar lunas rotas en los pisos bajos y coches desvalijados o quemados. Esa misma semana un grupo de jóvenes había tomado por asalto un McDonald’s, amordazado a los aterrorizados empleados, que en ese momento limpiaban el local, y procedido a arrasarlo con palancas de acero y sprays de pintura.
La posibilidad de sufrir un encuentro desagradable, más que la de perder el tren, le hizo apretar el paso. Después de un rápido inventario a su persona se vio como una víctima muy sugerente para cualquier atracador.
Los edificios a uno y otro lado de la calle estaban sumidos en una oscuridad silenciosa, alterada solo por la luz de las oficinas donde alguien continuaba trabajando. No pasaban vehículos. En caso de verse en apuros, aunque gritara pidiendo auxilio, era poco probable que alguien acudiera en su ayuda.
No obstante, a pesar del cansancio y la inquietud, no tenía deseos de regresar a su casa, donde solo lo recibiría un espacio frío y vacío.
Su mujer estaba de viaje. Trabajaba para una publicación de interiorismo. Escribía reportajes sobre las casas de los famosos. Le gustaba el trabajo. La rigurosidad de sus artículos, disimulada por una festiva pátina de frivolidad, la había hecho pasar en breve tiempo de colaboradora ocasional a componente fijo de la plantilla.
Durante los últimos meses él había empezado a sospechar que ella lo engañaba. Aunque carecía de pruebas.
A lo largo del noviazgo y los primeros meses del matrimonio sus celos crónicos habían sido un obstáculo para el buen curso de la relación. Sentía celos sin excepción de todos los amigos de ella. Cada vez que alguien telefoneaba y preguntaba por su mujer, especialmente si la voz era masculina, él la sometía a continuación a un interrogatorio exhaustivo. Si en una reunión de amigos ella dedicaba a otro hombre más atención que la estrictamente correcta o se aventuraba a apoyar una mano en su brazo o a reírse abiertamente de uno de sus comentarios, él se sumía en un silencio hosco que podía durar días y durante el que la trataba con insultante resentimiento.
Ella no alcanzaba a entender semejante actitud. Lo quería, se lo hacía saber y no comprendía por tanto lo desmedido de sus reacciones. Si de él dependiera, ella no tendría vida social.
Llegó un momento en que sus conversaciones al respecto, al final de las cuales él prometía, con los ojos enrojecidos, que iba a cambiar, dejaron de ser útiles. Tuvieron que dar un paso más.
Pidieron consejo profesional. Comenzaron a acudir dos noches por semana a una terapia de parejas.
En las reuniones conocieron casos mucho peores que el suyo: parejas que continuaban juntas por la comodidad de la costumbre, que se insultaban, que con palabras mordaces narraban las limitaciones sexuales del otro, que sacaban a la luz resquemores enquistados, que hacían chantaje con su cariño, que ponían un precio demasiado alto a la convivencia, que se escupían a la cara públicamente. Durante el transcurso de una de las reuniones, un marido encolerizado saltó de la silla, agarró a su mujer por el pelo y la sacudió como si quisiera arrancarle el cuero cabelludo y alzarlo con un aullido triunfante. Hicieron falta tres personas para separarlos.
Ante semejantes demostraciones de rencor él se encogía en su asiento. No quería convertirse en una de aquellas personas.
Se esforzó por cambiar. Puso todo su empeño. Reconoció su culpa y encerró los celos en una caja.
Su mujer logró que se integrara en el grupo de amigos de ella, muchos de los cuales lo habían mirado hasta entonces con recelo, teniendo de él la imagen de alguien arrogante y posesivo. Y él se aferró, con un ansia dudosa, al mantra de la confianza y el respeto mutuos.
Dos días atrás su mujer había partido hacia Miami para realizar una serie de reportajes. En esas ocasiones la acompañaban un fotógrafo y una interiorista que antes de la sesión de fotos ponía a punto las casas —colocaba almohadones sobre las camas y flores en los jarrones— y retiraba los detalles excesivamente personales —fotos de familia y útiles de aseo—. El equipo no era fijo, dependiendo en cada viaje de la disponibilidad de personal en la revista. Sin embargo, eso había comenzado a cambiar en los últimos meses.
Él leía la publicación de su mujer, poniendo especial atención en los reportajes de ella. Y últimamente se repetía en los créditos el nombre de un mismo fotógrafo.
Cuando preguntó por tal coincidencia, ella respondió con un escueto:
Es el mejor.
Y dentro de él revivieron las brasas de los celos.
El nombre salía a la luz demasiado a menudo en las conversaciones de ella.
Barcelona, Mallorca, Córcega, Tánger, Bruselas y ahora Miami. Lugares en los que su mujer y el fotógrafo —el Mejor— habían estado y de los que ella siempre regresaba exhausta.
Mientras caminaba hacia el metro, encogido dentro del abrigo, lo atormentaba la imagen de ambos, gozando de nuevo, con la tranquilidad que les otorgaba disponer de todo un océano entre ellos y él.
Tenía que llamarla. Usaría la excusa de querer saber cómo iba todo para husmear en busca de señales de culpabilidad.
En cuanto llegase a casa, decidió.
Calculaba la hora que sería en Florida cuando vio al perro por primera vez.
Se acercaba por el centro de la calle desierta, con la cabeza erguida, aires de amo del lugar y los ojos fijos en él.
Cuando estuvo a unos veinte metros se detuvo. Y él hizo lo mismo.
Era un dóberman adulto, con pecho de fuego y el rabo y las orejas sin cortar. Estaba limpio y bien alimentado. Llevaba collar. En el frío de la noche su respiración se materializaba en nubecillas. El animal inclinaba la cabeza a un lado y al otro sin perderlo de vista. Él miró alrededor suponiendo que el dueño estaría cerca, pero no vio a nadie. Reanudó el camino.
No había dado más que unos pasos cuando, al llegar a la altura del animal, este gruñó mostrando los dientes. Volvió a detenerse. Cuando vio que el perro no se movía retomó sus pasos lentamente, sin apartar los ojos de él. Así fue alejándose poco a poco. El dóberman seguía plantado en el sitio. Había dejado de gruñir.
Consultó el reloj. Debía darse prisa. Echó un vistazo atrás. El perro se había esfumado.
Podía ver las luces de la estación de metro al fondo de la calle. Apretó la marcha. El roce de los zapatos nuevos hacía que le dolieran los pies.
Al acercarse a una esquina, el dóberman apareció de pronto ante él. Había dado un rodeo para adelantarlo y jadeaba por la carrera. De nuevo le cortó el paso.
Cada vez que él se movía hacia la derecha o la izquierda para esquivarlo, el animal se desplazaba en el mismo sentido.
¿Qué coño te pasa?
Como respuesta el perro volvió a gruñir. Tenía el lomo erizado, las patas abiertas y firmemente plantadas en la acera, y la cabeza gacha.
¿Qué es lo que quieres?
El dóberman se abalanzó sobre él. Apenas tuvo tiempo de alzar los brazos para protegerse.
Las mandíbulas se cerraron un poco más arriba de la muñeca izquierda. Soltó un chillido. El animal agitó la cabeza tratando de afianzar los dientes, sin dejar de gruñir. Él forcejeó para liberarse. El grueso paño del abrigo impidió que los dientes se hincaran en la carne, pero el dóberman lo tenía firmemente cogido. En una reacción instintiva lo golpeó con el maletín. El perro se resistía a soltarlo.
Lo azotó con más fuerza. Dentro del maletín resonaban las carpetas, la estilográfica, la agenda electrónica y el resto de útiles, liberados de sus compartimentos.
Por fin el perro aflojó las mandíbulas y él pudo zafarse de un tirón. El animal retrocedió. Él creía —deseaba— haberle roto alguna costilla. Aguardó con el maletín alzado por si se repetía el ataque. El perro se mantuvo igualmente a la defensiva. Hilos de baba le colgaban de las fauces.
Miró a su alrededor. Esperaba que alguien hubiera oído los gritos. Pero la calle continuaba tan silenciosa y despoblada como antes. La respiración agitada del perro, entremezclada con la suya propia, era cuanto alcanzaba a oír.
El dóberman volvió al ataque sin previo aviso. Arremetió contra él, que, sin aliento ni apenas tiempo para reaccionar, impulsó el maletín en un amplio arco que lo llevó a impactar contra la cabeza del perro. Este soltó un aullido y reculó. Pero antes de que él pudiera recuperar el equilibrio y asestarle otro golpe, el perro se revolvió y hundió los colmillos en la piel de una esquina del maletín.
Siguió un tenso forcejeo en el que pugnaron por arrebatar al otro la improvisada arma. Uno tiraba con ambas manos del asa al tiempo que lanzaba patadas al perro, mientras este se retorcía para esquivar los golpes.
El ejecutivo estaba bañado en sudor y el brazo le dolía en el lugar del mordisco. Las pupilas del dóberman eran círculos incandescentes. Todo el cuerpo del animal estaba contraído, los músculos se le marcaban bajo el pelaje. El color rosa de sus encías tenía un aspecto engañosamente dulce.
Ninguno se daba por vencido. Él tiraba del asa, arrastrando al perro, cuyas uñas arañaban las baldosas de la acera.
Avanzaba así, retrocediendo de espaldas, a punto de recuperar el maletín, pero tropezó con uno de los voluminosos maceteros de cemento dispuestos en la acera. Trastabilló y casi perdió el equilibrio. Por un instante aflojó su presa sobre el maletín, lo que bastó al perro para arrancárselo.
Desarmado, el hombre se retiró sin apartar los ojos del animal que, con expresión triunfante, lo contemplaba a su vez.
Echó a correr.
En un breve vistazo sobre el hombro vio que el dóberman se ensañaba con el maletín y hacía jirones el revestimiento de piel.
Dobló una esquina y lo perdió de vista.
Llevaba huyendo lo que le pareció largo rato cuando se dio cuenta de que corría en dirección contraria a la estación de metro.
Llegó a una plaza rodeada de edificios acristalados, como un anfiteatro. No había árboles ni parterres de césped, solo una superficie embaldosada, con bancos a los que en los días soleados acudían las secretarias a almorzar, y en cuyo centro se elevaba una fuente. Esta consistía en un apilamiento de losas de mármol artificial dispuestas en planos inclinados por los que el agua descendía hasta un estanque de poca profundidad.
Se detuvo junto al pretil. Sudaba y el aire frío hacía que le dolieran los pulmones.
No había rastro del perro. Contuvo la respiración y aguzó el oído sin alcanzar a oír nada.
Se sentó en el pretil y trató de calmarse. Estaba aturdido por lo insospechado y violento del encuentro. Se aflojó la corbata y desabotonó el cuello. Llevó a cabo un repaso de la situación.
Lo primero fue comprobar la herida. No parecía grave, tan solo un par de arañazos en la parte interior del antebrazo, de los que manaban sendos hilos de sangre. El aspecto leve de la lesión no se correspondía sin embargo con el dolor que sentía al flexionar la muñeca. Usó el pañuelo para vendar la herida. La manga del abrigo estaba desgarrada y cubierta de babas.
Se preguntaba de dónde había salido el perro, quién sería su dueño y, especialmente, por qué había arremetido contra él sin que mediara provocación.
A lo mejor estaba rabioso, pensó.
¿Quedaban animales rabiosos? ¿En la ciudad? Lo ignoraba.
Su teléfono móvil estaba en el maletín y por el momento no se planteaba recuperarlo. Y ya era tarde para coger el tren. Decidió dar un rodeo, de todas las manzanas que fuera necesario, para eludir al perro. Buscaría un taxi.
En las interioridades de la fuente se accionó un temporizador y el agua dejó de manar sobre las losas de mármol. En la quietud que se hizo a continuación oyó acercarse al perro. Oyó las uñas rascar el asfalto, cada vez más cerca, hasta que lo vio aparecer por la misma bocacalle por donde él había llegado a la plaza.
Sopesó gritar pidiendo ayuda pero desechó la idea de inmediato. En su lugar se desprendió del abrigo y se lo enrolló en el brazo izquierdo para emplearlo como escudo. Se colocó en guardia, con el otro brazo dispuesto a golpear. Le temblaban las piernas. No podía creer que aquello le estuviera pasando.
El dóberman aceleró el paso, luego echó a correr y, cuando estuvo a un par de metros, saltó con las fauces abiertas, directo al cuello del hombre. Este interpuso a tiempo el brazo acolchado e interceptó al animal, que se aferró a la tela del abrigo. Tuvo lugar un nuevo forcejeo. El hombre lanzaba patadas y algún puñetazo débil, sin resultado.
Tenía que pensar en algo. No bastaba con resistir como había hecho hasta entonces. El perro volvería al ataque una y otra vez.
Algo se activó en lo hondo de su cerebro, una alarma que le indicaba que aquello era más que un contratiempo, mucho más que un incidente inesperado. La alarma le decía que se encontraba en verdadero peligro y que había de actuar en consecuencia.
Alargó la mano libre hacia el cuello del perro y lo agarró por el collar. El dóberman se revolvió, torció la cabeza y lanzó un mordisco a la muñeca desprotegida. El hombre aulló de dolor. Pero no lo soltó. Con las fuerzas que aún le quedaban tiró del animal —sintió que algo se le desgarraba en el interior del brazo— y lo alzó sobre el pretil para meterlo en el estanque.
Al contacto con el agua el perro chilló como si le escaldase. No habría más de cincuenta centímetros de profundidad; el hombre, inclinado sobre el borde, cargó todo su peso para mantenerle la cabeza bajo la superficie. El dóberman se revolvía en busca de aire. Trataba de morder sin que las mandíbulas hallaran nada sólido. Sus patas se agitaban sobre el agua. Él apartó el rostro para protegerse los ojos.
Vio su paladar, negro satinado, y burbujas brotando del fondo de la garganta.
Lo mantuvo hundido hasta que todo el aire de los pulmones hubo escapado, sustituido por el agua sucia del estanque.
Finalmente sus movimientos se apagaron.
Aflojó la presa. Retrocedió unos pasos. El perro miraba con ojos vidriosos el fondo mugriento.
Se sacó los guantes, empapados e inútiles. La mano derecha le palpitaba de dolor. Tenía la piel desgarrada y unos orificios negros donde los colmillos le habían atravesado la carne.
Le zumbaban los oídos. Creyó que iba a vomitar o desmayarse, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se inclinó una vez más sobre el estanque y se lavó la cara. El agua arrastró las lágrimas que, sin que él lo hubiera notado, le corrían por las mejillas.
En la sala de urgencias le limpiaron las heridas y pusieron la vacuna antirrábica. El sanitario encargado de atenderlo lo interrogó sobre lo ocurrido.