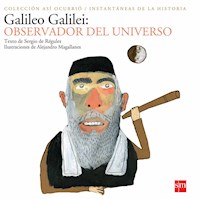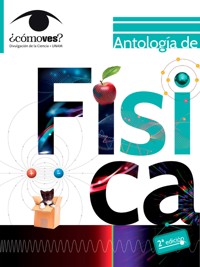
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Divulgación de la Ciencia
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Esta antología, como las anteriores, reúne algunos artículos publicados en la revista ¿Cómo ves? durante casi veinte años. En esta ocasión presentamos diversos temas que atañen a la física, área de la ciencia que ha tenido importantes avances, dignos de tratarse en nuestros salones de clase.Los lectores, sobre todo los jóvenes y profesores de bachillerato y licenciatura, podrán encontrar aquí respuestas sencillas pero bien fundamentadas de reconocidos divulgadores de la ciencia a temas tan fascinantes como la física nuclear y la mecánica cuántica, la luz y las auroras boreales, la física fundamental, las lentes gravitacionales y el monopolo magnético, experimentos, neutrinos y el observatorio de rayos gamma. Esta edición también reúne semblanzas y biografías de extraordinarias vidas de científicos de la talla de Isaac Newton, Henry Cavendish, Marie Curie y Lise Meitner.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rector
Enrique Graue Wiechers
Secretario General
Leonardo Lomelí Vanegas
Coordinador de la Investigación Científica
William Lee Alardín
Director General
César A. Domínguez Pérez Tejada
Jefe de la Unidad Administrativa
Carlos Augusto Plancarte Morales
Directora de Medios
Milagros Varguez Ramírez
Subdirectora de Medios Escritos
Rosanela Álvarez Ruiz
Editora | Maia F. Miret
Jefa de redacción | Gloria Valek
Coordinador científico | Sergio de Régules
Diseño | Georgina Reyes
Asesoría | Martín Bonfil, Mónica Genis
Comercialización | Gabriela García C.
Suscripciones | Guadalupe Fragoso
Página web | Roberto Ramírez G., José Segovia
Comité editorial
Rosa María Catalá Rodes, Agustín López-Munguía Canales,
Julia Tagüeña Parga, Aleida Rueda Rodríguez,
Eduardo Thomas Téllez, Alejandra Ortiz Medrano, Leonel Sagahón
Presentación
La física es más que leyes y fórmulas; es una manera de pensar...
Las antologías de la revista ¿Cómo ves? son colecciones de artículos sobre un mismo tema general (astronomía, matemáticas, química…) seleccionados para ofrecer una visión amplia y variada de cada disciplina. Con el fin de ofrecer un apoyo a la enseñanza de las ciencias en el bachillerato, la selección —tanto de los temas de las antologías como del contenido de cada una— toma en cuenta los programas de estudio y las necesidades de los estudiantes. En esta ocasión me complace presentarles la antología de física, que los lectores de ¿Cómo ves? venían pidiendo desde hacía tiempo a través de las redes sociales de la revista.
Aunque esta antología esté concebida como un apoyo a la docencia, no es un eco de los programas escolares ni un sustituto del libro de texto. Es un complemento que contiene materiales que no se encuentran comúnmente en éstos. Los programas y los libros de texto rara vez dan cuenta de lo más novedoso en la investigación científica. Tampoco muestran la investigación como una labor colectiva ni hablan de las instituciones que reúnen y dan forma a esa colectividad. En ¿Cómo ves?, en cambio, se da mucha importancia a la actualidad y a los aspectos humanos y sociales de la investigación, y este afán se refleja naturalmente en las antologías.
La física es más que leyes y fórmulas; es una manera de pensar y podremos entenderla mejor en la medida que los conceptos que aprendemos en la escuela sean ubicados en su contexto histórico y sus creadores revelados. Explicar el cómo y el quién es otra vocación de la revista que se transmite a las antologías. Estamos seguros de que los lectores de esta antología de física, ya sean estudiantes, profesores o personas interesadas en el tema, sacarán provecho y disfrutarán de esta manera de divulgar la física.
Agradecemos a los autores e ilustradores de los artículos de esta antología, los cuales se publican tal cual salieron en la revista, así como a los equipos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que contribuyeron a sacar a la luz esta publicación. También agradecemos el apoyo institucional que permitió llevarla a buen término.
César A. Domínguez Pérez TejadaDirector General de Divulgación de la Ciencia UNAM
Introducción
Entender, meta de la ciencia
Jocelyn Bell, astrofísica británica famosa por ser la primera persona en detectar la señal característica de una estrella de neutrones, dice que la ciencia no busca “la verdad”, sino algo más modesto: entender. “Buscar la verdad me parece un camino sembrado de trampas. Cada quien tiene su propia noción de lo que es verdad y todos tendemos a creer que la nuestra es la única.” Pero eso no le quita nada al valor de la ciencia: “Buscar entender es mucho más útil a la humanidad y es una meta suficientemente ambiciosa.”
Esta antología temática de física de ¿Cómo ves? contiene 47 artículos que ilustran este afán de entender más que de buscar una verdad absoluta. Están separados por secciones que muestran distintos aspectos de esta tarea.
En la sección “Personajes” abrimos una ventana sobre las vicisitudes de algunos de los seres humanos que han contribuido a construir la física desde el siglo XVII. Sus historias nos muestran que hay muchas maneras de ser científico y de vencer los obstáculos que nos ponen la naturaleza física y la naturaleza humana.
El conocimiento científico se construye en comunidad. Esa comunidad se integra alrededor de instituciones, valores, métodos y lenguajes comunes; o dicho de otro modo, tiene su propia cultura. La sección “La ciencia como institución” ofrece una muestra de esta cultura que se inserta en la cultura más general, la que todos compartimos. Siguen tres secciones dedicadas a diversos aspectos de la física moderna que siempre despiertan la curiosidad de los jóvenes. Repasamos el origen de la mecánica cuántica, así como sus rarezas y sus conceptos más recientes, como la teletransportación y la criptografía cuánticas. También sobrevolamos las teorías de la relatividad, teorías muy bien asentadas en pruebas, y las supercuerdas, conjunto de teorías que pretenden explicar básicamente todo, pero que no han sido probadas. Esto nos recuerda que las teorías de la física necesitan sustento experimental.
La última sección está dedicada a los aparatos con los que llevamos a cabo los experimentos. Desde el simplísimo péndulo hasta el observatorio de rayos cósmicos HAWC y el detector de la colaboración LIGO, con el que en 2015 se observaron por primera vez las ondas gravitacionales que Einstein predijo 100 años antes (lo que les valió a los creadores del detector el premio Nobel de física en 2017).
Esta antología está pensada para usarse como complemento en la enseñanza de la física en el bachillerato, pero también se puede disfrutar por puro placer. Está encaminada a despertar la curiosidad de nuestros lectores y también a maravillarlos.
Sergio de RégulesCoordinador científico de la revista ¿Cómo ves?
Índice
Presentación
Introducción
1 Personajes
Las aficiones ocultas de Newton
Daniel Martín Reina
Henry Cavendish: la mente genial de un hombre extraño
Gertrudis Uruchurtu
Mary Somerville. Pasión por la ciencia
Érika Roldán Roa
La victoria agridulce de Sophie Germain
Claudia Hernández García
Marie Curie, guerrera silenciosa
Beata Kucienska
Historia de una injusticia: Lise Meitner
Rolando Ísita Tornell
Un hombre invisible para el comité Nobel: el caso Frisch
Horacio García Fernández
Ernesto Sábato. Cosecha de letras y números
Paulino Sabugal Fernández
Ettore Majorana y el arte de desaparecer
Juan Nepote
2 La ciencia como institución y comunidad
Soy físico
Miguel Alcubierre
Luces, cámara y método científico
José A. Guzmán
¿Un kilogramo más democrático?
Agustín López Munguía y Sergio de Régules
En busca del metro
Daniel Martín Reina
Los problemas de Fermi
Daniel Martín Reina
Modelos. Manual del usuario
Susana Biro
El debate de las revistas científicas
Jonathan Cueto Escobedo
La letra escarlata: fraude en la ciencia
Gerardo Gálvez y Sergio de Régules
3 Mecánica cuántica y física nuclear
El laboratorio Cavendish
Gloria Valek
De la botánica a la física atómica
Horacio García Fernández
100 años de física cuántica
Luis Estrada
El descubrimiento de la radioactividad
Daniel Martín Reina
El descubrimiento del núcleo
Daniel Martín Reina
El mundo de las cosas extrañas
Shahen Hacyan
Las cuitas cuánticas de Einstein
Sergio de Régules
El gato de Schrödinger. La física en el país de las maravillas
Sergio de Régules
Teletransportación cuántica
Sergio de Régules
La aterradora liberación del átomo
Horacio García Fernández
Criptografía cuántica
Daniel Martín Reina
4 Cosas de la luz
Y se hizo la luz… eléctrica
José de la Herrán
Las auroras polares: valkirias a la deriva
Jorge Fuentes Fernández
Luces del norte
Isabelle Marmasse
Lo que el ojo no ve
Beata Kucienska
5 Física fundamental
¿Son constantes las constantes de la naturaleza?
Daniel Martín Reina
Física a toda velocidad. La teoría especial de la relatividad
Daniel Martín Reina
¿Se puede viajar más rápido que la luz?
Miguel Alcubierre
¿Partícula inmortal?
Daniel Martín Reina
Lentes gravitacionales. Telescopio natural
Gerardo Martínez Avilés
El monopolo magnético. Una búsqueda que aún no termina
Daniel Martín Reina
La física pende de una cuerda
Daniel Martín Reina
Ondas de espacio, ondas de tiempo. La búsqueda de la radiación gravitacional
Miguel Alcubierre
6 Experimentos y detectores
Thomas Young y la naturaleza ondulatoria de la luz
Daniel Martín Reina
El péndulo maravilloso
Luis O. Manuel
A la caza del neutrino
Daniel Martín Reina
El caso de los neutrinos imposibles
Sergio de Régules
HAWC. El nuevo observatorio de rayos gamma
Isaac Torres Cruz
“Hemos detectado ondas gravitacionales”
Sergio de Régules
Retrato de un hoyo negro
Sergio de Régules
Nota al pie
Aviso legal
Capítulo 1
Personajes
Las aficiones ocultas de Newton
Por Daniel Martín Reina
Newton no soló se ocupó de asuntos científicos. De hecho dedicó gran parte de su vida a dos a ficiones, en las cuales fue tan minucioso y riguroso como en la ciencia.
Isaac Newton, 1677.
Un día deverano de 1936 se subastó en la prestigiosa casa londinense Sotheby’s el contenido de un baúl lleno de manuscritos y cartas que pertenecieron a Isaac Newton. Estos documentos fueron heredados por la sobrina preferida de Newton, Catherine Barton, que vivió con el científico en Londres durante más de una década. Su familia los conservó desde entonces, hasta que uno de sus descendientes no tuvo más remedio que ponerlos a la venta para hacer frente a graves problemas económicos.
¿Qué contenían esos documentos? ¿Explicaban cómo llegó Newton a enunciar la ley de la gravitación universal? ¿Se confirmaba la famosa leyenda de la manzana? ¿O quizá trataban sobre algún otro descubrimiento que habría permanecido oculto todos estos años? Nada de eso. Para sorpresa de muchos historiadores, sólo una pequeña parte de dichos documentos tenía carácter científico. La gran mayoría trataban de las dos aficiones ocultas de Sir Isaac Newton: la alquimia y la teología.
Cuesta imaginar al padre de la física, al inventor del cálculo diferencial y estudioso de la luz y los colores, buscando la piedra filosofal o intentando descifrar la Biblia. Y aunque podríamos pensar que se trataba de un simple pasatiempo ocasional, los manuscritos subastados muestran todo lo contrario. A lo largo de su vida, Newton dedicó más tiempo al estudio de la alquimia que al de la física y las matemáticas juntas. Y escribió muchas más páginas sobre teología que sobre ciencia. Todo ello había permanecido escondido en aquel baúl durante más de 200 años, pero finalmente salió a la luz.
Un dilema
La primera sorpresa encontrada en los manuscritos fue descubrir que Newton era un arriano convencido. El arrianismo afirma que Dios es un ser único y, por tanto, niega la divinidad de Jesús. Esta doctrina, desarrollada por el obispo libio Arrio (250-336), choca de lleno con el concepto de la Santísima Trinidad, según la cual Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno. La Iglesia consideraba que el arrianismo era una peligrosa herejía, y en muchos países era perseguido por la ley.
La casa de Newton en Cambridge estaba situada entre la Gran Puerta y la Capilla y disponía de un enorme jardín privado, con un alto muro de piedra que lo aislaba del exterior.
Al hacerse miembro del Trinity College de Cambridge en 1667, Newton estaba obligado a ordenarse como sacerdote de la Iglesia anglicana a los siete años de doctorarse, lo que le obligaría a sostener la doctrina de la Santísima Trinidad. Newton se enfrentaba a un importante dilema: por un lado, no estaba dispuesto a comprometer su fe, pero por otro, si rechazaba la ordenación, perdería la plaza y la Cátedra Lucasiana de matemáticas, que consiguió poco después.
Por suerte, Newton encontró una salida. Henry Lucas, el fundador de la Cátedra Lucasiana, había establecido que ningún titular de esta cátedra podía implicarse activamente en la Iglesia (para garantizar que se dedicara por completo a la ciencia). En 1675, utilizando esto como excusa, Newton solicitó al rey una dispensa que excusara a todos los catedráticos lucasianos de la obligación de tomar las órdenes religiosas. Carlos II, apasionado de la ciencia, concedió esta dispensa a perpetuidad. De esta manera, Newton no tuvo que tomar las órdenes sagradas ni marcharse del Trinity College después de sus primeros siete años.
Aun así Newton tuvo que guardar en secreto sus creencias para evitar problemas con las autoridades, algo que otros no consiguieron. Sin ir más lejos, su sucesor en Cambridge, William Whiston, fue expulsado de la Cátedra Lucasiana en 1710 por su declarado arrianismo. Lo curioso de la historia es que Newton no sólo no hizo nada para evitar la expulsión, sino que cuando en 1716 Whiston fue propuesto como miembro de la Royal Society, la sociedad científica más antigua de Inglaterra, Newton —por aquel entonces su presidente— amenazó con dimitir de su cargo si se le admitía.
El laboratorio
Newton permaneció en el Trinity College durante casi 30 años. Al principio compartía habitación con otro compañero, pero con el paso de los años su estatus cambió: en 1669 obtuvo la Cátedra Lucasiana de matemáticas y en 1672 fue elegido miembro de la Royal Society. Estos méritos le permitieron trasladarse en 1673 a una casa donde vivía él solo. La casa, situada entre la Gran Puerta y la Capilla, disponía de un enorme jardín privado, con un alto muro de piedra que lo aislaba del exterior. Allí Newton pudo desarrollar su secreta pasión por la alquimia sin despertar la curiosidad de sus vecinos.
Instrumentos del alquimista.
En una esquina del jardín, pegado a la capilla, Newton instaló su laboratorio, equipándolo con todo lo necesario para realizar sus experimentos: un horno de ladrillo —construido por él mismo—, aparatos tales como tubos de ensayo, alambiques, embudos, crisoles, y, por supuesto, materiales como metales —antimonio, bismuto, hierro, cobre y plomo— y otros reactivos —ácido sulfúrico, ácido nítrico, bentonita y sulfato de cobre (II), comúnmente llamado vitriolo azul—. Una bomba de agua cerca de las escaleras de acceso al jardín proporcionaba agua para los experimentos.
Según las últimas investigaciones, se piensa que Newton pudo llevar a cabo en total unos 400 experimentos sobre la transmutación de metales. Esto le ocupaba la mayor parte del tiempo y le producía mucha satisfacción y placer. Según recordó su asistente Humphrey Newton (quien, por cierto, no guardaba ningún parentesco con él): “Casi nunca se acostaba antes de las dos o tres de la mañana, a veces no antes de las cinco o seis, descansando apenas durante cuatro o cinco horas”. Este duro ritmo de trabajo aumentaba al acercarse los equinoccios de primavera y otoño, épocas en las cuales los experimentos eran más propicios según la tradición alquímica. Entonces Newton —el científico— permanecía ocupado en su laboratorio seis semanas seguidas, con el fuego del horno encendido día y noche sin interrupción.
EN BUSCA DE LA PIEDRA FILOSOFAL
La alquimia es una práctica muy antigua. Aunque su origen no está claro, los primeros datos conocidos se remontan al antiguo Egipto. Sus técnicas eran primitivas, fruto en muchas ocasiones de la casualidad: la unión de dos metales produce otro distinto, el tratamiento de un metal puede cambiar su color. Estas observaciones llevaron a la conclusión de que cualquier elemento podía transformarse en otro —transmutarse— simplemente combinándolos en las proporciones adecuadas. ¿Podría un metal como el plomo convertirse en oro? Sí, con la ayuda de la piedra filosofal, el mítico ingrediente que transformaría, no sólo el plomo, sino cualquier metal en oro. Pero sus extraordinarias propiedades no terminarían ahí: la piedra filosofal también curaría enfermedades y hasta otorgaría la inmortalidad.
En la Edad Media, los alquimistas se lanzaron a la búsqueda de la piedra filosofal. Sin embargo, el esfuerzo no tuvo la recompensa que ellos perseguían, ni encontraron la manera de fabricar oro a partir de otros metales ni nada parecido. Al menos descubrieron sustancias que hoy en día pueden resultar tan importantes como el oro, tales como el fósforo y los ácidos clorhídrico y sulfúrico. En ese sentido, su trabajo sí mereció la pena.
Con el paso de los siglos, la alquimia fue cayendo en desuso, a la vez que la química se establecía como ciencia. Hoy en día nos pueden parecer dos cosas completamente diferentes, pero en la época de Newton no era fácil distinguir una de otra. De hecho, muchos de los que contribuyeron al nacimiento de la química practicaron la alquimia. En esencia, no hay nada disparatado en la idea de la transmutación. En la naturaleza ocurre de forma espontánea en ciertos elementos pesados e inestables, como el uranio y el plutonio, que se transforman en otros más ligeros y estables por decaimiento radiactivo. Lo mismo ocurre en la fisión nuclear. Y por medio de reacciones nucleares se puede transformar el plomo en oro, pero resulta tan caro que se pierde en vez de ganar.
Tres niveles de la alquimia: arriba, los símbolos de los estados de la materia; al centro, diagramas cabalísticos; abajo, técnicas de la alquimia, destilación y calcinación. Grabado: R. Custos, 1616 / cortesía Wellcome Collection.
Discreción absoluta
Todos los experimentos de Newton fueron realizados con la más absoluta discreción. El motivo principal de esta precaución es que por aquel entonces practicar la alquimia era delito. En 1404, el rey Enrique IV había prohibido “multiplicar el oro o la plata”, lo que equivalía a proscribir la alquimia, seguramente por miedo a las falsificaciones (uno de los objetivos de los alquimistas era fabricar la anhelada piedra filosofal, con la que supuestamente se podría convertir cualquier metal en oro, objetivo que desde luego no alcanzaron). Cuando esta ley fue abolida en 1689, Newton era ya un personaje famoso en los círculos intelectuales de Inglaterra. Aunque no era el único científico que practicaba la alquimia, su carácter reservado lo inclinaba a guardar el secreto y proteger su imagen.
Pero Newton no sólo mantenía en secreto sus experimentos por la razón anterior. Como él, los alquimistas temían que si uno de ellos llegara a descubrir la piedra filosofal, ésta cayera en malas manos. Por eso no solían hablar de sus experimentos, y cuando lo hacían, utilizaban un lenguaje enigmático, que sólo debía ser entendido por los iniciados (en la alquimia). Por ejemplo, era habitual utilizar nombres planetarios para los metales; así, el plomo era Saturno, el hierro era Marte, el cobre era Venus y el oro era el Sol. Hoy en día se siguen investigando los textos de Newton para descifrarlos e intentar averiguar hacia dónde iban encaminados sus experimentos y qué resultados obtuvo. Todavía hay muchas preguntas sin responder sobre ellos.
LA PROFECÍA DE NEWTON
A finales de febrero de 2003 el siguiente titular apareció en la portada del prestigioso periódico inglés Daily Telegraph: “Newton fija el fin del mundo para 2060”. La noticia explicaba que después de 50 años y más de 4500 páginas escritas para tratar de predecir cuándo se acabaría el mundo, Newton finalmente había determinado en un documento esa fecha. El documento en cuestión formaba parte del lote subastado en Sotheby’s y que fue a parar a manos de un coleccionista llamado Abraham Yahuda. A la muerte de éste, el documento fue donado a la Biblioteca Nacional de Israel, donde un investigador lo recuperó.
La noticia cundió como la pólvora, y a los pocos días ya había llegado a todos los rincones del planeta. Newton, posiblemente el científico más importante de la historia, resultaba ser un profeta apocalíptico. Para colmo, vaticinaba el fin del mundo ¡en apenas 57 años! La noticia tomó por sorpresa a la mayoría del gran público. ¿Cómo era posible que alguien como Newton se hubiese dedicado a este tipo de cosas?
Lo que muchos no sabían entonces es que Newton fue un estudioso de la Biblia, además de un firme creyente de sus profecías. Para Newton, la Biblia no sólo contenía la historia pasada, sino también todo aquello que estaba por suceder. Pero el futuro estaba escrito en lenguaje simbólico; Newton dedicó mucho esfuerzo a descifrarlo.
Dicho esto, conviene matizar la noticia. Newton nunca escribió que el fin del mundo fuese a ocurrir exactamente en el año 2060. Lo que escribió fue que el Día del Juicio Final no sería antes del año 2060; podría ser ese mismo año, al año siguiente o en tres siglos. Además, hay que tener en cuenta dónde hizo esta afirmación: fue escrita en un sobre usado, al que todavía se le ven los restos de un sello de lacre. Los expertos afirman que la caligrafía de Newton es irregular, incluso con faltas de ortografía. Y en el mismo sobre aparecen también unos cálculos matemáticos que nada tienen que ver con estos otros “cálculos” bíblicos.
La conclusión parece evidente: se trata de unas simples notas privadas. Conociendo el carácter reservado de Newton y su enfermiza aversión a publicar sus trabajos (véase “Newton vs. Leibniz”, ¿Cómo ves? núm. 110), seguro que no le habría hecho ninguna gracia el revuelo que causaron sus notas.
En la primavera de 1693 un incendio destruyó su laboratorio, y con él parte de sus apuntes alquímicos. Afectado quizá por este accidente, Newton cayó gravemente enfermo ese mismo verano. De acuerdo con el diagnóstico médico, sufrió una depresión nerviosa acompañada de delirios y melancolía. Se enfrentó con varios amigos acusándoles sin motivo. Apenas podía dormir por las noches y era incapaz de concentrarse. Es posible que la enfermedad fuese producida por un envenenamiento de metales durante el incendio. El caso es que no se recuperó hasta finales de ese mismo año. En 1695 realizó el último experimento del que se tiene constancia. Y un año después Newton se trasladó a Londres para hacerse cargo de la dirección de la Casa de la Moneda, abandonando Cambridge y poniendo punto final a sus prácticas alquímicas.
La topografía de los cielos
Desde que estableció su residencia en Londres, la vida de Newton cambió por completo. Su fama y poder fueron creciendo (en 1702 fue elegido presidente de la Royal Society —cargo que no abandonaría hasta su muerte en 1727— y en 1715 fue nombrado Sir por la reina), a la vez que disminuía el tiempo que dedicaba a la ciencia. En esta última etapa de su vida, Newton se centró en una tarea que ya había empezado en Cambridge: el estudio de la Biblia.
Newton fue siempre un hombre profundamente religioso. Para él la Biblia era la palabra de Dios, y estaba convencido de que entre sus páginas estaban escondidos los secretos del universo. Por eso dedicó miles de horas —y miles de páginas— a analizar y descifrar la Biblia (en especial el Libro de Daniel y el Apocalipsis). Se calcula que sus textos religiosos constituyen más de la mitad de toda su producción escrita. Esta labor era bien conocida en su círculo más íntimo: su amigo el filósofo John Locke, con quien Newton discutió asuntos de teología allá por 1690, quedó tan impresionado por sus argumentos que no dudó en elogiar “su conocimiento de la Biblia, en el que pocos lo igualan”.
En sus estudios, Newton no sólo utilizó la Biblia como fuente, sino también a Heródoto, Filón de Alejandría y otros historiadores: cuanto más antigua fuese la fuente, tanto mejor. Newton creía que la verdadera religión cristiana se había corrompido con el paso de los siglos, y la única forma de recuperarla era explorando de nuevo el mundo de la antigüedad. Así que Newton intentó establecer con exactitud el orden de los acontecimientos de diversos reinos de la antigüedad, como los griegos, persas, egipcios, asirios y babilonios. También se interesó por el Templo de Salomón en Jerusalén, destruido por los babilonios en el siglo VI a. C. Newton lo consideraba como una pieza fundamental de la historia sagrada, porque sus dimensiones serían “la mejor guía para conocer la topografía de los cielos”.
En la primavera de 1693 un incendio destruyó el laboratorio, y con él parte de los apuntes alquímicos de Newton. Grabado: Morel, 1874.
En ocasiones, sus estudios lo condujeron a conclusiones muy poco ortodoxas. Por ejemplo, estaba convencido de que los antiguos sabios, como Platón y Pitágoras, ¡ya conocían su propia teoría de la gravedad! Aunque hay quien afirma que el estudio de la Biblia ayudó a Newton en sus descubrimientos científicos, parece difícil encontrar una conexión entre uno y otros. Eso sí, no se puede negar que en ambos casos su labor fue igual de minuciosa y rigurosa.
Una nueva visión
A partir del siglo XVIII, las aportaciones de Newton a la física y las matemáticas lo encumbraron como una de las figuras más importantes de la llamada edad de la razón. Desde entonces, el genio inglés ha sido considerado como el científico más grande de todos los tiempos, opinión que sigue vigente —con el permiso de Albert Einstein—. Cuando escuchamos su nombre se nos viene a la cabeza la imagen del primer científico moderno, libre de las creencias y supersticiones de la Edad Media.
Pero la realidad era bien distinta. Ya en los años posteriores a su muerte se corrió un tupido velo sobre sus actividades no científicas, evitando así manchar la reputación del genio inglés. Su primer biógrafo, John Conduitt, fue el primero en quitar importancia a sus aficiones secretas: “Cuando se cansaba de sus duros estudios, su única relajación consistía en dedicarse a otros temas como la historia, la cronología o la química”. Muchos biógrafos posteriores siguieron el ejemplo de Conduitt; unas veces se afirmaba que la mayoría de los trabajos religiosos de Newton habían sido copiados de otros, mientras que en otras ocasiones se hablaba de su trabajo alquímico como simples “distracciones pirotécnicas”.
John Locke (1632-1704).
La subasta de los manuscritos de Sotheby’s supuso un antes y un después en nuestra visión de Newton. Sin que por ello desmerezcan sus extraordinarios logros, ahora sabemos que el Newton de carne y hueso —no el Newton idealizado que conocíamos hasta entonces— se interesó sólo en parte por asuntos científicos. También estuvo inmerso en el oscuro mundo de la alquimia, dedicado a escribir la crónica de antiguos reinos, convencido de que la Santísima Trinidad era una invención de la Iglesia, persuadido de que el estudio de la Biblia le permitiría predecir el futuro. El eminente economista John Maynard Keynes, que adquirió parte del lote subastado, lo expresó con una frase que ya ha pasado a la historia: “Newton no fue el primero de la edad de la razón, sino el último de los magos”.
Publicado en ¿Cómo ves? núm. 127, junio 2009.
Daniel Martín Reina, frecuente colaborador de ¿Cómo ves?, es egresado de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Sevilla, España.
Henry Cavendish:la mente genial de un hombre extraño
Por Gertrudis Uruchurtu
La extraña personalidad de este cientifico misántrogo quizá explica la paciencia y el cuidado con que llevó a cabo los más diversos experimentos. Esas cualidades, y su inmensa fortuna, le ayudaron a hacer muchos descubrimientos que habrían sido revolucionarios si Cavendish se hubiera molestado en divulgarlos.
Ilustraciones Eva Lobatón
A los 40 años, en 1771, Henry Cavendish heredó una fortuna y se convirtió, según un contemporáneo suyo, en “el más rico de los sabios y muy probablemente también en el más sabio de los ricos”. Se podría añadir que al mismo tiempo era el más excéntrico de los sabios y de los ricos.
Con una de las fortunas más grandes de Inglaterra, se esperaba de él que aspirara a los puestos políticos y a ser miembro de la Cámara de los Comunes, como correspondía a los de su clase. Sin embargo, su único interés era la ciencia. Nunca se casó y rehuía cualquier contacto con otros seres humanos. Era especialmente notoria su aversión a las mujeres. Se cuenta que mandó construir en su casa una escalera suplementaria para poder subir y bajar sin tener que toparse con la servidumbre. Con su ama de llaves se comunicaba por medio de notas escritas y en las raras ocasiones en que hacía uso de la palabra, hablaba con una voz muy débil y aguda.
Henry Cavendish dedicó su riqueza material a sus experimentos científicos, los cuales realizaba en solitario. Compró una gran mansión que convirtió íntegramente en laboratorio y talleres para fabricar los más elaborados instrumentos para sus investigaciones.
Por su necesidad de conocer lo que sucedía en el mundo de la ciencia se vio obligado a asistir a las conferencias de la Royal Society. El objetivo de esta institución, fundada en 1669, ha sido hasta la fecha promover y divulgar la ciencia. Cuando asistía, Cavendish permanecía detrás de una puerta en tanto no lo obligaran a entrar. Si se veía orillado a describir sus experimentos, hipótesis y teorías, lo hacía con un mínimo de palabras, tartamudeando y sin expresión alguna. Fue criticado por su descuidada y anticuada forma de vestir —usaba ropa pasada de moda hacía 50 años— y por ser incapaz de ver a sus colegas a los ojos.
Un miembro de la Royal Society, en una carta a otro científico, se refiere a Cavendish de la siguiente manera:
Rara vez habla, y cuando lo hace, es titubeando y con dificultad. No obstante, al escucharlo, hay destellos de genialidad a pesar de su apariencia poco prometedora. Hasta donde yo veo, es el único miembro de la Sociedad que integra conocimientos de matemática, química y filosofía experimental. Reduce su teoría del Universo a una multitud de objetos que numera, mide y pesa con exagerada precisión en sus experimentos cuantitativos.
Según George Wilson, su biógrafo, Cavendish dedicó su vida entera, sin domingos ni días feriados, a sus experimentos con el único fin de satisfacer su curiosidad científica. No le interesó la fama, ni la competencia, ni la rivalidad científica. Jamás reclamó la prioridad que merecía en descubrimientos que después fueron atribuidos a otros.
El famoso neurólogo Oliver Sacks sugiere que Cavendish padecía el síndrome de Asperger, un tipo de autismo que es compatible con una gran capacidad intelectual. Quienes lo padecen no pueden establecer relaciones sociales, evitan el contacto visual y son incapaces de interpretar los sentimientos de otra persona a partir de su lenguaje facial o corporal, son obsesivos del orden y los trastorna cualquier cosa que altere su rutina.
La era del flogisto
Sufriera o no del síndrome de Asperger, la meticulosidad y obsesión por el orden de Cavendish desempeñaron, sin que él se lo propusiera, un papel clave para derrumbar la teoría del flogisto, agente hipotético que se transfería entre los cuerpos cuando cambiaban de temperatura y que explicaba cualitativamente algunos aspectos del calentamiento y el enfriamiento, entre otras cosas. Esta teoría la propuso el médico alemán Ernst Stahl. Pero ¿qué era el flogisto? A decir verdad, los científicos de la época nunca se pusieron de acuerdo. Mientras que algunos lo consideraban materia, para otros era una esencia impalpable que durante las reacciones químicas escapaba de una sustancia y se agregaba a otra. Inicialmente la materia lo absorbía del fuego. Las sustancias cáusticas eran ricas en flogisto, mientras que las más inactivas lo habían perdido. Durante casi todo el siglo XVIII, el principal objetivo de muchos químicos fue explicar los “flujos del flogisto” en las reacciones de combustión, calcinación y fusión de metales.
La gran mayoría de los científicos de la materia del siglo XVIII, Cavendish entre ellos, fueron firmes creyentes en la existencia del flogisto. Muchos lo adaptaban a su conveniencia, llenando con flogisto los vacíos de todo lo que ignoraban.
En esa época, y ya desde el siglo XVII, uno de los temas que más intrigaba a los científicos era la naturaleza escurridiza de los gases. Aunque identificados como materia, la dificultad de atraparlos, pesarlos y analizarlos despertó el interés de los que se llamaron “químicos neumáticos”. Uno de ellos, Robert Boyle, había descubierto que al añadirles ácido a los metales se desprendía un gas que él llamó “aire inflamable”. Hoy lo llamamos hidrógeno, y sabemos que pese a las creencias de los neumáticos, es un elemento constitutivo de los ácidos que se libera cuando a un metal suficientemente activo, como el zinc o el fierro, le desalojan el ácido. Para los químicos del siglo XVIII el aire inflamable de Boyle era “flogisto puro”.
Aires artificiales
A mediados del siglo, Joseph Priestley, contemporáneo y paisano de Cavendish, calentó la sustancia conocida a la sazón como calx rojo de mercurio y vio que se transformaba en mercurio metálico, a la vez que desprendía un gas de propiedades especiales. Contenido en una campana de vidrio hermética en la que también había un ratón, este gas mantenía con vida al animal el doble de tiempo que el aire normal, y además activaba la combustión. Priestley llamó “aire desflogisticado” a lo que hoy conocemos como oxígeno (véase “Lavoisier, el partero de la química”, ¿Cómo ves? núm. 107). Según él la combustión se activaba porque en este aire había quedado espacio para guardar flogisto.
Henry Cavendish también tenía interés en los “aires”. Uno de sus principales trabajos, “Sobre los aires artificiales” (On Factitious Airs), fue publicado en la revista Philosophical Transactions de la Royal Society (la segunda revista científica más antigua que aún se publica). Se llamaba gases artificiales a los que podían producirse, aislarse, analizarse y pesarse en un laboratorio. La tecnología para manipular los gases hoy puede parecernos simple, pero requirió habilidades y aparatos muy ingeniosos y especializados para hacerlo en aquella época.
Cavendish diseñó un aparato al que llamó “eudiómetro”. Era una esfera de vidrio con llaves de paso por donde podía hacer el vacío o introducir gases. Atravesaba la esfera un alambre por el cual era posible transmitir descargas eléctricas provenientes de un generador de electricidad estática. Cavendish introdujo en la esfera el “aire desflogisticado” de Priestley y lo mezcló con el “aire inflamable” de Boyle. La descarga eléctrica provocaba una explosión, después de la cual las paredes internas de la esfera se llenaban de gotitas de agua. Cavendish lo interpretó así: el agua, que desde tiempos de Aristóteles se había considerado como una sustancia simple, o elemental, estaba en realidad compuesta por dos elementos: aire desflogisticado y aire inflamable.
Variando las proporciones de estos gases, Cavendish observó que si se llena la esfera con una mezcla de dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, ambos gases se consumen completamente. Notó además que el peso de la esfera con gases antes de la explosión era idéntico al de la esfera con agua después de la reacción. Este resultado se interpreta hoy como prueba de la conservación de la masa en las reacciones químicas, pero a Cavendish le pasó inadvertido. Todo lo explicó en términos de los vaivenes del flogisto.
Mientras tanto en Francia, Antoine Lavoisier se negaba a creer en el flogisto. Lavoisier observó que al calentar un metal en presencia del aire desflogisticado el peso del metal aumentaba en la misma proporción en que disminuía el peso del aire que lo rodeaba. Concluyó que en una reacción química la masa de la materia permanece constante. Aunque se observen transformaciones en el aspecto y las propiedades de los reactivos, la suma de la masa de éstos es igual a la suma de la masa de los productos obtenidos, resultado que Cavendish notó, pero no supo aquilatar. Lavoisier había descubierto la ley de la conservación de la masa.
No obstante, aún le quedaba a Lavoisier por resolver un problema que le habían planteado los defensores del flogisto, y que según ellos no podía explicarse sin su existencia: ¿por qué cuando un metal reacciona con un ácido se desprende aire inflamable (hidrógeno) y cuando el óxido de ese mismo metal se trata con el mismo ácido, el metal forma una sal, pero no desprende aire inflamable? Al revisar la publicación de Cavendish acerca de la naturaleza compuesta del agua, Lavoisier dedujo que el oxígeno unido al metal reacciona con el hidrógeno del ácido y forma agua, que queda en disolución y por eso nadie se había dado cuenta de su presencia. El trabajo de Lavoisier no dejaba lugar para el flogisto. La ley de la conservación de la masa generó una revolución del pensamiento científico tan importante como la revolución social que estaba inflamando a Francia y en la cual moriría el químico.
Los precisos experimentos realizados por Priestley y Cavendish, quienes murieron fieles a la teoría del flogisto, le dieron pie a Lavoisier para derribarla.
La densidad de la Tierra
Cavendish no tenía amigos y detestaba el contacto humano, pero en la Royal Society se vio obligado a establecer cierto tipo de comunicación con sus colegas científicos. Uno de ellos fue John Michell, geólogo que había fabricado un aparato para medir la atracción gravitacional entre dos cuerpos relativamente pequeños. Comparando esa fuerza con el peso de los objetos (la atracción gravitacional de la Tierra) y conociendo sus masas, se podía deducir la densidad media del planeta. No era un experimento ocioso. Ese dato se estaba haciendo necesario tanto en astronomía (porque permitiría calcular las densidades de los otros planetas) como en cartografía (para determinar el error provocado por la atracción de las grandes masas de las montañas cercanas en las mediciones hechas con una plomada). Michell se había propuesto nada menos que pesar la Tierra.
El geólogo terminó su aparato, que es una joya de ingenio y precisión, pero murió antes de hacer el trabajo experimental. El aparato cayó en manos de Cavendish, que conocía bien las intenciones de su inventor.
Se trataba de una balanza de torsión. Consistía en una varilla de 1.80 m de largo suspendida en su centro por un alambre delgado pero resistente. En cada extremo había una esfera de plomo de 0.75 kg. La función de esta balanza es medir fuerzas extremadamente pequeñas. Se basa en el hecho de que el alambre se resiste a torcerse con una fuerza que es proporcional al esfuerzo que se le aplica. La más mínima fuerza aplicada hará girar la varilla, torciendo el alambre hasta que la fuerza de torsión esté en equilibrio con la fuerza aplicada. La magnitud de la fuerza es proporcional al ángulo en que se desvía la varilla desde su posición original.
A unos 23 cm de distancia de las esferas pequeñas Cavendish puso dos esferas del mismo material, pero con un peso de 158 kg cada una. Las esferas grandes estaban colocadas sobre un sistema de poleas independiente. La idea era acercar las esferas grandes a las pequeñas y medir la fuerza gravitacional que ejercían unas sobre otras. Pero las fuerzas gravitacionales son pequeñísimas. La menor perturbación —una vibración, un soplo de aire— podía afectar los resultados. Cavendish metió el aparato de Michell mejorado en una caja de madera para impedir que el aire pudiera interferir en el movimiento de las esferas al atraerse.
La atracción gravitacional de las esferas grandes sobre las pequeñas era casi imperceptible, pero con la perseverancia y paciencia que lo caracterizaban, Cavendish pudo medir el ángulo de desplazamiento por medio de un sistema óptico instalado fuera de la caja. Según la ley de la gravitación universal que Isaac Newton había formulado hacía más de un siglo, todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas, dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa. La fuerza entre las esferas dependía de la densidad del material del que estaban hechas (plomo), mientras que su peso era proporcional a la densidad de la Tierra.
Comparando las dos fuerzas —torsión y peso—, Cavendish dedujo que la Tierra tiene una densidad media de 5.45 g/cm3. El resultado obtenido por otros físicos casi cien años más tarde es de 5.52 g/cm3, sólo 1.3% más alto que el de Cavendish.
Este trabajo fue publicado en Philosophical Transactions de 1798. En la introducción Cavendish le da el crédito del diseño del aparato y del experimento a John Michell.
Descubrimientos inéditos
La secuencia de los experimentos de Cavendish fue muy irregular. Abandonaba un tema para continuar otro. La diversidad de temas que estudió no tenían relación entre sí. Algunos trabajos fueron publicados, pero muchos no se conocieron hasta después de su muerte.
James Clerk Maxwell, autor de la teoría del electromagnetismo y primer director del laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge en 1874, recopiló todos los manuscritos inéditos de Henry Cavendish. Al revisarlos encontró que éste había descubierto principios como la ley de Ohm y la ley de Coulomb antes que esos autores.
En sus experimentos con aire, Cavendish determinó la proporción en que se encontraban el nitrógeno y el oxígeno, sus principales componentes. En su manuscrito menciona de pasada que, además de estos dos gases, existe una pequeñísima proporción de otro gas que permanece sin reaccionar después de que el oxígeno y el nitrógeno se consumen en su totalidad al formar otros compuestos. Más de un siglo después, esta observación de Cavendish llamó la atención a dos químicos, William Ramsay y John William Strutt (lord Rayleigh), que trabajando en el laboratorio Cavendish descubrieron que esa porción de gas que no reacciona con nada es otro gas, al que se llamó argón. El argón está presente en una pequeñísima proporción en la atmósfera. Ramsay y Rayleigh recibieron el premio Nobel de química y física, respectivamente, en 1904.
Cavendish también se ocupó de la naturaleza del calor. Lo describió como movimiento de la materia y mencionó el calor latente, que es la energía absorbida por las sustancias al cambiar de estado, descubrimientos que se atribuyen al conde Rumford, quien los encontró independientemente varios decenios después.
Henry Cavendish, el misántropo misterioso, murió el 24 de febrero de 1810. Nunca reclamó el crédito de sus descubrimientos ni tuvo interés en compartir sus hallazgos. No obstante, sus trabajos fueron los cimientos de las revoluciones científicas más importantes de finales del siglo XVIII.
Publicado en ¿Cómo ves? núm. 129, agosto 2009.
Gertrudis Uruchurtu es química farmacobióloga. Durante 30 años fue maestra de química de bachillerato y es egresada del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la DGDC, UNAM.
MARY SOMERVILLEPASIÓN POR LA CIENCIA
Por Érika Roldán Roa
Foto: iweta0077/Shutterstock
En una de las ocasiones en que William George Fairfax volvió a casa luego de una de sus travesías como almirante de la armada inglesa, encontró una situación tan alarmante que dijo a su esposa Margaret: “…debemos detener esto o un día habrá que ponerle a Mary una camisa de fuerza”. El almirante temía que su hija adolescente enloqueciera; se le había informado que la joven consumía tantas velas para leer por las noches libros de matemáticas que hubo que prohibirle el uso de éstas.
Mary, que a falta de velas se dedicó a contemplar las estrellas desde su ventana y a rememorar lo que había leído sobre matemáticas, no sólo no enloqueció como esperaba su padre, sino que llegó a convertirse en una de las científicas y escritoras de ciencia más influyentes de su tiempo, y posiblemente de toda la historia de Inglaterra.
Mary Fairfax Somerville nació en el siglo XVIII, en una época en que las mujeres no eran aceptadas en las universidades y no pocos, como su padre, creían que si se dedicaban al estudio acabarían trastornadas. De las jóvenes de clase media y alta se esperaba que se prepararan para el matrimonio, para cuidar de los hijos y ser amas de casa. Pero Mary estaba destinada a romper con muchos estereotipos de su época y a formar parte activa de una era de efervescencia científica.
Algo aritmético
Mary nació el 26 de diciembre de 1780, cuando su padre se encontraba embarcado en una larga expedición. Su madre volvía desde Londres al hogar familiar en Burntisland, Escocia, cuando tuvo que detenerse en el poblado de Jedburgh, donde vivía su hermana Martha, para dar a luz a Mary.
Como era costumbre entonces, Margaret enseñó a su hija a leer la Biblia, pero no le proporcionó ninguna otra educación. La niña tenía ya más de nueve años cuando su padre, que por su trabajo pasaba mucho tiempo alejado de la familia, se dio cuenta de que tenía dificultades para leer y que no sabía escribir ni hacer aritmética elemental. Consternado, decidió enviarla al internado para señoritas de la maestra Primrose, en el poblado de Musselburg. En sus memorias, Mary recuerda que en el internado se sentía “sumamente desdichada. El cambio de una libertad perfecta a la restricción permanente era en sí mismo una dura prueba; además, siendo de naturaleza tímida y reservada, le temía a los extraños”. Escribió también que el método de enseñanza era “extremadamente tedioso e ineficiente”.
Al cabo de un año, Mary fue devuelta a su casa, pues en la escuela se consideró que era muy mala estudiante y que tratar de educarla era un desperdicio del dinero de sus padres. Ese año fue la única ocasión en su vida en que Mary asistió a una escuela propiamente dicha; en casa, leía cualquier libro que estuviera a su alcance.
La joven estudió piano y pintura, y aprendió a bordar. Al parecer era muy hábil en las tres cosas. Tomó lecciones con el artista Alexander Nasmith y fue a través de él que se interesó por las matemáticas, pues este pintor les explicaba a los alumnos geometría elemental para que entendieran perspectiva.
Mary solía ir con su madre a tomar el té en casa de amigas de ésta, casi siempre viudas o solteras, y se aburría soberanamente. Pero en una ocasión conoció a una joven llamada Ogilvie que le mostró varias revistas femeninas. En una de ellas, además de páginas de moda, había acertijos matemáticos. “Leí”, cuenta Mary, “lo que me pareció simplemente algo aritmético, pero al voltear la página me sorprendió ver extrañas líneas mezcladas con letras, principalmente X y Y, y pregunté: ‘¿Qué es eso?’ ‘Oh’, dijo la señorita Ogilvie, ‘es un tipo de aritmética: la llaman álgebra, pero no puedo decirte nada sobre ella’”. Esto motivó a Mary a conseguir libros que explicaran qué era el álgebra. Además, el tutor de uno de sus hermanos le proporcionó libros sobre geometría euclidiana y otros temas que ella leyó con agrado y avidez. Se aprendió el contenido de estos libros para poderlo llevar a todas partes y no llamar la atención por estar estudiando obras que no se consideraban apropiadas para mujeres. Fue en ese tiempo cuando el padre de Mary temió por la cordura de la joven.
En la época de Mary Somerville las matemáticas empezaron a ser reconocidas como el lenguaje en el que están escritas las leyes de la naturaleza. Es por esto que su habilidad, conocimiento y gusto por esta rama del conocimiento fueron esenciales para el éxito que llegó a tener como científica.
Medalla de plata
Mary aprendió por su cuenta francés, latín y griego. Una persona que la alentó en estos estudios fue su tío Thomas Somerville, esposo de la tía Martha, con cuya familia ella pasó varios veranos en Jedburgh. Cuando tenía 24 años se casó con un pariente lejano, el oficial de marina Samuel Greig, y se establecieron en Londres. La casa en que vivían era muy pequeña y tenía poca ventilación, de manera que Mary salía a caminar en una plaza cercana. Al principio de su matrimonio estaba sola casi todo el día y se dedicaba a sus estudios de matemáticas. Greig nunca entendió el deseo de aprender de Mary. Ella escribió que él “tenía en muy baja estima la capacidad de mi sexo, y ningún conocimiento ni interés en ningún tipo de ciencia”.
UN ADMIRADOR
En las memorias de Mary Somerville, compiladas por su hija Martha, se incluyen varias cartas que le escribieron algunos de los más importantes científicos de Inglaterra. Aquí presentamos fragmentos de una de Michael Faraday, a quien ella consideraba el “filósofo experimental y descubridor más grande después de Newton”.
Royal Institution, 17 de enero de 1859
Mi querida señora Somerville:
De modo que se ha vuelto a acordar de mí, dándome el gran placer de recibir de su parte un nuevo ejemplar de esa obra que tantas veces me ha instruido, e incluso puedo decir alegrado, en la sencillez de mi vida hogareña. Fue muy amable de su parte el pensar en mí; ¡y qué hermoso es creer que usted me aprueba en asuntos en que la bondad no cuenta y sólo la inteligencia impera! Casi no puedo creer que tenga su aprobación, al menos hasta cierto grado, en lo que puedo haber pensado o dicho acerca de la gravitación, las fuerzas de la naturaleza, su conservación, etcétera. Así las cosas, no puedo retractarme de estos pensamientos; al contrario, me siento con valor para proseguirlos por la vía experimental, pero ya no me es tan fácil como antes, pues cuando trato de retener en la mente los pensamientos necesarios suspendiendo el juicio en casi todos, la cabeza me da vueltas y tengo que abandonarlo todo por un rato. Ahora me dedico a probar que la acción magnética requiere tiempo […].
He estado reuniendo en un volumen varios trabajos míos sobre aspectos experimentales de la química y la física. Ya envié a la imprenta el índice y la portada y espero recibir los ejemplares pronto. Le pediré al señor Murray que me haga el favor de enviarle uno, que espero me haga el honor de aceptar […] Le suplico que dé mis recuerdos a todas las personas con las que pueda permitirme ese privilegio. Quedo de usted su sincero admirador y fiel servidor,
M. Faraday
Samuel y Mary tuvieron dos hijos varones, Woronsow y William George. A los tres años de matrimonio ocurrió algo que cambió radicalmente su vida: quedó viuda y regresó con los niños al hogar de sus padres en Burntisland. Ahí sí encontró quien entendiera su deseo de aprender; hizo amigos, como John Playfair, profesor de filosofía natural de Edimburgo, y William Wallace, con los que discutía problemas matemáticos. En 1811 Mary recibió una medalla de plata por haber resuelto uno de esos problemas. En aquel tiempo leyó los Principia de Isaac Newton y La mecánica celeste del marqués Pierre Simon de Laplace.
Ese mismo año se casó con su primo William, un médico hijo de sus tíos Martha y Thomas. A diferencia del difunto Greig, a él le interesaban las ciencias y sabía de botánica y mineralogía. También había viajado mucho por Sudáfrica y conocía bien a autores clásicos de literatura y filosofía. Mary tuvo en William un compañero que la alentó a proseguir sus estudios y que compartía sus intereses.
La primera hija de la pareja, Margaret, nació en 1813 y un año después nació Thomas. Mary habría de sufrir la pérdida de Thomas cuando aún era un bebé y la del segundo hijo que tuvo con Greig, William George, de apenas ocho años de edad, en 1814. En 1815 dio a luz a Martha y dos años después a Mary Charlotte. Es a Martha a quien debemos poder leer las memorias de Mary Somerville, pues fue ella quien las compiló para su publicación, añadiendo un prólogo y comentarios que dan contexto a los escritos y cartas de su madre.
La familia Somerville se mudó a Londres en 1816, cuando William fue nombrado inspector del departamento médico de la armada. Ahí fue elegido miembro de la Royal Society, por lo que él y su esposa empezaron a reunirse con los principales científicos ingleses de la época, entre ellos el matemático Charles Babbage y los astrónomos William Herschel —descubridor de Urano—, su hermana Caroline y su hijo John. Mary y John llegarían a ser grandes amigos.
Los Somerville conocieron además a muchos científicos y matemáticos europeos que visitaban Londres. En 1817 viajaron a París y allí, en una cena, les presentaron a Laplace, cuyo trabajo científico fue fundamental en el desarrollo de la astronomía y la estadística. Laplace supo entonces que ella había leído La mecánica celeste y le regaló otra de sus obras. “Hablamos mucho de astronomía y cálculo”, cuenta Mary en sus memorias, “y él me dio un ejemplar de su Sistema del mundo, con su firma, lo que me complació muchísimo”.
La escritora
Mary publicó su primer artículo científico en 1826, cuando tenía 46 años. Se titulaba “Las principales propiedades de los rayos ultravioleta del espectro solar”, y apareció en la revista Philosophical Transactions de la Royal Society. Esta revista fue creada en el año de 1665 y todavía se edita. Ella tuvo que realizar los experimentos de los que trataba el artículo en casa, con los objetos que tenía a la mano, pues no tenía acceso a un laboratorio universitario por ser mujer. El artículo fue bien recibido porque era ingenioso y original, pero sus planteamientos resultaron incorrectos.
En 1827, William Somerville recibió una carta de lord Brougham en la que, a nombre de la Sociedad para la Difusión de Conocimientos Útiles, le pedía convencer a su esposa de escribir una versión de La mecánica celeste que fuera más accesible para los lectores que la original. El libro no había sido traducido al inglés. Al principio ella se resistió, porque no se creía capaz de hacerlo, pero acabó cediendo a la insistencia tanto de su marido como de lord Brougham. En este libro se explica con lujo de detalle la mecánica que gobierna los cuerpos celestes del Sistema Solar. Mary logró hacer una versión en inglés de forma que los resultados de Laplace pudieran ser entendidos por cualquier estudiante de ciencias naturales con conocimientos básicos de matemáticas y física; también corrigió los errores de Laplace y complementó las áridas ecuaciones matemáticas con la interpretación física de la teoría. El trabajo se publicó en 1931 bajo el título “Mecánica de los cielos”. Ella fue la primera en explicar el trabajo de Laplace, hasta entonces desconocido por la mayoría de los científicos ingleses, y según el propio científico, Mary era de las muy pocas personas que realmente lo entendían.
Somerville College, Oxford.
A partir de esta publicación Mary Somerville recibió muchos reconocimientos, fue elegida como miembro de la Royal Astronomical Society, al mismo tiempo que Caroline Herschel. En 1834 fue elegida también miembro honorario de la Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Ginebra y de la Royal Irish Academy. Ese año publicó su segundo libro, Sobre la conexión de las ciencias físicas. Poco después, a instancias del primer ministro del Reino Unido, Sir Robert Peel, el rey William IV le asignó a Mary una pensión de 200 libras al año por su excelente trabajo como escritora de textos científicos, misma que luego fue aumentada a 300 libras por el siguiente primer ministro, William Lamb. Además de por la claridad de sus explicaciones, la escritura de Mary Somerville fue y sigue siendo reconocida por generar en sus lectores una sensación de asombro ante la belleza de la naturaleza.
Vida en Italia
En 1838 los Somerville se fueron a vivir a Italia por el deterioro en la salud de William. En ese país, donde pasó el resto de su vida, Mary escribió su tercera obra, Geografía física, que se publicó en 1848, cuando tenía 68 años de edad, y fue uno de los libros de texto más utilizados hasta principios del siglo XX; por éste se le otorgó la medalla de oro Victoria de la Royal Geographical Society.
William Somerville murió el 26 de junio de 1860. Mary tenía 79 años y el fallecimiento de su esposo fue una terrible pérdida para ella. Respondió a este dolor volcando toda su energía en escribir un libro titulado Sobre la ciencia molecular y microscópica, que se publicó en 1869. Esta obra compila todo el conocimiento científico que se tenía hasta ese momento desde lo microcósmico hasta lo macrocósmico; es decir, todo lo que en la ciencia se había logrado ver y aprender en todas las escalas hasta ese momento. Una de las cosas que hicieron de Mary Somerville una científica tan excepcional es que logró incursionar en muchos aspectos de las ciencias naturales y exactas. Además de física, astronomía y matemáticas, se interesó por la química, la biología y la geología.
A lo largo de su vida Mary fue una gran defensora de la educación y el sufragio femeninos; cuando el filósofo John Stuart Mill organizó una petición masiva al parlamento inglés para dar a las mujeres el derecho al voto, la primera firmante fue ella. El Somerville College de la Universidad de Oxford fue nombrado así en 1879 en honor de esta extraordinaria científica.
Mary Somerville falleció la mañana del 28 de noviembre de 1872 y fue enterrada en el panteón inglés de Nápoles. Poco antes de morir había escrito: “Tengo ahora 92 años… Estoy muy sorda y mi memoria para los acontecimientos cotidianos, y especialmente los nombres de la gente, está fallando, pero no para cuestiones científicas y matemáticas. Aún soy capaz de leer libros de álgebra superior durante cuatro o cinco horas por la mañana, e incluso puedo resolver problemas. A veces me resultan difíciles, pero mi antigua obstinación persiste, pues si no tengo éxito hoy, lo intento otra vez mañana. También disfruto la lectura de todos los nuevos descubrimientos y teorías del mundo científico, y de todas las ramas de la ciencia.”
Publicado en ¿Cómo ves? núm. 175, junio 2013.
Érika Roldán estudió matemáticas en la Universidad de Guanajuato y la maestría en matemáticas básicas en el Centro de Investigación en Matemáticas.