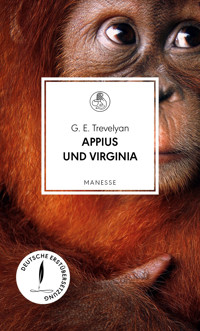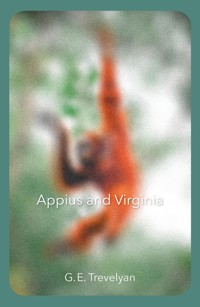Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Tránsito
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La socióloga Virginia Hutton se muda al campo para embarcarse en un ambicioso experimento: criar a un bebé orangután como si se tratara de un niño. Lo instala en una habitación infantil de muebles blancos y empieza un cuaderno en el que cada día anotará los avances. Appius resulta ser un aprendiz dócil que, poco a poco, comienza a mantenerse erguido y caminar, decir palabras, leer, e incluso a sentarse a la mesa y usar cuchillo y tenedor. Pasan los años, sin embargo, y cada cierto tiempo una crisis sacude la relación. Appius ya no siempre es el mismo estudiante bien dispuesto, a veces se muestra obsesivo o taciturno, y Virginia oscila bruscamente entre los papeles de madre afectuosa, profesora exigente y científica calculadora. Empieza a temer cada vez más que él descubra sus orígenes. Escrito y publicado en 1932, Appius y Virginia es un retrato escalofriante de la soledad y una lúcida indagación en la imposibilidad de un entendimiento real entre dos seres. G. E. Trevelyan firmó un debut de indudable vanguardismo. La presente edición busca devolver a la autora —cuya carrera quedó truncada cuando una bomba del Blitz alcanzó su habitación londinense en 1940 y resultó gravemente herida— al justo lugar que le corresponde en la literatura británica. «El conocimiento de la experiencia humana de Trevelyan la convierte en una de las novelistas más importantes de nuestros días». —Times Literary Supplement «G. E. Trevelyan firma un debut brillante». —The Spectator «Una novela de introspección perfectamente elaborada». —Yorkshire Times «Se requiere un gran talento para contar una historia tan horrible sin estremecerse». —Minor Literatures
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Título original: Appius and Virginia
© de esta edición, Editorial Tránsito, 2024
© de la traducción, Laura Salas Rodríguez, 2024
DISEÑO DE COLECCIÓN: © Donna Salama
DISEÑO DE CUBIERTA: © Donna Salama
FOTOGRAFÍA DE SOLAPA: © National Portrait Gallery, London
IMPRESIÓN: KADMOS
Impreso en España – Printed in Spain
IBIC: FA
ISBN: 978-84-127632-9-4
eISBN: 978-84-128626-0-7
DEPÓSITO LEGAL: M-3862-2024
www.editorialtransito.com
Síguenos en:
www.instagram.com/transitoeditorial
www.facebook.com/transitoeditorial
@transito_libros
Todos los derechos reservados. No está permitida ninguna forma de reproducción, distribución, comunicación o transformación de esta obra sin autorización previa por escrito por parte de la editorial.
Editorial Tránsito es respetuosa con el medio ambiente: este libro ha sido impreso en un papel ahuesado procedente de bosques gestionados de forma responsable.
APPIUS Y VIRGINIA
G. E. Trevelyan
traducido por Laura Salas Rodríguez
Inhalt
Nota de la editora
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Nota de la editora
Gertrude Eileen Trevelyan nace el 19 de octubre de 1903 en Bath, Reino Unido, en el seno de una familia acomodada. Es hija única, y permanece unida a sus padres toda su vida. La autora, que escribe ocho novelas de una indudable originalidad en un lapso de nueve años, es olvidada junto a sus libros tras su muerte en 1941.
La carrera de Trevelyan comienza en 1927, cuando un titular en The Times la anuncia como la primera mujer ganadora del premio Newdigate de poesía que concede la Universidad de Oxford. A pesar de que Julia, Daughter of Claudius es una composición escrita, según la autora, «de broma», este premio supone una victoria simbólica para las mujeres de la universidad. El poema se olvida pronto, pero ya entonces The Daily Mail vaticina que «la obra futura de Trevelyan será seguida con interés».
La escritora, que en 1923 había ingresado en el Lady Margaret Hall de Oxford, escribirá más tarde sobre su época en la universidad que siempre se mantiene en la sombra: «No jugaba al hockey, no actuaba, no tomaba parte en debates políticos ni literarios, no colaboraba con la revista Isis ni asistía a meriendas; me salía de los estándares sociales requeridos de las estudiantes».
En los años que siguen a su paso por Oxford, Trevelyan escribe algunos poemas y artículos menores para revistas. Vive en varias residencias femeninas hasta que, en 1931, se instala en un piso en el número 107 de la calle Lansdowne, en Kesignton, Londres. Desde entonces se dedicará exclusivamente a escribir, gracias a la modesta fortuna de su padre, de quien recibe quinientas libras al año. Y es en este punto cuando le perdemos la pista a su biografía, excepto por las reseñas de sus obras.
Su vida, aparentemente tan corriente, contrasta de forma llamativa con la originalidad y la intensidad de sus novelas, tan arriesgadas en forma y fondo. Sobre todo de la primera, la que aquí nos ocupa. Appius y Virginia, publicada en 1932 por la editorial británica de Martin Secker, cuenta la historia de una mujer soltera (este detalle no es baladí) de cuarenta años que adquiere un bebé orangután para criarlo como un ser humano.
La intención de Trevelyan no es escribir una novela exótica, ella quiere ir mucho más allá. Como apunta Brad Bigelow —figura clave en la recuperación de Trevelyan y creador de la web Neglected Books, donde lleva a cabo una valiosa labor de rescate de libros y autores y autoras sepultados en el olvido—, la autora persigue «revelar la imposibilidad de una comunicación y entendimiento reales entre dos seres, sean o no de la misma especie».
El propósito es tan ambicioso, que muchos no lo captan: el veterano crítico James Agate, por ejemplo, la tacha en el Daily Mail de «chorradita pretenciosa». Sin embargo, The Spectator proclama que es «apasionante tanto en su promesa como en su ejecución», y Gerald Gould, uno de los críticos ingleses más influyentes, se manifiesta impresionado y afirma que es tan original que le entran dudas sobre categorizarla o no de novela. Gould reta a aquellos desalentados por la premisa del libro: «Leemos una historia por la historia. Si en ella hay un mundo propio que pone en juego nuestra reflexión y nuestro juicio, eso es todo lo que podemos pedir. Y esto, tan difícil y sorprendente, la autora lo logra».
Leonora Eyles, la más firme defensora de entre sus críticos, aplaude con creces la ambición de la novelista. «Tiene que haber requerido mucha valentía concebir Appius y Virginia, y desarrollarla con tanto cuidado», escribe en el Times Literary Supplement. Eso sí, advierte de que la autora exige a sus lectores la misma valentía. Para Eyles, el destino de Appius es de principio a fin el de una víctima que acepta sumisamente lo que para él son «cachos de información indescifrables e indigeribles por parte de su cariñosa torturadora».
Habrá quienes perciban Appius y Virginia, en efecto, como un relato profético sobre el peligro inherente de jugar con la frontera entre lo humano y lo animal. Lo que es indudable es lo radical que resulta para su época, pues Trevelyan está hablando también de lo que significa ser una mujer soltera y de lo que la sociedad espera de ella: que se desvanezca. El libro se impone como una de las indagaciones en la soledad más poderosas que ha visto la literatura, y reflexiona asimismo sobre el ansia de dominación y la arrogancia del ser humano.
La noche del 8 de octubre de 1940, una bomba del Blitz alcanza su piso de la calle Lansdowne, y ella resulta gravemente herida. Trevelyan muere el 24 de febrero de 1941, con treinta y ocho años, en casa de sus padres, en Bath. Su certificado de muerte reza: Spinster—An authoress1.
1Solterona, autora.
1
Virginia Hutton estaba de pie entre las blancas cortinas de terliz que adornaban la ventana del dormitorio infantil, dando golpecitos con el pie en el suelo. Sus labios formaban una delgada línea.
Estaba pensando. La reflexión había dibujado dos surcos paralelos entre sus ojos claros. Dichos surcos borraban en parte otros pliegues más desdibujados, que de costumbre recorrían en horizontal el espacio bajo su pelo, corriente, lacio, caído sobre las sienes.
Se quedó un rato de pie, mirando el jardín de noviembre con sus altas tapias, donde indistinguibles gotas de rocío caían con desánimo de algunos arbustos de lila desnudos y de un sicomoro sobre unos parterres empapados. Una fila de tardías margaritas amarillas se tambaleaba a lo largo de la tapia: una línea desigual de corolas se balanceaba sobre unos tallos indistinguibles, y de vez en cuando alguna se doblaba sobre el fango, con aspecto marchito.
Virginia se apartó de la ventana y atizó el fuego. Después se apoyó contra el alto asiento de chimenea para escrutar la habitación con ojo crítico.
«Está bien arreglada», pensó echando un vistazo al diminuto mobiliario de esmalte blanco: una mesa baja en el centro de la habitación, una trona con correas de seguridad al lado, un aparador junto a la puerta con estantes fáciles de alcanzar, para inculcar el hábito del orden, y un parque con barrotes en el otro extremo.
A excepción de su propio escritorio, colocado en la esquina entre la chimenea y la ventana ante la que estaba de pie, todos los muebles eran blancos; le parecía lo más adecuado para una habitación infantil. Era una pena que no hubiese otro sitio en la casa para poner su mesa, pero a lo mejor resultaba ventajoso que estuviese allí. Los primeros años se vería obligada a tenerlo vigilado todo el rato. Por supuesto, habría que cambiar los muebles a medida que fuese creciendo, pensó, pero, para empezar, era mejor tener el ambiente de un dormitorio infantil de verdad.
Había material de sobra para estimular una imaginación en ciernes. El biombo blanco estaba adornado de animadas escenas de cuentos; el ancho friso que recorría las blancas paredes extraía su temática de las canciones infantiles. Algunas estanterías bajas situadas entre la puerta y la chimenea, donde recibían la luz de las ventanas, estaban llenas de libros ilustrados y anuarios de alegre encuadernación.
«No hay juguetes», reflexionó. «Pero eso vendrá después».
Aparte de eso todo era inmejorable, desde la canastilla de cintas azules que había junto a la cuna hasta la alfombra de un azul profundo, espesa y suave, para los primeros tropezones de unas rodillas minúsculas. La cuna estaba bajo la ventana más alejada del fuego, pues Virginia no perdía de vista la higiene. Echó otra mirada a la colcha de cintas azules y a la almohada blanca con volantes. En medio de la ropa se distinguía un pequeño bulto y una minúscula coronilla oscura asomaba de la sábana. No se movía ni se oía nada.
Virginia, sentada en el asiento de la chimenea y tamborileando en el extremo del metal con los dedos, frunció el ceño con cierta angustia.
—Está bien —dijo a media voz—. Si me sale rana, al menos no será culpa del primer entorno.
Se quedó un rato en silencio, contemplando la diminuta salpicadura negra en la blancura de la cuna. De repente se sobresaltó y miró el reloj.
«Es la hora del biberón».
Salió a toda prisa del dormitorio.
2
Virginia entró con brío en la habitación infantil y cerró la puerta con decisión. Cruzó el dormitorio y miró por la ventana. Una fuerte nevada había cubierto el césped, y su reflejo llenaba la habitación con una luz plana y muerta. Solo cerca del fuego el blanco alcanzaba un matiz de amarillo.
Virginia consultó el termómetro que colgaba de la pared, entre las ventanas, y observó que, a pesar del tiempo, el dormitorio estaba lo bastante caldeado. Luego recordó su propósito y se giró hacia la cuna: la suave almohada de volantes lucía un aspecto terso y la colcha de cintas azules parecía alisada, con la excepción de un montículo justo debajo de la almohada, como si un cuerpecillo minúsculo estuviese allí acurrucado.
Con suavidad, Virginia echó atrás la ropa de cama para descubrir una pequeña cabeza oscura con el rostro enterrado en dos manitas arrugadas.
Se quedó de pie, con el embozo de las sábanas en la mano. Sus labios se relajaron en una sonrisa transitoria al efectuar una suave caricia en la cabeza con la punta de los dedos de la mano libre.
—Appius —dijo.
Un leve gruñido soñoliento le respondió, y el cuerpecillo se agazapó, decidido. Con suavidad, pero con firmeza, Virginia le separó los puños y colocó la carita sobre la almohada. Estaba arrugada; lucía una infinidad de diminutos pliegues y apretaba los ojos con fuerza para dormir.
—Cabeza fuera —dispuso con firmeza, y apartó la sábana y la manta del resto de Appius. Un pequeño cuerpo velloso que se había salido un poco de una larga prenda de franela yacía con las rodillas enroscadas hasta la barbilla.
Virginia colocó la franela, lo arropó con la sábana y la manta, le dio una palmadita a la colcha y volvió a cruzar la habitación para dirigirse a su escritorio, junto al fuego.
Appius siguió durmiendo.
La señorita Hutton abrió una cartilla de esas que regalan los fabricantes de comida infantil y que llevaba la inscripción «Appius». Tras poner la fecha en una nueva página, anotó: «Aún duerme con la cabeza tapada». Luego cogió una libreta más grande y hojeó distraída las páginas.
De vez en cuando, algún apunte le llamaba la atención; leyó: «… Hoy he traído a Appius a casa. De momento, apenas parece ser consciente de lo que lo rodea».
Y otra anterior: «Hoy he encontrado la casa, alejada de las demás, y bien cercada. Pequeña y fácil de manejar, porque creo que será mejor no tener servicio para empezar. Un jardín para hacer ejercicio y un dormitorio que será una habitación infantil ideal».
Y luego, un poco más atrás, una anotación más larga: «He pasado la tarde en el zoo, intrigada como siempre por la humanidad de los monos. De repente se me ocurrió que, hasta ahora, todos los experimentos que se han llevado a cabo con su educación se han basado en líneas por completo equivocadas. Creo que si se cogiese un mono pequeño en el momento de su nacimiento y se le criase en un entorno por completo humano, de forma idéntica a un niño, crecería como un niño: en realidad, se convertiría en un niño; a excepción de la apariencia, por supuesto, e incluso en ese aspecto podría hacerse algo… Si fuese posible crear un entorno adecuado y luego encontrar un mono lo suficientemente joven como para no contar con ninguna educación de mono, una página en blanco para trabajar en ella… A lo mejor algún comerciante sabe de alguno».
Virginia pasó las páginas y se sentó, con las manos cruzadas, rememorando las semanas pasadas.
—Quiero un mono recién nacido. De la especie más parecida al hombre —había dicho ella.
El comerciante había fruncido los labios como si fuese a silbar y luego se había rascado la cabeza bajo el sombrero manchado de grasa.
—A lo mejor puedo conseguirle una cría de orangután…
Emocionada por su propia temeridad, medio ebria por la emoción del experimento y, de forma inconsciente, por el cálido olor a perro, mono y loro que la asediaba, había murmurado:
—Sí, eso me serviría. Téngame sobre aviso. En cualquier momento de la semana que viene o así… —De allí se había marchado a una inmobiliaria, y unos días más tarde al departamento infantil de unos grandes almacenes.
Ese fue el principio.
Después de todo, ¿qué le impedía realizar ese experimento si así lo decidía? ¿Permitirse ese capricho? Se enfrentó, algo desafiante, al silencio de la habitación blanca y azul.
Solo tenía que abandonar la pensión. Su partida no suscitó interés; ni siquiera la advirtió nadie, a excepción de unos cuantos tenderos. Además, desde que padre murió y hubo que abandonar la casa de la vicaría, siempre había tenido intención de regresar al campo. Pero la pensión femenina le resultaba cómoda, y hasta entonces no había tenido razón alguna para abandonarla.
Además, desde su regreso de Cambridge, siempre había albergado la idea de realizar alguna investigación científica; solo que estaba la parroquia. Y luego, cuando padre murió, ella ya llevaba diez años sin ejercitar sus conocimientos, y quizá estuviese más bien oxidada… Pero allí, en su propia casa, tenía el material necesario para un experimento como nunca se había realizado.
Paseó una soñadora mirada por la esquina de la cuna donde yacía Appius, acurrucado bajo la ropa de cama.
Virginia se levantó, de nuevo tensa y con una expresión severa en sus labios insípidos. Tras levantar la sábana, colocó la mano con suavidad pero con firmeza en el hombro diminuto de Appius.
—Cabeza fuera —dijo.
Un ojo aflojó la presión y le echó una mirada brillante a través de dos dedos arrugados.
—Cabeza fuera —repitió ella, inexpresiva.
Levantó el bulto de franela que contenía a Appius y lo sujetó más bien con torpeza entre los brazos.
—Lo primero que hay que hacer es aprender a obedecer —dijo, acariciándole la orejita rosa.
Después lo devolvió a la cuna con la cabeza en la almohada y remetió la ropa.
Ese fue el principio.
Un ojo la observó con atención mientras ella colocaba la colcha y luego se apretó de nuevo para dormir. Cuando ella regresó a su escritorio, la peluda cabecita resbaló del suave montículo de la almohada y se acurrucó entre las dos manos arrugadas, a la espera.
3
Ávidas lenguas de color rojo y amarillo lamían el pozo negro de la chimenea. Un rostro negro con bocas rojas sacaba lenguas en dirección a algo que se hallaba por encima del túnel: lenguas desafiantes que se desplegaban por entero. Seguras de alcanzarlo esta vez. Y fracasaban. Quedaban absorbidas de nuevo. Se lanzaban un poco más lejos. Rápido. Lo alcanzaban. No. De nuevo para adentro. Dentro, fuera, dentro, fuera, pero el algo por encima del túnel ni siquiera se enteraba. Ahora todas las lenguas salían a la vez, todas luchando, estirándose, todas unidas. Una enorme lengua, que sube por el túnel hasta perderse de vista, y esta vez se queda allí. No vuelve a las bocas. Lengua roja con la punta cortada. Pañuelo rojo atascado en la verja negra del asiento de la chimenea.
Appius estaba solo en la habitación infantil. El fuego que acababa de encender Virginia titilaba vacilante en su jaula de hierro, tomaba impulso y luego rugía chimenea arriba. Appius, fascinado y temeroso, lo observaba desde la cuna, situada bajo la ventana más alejada. Cuando se convirtió en una sólida masa roja perdió interés en él y echó una lúgubre mirada al dormitorio a través de los barrotes de la cuna.
Azul. Blanco. Rayas blancas sobre el azul. Por encima de él, en la blancura de la pared, había un cuadrado de azul pálido, no intenso como el suelo, sino pálido, con unas pizcas de blanco. Dentro había cuatro líneas blancas que se encontraban en el centro, y otra por debajo, justo por encima de la cama.
Appius levantó una mano y tocó la línea de abajo. Sus dedos se cerraron sobre el borde del alféizar.
Mano poder coger línea blanca. ¿Pie también? Un pie subió a través del pliegue de franela. Dos. Appius estaba de pie en el alféizar.
Mano en línea blanca por encima. Dedos no pasar de ahí. ¿Por qué no? Algo ahí; la cosa azul pálido. Dura, fría. A ver las pizcas blancas. Duras también. No poder coger. Raro.
Miró hacia abajo. Qué extraño. Desde donde estaba, en el alféizar, lo azul abultaba la mitad de lo que era desde abajo, y ya no se veía cuadrado. Le habían salido cosas negras en la parte de abajo, hasta la mitad. Había una mancha verde con una raya marrón a cada lado, y las rayas se unían en la parte de arriba. Después salían rayas rojas de nuevo, con manchas verdes. En el azul había un poco de verde salpicado, y había manchas verdes al final de las finas rayas marrones. Qué revoltillo. Y las cuatro líneas blancas que no podía tocar cruzaban el revoltillo y el azul también.
Coger raya marrón. Raro. O raya roja. Extraño. Todo tenía el mismo tacto. No había borde. No como las rayas blancas contra el suelo azul que uno veía desde la cuna y podía coger. Este revoltillo estaba frío, además, y resbalaba. Los dedos resbalaban sobre él.
Abandonando la ventana y el jardín con un gruñido disgustado, Appius se dejó caer de nuevo en la cuna y corrió a cuatro patas por la colcha, arrastrando la franela tras él.
Estaba corriendo con una cosa blanca. Que tenía una raya azul en un lado con cositas blancas atravesadas a intervalos. Eso se podía coger. Y tirar. La raya azul se quitó, y algunas de las cositas blancas también. Hacía un ruido bonito. Como un rumor y unos sonidos estridentes.
Ahora la cosa azul había salido entera. Enrollada alrededor de sus pies. Cree que lo sujetará. Es larga y blanda, como las cosas raras que hay por encima del saliente blanco, pero no fría. Y suave. Matarlo. Tirarlo por encima de la cuna. En parte. Colgando. Lacio. Muerto.
Otra cosa azul en el extremo de la almohada. Matar eso también. Acababa de coger la cinta con los dedos cuando la puerta se abrió despacio. Virginia entró de puntillas, y sus ojos, llenos de preocupación maternal, se posaron primero en la cuna. Se detuvo, con la mano aún en el pomo, y desplazó el peso al pie de atrás, con una mirada medio asustada. Solo durante un segundo; después, la mano que descansaba en el pomo se puso rígida. Su rostro y su figura adoptaron un aspecto áspero. Cerró la puerta tras ella con suavidad pero con firmeza y se dirigió a la cuna. Se quedó allí, mirando a Appius sin decir nada.
Al abrirse, la puerta había interrumpido el delicioso rumor de la cinta de satén. Appius dejó de tironear, paralizado, y le dedicó a Virginia una mirada resplandeciente de insolencia a través de su habitual pesimismo. Cuando ella se acercó más, él apartó las uñas de la cinta, se agazapó bajo la ropa de cama y se quedó quieto. Por entre los dedos, un ojo medio guiñado miró a Virginia por un lado de la sábana. Appius esperó. Virginia esperó.
—Appius —llamó ella después.
Él guiñó de nuevo el ojo.
—Appius.
Un salto. Colcha, manta y sábana salieron volando por los aires y acabaron en la alfombra. La almohada, que había llegado hasta el barrote más alto de la cuna, se quedó colgando allí un momento y después cayó hacia atrás por su propio peso. Para cuando la almohada se desplomó en la cuna vacía, Appius corría a cuatro patas por la habitación, con las patas delanteras firmemente embutidas en unas mangas de batista con volantes y un andrajoso banderín de franela aún ceñido a su cintura que se balanceaba tras él, desafiante.
Al pasar junto a la estantería repleta de libros alegres, extendió una mano arrugada que se aferró al segundo estante. Los pies le siguieron. Estante siguiente. Los pies, enredados en la franela y la batista, no consiguieron agarrarse. Appius tanteó, desaforado, antes de caer con un ruido sordo al suelo y rodar hecho una bola aturdida y balbuceante de pelo y franela. Arañó, dio patadas hasta liberarse los pies y no dejó de trotar cada vez más rápido alrededor de la alfombra, entre refunfuños coléricos. Virginia se quedó inmóvil junto a la cama y lo observó.
Appius, cansado, se sentó en el asiento de la chimenea, de espaldas a la habitación, extendiendo los brazos hacia el resplandor y murmurando en tono afable. De vez en cuando miraba por encima del hombro para echarle una mirada a Virginia, que arreglaba la cuna con expresión sombría y no parecía advertir su presencia.
Cuando la cuna estuvo hecha, Virginia se adelantó hasta el centro de la habitación y se quedó mirando la espalda de Appius. La miró tan fijamente que Appius, tras echar una mirada maliciosa por encima del hombro, vio cómo su mirada era correspondida y atrapada. Se dio media vuelta entre coléricos chapurreos.
Virginia permaneció inmóvil.
Appius se giró aún más; pivotó hacia la derecha hasta que quedó frente a ella, gesticulando. Sus balbuceos adoptaron una nota de disculpa.
Virginia siguió mirándolo sin decir nada. Los gestos de Appius se volvieron tímidos lamentos. Su charla perdió volumen. Se volvió de nuevo hacia el asiento de la chimenea sin dejar de balancear la cabeza, intranquilo. Intentaba liberar sus ojos de los de Virginia, pero ella le mantuvo la mirada. Sus balbuceos se apagaron y comenzaron de nuevo, con tono irritado. Luego emitió un quedo lloriqueo y se llevó las manos a los ojos.
—Cama —dijo Virginia con acritud, señalando la cuna.
El sonido de su voz interrumpió el lloriqueo de Appius. Sus ojos fascinados no abandonaron el rostro de Virginia, pero, a pesar de seguir atrapados, vieron o sintieron la intención del dedo que señalaba. Appius siguió lloriqueando en un tono más agudo y se agazapó aún más contra el asiento de la chimenea. Las comisuras arrugadas de su boca se desplomaron hacia abajo y se le formaron unas enormes lágrimas en los ojos.
—Cama, Appius.
El dedo que señalaba no se movió. Virginia habló con la misma voz desapasionada. Appius, sin quitarle los ojos de encima ni dejar de llorar, se levantó de la alfombra, pasó junto a Virginia girando sobre su propio eje al dejarla atrás, como si ella fuese el centro de un círculo invisible cuya circunferencia se viese obligado a trazar, y se subió a la cuna. Se metió bajo la ropa de cama y se quedó allí tumbado y enterrado.
Virginia posó ligeramente la mano sobre el bulto de la colcha.
—Cabeza fuera —ordenó.
El bulto se removió y apareció alrededor de un centímetro de cabeza. Virginia la posó entera sobre la almohada y se apartó. Appius, ya dormido, se quedó como ella lo había colocado.
Virginia se dirigió a su escritorio y abrió el diario. «Parece que hoy Appius ha aprendido a ser obediente», escribió. Después se recostó contra el respaldo y se apretó los párpados con los dedos. Estaba cansada, agotada por la tensión de la conquista. No obstante, si Appius ya estaba conquistado, menudo paso hacia delante en su plan. Si había aprendido a obedecer, era el momento de enseñarle a hablar y, si lograba aquello, el resto debería ser fácil. ¿Por qué no iba a lograrlo?
Lo lograría. No era excesivo emplear toda su fuerza de voluntad, toda su fuerza de sugestión, toda su reserva de energía mental y nerviosa en ese experimento. Porque, si tenía éxito, habría logrado algo importante. Habría creado a un ser humano a partir de una materia puramente animal, habría forzado a la evolución a cubrir en etapas de unos cuantos años algo que, sin ayuda, habría necesitado eones para ocurrir, y habría probado no solo la verdad de la teoría de la evolución, sino las infinitas posibilidades del entorno y de la educación temprana.
Tenía que lograrlo. De forma oscura e inarticulada, sabía que, si ese experimento no tenía éxito, incluso su propia existencia perdería toda justificación a sus ojos.
Su necesidad de crear, recién despierta, se vería frustrada por completo. Volvería a sumirse en la nada de la que la había sacado su entusiasmo. Volvería a Earl’s Court, a aquella habitación que hacía las veces de salón y dormitorio —con contadores aparte para la calefacción y la cocina—; a su consumo de novelas prestadas de la biblioteca; a sus paseos en autobús a la pastelería; a sus sorbos de conversación y café en el salón: hasta la mediana edad en una pensión femenina. Cada año un poco mayor, un poco más corpulenta o más delgada, un poco más lenta en bajarse del autobús —«Venga por aquí, por favor, venga», y la lucha con paraguas y paquetes a lo largo de las filas de los pasajeros, y la mano medio compasiva, medio desdeñosa, del conductor, mugrienta y no demasiado amable, al bajar al suelo resbaladizo por las escaleras, que se bamboleaban bajo su peso—. Cada año un poco menos brillante en la conversación de sobremesa; un poco menos capaz de recordar las novelas leídas; un poco menos capaz de encontrar quien la escuchase; un poco menos capaz de vivir, y sin embargo no mejor preparada para la muerte.
Se vio a sí misma sumiéndose en la vejez como si bajase despacio en un ascensor, pero un ascensor que nunca llegaba al fondo. El descenso completo, la conmoción de la llegada, la corona negra como el azabache de la muerte sería una conclusión demasiado irrefutable para la vida que ella tenía ante los ojos. No podía ser una cosa tan real, tan vital como la muerte la que pusiese fin a una existencia sometida y erosionada por las pequeñas comodidades y costumbres de su cálida falta de entidad. ¿Cómo iba a morir alguien que nunca había estado vivo? Se deslizaría de forma perpetua hacia delante, hacia abajo, resbalando sin darse cuenta por una ladera suave y plácida; tiempo adelante, tiempo abajo, hasta una amplia llanura eterna.
Lo lograría. Ahora Appius había salido de su sopor, al principio casi continuo, y tenía plena consciencia de lo que lo rodeaba. Estaba aprendiendo a obedecerla. Eso quería decir que su cerebro estaba despertando, y estaba despertando a un entorno cien por cien humano. No lo había tocado ninguna influencia simiesca. Su cerebro era una página en blanco para que ella escribiese; ahora estaba listo para que ella comenzase su obra. Appius podía emitir sonidos. Debía aprender a hablar antes de que su herencia tuviese tiempo de manifestarse. Esos balbuceos de hacía un rato, se dijo, no eran lenguaje de mono. Sería imposible, ya que nunca había oído hablar a un mono. Era el equivalente de los sonidos sin significado que hacen todos los niños antes de aprender a hablar.
Era hora de empezar. Appius estaba despertándose. Se acercó a la cuna y se colocó a sus pies, mirándolo, con los antebrazos cruzados sobre el barrote superior.
Lo llamó. Appius abrió los ojos y profirió algo ininteligible. Ella le clavó la mirada y pronunció muy despacio, con claridad:
—Mamá.
Appius dijo algo más.
—Mamá —repitió ella con firmeza.
Se pasó las horas siguientes con la vista fija en Appius, trabajando en ese sonido, dejándolo solo para ir a coger su biberón o reavivar el fuego. Cuando al final él se quedó dormido, Virginia esperó inspeccionando sus notas, lista para dejar caer la palabra en el momento del despertar, en el que su mente se mostraría más receptiva. Al caer la tarde, mientras ella repetía las sílabas con lentitud, firme, incansable, los ojos de Appius, clavados en su rostro, manifestaron estupor. Su ceño arrugado se frunció aún más. Miró los ojos y la boca de Virginia. Estaba en silencio. Se debatió, impaciente. Y por fin abrió la boca y la retorció, luchando.
—A-a —dijo Appius.
Virginia resplandecía de júbilo, pero todavía no pensaba darse por vencida con la consonante.
—Mamá, mamá —animó.
—A-a —repitió Appius.
Virginia lo levantó de la cuna y lo meció con suavidad entre los brazos, apoyando el peso en un pie y luego en otro.
—Mamá. Di mamá, a ver.
La cara levantada de Appius, estupefacta y arrugada, la miró mientras ella se balanceaba hacia un lado y hacia el otro. Sus labios anchos y expresivos se retorcieron como goma y su garganta empezó a trabajar en silencio.
—M-a —dijo.
Virginia se rio en silencio, feliz.
—Mamá, mamá. Di mamá —arrulló, enterrando su cara en el suave pelaje detrás de la oreja de Appius. Lo abrazó, lo metió en la cuna, arropado, y salió disparada a anotar ese hito que hacía época.
No podía fallar.
4
Virginia estaba bañando a Appius. Había desplegado la bañera de goma blanca junto a la chimenea del dormitorio infantil y luego, tras remangarse, se había sentado al lado, en una silla baja, con Appius en sus rodillas cubiertas por un delantal impermeable. Probó la temperatura del agua con el codo y metió a Appius en el agua.
Appius se debatió y se puso a soltar chillidos, pero Virginia lo sujetó firmemente con una mano mientras lo enjabonaba y le pasaba la esponja con la otra. Appius lloró: unas grandes lágrimas frías surcaban su nariz arrugada y chata para caer en el agua templada, pero Virginia se mostró implacable. Apretando los labios, cuyas comisuras temblaban por la concentración, enjabonaba y pasaba la esponja; después cogió a Appius en su regazo y le enjugó la cara con una toalla suave.
Appius conocía el ritual, sabía que luchar nunca lo había liberado de aquellos brazos firmes aunque jabonosos; no obstante, como de costumbre, llevaba a cabo arduos esfuerzos para desasirse y sacudirse las gotas del pelaje. Cuando Virginia llevaba un rato sujetándolo, se rindió; estaba cansado tras la larga lucha de cada noche. Se quedó quieto, mirando a Virginia mientras ella lo secaba y lo peinaba; los labios de ella se movían al mismo ritmo que sus manos.
Estaba mirándola cuando pareció que una idea lo asaltaba. Estaba recordando algo, algo relacionado con el movimiento de su boca y su expresión tensa.
—Ma-má —dijo por fin.
Virginia se sobresaltó. Una sensación cálida, un hormigueo, le recorrió la médula en dirección a la nuca. Appius había hablado por iniciativa propia, y su primera palabra había sido para ella. Dejó caer el peine que tenía en la mano para coger de repente a Appius en brazos y besarlo una y otra vez; la cabeza y el cuerpecillo peludos; la nariz minúscula y suave; los labios arrugados y expresivos.
—Mamá —susurró ella—. ¡Qué ricura! ¡El cariñito de mamá!
Lo soltó, se recostó sobre la silla y le sonrió llena de orgullo. Allí estaba la recompensa de tantas semanas de esfuerzo. Volvió a cogerlo; le acarició los brazos y las piernas y se los besó, frotando la nariz contra el sedoso pelaje, aún templado del baño.
—Ma-má, ma-má —dijo Appius, frunciendo el ceño.
Virginia resplandecía al extender el brazo para coger el talco.
Sé práctica. Ahora que ha empezado a hablar no debes perder tiempo en vagos sentimentalismos. Aun así, ese éxito constituía un dulce triunfo; que una inteligencia viva surgiese de forma gradual de un cuerpo animal mudo, que apareciese un espíritu que la reconocía y la nombraba, un espíritu que a su debido tiempo se comunicaría con el suyo. ¿Qué cosas no le enseñaría él? ¿Qué recónditas profundidades de conocimiento dormían en aquella alma sin voz? ¿Qué reservas inimaginables de sabiduría de la jungla, acumulada grano a grano durante épocas inconcebibles gracias a la experiencia de su raza en lugares oscuros de la Tierra con los que ni siquiera nos atrevemos a soñar? Tenía delante un alma por completo insondable, formada por un mundo de experiencias y sensaciones desconocidas para el hombre; una mentalidad no solo de otra raza, sino de otra especie, cerrada para siempre a la conciencia humana, a no ser que algún miembro de la especie pudiese adquirir el lenguaje; un mundo nuevo por completo, nuevo como la vida de un planeta distinto, y ella tenía la clave al alcance de la mano.
Tranquila, se dijo Virginia. Tiene dos años y medio, y ha tardado hasta ahora en empezar a hablar. No te formes demasiadas expectativas. Confórmate con lo que tienes.
Pero de todas formas, se contestó, ha hablado, y solo tiene dos años y medio. Con el tiempo que tiene por delante a lo mejor podría hacer algo, hacer algo de sí. Pero debe convertirse en hombre.
Sí, Appius debe convertirse en humano antes de poder comunicarse con los hombres. No perdería su sabiduría racial por hacerlo, pues, si la educación no puede erradicarla por completo en un hombre, ¿por qué iba a hacerlo en un animal, para quien el pasado estaba infinitamente más cerca?
Así discurría Virginia mientras frotaba el polvo de talco blanco sobre la piel gris, por debajo del pelo.
Appius debía retener su conciencia universal de la jungla y, al mismo tiempo, asimilar las adiciones particulares del hombre. Pues, después de todo, ¿qué era la mente humana sino una acumulación de capas sucesivas de experiencia, como una sección de la corteza terrestre, una experiencia que el hombre había adquirido en distintas etapas de la evolución desde el principio de los tiempos? Sobre la sabiduría de la ameba, la sabiduría del pez; sobre la sabiduría del pez, la sabiduría del reptil; sobre la sabiduría del reptil, la sabiduría del mamut. Esa era la sabiduría del hombre, reflexionó Virginia.
Y de ese mismo modo estaba compuesta también la conciencia universal; acumulada y asentada, estrato sobre estrato, a lo largo de ciclos de vida evolutiva, con el hombre en lo alto, tan ocupado en pasar la criba y en llegar el primero que se le olvidaba mirar por el borde para ver qué estratos quedaban por debajo de él. Solo en muy raras ocasiones, cuando la pila temblaba a causa de alguna fuerza destructiva y lo arrojaba al fondo, solo entonces el hombre se veía obligado a mirar grieta abajo y reconocer, durante una fracción infinitesimal de segundo, a través de la grieta en la superficie de su mente, al mono o a la serpiente o a la ameba que llevaba dentro.
Virginia abrochó los últimos botones de la camisa de noche de batista que llevaba Appius y lo puso en pie.
Él estaba un estrato por debajo del hombre, reflexionó ella, en la roca evolutiva; un estrato más cerca de las experiencias olvidadas del hombre. Cuando se convirtiese en humano, actuaría como intermediario; le devolvería al hombre lo que había perdido; sería superhombre por ser subhombre.
Él llevaba un momento de pie como ella le había enseñado, sobre las patas traseras y las manos a los costados, pero, casi en el momento en que ella se fijaba en él, se puso de nuevo a cuatro patas. Mientras le daba una recia palmada en el hombro para que se levantase, se le ocurrió una idea.
¿Debería enseñarle a rezar?
Lo pensó. A esa edad, normalmente, debería estar rezando. Al mismo tiempo, no debía permitir que los credos convencionales interfiriesen con su libertad de pensamiento más tarde en la vida. Era importante que se ocupase más de la ciencia que de la religión.
Pensó rápidamente: todos los niños rezan, él también debe hacerlo. Muy pocos se ven impedidos en la vida posterior por lo que han aprendido.
—Arrodíllate —le ordenó.
Sentada de nuevo en la silla baja, lo empujó hasta ponerlo de rodillas, le colocó la camisa de noche alrededor de los pies y, tras plegarle las manos, las dejó descansar en su propio regazo. Una carita estupefacta y rosa buscaba la suya.
—Es hora de que empieces a rezar, pequeño Appius —dijo; pues, si bien no entendía todo lo que ella decía al principio, tenía que ir aprendiendo gradualmente, como hacían otros niños, a base de oír hablar a los mayores, y que no se lo dieran todo masticado—. Tienes que aprender a rezarle a Dios. Ahora Dios es tu padre bondadoso que vive en el cielo y te da la ropa, tu preciosa habitación y todos esos juguetes tan bonitos. Debes darle las gracias por todas esas cosas y pedirle que te haga un buen niño. Voy a enseñarte una pequeña oración. Cuando seas mayor dirás lo que quieras, pero ahora repite después de mí: «Por favor, Dios…».
—Ma-má —dijo Appius.
Virginia frunció el ceño.
—No, cariño, ahora no estás hablando conmigo, sino con tu Padre celestial. Ahora escucha con atención e intenta decir conmigo: «Por favor, Dios…».