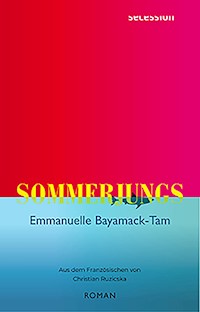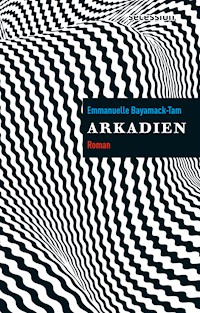Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Armaenia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Farah cree que es una niña, pero carece de algunos de los atributos habituales. Casi imperceptiblemente, su cuerpo se está "masculinizando". Y así comienza su gran, inquietante e hilarante investigación: ¿qué significa ser mujer? ¿O un hombre? Nadie lo sabe realmente. Farah y sus padres se refugian en una comunidad libertaria de gente en desacuerdo con el mundo moderno, un paraíso alternativo, y crece jugando en bosques y campos compartidos por miembros de la comunidad bajo los principios de anticrecimiento, naturismo y amor libre para todos, incluidos los feos, viejos y enfermos. Allí Farah conoce el amor con Arcady, el líder espiritual y carismático de la comuna.También descubre la naturaleza ambivalente de la identidad y la sexualidad, la cobardía y la traición. Bayamack-Tam ofrece una novela sobre la inocencia en el mundo contemporáneo: una bildungsroman gentil, cruel, cómica y brillante que investiga y perfora nuestros miedos y nuestras ilusiones sobre el amor, el género y el sexo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EMMANUELLE BAYAMACK-TAM
Arcadia
Traducción de Iballa López Hernández
www.armaeniaeditorial.com
Título original: Arcadie (P.O.L éditeur, 2018)
Primera edición: febrero 2020
Primera edición ebook: agosto 2021
Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de ayuda a la publicación del Institut français
Copyright © Emmanuelle Bayamack-Tam, 2018 © P.O.L. éditeur, 2018
Copyright de la traducción © Iballa López Hernández, 2020
Copyright de la fotografía de cubierta © Ihar Paulau/EyeEm/Getty images 2019
Copyright de la fotografía de solapa © H. Bamberger/P.O.L, 2018
Copyright de esta edición © Armaenia Editorial, S.L., 2020, 2021
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o prestamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-22-7
Para Célia, Céline y Philippe, miembros del único club que vale
La verdadera comunidad surge como efecto de una ley interior: la más profunda, la más simple, la más perfecta y la primera de todas las leyes es la del amor.
Robert Musil, El hombre sin atributos
1. Y atardeció y amaneció: primer día
Llegamos de noche, tras un viaje agotador en el Toyota híbrido de mi abuela: hemos tenido que atravesar media Francia evitando las líneas de alta tensión y las antenas de telefonía móvil mientras soportábamos los gritos de mi madre, envuelta pese a todo en tejidos blindados. Del recibimiento esa noche y de mis primeras impresiones del lugar no recuerdo gran cosa. Es tarde, está oscuro y tengo que compartir cama con mis padres porque aún no me han preparado una habitación. En cambio, no he olvidado nada de mi primera mañana en Liberty House, del momento en que el alba despuntó entre las cortinas almidonadas sin arrancarme del sueño realmente.
Mis padres, tumbados de espaldas, con las manos ligeramente entrelazadas sobre el pecho y una máscara de satén en sus rostros de cera, me flanquean como dos estatuas apacibles. Nunca he conocido semejante paz con ellos. Tanto de día como de noche, he tenido que soportar los padecimientos de mi madre y los tormentos de mi padre, el nerviosismo constante y estéril de ambos, sus rostros convulsos y sus discursos ansiosos. Por eso, aunque estoy impaciente por levantarme y descubrir mi nuevo hogar, me quedo quieta escuchando sus respiraciones, con cuidado de no hacerme notar para disfrutar mejor de su calor y compartir voluptuosamente sus sábanas. De fuera me llegan unos gorjeos alegres, como si nidadas de gorriones invisibles compartieran mi dicha de estar viva. Es la primera mañana, y yo también soy nueva. Termino por levantarme, vestirme sin hacer ruido y bajar la escalera de mármol, notando al hacerlo el desgaste de los peldaños por el centro, como si la piedra se hubiera fundido. Me agarro con respeto a la barandilla de roble, oscurecida y pulida a su vez por los miles de manos sudorosas que la han asido, sin contar con los miles de muslos juveniles que se han deslizado por ella triunfalmente en una rápida propulsión hasta el vestíbulo. En el preciso momento en que rozo la madera barnizada, me asedian visiones sugestivas: Mädchen in Uniform, faldas escocesas subidas mostrando unas piernas enfundadas en lana opaca, cabelleras trenzadas, risas agudas entre chicas. Hay en todo ello algo atribuible al propio lugar, al siglo de histeria pubescente y amistades sáficas que lo impregna todo. Pero solo comprenderé la razón pasado un tiempo, cuando me entere de la función original del caserón al que acabo de mudarme. Por ahora me conformo con bajar la escalera pasito a pasito y aspirar ese olor como a religión que flota en el amplio vestíbulo de baldosas bicolores. Sí, huele a encáustico, a pergamino, a cera derretida y devoción, pero eso me trae sin cuidado: ¡deprisa!, a mí la libertad, el vivificante aire de fuera, la evaporación del rocío, la alborada solo para mí.
Arcady me sorprende en la majestuosa escalinata, bajo la intrincada marquesina de hierro forjado, inmóvil, atónita ante tanta belleza: el pinar en suave pendiente, los arándanos, el sol que se filtra a través de los árboles en haces polvorientos, el reclamo velado de un cuco, la huida furtiva de una ardilla sobre un manto de musgo y hojarasca.
—¿Te gusta?
—¡Sí! ¡Un montón!
—Adelante, es tuyo.
No me hago de rogar y yo también salgo escopetada bajo los altos árboles, hacia el centelleo mágico de la luz, en busca de ese pájaro invisible cuyo arrullo se ajusta perfectamente a mi propia emoción. No tardo en toparme con mi abuela, que contempla perpleja un gran túmulo de tierra mollar al pie de un pino. Apenas me dirige una mirada:
—¿Qué crees qué es? ¿Una tumba? Parece recién cavada. A mí todo esto me da muy mala espina, la casa, el tal Arcady…
No me importaría prestarme a su juego de elucubraciones macabras si no estuviera desnuda como un gusano sobre el follaje. Kirsten tiene alma de nudista y nunca desperdicia la menor oportunidad de despelotarse, aun así, confiaba en que esperaría un poco más antes de quitarse el vestido de lentejuelas. Estoy acostumbrada a verla deambular como vino al mundo. Uno de mis primeros recuerdos es de cuando me di de bruces con su vulva al salir de mi cuarto. Mi mirada quedaba más o menos a la altura del piercing industrial que le perforaba uno de los labios externos, una especie de remache dorado de lo más bonito, así que no pude por menos de acercar la mano y asirlo con tal decisión que provoqué sus comprensibles gritos:
—¡Suelta, Farah, no es un juguete!
Como debía de contar unos tres años, tiré de aquel objeto fascinante con redoblada fuerza. ¡Zas!, primer recuerdo, primera bofetada. Yo también di un grito, lo cual hizo que mis padres irrumpieran alarmados. Al entender la magnitud de la tragedia que acababa de producirse, Marqué me cogió en brazos con una dignidad reprobatoria:
—¡Por el amor de Dios, Kirsten, vaya a ponerse algo, qué sé yo, unas bragas, una camiseta! ¡Es usted cansina!
—¡Estamos en familia! ¡No querrás que me corte delante de mi propia familia! ¡Encima me ha hecho daño la insensata!
—¡Le está bien empleado: la próxima vez evitará provocar a los niños con su chatarra!
Contrita, mi abuela se batió en retirada, pero no ha aprendido la lección y persiste en exhibir una anatomía huesuda y acecinada que, debo reconocer, no resulta en absoluto obscena por la sencilla razón de que ya no tiene nada de humana. Hay que ser muy fantasioso para imaginar que ese pubis calvo, esos tegumentos ocres, esas flaccideces pálidas y ese sistema venoso, que se ha vuelto serpentiforme incluso en su aspecto escamoso, hayan pertenecido no solo a una mujer, sino a una de las más bellas de su generación. Y su pecho… Se ha pasado la vida proclamando que el sujetador era la muerte de los senos y no parece darse cuenta de que los suyos le caen paralelos por el tórax, con los pezones al final, a treinta centímetros de su lugar de nacimiento, agitándose descontrolados a la menor ocasión.
Como es inútil reprender a mi ingobernable abuela, me acuclillo dócilmente delante de la tumba recién cavada y desmenuzo unos terrones de tierra antes de formular una hipótesis:
—¿No habrá sido un animal?
—¿Pero qué tipo de animal? ¿Un topo gigante?
—Voy a preguntárselo a Arcady.
—Sí, eso, pregúntaselo a tu gurú.
Apenas sé qué es un topo y menos un gurú, de modo que no abro la boca, como casi siempre me sucede con Kirsten, que tiene ideas acerca de todo y cada dos por tres te espeta sus opiniones bien arraigadas. De Arcady aún no me he hecho ninguna, pero como ha salvado a mi madre de una muerte segura, de una desaparición gradual en medio del sufrimiento atroz causado por la hipersensibilidad electromagnética, me gustaría que Kirsten le diera una oportunidad, así que me atrevo a preguntarle:
—Entonces ¿por qué has venido con nosotros si no te gusta Arcady?
—Velo por los míos.
Gira sobre sus talones en dirección a la casa. Los años no le han restado ni un ápice de arrogancia a su porte y sigue caminando como si desfilara por las pasarelas, probablemente inconsciente del espectáculo que ofrecen el granuloso bamboleo de sus tríceps y sus posaderas descarnadas. Cuando llega a la vista de la casa, se tapa ligeramente con el vestido de lentejuelas, aunque comprenderé enseguida que no debo preocuparme por la impresión que pueda causar su desnudez entre los muros de Liberty House, cuyos habitantes viven anclados en la nostalgia del paraíso antes de la caída.
Me quedo sola con el misterio sin resolver del túmulo y el gran misterio que supone para mí este gran arpende de bosque meridional, sus troncos escamosos, su frondosidad susurrante, su olor a resina y su fauna, atenta al más mínimo de mis movimientos. Este bosque es mío, me lo ha dado Arcady. Ignoro por completo que solo se trata de una extensa finca: para mí es una jungla inexplorada cuya gestión me tomo muy en serio. Señalizo mis veredas, marco mis árboles, censo a mis súbditos: los murciélagos enanos, los escarabajos longicornios, las carcomas, los herrerillos, las orugas, los zorros, los luciones… No pasa un solo día sin que realice un descubrimiento feérico: champiñones rojos con lunares blancos, conejos petrificados por la sorpresa, arándanos y fresas silvestres, una nube de pequeñas moscas suspendidas en el aire del camino, una pluma de arrendajo de perfectas rayas azules y negras que me meto en el bolsillo como si de un talismán se tratase.
El misterio del túmulo se esclarece al cabo de varios días, cuando a mi familia y a mí nos invitan a colocar una estela bajo el gran cedro, pues los perros de Liberty House tienen derecho a recibir sepultura. Lástima, me habría gustado investigar por mi cuenta, proceder a una exhumación nocturna, desenterrar huesos humanos o, en su defecto, un cofre repleto de doblones de oro. No obstante, en Liberty House todavía quedan demasiados misterios por resolver como para que pierda el tiempo lamentando que me hayan dado la clave de este. Mi infancia acaba de tomar un giro inesperado y fascinante, lo presiento, y encima de la tumba de ese perro desconocido me invade una sensación de júbilo y de gozosa expectativa. Además, no hay más que ver el rostro de mi madre, liberada al fin de sus velos de apicultora y de sus tics de dolor, para reafirmarme en mis grandes esperanzas.
2. No tengáis miedo
Ya iba siendo hora: mi madre sufría jaquecas, lagunas mentales, dificultades para concentrarse y fatiga crónica. Mi padre estaba como un roble, pero, por empatía, todo ello le afectaba tanto como a su Cariñito e hizo lo imposible para encontrarle un refugio, un sanatorio, una guarida donde pudiera escapar de las ondas y de su proverbial hipersensibilidad. Soy consciente del desdén que suscita dicho diagnóstico y de que yo misma doy la impresión de ironizar sobre sus síntomas, pero puedo dar fe de que antes de su primera cura en la zona blanca su vida era un infierno.
En los recuerdos que guardo de esa época tan dura, siempre viste una especie de mono de apicultor, una capelina de protección, un pañuelo contra las radiaciones y guantes de alambre de cobre trenzado. Su atuendo estrambótico genera todo tipo de suspicacias mientras que yo atraigo las miradas enternecidas y compasivas de la gente, yo, hija de una madre que se ha convertido a un islam tan rigorista que ya ni siquiera muestra un tranquilizador centímetro cuadrado de piel o cabello. Y quién sabe si no acabará radicalizándose y volándose en pedazos, cargada de TATP y de pernos listos para acribillar a los infieles, abundantes en el vecindario. En otras palabras, nuestros infrecuentes paseos suelen terminar en psicodrama y con el regreso precipitado a casa de una Cariñito que llora desconsolaba bajo el niqab, en vista de lo cual, deja de salir, yace sobre los cojines de su sofá Mah jong, habla con voz estremecida y agita unas manos dolientes hacia su personal: Marqué, Kirsten y yo, respectivamente esposo, madre e hija de la elegante piltrafa.
Vivimos encerrados. Nuestras hermosas cortinas de terciopelo han sido sustituidas por unas opacas y metalizadas que no dejan pasar las ondas y dividen el campo electromagnético por tres, lo cual no impide que Cariñito note una quemazón intensa cada vez que pasa junto a una ventana. A favor de Marqué, debo decir que se ha desvivido por aislar nuestro domicilio, empezando por el dormitorio parental: papel pintado blindado, biointerruptores, generadores de campos vitales que supuestamente transforman la contaminación electromagnética en efectos beneficiosos, plantas que purifican el ambiente, todo ello a fin de que Cariñito pueda descansar un poco. Pero resulta inútil: solo duerme tres horas por noche y casi siempre en la bañera, abandonando el lecho conyugal, equipado sin embargo con un dosel antirradiación. Huelga decir que ya no tenemos ordenadores, móviles ni placa de inducción. Hasta la cafetera eléctrica figura en la lista negra. Hemos vuelto al teléfono alámbrico, la cafetera italiana de acero inoxidable y las bombillas LED. Sí, pero resulta que seis de cada diez vecinos tienen wifi. Eso sin mencionar que, cómo no, vivimos cerca de una antena de telefonía móvil. Por más que Marqué haya convertido nuestro piso en un santuario, Cariñito se debilita y la lista de los síntomas no cesa de aumentar: cefalea, dolores articulares, acúfenos, mareos, náuseas, pérdida de tono muscular, picazón, cansancio ocular, irritabilidad, trastornos cognitivos, ansiedad incoercible, por citar solo algunos.
No obstante, creo que siempre he visto a mi madre neurasténica y abúlica. Por otra parte, los médicos a los que ha consultado no han dudado en sugerir que el déficit motor y la disminución de sus facultades mentales eran fruto de la depresión y no de una sensibilidad a la contaminación electromagnética. Pero para Cariñito, la depresión es un diagnóstico ofensivo, por lo que le lanza una mirada de lirio roto al estudiante de medicina, porque no en vano es la doble de Lillian Gish, y aunque la mayoría de la gente lo ignora todo de esa estrella del cine mudo, ahí está ella para perpetuar su recuerdo.
Hay que tener en cuenta que Lillian Gish murió centenaria, y probablemente le ocurra lo mismo a Cariñito, como sucede con todas las princesas frágiles y demasiado protegidas. Que conste que lo digo sin ninguna acritud, pues quiero muchísimo a mi madre y se merece con creces ese amor, ya que su belleza solo es comparable a su bondad. Resultaría incluso graciosa y alegre si la depresión o la EHS, como se quiera, se lo permitiese. Sí, más vale habituarse a esas siglas que han invadido nuestra vida familiar, porque además de ser hipersensible a las ondas electromagnéticas, mi madre padece una MCS, hipersensibilidad química múltiple, y una ICEP, neumonía eosinofílica crónica idiopática —sin mencionar que sufre el síndrome del intestino irritable—, pero, bien mirado, todo ello no es más que una única y misma patología: la intolerancia a todo. Bien sabe Dios que en eso no sale a su madre, la insumergible Kirsten, que, según ella misma ha reconocido, en setenta y dos años de vida jamás ha tenido un solo segundo de melancolía, y no entiende en absoluto lo que le pasa a su Cariñito. Y, ya puestos, es mejor que también nos acostumbremos a los apodos, porque al entrar en Liberty House todo el mundo debe renunciar al nombre que figura en su partida de nacimiento.
—Pues sí —dice Arcady con voz tonante—, esto es como la Legión: ¡da igual quiénes erais antes! ¡Lo que importa es en qué os convertirá Liberty House!
De modo que Arcady ha rebautizado a casi todo el mundo, multiplicando los diminutivos y los motes. Mi padre pasó a ser Marqué, que él insiste en escribir sin «s» a causa de una disortografía severa; mi madre es Cariñito; Fiorentina, la señora Danvers; Dolores y Teresa, Dos y Tres; Daniel, Nello; Victor, unas veces el Sr. Perra y otras el Sr. Espejo; Jewel, Lázuli, y un largo etcétera. Yo no tuve derecho al rito de iniciación; es probable que debido a mi corta edad ese renacimiento simbólico resultase superfluo. Aunque, en honor a la verdad, debo puntualizar que por lo general Arcady dobla mi nombre con palabras incomprensibles: Farah Facette, Farah Diba, Princesa Farah, Farah emperatriz, etcétera. Por supuesto, esos títulos me halagan, pero no entiendo qué ve en mí que sugiera la más mínima nobleza o supremacía.
Sea como fuere, hemos sido felices en Liberty House. En ella hemos vivido exactamente la existencia pastoral que Arcady nos prometió, con el propio Arcady en el papel de su vida, el del buen pastor que lleva a pastar a su ingenuo rebaño. Lo afirmo con tanta más fuerza cuanto que hoy en día esa felicidad se encuentra seria, si no fatalmente amenazada. Pero hace quince años, mientras inaugurábamos aquella estela absurda bajo el cielo azul de junio, nos sentíamos tranquilos, liberados de nuestras angustias y optimistas respecto al futuro por primera vez en mucho tiempo, y, en mi caso, por primera vez en la vida, pues siempre había visto a mis padres atrincherados en torno a sus preocupaciones e incapaces de enfrentarse al mundo exterior. Con solo seis años, yo era el pilar de mi pequeña familia nuclear; aquella a la que se mandaba a serpentear entre peligros reales e imaginarios: ir a por el correo, bajar la basura, comprar el pan o la prensa. Kirsten se encargaba de hacer la compra de la semana y de los trámites administrativos, y desde luego lo menos que puede decirse es que recibiera nuestra decisión de mudarnos a Liberty House con circunspección:
—Eso de las zonas blancas está muy bien, pero tarde o temprano instalarán antenas de telefonía móvil en los alrededores. ¡E igual hay líneas de alta tensión! O una central nuclear cerca y ni siquiera lo sabéis… Además, el caserón ese debe de tener por lo menos ciento cincuenta años: ¡entre el plomo, el amianto y el moho, no aguantaréis ni tres años!
Tres años, esa era, en la mente de mi abuela, nuestra esperanza de vida entre todos aquellos compuestos orgánicos volátiles. Porque, aunque no compartía las fobias de su hija y de su yerno, coincidía con ellos en que éramos una especie en vías de extinción. Teníamos miedo y nuestros miedos eran tan diversos e insidiosos como las propias amenazas. Teníamos miedo de las nuevas tecnologías, del cambio climático, de la radiación electromagnética, de los parabenos, de los sulfatos, del control digital, de la lechuga en bolsa, de la concentración de mercurio en los océanos, del gluten, de las sales de aluminio, de la contaminación de las capas freáticas, del glifosato, de la deforestación, de los lácteos, de la gripe aviaria, del diésel, de los pesticidas, del azúcar refinado, de los disruptores endocrinos, de los arbovirus, de los contadores inteligentes y de muchas cosas más. En lo que a mí respecta, aunque seguía sin entender qué quería acabar con nosotros, sabía que su nombre era legión y que estábamos contaminados. Cargaba con miedos que pese a ser ajenos se mezclaban sin dificultad con mis propios terrores infantiles. De no ser por Arcady, habríamos muerto tarde o temprano, porque la angustia superaba nuestra capacidad para padecerla. Él nos ofreció una alternativa milagrosa a la enfermedad, a la locura, al suicidio. Nos puso a salvo. Nos dijo: «No tengáis miedo».
3. La adoración perpetua
Estoy hecha para la adoración. Es el ambiente en el que alcanzo mi plenitud. Y nadie merece más la adoración que Arcady. Si no lo hubiera conocido, quizá me habría pasado la vida idolatrando a gente mediocre y, al hacerlo, la habría desperdiciado. He tenido la suerte inestimable de que nuestro salvador sea asimismo un hombre excepcional, mil veces digno del culto que le profesé de manera inmediata y definitiva. Antes de conocerlo, yo ya mostraba una manifiesta tendencia a la veneración, pero no encontraba en qué emplearla: mis padres, si acaso, me inspiraban lástima y un vehemente afán de protegerlos; en cuanto a mi abuela, la quería mucho, aunque no la soportaba. En Arcady cristalizaron de inmediato mi fervor y mi afán desmesurado por obedecer y servir a fin de olvidarme de mí misma en esa servidumbre. Desde nuestros primeros días en Liberty House lo seguía a todos lados.
—¿Qué haces, Farah Facette?
—Voy contigo.
—Vale, como quieras.
Pronto se habituó a mi compañía y me obsequiaba con las mismas caricias distraídas que a su tropel de gatos y perros, lo cual no le impedía prestar atención a mi desarrollo personal como nadie lo había hecho hasta entonces, ni mis pobres padres, ni mi abuela ni mis enseñantes de infantil o de primaria. Estos últimos se habían limitado a advertir mi fealdad y el ostracismo del que era objeto por parte de mis compañeros, ostracismo que parecían considerar inevitable cuando no lógico: no se puede ser tan fea sin merecerlo, debían de decirse.
Así es, mi nacimiento puso fin a un largo linaje de individuos de notable belleza y exentos de taras. En mi familia materna, a falta de otras virtudes y recursos, se transmite la hermosura en herencia. Por parte de mi padre, la cosa es menos sensacional, pero en tres generaciones de fotografías amarillentas solo he hallado contexturas armoniosas y rostros afables, nada remotamente parecido al espectáculo que ofrezco con mi hipercifosis dorsal, mis ojos caídos, mi nariz chata, mis labios poco definidos y ese aire animal que me da la línea del nacimiento del pelo. Con la pubertad las cosas no han hecho más que empeorar: me he vuelto corpulenta, de huesos anchos y abundante vello, y los pechos, en lugar de salirme con el descaro esperado, se han extendido por el torso en una suerte de gelatina vacilante, apenas asalmonada en las areolas. En caso de competencia sexual, estaría perdida, descalificada de antemano. Por suerte, Liberty House acoge sobre todo a marginados del gran desfile y los sustrae de la despiadada dureza de la sociedad. De todos los huéspedes de Arcady, disto mucho de ser la menos agraciada: entre los obesos, los que sufren de despigmentación, los maniacodepresivos, los electrosensibles, los depresivos crónicos, los politoxicómanos, los enfermos de cáncer y los ancianos con demencia senil, no salgo tan mal parada. En cualquier caso, cuento con mi juventud y una buena salud mental. Es lo que en esencia me dice Arcady el día que me vuelvo hacia él para salir de dudas:
—¿Te parezco bonita?
Supongo que es la clase de pregunta que una chica le hace a su madre, pero ¿cómo planteársela a la mía, cuyo incontestable esplendor es alabado desde su más tierna infancia? Al acercarse a los cuarenta y presagiar el declive de su propia carrera como modelo, Kirsten decidió capitalizar los encantos de su única hija convirtiéndola a una edad muy temprana en un animal de certamen, algo así como una minimiss precoz. Está claro que mi madre tiene demasiados problemas por resolver para presumir de sus cautivadores atributos o envanecerse de ellos, pero tratándose de una evaluación de mi físico, prefiero dirigirme a Arcady, que me intimida menos en ese sentido. Debo reconocer que se toma la pregunta muy en serio, y nos situamos de concierto delante de un espejo de cuerpo entero moteado de óxido. Mientras me hace dar vueltas para observarme sucesivamente de cara, de perfil y de medio perfil, recobro un poco la esperanza: Arcady es un mago capaz de escamotear mis defectos o de transformarlos en una baza inesperada. Pero no estoy teniendo en cuenta su honradez y su implacable franqueza:
—Eres un poco… gruesa. Y tus ojos parecen huir el uno del otro. Además, tienes la línea de la implantación del cabello demasiado baja, eso te da un aspecto obtuso. Abre la boca. Sí, los dientes podrían estar bien, los tienes sanos, ya es algo. Qué pena que los incisivos…
—¿Qué pasa con los incisivos?
—Los tienes montados. Y eres un poco prognata.
—¿Cómo dices?
—Bah, no es nada. Prefiero la tuya a todas esas dentaduras hipercorregidas, eso de que todo el mundo tenga la misma sonrisa no me va nada.
Soy consciente de que Arcady está en contra de la ortodoncia, pero no me habría importado que me pusieran aparatos como a todo hijo de vecino. Tampoco me habría molestado llevar corsé porque, tal y como me señala Arcady, tengo chepa, y eso que en Francia no se ven jorobados desde hace décadas.
—Lo de los dientes vale, pero con eso de ahí, con tu espalda, digo yo que tus padres podrían haber…
No termina la frase, más que nada para no culpar a Cariñito y Marqué, y también para no desdecirse, él, que proclama que debemos aceptarnos como somos, con nuestros posibles defectos, una nariz demasiado grande, arrugas, celulitis, los dientes hacia delante, orejas de soplillo, todo lo que un determinado tipo de cirugía se jacta de poder corregir, enmendar, alinear. Entre la incuria de mis padres biológicos y los dogmas de mi padre espiritual, lo de que me enderecen la espalda no tiene visos de suceder por lo pronto, así que me observo con desaliento en el espejo, que, al fin y al cabo, resulta favorecedor debido a su vetustez.
—He salido mal.
Lo llevo claro si pienso que Arcady va a contradecirme:
—Sí, has salido un poco mal. Pero solo un poco, eh, ¡no me hagas decir lo que no he dicho!
Bastante tengo con lo que ha dicho como para encima atribuirle palabras aún más desagradables si cabe. Me limito a apartarme un poco el poblado flequillo de la cara para ofrecerla al implacable escrutinio de Arcady, con quien no puedo estar más de acuerdo: es evidente que algo salió mal durante la embriogenia, y mi ojo derecho acabó demasiado lejos del izquierdo, la nariz se me acható y la mandíbula se me ensanchó. Estuve a dos dedos, por no decir uno, de la fealdad patológica. Al ver que suspiro y me dispongo a dar media vuelta, Arcady me toma del brazo y me atrae hacia sí:
—¿Qué edad tienes?
—Catorce.
—¿Ya te ha venido la regla?
—No.
—Bueno, esperaremos un poco, pero si de aquí a dos, tres años no tienes novio y quieres dar el salto, ven a verme.
—¿Para qué?
—No sé, eso tendrás que decírmelo tú.
—¿Quieres ser mi novio?
—¿Por qué no?
—Pero si ya tienes uno…
Es una objeción que esgrimo por guardar las formas, pues no tengo el menor inconveniente en que Arcady engañe a Victor, máxime si es conmigo. De hecho, al margen de lo de Victor, enloquezco de solo pensar que Arcady y yo podamos tener relaciones sexuales.
—¿Te molesta que ya tenga un amante habitual? —me dice, abrazado aún a mí y mirándome con perplejidad cariñosa.
—¡No, no, qué va!
Que no crea que tengo reparos y se desdiga de la especie de promesa que me está haciendo, ¡por favor!
Tengo catorce años, pero ya sé que lo amo y lo deseo, aunque él tenga cincuenta y sea tan poco agraciado como yo: bajito, fondón, con los ojos claros a flor de cara y una especie de protuberancia simiesca entre la nariz y el labio superior, Arcady no es precisamente un modelo de belleza.
—Farah, siempre podrás contar conmigo, ¿vale? Y haremos lo que tú decidas: nos acostaremos si quieres que nos acostemos, pero no es obligatorio —me susurra al oído mientras me estrecha con más fuerza.
—¿Te gusto?
Se encoge de hombros y abre mucho los ojos, como si la pregunta fuera superflua y la respuesta obvia.
—¡Pues claro que sí!
—Entonces ¿por qué has dicho que he salido mal?
—Porque tienes una cabeza y un cuerpo raros, pero bueno, eso puede arreglarse con el tiempo. Y si no se arregla, da igual, a mí me pareces sexi.
—Entonces ¿por qué no lo hacemos ahora?
—Prefiero que para empezar lo hagas con alguien a quien quieras de verdad.
—¡Pero yo te quiero a ti!
Le da la risa y me agarra la pelambrera a manos llenas, tirando de ella y retorciéndola como si quisiera hacerme un moño. Su mirada ya no expresa cariño, pero me gusta tanto lo que leo en ella que me esfuerzo por que la mía transmita todo mi poder de persuasión. ¿Por qué esperar? Nadie me atraerá tanto como él. Me gustaría hablar, pero desconfío de lo que pueda decirle, mis palabras nunca estarán a la altura de la emoción que suscita en mí. ¿Cómo haces cuando tienes catorce años para convencer al hombre de tu vida de que te ofrezca el inestimable regalo de una desfloración en toda regla? Porque eso es más o menos lo que acaba de proponerme, aunque lo haya dejado para cuando las ranas críen pelo. Por eso, con cierta dificultad, retomo sus palabras:
—¡Nunca tendré novio! Lo sé… Y me gustaría… dar el salto. Ahora.
—Pero si ni siquiera tienes la mayoría de edad sexual. ¿Quieres que me manden a la cárcel o qué?
Pese a que no lo parezca, presiento que le apetece y acentúo la presión de mi pelvis contra la suya. Con un movimiento de caderas, se aparta de mí, pero tengo la impresión de que le cuesta.
—Farah, cielo, ya hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Eres demasiado joven, te lo aseguro.
—¡No soy demasiado joven: soy demasiado fea!
A lo tonto, llevo ya nueve años frecuentándolo y escuchando su evangelio con pasión. Sé muy bien que la mejor manera de excitarlo es asumir una fealdad en la que no cree, ni en mi caso ni en el de nadie. Con Arcady todo el mundo tiene una oportunidad: los jorobados, los obesos, los bizcos, las viejas decrépitas o los viejos apuestos.
Suspira.
—Eres perfecta. Tómate tu tiempo para reflexionar en vez de arrojarte en brazos del primero que se te ponga a tiro.
—¡No eres el primero que se me pone a tiro! ¡Te conozco!
—Y es una lástima, sería mejor con un desconocido, sería más excitante.
—¡Pero si tú me excitas!
—¡Qué sabrás tú de la excitación!
¿Cómo explicarle que, junto con la vergüenza y el pánico, la excitación es el sentimiento que mejor conozco? Además, ¿por qué insiste en resistírseme cuando se ha acostado con todo el mundo, incluidos mis padres? Aunque estos se dejan engatusar con tanta facilidad que no cuentan: solo hay que hablarles con una pizca de contundencia para que digan que sí a todo. Aun descartándolos, la lista de trofeos de Arcady sigue siendo impresionante. La única que no figura en ella es mi abuela, pero él no es su tipo, las cosas como son. ¿El tipo de mi abuela? Mujeres con problemas, por lo común quince o veinte años más jóvenes que ella. Kirsten solo se casó para procrear. Una vez alcanzado el objetivo, se ciñó a lo que más le gustaba y vi pasar por su vida a las Laurences, Valéries, Roxanes y Malikas, todas ellas criaturas con vestidos susurrantes, envueltas en fragancias de vainilla o mimosa.
Es curioso lo rápido que la mayoría de la gente se especializa: con veinte años se acabó, no solo les gustan los hombres, lo cual excluye a las mujeres, o a la inversa, sino que además prefieren los morenos a los rubios, los deportistas a los intelectuales, los negros a los árabes, etcétera. Sé de buena tinta que Arcady se insinuó a mi abuela y ella lo mandó a hacer gárgaras debido a los gustos absurdamente específicos que acabo de mencionar. Por motivos que se me escapan, a Kirsten le horroriza la virilidad. Las féminas algo hombrunas como yo no tienen ninguna posibilidad de gustarle. En cambio, los caniches sí que la tienen, a juzgar por su predilección por esas cositas rizadas cuyo mejor ejemplo hasta hoy, amén de récord personal de mi abuela, sigue siendo Malika, con la que ha vivido casi tres años, cuando con las otras rara vez llegó a los tres meses. Pero a lo que iba. A Arcady le hubiera gustado tirarse a mi abuela, pero le hace ascos a los encantos juveniles que de tan buen grado pongo a su disposición. Se mire por donde se mire, es preocupante. Me entran ganas de llorar, sin embargo, me retengo. Soy demasiado caballuna para las lágrimas, y en lugar de dar rienda suelta a mi aflicción, trato de obtener garantías:
—Vale, pero cuando cumpla quince sí que querrás, ¿verdad?
—De acuerdo. A condición de que no sea el primero.
—¿Pero qué porquería de condición es esa? Yo quiero que seas tú y que hagamos una fiesta o algo por el estilo, ¿entiendes?, una ceremonia.
Presiento que lo tengo: a nadie le gusta más una fiesta que a Arcady. En Liberty House se organizan a cada rato. El único inconveniente es que no deseo dar demasiada publicidad a mi desfloración, pero si ha de hacerse, se hará. Solo tengo que esperar ocho meses. Para entonces me habré depilado la pelusa del labio superior y habré ido a que me alineen los dientes y me enderecen la espalda: seré la más guapa. Arcady sorprende mi mirada afligida en el espejo:
—¡Deja de mirarte de esa manera! ¿No recuerdas lo que os tengo dicho sobre los espejos?
Recuerdo todo lo relacionado con su persona, y su prédica sobre los espejos es una de las que más me han entusiasmado. Arcady nos reúne una vez al mes para arengarnos sobre los temas más diversos. Con «nos» me refiero a los pensionistas de Liberty House, por lo general unos treinta, cifra que experimenta fluctuaciones del todo marginales, con frecuencia atribuibles a alguna defunción y no a abandonos voluntarios. ¿Quién en su sano juicio se marcharía por iniciativa propia de un refugio tan seguro, de un lugar tan carente de cuanto convierte al mundo exterior en una trampa constante, a saber, una fosa abierta para que caigamos en ella y agonicemos durante toda la vida, si es que a eso se le puede llamar vida? Arcady no se priva de decírnoslo: la vida tal y como la concibe la mayoría de la gente dista mucho de una existencia humana plenamente realizada; la gente subsiste, la gente vegeta, la gente se muere esperando que la vida comience de un momento a otro, pero ese momento nunca llega. Para empezar a vivir, primero tendrían que huir de todo lo que les mata poco a poco, pero no tienen la más remota idea de qué es y aunque la tuvieran les faltaría fuerza para hacerlo.
Me estoy desviando del tema, es decir, del sermón de Arcady sobre los espejos, pero para volver a él, debo desviarme de nuevo y abordar un capítulo difícil para mí, el de los amores de Arcady y Victor, pues me gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero no tengo más remedio que reconocer que el hombre de mi vida tiene varias vidas y que en una de ellas es el amante de Victor Ravannas, que no se lo merece pero aun así tiene derecho a él mientras que yo languidezco esperando.
4. El espejo de las almas simples
Me gustaría describir a Victor de forma tal que consiga dar cuenta de sus características repugnantes. ¿Soy objetiva? En absoluto, pero la subjetividad es la única manera de proceder, salvo que desee perderme en precauciones oratorias y circunloquios tibios: Victor es un ser despreciable, y si lo definiera de otro modo estaría distorsionando la realidad. Que consiga engañar a Arcady sobre su verdadera forma de ser me llena de asombro y aflicción a partes iguales. A menos que Arcady se esté engañando a sí mismo, incapaz como es de imaginar que existan almas oscuras. Es el riesgo que corren los seres superiores: les cuesta concebir que alguien pueda ser vil y tener motivaciones viles.
Debo reconocer que Victor posee cierta prestancia y cierta urbanidad que hacen de él una persona de trato agradable. Para empezar, tiene un físico imponente: es alto y gordo y nunca se desplaza sin su bastón de pomo, cuya utilidad, si bien cuestionable, tiene el mérito de causar gran impresión. El pomo octogonal de marfil macizo forma parte de una estrategia más meditada de lo que parece, pero soy experta en apariencias, bastante juegan en mi contra como para dejarme engañar por ellas, y no se me ha pasado por alto que Victor intenta crear en torno suyo una atmósfera de nobleza y abolengo: nada se expresa con palabras, pero todo en él trata de sugerirlo, desde el bastón hasta el cabello hábilmente plateado y anillado, pasando por las mangas abombadas de sus camisas y el falso desaliño de sus babuchas. Podría perdonarle su coquetería si la compensara con un buen corazón, pero no tiene o, mejor dicho, el suyo no es más que un órgano rebosante de grasa que se empeña en latir a despecho de los deseos que formulo a diario. Al fin y al cabo, la obesidad reduce considerablemente la esperanza de vida y no hay nada de malo en desear que se produzca lo inevitable. Por desgracia y contra todo pronóstico, Victor aparece a diario a nuestra mesa, histriónico y peripuesto, para dar un espectáculo de glotonería que no se reconoce como tal. En Liberty House las comidas se toman en el refectorio, sin duda la estancia preferida de Victor, que aprecia su majestuosidad, empezando por la de la bóveda de crucería bajo la cual engulle cantidades industriales de comida, no sin secarse la espantosa boca con leves toques de un pañuelo con monograma, pues todo en él es postura, contorsión afectada y estudiada.
Antes de convertirse en un refugio para friquis, Liberty House sirvió como internado para jovencitas, y la casa conserva numerosos vestigios de su utilidad original: el refectorio, la capilla, las salas de estudio, los dormitorios y, sobre todo, el sinfín de retratos de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, un nutrido plantel de bienaventuradas y venerables religiosas que de bienaventuradas solo tienen el nombre, a juzgar por la tez de paciente pulmonar y la mirada mohína. Ignoro qué atajo de obispos, teólogos y médicos se pronunciaron sobre su caso, pero es obvio que confundieron el martirio con la acritud y la frustración. Por suerte ya no me dejo intimidar con tanta facilidad como antes, porque cuando llegué aquí todas esas cromolitografías edificantes solían desmoralizarme. Temía en particular a una congregante de Kerala, cuyas mejillas amarillentas y ojos de loca me acechaban en un pasillo de la primera planta. Para pasar delante de ella, me arrimaba a la pared de enfrente y aguantaba la respiración, aunque eso no me impedía percibir aún en el ambiente su acrimonia y los miasmas de las terribles fiebres que había tenido en ese mismo lugar. A Victor le pasa justo lo contrario que a mí, le vuelve loco Marie-Eulalie du Divin Coeur y hace mucho que quiere encargar un fresco en el que se la represente con los brazos abiertos, sonrisa extática y mirada alzada hacia el corazón coronado de espinas al que consagró toda su existencia patética. Por suerte, los socios de Liberty House rechazaron por un voto tomar todas las comidas bajo su santa égida, pues está claro que el dudoso honor del mural de la iluminada de Kerala habría recaído en el refectorio. De hecho, no contento con ser hipócrita y vanidoso, Victor es un meapilas de mucho cuidado. Sin embargo, debo reconocer que su devoción por Marie-Eulalie no es nada comparada con el culto que le profesa a su homónimo más famoso, a saber, Victor Hugo. Así es, Victor el Pequeño idolatra a Victor el Grande. Es más, Arcady y él se conocieron gracias al autor de Los castigos, si es que hay algo que agradecer. Sea como fuere, el flechazo se produjo mientras ambos admiraban un busto de Hugo en su apartamento parisino de la Place des Vosges. Aunque lamente que se enamorasen, solo puedo alegrarme de las felices consecuencias de ese encuentro y de su amor: el proyecto del falansterio, que idearon y llevaron a cabo al alimón gracias a la megalomanía de uno, que fecundó la del otro bajo el patronazgo del ilustre maestro, él mismo versado en delirios de grandeza. Porque, aunque Liberty House haya albergado a internas con trenzas y lazos guiadas por monjas que eran todo devoción, Arcady y Victor la han convertido en un lugar de inspiración hugoliana, más parecido a Hauteville House que al antiguo internado parisino Le Couvent des Oiseaux, al menos en lo que a la decoración se refiere.
Desde luego, no puede decirse que escatimaran en gastos. Los muebles toscos de las hermanas del Sagrado Corazón fueron sustituidos por aparadores y sillones góticos, y por casi toda la casa aparecieron alfombras de la Savonnerie y colgaduras adamascadas. Los espejos, por su parte, son la obsesión de Victor, que los compra de todas las formas y tamaños con la obstinación de un demente. Espejos tremó, de pie, trípticos de barbero, espejos de bruja, espejos con forma de sol de los años setenta, espejos de vestidor, espejos dorados con pan de oro, espejos con marco de taracea, de mimbre trenzado, de cuerda, de bambú, de latón, de madera pintada con albayalde, de hierro forjado, espejos asimétricos, ovoides, octogonales, rectangulares, biselados: es imposible dar un paso en Liberty House sin encontrarte cara a cara con tu propio reflejo consternado. Bueno, lo de consternado lo digo por mí, porque Victor siempre parece feliz de contemplarse. Ha convertido el gran salón en una auténtica galería de los espejos por la que camina pavoneándose todo el santo día, más que nada para revisarse los accesorios y recolocárselos: el bastón con pomo de marfil, el pañuelo carmín, los gemelos, la cuidada superposición de rizos níveos. Para su desgracia, los pantalones deformes con cordón ajustable que gasta, los únicos capaces de abarcarle una barriga que le llega hasta las rodillas, echan por tierra todos sus esfuerzos de acicalamiento. Pese a que conozco la tolerancia de Arcady en cuestión de monstruosidad, no puedo por menos de hacerme preguntas sobre la vida sexual de ambos. En fin, el caso es que en Liberty House a Victor se lo conoce precisamente como «Señor Espejo». Así que me perdonaréis que haya creído que la diatriba de Arcady contra esos mismos espejos era una forma de reprobar el narcisismo desaforado de su amante. También es verdad que rara vez se ha mostrado tan virulento y convincente como el día que nos reunió a todos en la capilla para prohibir que nos contemplásemos en cualquier superficie reflectante. La voz le vibraba de pasión, se le iban encendiendo las mejillas y levantaba el puño o lo dejaba caer sobre el pupitre de roble macizo recalcando su indignación:
—Los espejos no solo contribuyen a vuestro sufrimiento psíquico, sino que además no entiendo qué tratáis de aprender o de comprobar en ellos. Los espejos no pueden enseñaros nada, ¡nada!, aunque solo sea por el hecho de que poseen una realidad geométrica propia. ¡Probad a levantar la mano izquierda delante del espejo y veréis cómo vuestro reflejo levanta la derecha!
La mirada de Arcady recorre el público, todas esas bocas abiertas y cabezas oscilantes que solo anhelan una cosa: que las reconforten respecto a su belleza. Quizá hayan olvidado que Liberty House recluta sobre todo a feos. Con la notable salvedad de mi madre, que es guapísima, y de mi padre, al que todos reconocen cierto encanto y unos rasgos armoniosos, los demás —yo incluida— son horrorosos y está claro que no deben esperar ningún consuelo de los espejos.
—¡Sin contar con que no hay nada más frío y liso que un espejo! ¡Explicadme cómo va a captar vuestra calidez, vuestras asperezas y vuestro interior, es decir, eso que hace de vosotros quienes sois y no otro! ¿Sabéis qué?
El auditorio se estremece, respira con él y contiene el aliento a la espera de saber. Arcady arruga la frente, frunce el ceño y adopta esa expresión imperiosa que me lo vuelve absolutamente irresistible.
—¡Vamos a tapar o a voltear todos los espejos de la casa! ¡Todos! Incluidos los que tenéis en la habitación o en el baño, ¿entendido? ¡Convirtamos Liberty House en una zona mirror free! —Sus fieles asienten con la cabeza, pero Arcady no ha terminado—: Ha llegado a mis oídos que algunos tenéis incluso espejos de aumento. ¿No os parece que esto pasa de castaño oscuro? Porque, decidme sinceramente, ¿qué tenéis, qué tengo, qué tenemos que merezca la pena el aumento, en serio?
A pocas sillas de distancia de la mía, percibo un inicio de agitación, crujidos de tela y resuellos: Dadah se dispone a intervenir y siempre tarda un rato en hacerlo, como si su cerebro y su cuerpo deteriorados precisasen una vuelta de calentamiento, una buena sacudida antes de cualquier operación. Exhala un gruñido furibundo, sus floripondios se agitan, los dientes le rechinan, golpea levemente el brazo de la silla con impaciencia: ya está lista.
—Arcady…
Su voz, virilizada por casi un siglo de tabaquismo, se alza bajo la bóveda de crucería y sorprende a todo el mundo —a excepción de Arcady, a quien nada impresiona. Cabe señalar que Dadah, Dalila Dahman en su partida de nacimiento, siempre ha hablado para ser obedecida y temida—, y aunque el temor y la obediencia no entraran dentro de sus intenciones, los ha obtenido, y sin exigir nada, como casi todo lo que le ha tocado en suerte desde que nació en una adinerada familia de marchantes de arte. Aun así, a Dadah no se le ocurrió nada mejor que seguir enriqueciéndose más allá de lo razonable, e incluso de lo imaginable, porque, ¿qué inteligencia humana es capaz de concebir la magnitud de una fortuna que asciende a millones? Hay que reconocer que Dadah ha sabido gastar su dinero y, en contra de la absurda creencia popular, el dinero le ha dado mucha felicidad. Si los achaques de la vejez no la hubieran condenado a una silla de ruedas, seguiría siendo feliz e indiferente a las desgracias del resto de los mortales. Ahora que la artritis y el enfisema le impiden subirse a su jet privado a la menor ocasión, su mundo ha quedado reducido a las dimensiones de Liberty House, de la que es la principal bienhechora. Pero pese a que podría subvencionar con munificencia decenas de instituciones benéficas como la nuestra, se muestra igual de tacaña en sus donaciones que pródiga en discursos con los que nos recrimina nuestra falta de gratitud. Y nos hace pagar caro cada euro gastado en calefacción y mantenimiento de los terrenos. Que quede claro, los ricos pueden ser muy agarrados, y Dadah es la única persona que conozco que reutiliza el papel de aluminio y recomienda servirse del agua de cocción de las patatas para regar las plantas o fregar los cacharros. En fin, que ya se ha lanzado a hablar y presiento que tiene algo que decir acerca del espléndido discurso de Arcady sobre los espejos.
—¡Arcady, no me negarás que el espejo de aumento es comodísimo para maquillarse, sobre todo a nuestra edad!
Dadah, que tiene noventa y seis años, es la decana incontestable del falansterio, pero le ha entrado la manía de hablar como si Liberty House fuese una residencia de ancianos. No obstante, aparte de mi abuela, que solo cuenta setenta y dos años, y de Victor, que finge tener cincuenta, la mayoría de los pensionistas están en la flor de la vida. Pero a Dadah le viene al pelo hacer como si la senilidad acechara a todo el mundo. En la tarima, Arcady reúne sus notas, un fajo de papeles amarillentos que sin duda guardan poca relación con el tema del día, pero a él le gusta reforzar su elocuencia mediante un soporte visual e impresionarnos con ostentosas muestras de erudición. Dalila Dahman tendrá que andarse con cuidado.
—¿De qué sirve el maquillaje? ¿Conocéis a alguien a quien le favorezca la base de maquillaje o el pintalabios? En realidad se produce el efecto contrario: cada vez que os dais una pincelada, que os aplicáis una gota de laca de uñas, que os pasáis la borla, os alejáis un poco más de la verdad y de la belleza, ¡creedme!
Dadah se aferra con las dos manos a su silla de ruedas eléctrica de siete mil euros y se estremece ante la afrenta al tiempo que se deleita con la perspectiva de enfrentarse a su coach de vida, pues ese fue el papel que asignó a Arcady, en cuyas manos dejó su alma y las riendas de esta cuando ingresó en Liberty House. Pero eso no le impide montarle un cirio por cualquier nadería, a fin de recordarle que en cualquier momento puede recuperar su libertad, y su dinero. Así que emprende un alegato a favor de la máscara para las pestañas y el colorete, que ella se empeña en llamar rímel y arrebol, pero, bueno, se la entiende, sobre todo porque abusa de ambos y es la viva imagen de los artificios que denuncia Arcady: pómulos asimétricos embadurnados de azafrán, boca turgente y reluciente, pegote de maquillaje sobre las arrugas, pestañas apelmazadas. A su lado en sentido figurado, claro está, puesto que no se soportan y procuran no mezclarse, mi abuela parece igual de fresca y limpia que un queso reblochon. Es cierto que Kirsten no ha esperado a Arcady para recelar de la industria cosmética y prefiere exhibir sus mejillas veteadas de venitas y su arrugado escote a recurrir a cualquier crema, por no hablar del bisturí o de la silicona.
Arcady escucha a Dadah a medias, incluso con impaciencia. Por muy gerontófilo que sea, enseguida le exasperan las elucubraciones seniles a las que Dadah nos tiene acostumbrados. Para su desgracia, ella no suelta el tema y no piensa darse por vencida tan pronto. A diferencia de Arcady, que cuenta con una tribuna y un público cautivo cada vez que le apetece tomar la palabra, Dadah ya no goza de la atención complaciente de sus días de gloria. Cierto que no ha dejado de ser aterradora y rica, pero sufre tales eclipses de lucidez que ni siquiera sus más rendidos aduladores le hacen el menor caso. No obstante, aunque se le va la olla, sigue teniendo suficientes conexiones neuronales para darse cuenta de que su palabra se encuentra devaluada. Así que en cuanto se presenta la ocasión de perorar, la aprovecha al máximo e ignora olímpicamente cualquier interrupción o muestra de fastidio. Por el contrario, espoleada por la adversidad, oscila en la silla de manera voluptuosa modulando las inflexiones dramáticas de su voz de contralto:
—Pero bueno, ¡me parece increíble que una ya no tenga derecho a ponerse guapa mientras pueda! Disimular las pequeñas imperfecciones es lo menos que se puede hacer. Hay bases de maquillaje antienvejecimiento verdaderamente impresionantes. ¡Sí, sí, os lo aseguro!
Por extraño que pueda parecer, Dadah aún cree que su piel no presenta más que unos defectillos de nada, una mancha marrón por aquí, un capilar dilatado o una arruguita por allá, nada que no se pueda camuflar con una crema antiojeras o un lápiz iluminador. De hecho, levanta un dedo tembloroso hacia sus facciones consumidas, como si quisiera tomarnos por testigos de los milagros que la cosmetología ha obrado en su propia persona, cuando en realidad es la prueba de su ineficacia. Mientras deja pasar treinta segundos de silencio victorioso, Arcady se apresura a retomar el hilo del discurso para llegar al «único espejo que vale». Como buen orador, exagera y dosifica el suspense durante un rato, de manera que todos podamos estrujarnos los sesos y preguntarnos de qué se trata. A mí también me da tiempo a barajar todo tipo de hipótesis cursis: los ojos, la conciencia, los manantiales, las fuentes, los charcos, el cielo y no sé qué más. Pero resulta que ando totalmente desencaminada, porque Arcady se yergue detrás del pupitre todo lo que le permite su baja estatura y proclama que en lo sucesivo El espejo de las almas simples y anonadadas y que solamente moran en querer y deseo de amor será nuestro único espejo. Como es natural, se produce un silencio respetuoso tras esta declaración, pero tras un par de ojeadas a derecha e izquierda advierto que nadie ha comprendido nada salvo Victor, cuya expresión ufana y entendida me mueve a pensar que está detrás de la referencia libresca. Porque si se trata de un libro, la idea no ha surgido de Arcady, que detesta leer.
Tardé mucho tiempo en percatarme de ello, pues profesa un gran amor a la literatura en general y al gran Victor en particular; además, guarneció Liberty House de abundantes vitrinas y estanterías capaces de albergar cientos de libros de canto dorado. Yo misma he pasado horas hojeándolos, sentada bajo un rayo de sol, directamente sobre la alfombra de Aubusson de la biblioteca, una perfecta alegoría de la erudición juvenil pero también la viva estampa de la perplejidad, pues la mayoría son antiguos tratados de aritmética o de agronomía comprados por metro por un Arcady al que le preocupaba más que las tapas hicieran juego con los sillones que ofrecer libros de verdad a nuestra sed de conocimiento. Como esos galimatías decorativos fueron añadidos al fondo hagiográfico de las hermanas del Sagrado Corazón, la literatura tiene en definitiva escasa cabida en Liberty House, una balda a lo sumo. No, estoy exagerando, porque por muy engreído que sea, Victor siente verdadera pasión por la poesía y tiene su propia biblioteca. Por desgracia, esta no solo se encuentra en la habitación que comparte con Arcady, sino que se trata de una preciosa vitrina neogótica de tres puertas que él mismo se asegura de cerrar con candado, motivo por el que nunca he tenido acceso a ella pese a mis incursiones secretas en su suite nupcial.
Quiero a Arcady y lo tengo por un modelo de magnanimidad, pero he de reconocer que Victor y él se adjudicaron unos aposentos suntuosos, mientras que a los socios de Liberty House les asignaron unas celdas casi monacales o las alcobas resultantes de la subdivisión de los dormitorios. Yo, sin ir más lejos, solo dispongo de un cuartito de cinco metros cuadrados, y el de mis padres es apenas mejor. Aun así, me da igual. Al contrario, me gusta la idea de tener una habitación pequeña y me siento a salvo en mi covacha con ventanuco. Sobre todo porque este da a las frondas de un cedro del Atlas y me hace feliz su sola cercanía, el olor que exhalan sus piñas, el roce insistente de las ramas en la fachada, el alegre guirigay de los pájaros que en él anidan y me despiertan cada mañana; cada mañana como una primera mañana. Antes de mudarnos a Liberty House vivía en un estado de privación sensorial del que ni siquiera era consciente. Se debería castigar con severidad a los padres que crían a sus retoños a más de cien metros de un nido de currucas o de una jara. Los míos cometieron ese error y a punto estuve de crecer sin conocer el deleite de abrir mis pétalos al sol, de reposar la mejilla en un tronco pringoso de resina o de correr al encuentro de la tormenta.
Arcady se embarca en una vibrante exégesis de las mejores páginas de su Espejo de las almas simples y anonadadas y que solamente moran en querer y deseo de amor, pero de repente me llama la atención la siguiente evidencia y dejo de escucharlo: yo soy esa alma simple y anonadada; el deseo de amor es mi único deseo —lo cierto es que nunca he tenido claro qué distingue el amor del anonadamiento. Mientras el hombre de mi vida diserta con júbilo sobre Marguerite Porète y la Hermandad del Libre Espíritu, dejo mi propio libre espíritu hacer uso de su libertad y recorrer las fragantes sendas de mi territorio. Y ahí, en medio del estridular poético de las cigarras, disfruto anonadándome a la par que noto cómo mi ser se dispersa con el viento igual que un diente de león.
—«¡No existe hombre más anulado!».
Arcady me mira como si hubiera adivinado mis pensamientos y me destinara esa frase definitiva, sin duda una cita de la extraordinaria Marguerite Porète, cuyas obras completas decido procurarme de inmediato —a menos que figuren ya entre dos tomos de Le palmier séraphique, obra que tiene la ventaja de compaginar la afición de Arcady por las encuadernaciones en medio tafilete con las aspiraciones espirituales de las hermanas del Sagrado Corazón. Me gusta mucho el título y lo he empezado en varias ocasiones, pero es inútil, el volumen se me cae de las manos cada vez que llego a la edificante vida de Jean Parent, conocido como «El maestro de las lágrimas», que habría debido dejarme con la mosca detrás de la oreja: no hay nada más aburrido que la gente que llora. Bueno, el caso es que yo también estoy anulada, entregada por entero a mis contemplaciones bucólicas, un vilano de diente de león sin sustancia, o incluso consagrada a la adoración exclusiva de Arcady, discípula ferviente, groupie, casi doncella, lo que él quiera. Y sin embargo, presiento que algo en mí se resiste a la dispersión, algo aguanta. Es tenue pero tenaz, como la promesa de un resurgir después de los ardores del verano o los rigores del invierno, como una estación frágil que quizá no tenga nombre, aparte del mío.
Arcady concluye su sermón y nos manda de vuelta a nuestras ocupaciones. Todos nos removemos con alivio en el asiento. Victor es el único que permanece sentado, pero hay que decir que necesita ayuda para levantarse y no pienso hacerle ese favor ni soportar sus gemidos a causa del esfuerzo ni el vaivén del tripón, así que, hala, me escabullo pese a que me busca con la mirada y hace tintinear el sello contra el pomo del bastón. Que se las apañe solito: he hecho voto de esclavitud, pero él no es mi amo.
5. Florecen, florecen