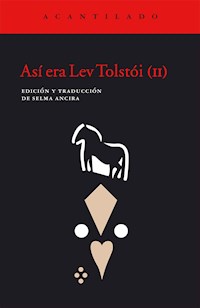
Así era Lev Tolstói (II) E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuadernos del Acantilado
- Sprache: Spanisch
La figura de Tolstói, compleja y polifacética, fascinó tanto a sus contemporáneos como fascina hoy a quien se acerca a sus obras. El escritor, el pensador moral, el asceta, el conde, el terrateniente, el labriego y, por encima de todo, el hombre capaz de inspirar una sincera admiración en quien lo trató, se ven reflejados en estos testimonios de personas que lo conocieron, lo trataron o simplemente lo observaron durante años. Cada uno de ellos refleja un aspecto de su personalidad desmesurada y fascinante, como si fuera una tesela que dibuja, pieza a pieza, el complejo mosaico. «Un librito que da voz a aquellos que trataron personalmente a Tolstói, que encadenan monólogos como si se hallaran ante las cámaras de un documental, desvelando cada uno aspectos varios de la personalidad del escritor». Xavi Ayén, La Vanguardia «El reflejo de un hombre sencillo, magnético y caritativo, y al mismo tiempo de una Rusia corroída por la miseria». El Cultural «No es una exageración decir que Selma Ancira es una de las personas que más y mejor conoce a Tolstói». Héctor J. Porto, La Voz de Galicia «Testimonios muy valiosos que forman un puzzle inmutable». Use Lahoz, El Ojo Crítico «Excelente edición de Selma Ancira, que retrata las certezas y contradicciones de un mito en un país desesperadamente abocado a la revolución». Elena Costa, El Cultural «Tolstói concentra en su fuerte personalidad lo mejor de las revoluciones del siglo XIX». Ignasi Aragay, Ara «Quizás sea ésta la mejor forma de enfocar y presentar una biografía». Santiago Aizarna, El Diario Vasco "Un documento intelectual y emocionalmente imprescindible para quienes nos interesamos por la figura de Tolstói". Andrés Barrero, Libros y Literatura «El lector tendrá la impresión de ser él quien dialoga con Tolstói, es en su ausencia física, en esa suerte de presencia espiritual a través de sus escritos, que la memoria de Tolstói seguirán cautivando eternamente a quien lo lea». Andrea Tirado
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ASÍ ERA
LEV TOLSTÓI
(II)
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN
DEL RUSO DE SELMA ANCIRA
ACANTILADO
BARCELONA 2022
CONTENIDO
LA BODA DE TOLSTÓISofia Andréievna Tolstaia
DE MI TRATO CON TOLSTÓI Ilyá Repin
CINCO DÍAS EN YÁSNAIA POLIANA Tokutomi Roka
EN LOS FUNERALES DE TOLSTÓI. IMPRESIONES Y OBSERVACIONES Valeri Yákolevich Briúsov
Índice de nombres
Sofia Andréievna Tolstaia (1844-1919), de soltera Bers, fue la esposa de Tolstói. Estas memorias sobre los días previos a su boda fueron escritas en1912, dos años después de la muerte del escritor. Se publicaron por primera vez en el periódico La Palabra Rusa (en el n. º17, correspondiente al23 de septiembre de1917) como «La boda de L. N. Tolstói. Fragmento de las notas de la condesa S. A. Tolstaia tituladas “Mi vida” (7volúmenes), escrito para celebrar los cincuenta años del día de la boda, el23 de septiembre de1862». La idea de escribir este pequeño relato surgió mucho tiempo antes, en vida de Tolstói, como puede verse en la siguiente anotación hecha en su diario el8 de febrero de1893: «De mi idilio con Lev Nikoláievich…».
LA BODA DE TOLSTÓI*
SOFIA ANDRÉIEVNA TOLSTAIA
VIAJE A IVITSY
Los primeros días de agosto de 1862 nosotras, las tres hermanas, nos alegramos sobre manera al saber que mi madre tenía intención de ir con Volodia, mi hermano pequeño, y nosotras tres, en una de las carretelas con caballos que circulaban por aquel entonces, a ver a su padre, nuestro abuelo, Alexandr Mijaílovich Isléniev.
El abuelo Isléniev (descrito por Lev Nikoláievich en Infancia como el «papá») por aquel entonces vivía en su hacienda Ivitsy, del distrito de Odoievski, la única que quedaba de una gran fortuna, y ésta, además, comprada a nombre de su segunda esposa, la madrastra de mi madre, Sofia Alexándrovna, de soltera Zhdánova. Esta misma Zhdánova, también fue descrita por Lev Nikoláievich en Infancia con el nombre de «La belle Flamande».
Las tres hijas del segundo matrimonio de mi abuelo eran entonces unas muchachas jóvenes,1 y con la segunda yo me llevaba muy bien.
La hacienda de mi abuelo estaba a unas cincuenta verstas de Yásnaia Poliana. Ahí, en Yásnaia Poliana, se encontraba en ese momento la hermana de Lev Nikoláievich, Maria Nikoláievna,2 que acababa de llegar de Argelia, y como mi madre había sido su mejor amiga durante la infancia,3 y siempre tenía ganas de verla, y además desde que era una niña no había vuelto a Yásnaia Poliana, decidió que iríamos sin falta. Esto nos llenó de entusiasmo, y mi hermana Tania y yo, nos pusimos felices, como suelen ponerse los jóvenes ante cualquier propuesta o variación. Los preparativos para el viaje se animaron, nos confeccionaron elegantes vestidos; íbamos haciendo el equipaje y esperábamos con ansia el día de la partida.
Del día de la partida en sí, no me acuerdo. También son vagos mis recuerdos del camino: las estaciones, el cambio de los caballos, las comidas a toda prisa y el cansancio debido a la falta de costumbre de estar de viaje. Llegamos a Tula, a casa de la hermana de mi madre, la tía Nadezhda Alexándrovna Karnovich, esposa del decano de la nobleza de Tula. Fuimos a ver la ciudad, que a mí me pareció insulsa, mugrosa y aburrida. Pero no podíamos perdernos nada y nos esforzamos por verlo todo concienzudamente durante la visita.
Después de comer, emprendimos el camino a Yásnaia Poliana. Estaba anocheciendo. Hacía un tiempo espléndido. El camino por los bosques de Záseka, y por la carretera, era tan pintoresco y tan nuevo, tan vasto y tan inusual para nosotras, niñas de ciudad, que teníamos la impresión de estar en medio de la naturaleza salvaje.
Maria Nikoláievna y Lev Nikoláievich nos recibieron con bulliciosa alegría. La amable y discreta tía Tatiana Alexándrovna Ergólskaia, con amables saludos a la francesa, y su protegida, Natalia Petrovna,4 ya me acariciaba el hombro, ya le guiñaba el ojo a Tania mi hermana y retozaba con ella, que por aquel entonces tenía quince años.
A nosotros nos instalaron abajo, en una habitación abovedada, y pobremente amueblada. A lo largo de las paredes de aquella habitación había divanes pintados de blanco, con unas almohadas muy duras en vez de respaldos y unos asientos muy duros también, tapizados con un dril a rayas azules y blancas. También había un sillón largo, con unas almohadas semejantes, blanco también. La mesa era sencilla, de madera de abedul, hecha por un carpintero casero. En el techo abovedado habían sido fijados unos aros de metal, de los que antiguamente, cuando en épocas del abuelo de Lev Nikoláievich, el príncipe Voljonski, esta habitación se usaba como trastero, se colgaban las sillas de montar, las piernas de carnero y demás.
Los días ya no eran muy largos. Estábamos a principios de agosto. Apenas habíamos tenido tiempo de dar una vuelta por el jardín, cuando Natalia Petrovna quiso enseñarnos las frambuesas. Por primera vez en mi vida comí frambuesas directamente de la mata, y no de las cestitas, en las que nos las llevaban a la dacha para que hiciéramos mermelada. Ya quedaban pocas, pero eso no impedía que me sintiera fascinada por la belleza de estas bayas rojas sobre el verde y me deleitara con su fresco sabor.
PASAR LA NOCHE EN UN SILLÓN
Cuando comenzó a oscurecer, mamá mandó decirme que bajara para deshacer el equipaje y preparar las camas. Duniasha, que estaba al servicio de la tía,5 y yo, habíamos empezado a organizar la habitación para pasar la noche, cuando de pronto entró Lev Nikoláievich. Duniasha se dirigió a él para decirle que tres de los niños dormirían en los divanes, pero que no había en donde acomodar al cuarto.
—Con este sillón bien se puede armar una cama—dijo Lev Nikoláievich y arrastró el sillón largo, colocando al final un ancho taburete cuadrado.
—Yo dormiré en el sillón—dije.
—Pues yo le prepararé la cama—dijo Lev Nikoláievich, y con movimientos torpes y desacostumbrados para él, comenzó a desdoblar la sábana. Yo me sentía incómoda, pero al mismo tiempo había algo agradable e íntimo en el acto de tender una cama juntos.
Cuando ya todo estuvo listo y subimos de nuevo, mi hermana Tania, cansada, dormía hecha un ovillo en el diván pequeño de la alcoba de la tía. A Volodia también ya lo habían acostado. Mamá conversaba con la tía y con Maria Nikoláievna de cosas del pasado. Mi hermana Liza nos recibió con una mirada interrogativa. Me acuerdo vivamente de todos y cada uno de los minutos de aquella noche.
En el comedor con la gran ventana italiana, el lacayo Alexéi Stepánovich,6 que era más bien bajo de estatura, estaba poniendo la mesa para la cena. La linda Duniasha (hija del tío Nikolái descrito en Infancia), le ayudaba trayendo esto y lo otro. La puerta abierta en mitad de la pared daba a una salita pequeña donde había un antiguo clavicordio de palo de rosa, y en esta salita, con una ventana italiana como la otra, las puertas, abiertas, daban a un pequeño balcón, desde donde había una vista preciosa que, más adelante, me acompañó durante el resto de mi vida. Aún hoy me deleito con ella.
Tomé una silla y, saliendo con ella al balcón, me senté a disfrutar de la vista. El estado de ánimo que se apoderó de mí en ese momento no lo he olvidado jamás, aunque sea incapaz de describirlo. No sé si era la impresión que me producía una aldea de verdad, la naturaleza, los espacios abiertos; o si era el presagio de lo que ocurrió un mes y medio más tarde, cuando entré ya como dueña de la casa; o si simplemente era la despedida de mi vida libre de soltera o quizá todo junto, no sé. Pero mi estado de ánimo era significativo, serio, dichoso y, algo muy nuevo, inconmensurable.
Todos se reunieron para la cena. Lev Nikoláievich vino a llamarme.
—No, se lo agradezco, pero no tengo hambre—dije—. Aquí se está tan bien…
Desde el comedor se oía la voz fingida, caprichosa y bromista de mi hermana Tania, que de todos era la consentida y estaba acostumbrada a serlo. Lev Nikoláievich volvió al comedor, pero, sin terminar de cenar, regresó al balcón donde yo estaba. No recuerdo con detalle de qué hablamos; sólo me acuerdo de que me dijo: «¡Qué luminosa y sencilla es usted!».
Y esto me agradó.
¡Qué bien dormí en el diván alargado que me había tendido Lev Nikoláievich! Primero, como era un poquito incómodo y estrecho debido a los apoyabrazos a ambos lados, estuve dando vueltas y vueltas en él, pero me reía para mis adentros con un regocijo interior, acordándome de cómo me había preparado la cama Lev Nikoláievich. Finalmente me quedé dormida, presa de esa nueva y alegre sensación que se había apoderado de todo mi joven ser.
DÍA DE CAMPO EN YÁSNAIA POLIANA
También fue gozoso el despertar a la mañana siguiente. Tenía ganas de verlo todo, de recorrerlo todo, de parlotear con todos. ¡Y qué ambiente tan afable había ese día en Yásnaia Poliana! Lev Nikoláievich hacía cuanto podía por que lo pasáramos bien; a Maria Nikoláievna esto le gustaba. Engancharon un carruaje de los grandes. En el extremo iba el pelirrojo Tambor, y de refuerzo iría Flecha. Después le pusieron una vieja silla de montar femenina al bayo Labioblanco, y para Lev Nikoláievich ensillaron un precioso caballo blanco. Poco a poco comenzó a llegar la gente para salir al día de campo.
Llegaron otros huéspedes: la esposa del arquitecto de Tula, el señor Grómov, y Sóniechka Bergholts, sobrina de la directora de la escuela para niñas, la señora Yulia Fiódorovna Auerbach. Maria Nikoláievna, feliz de que estuvieran con ella sus dos mejores amigas, mi mamá y Grómova, estaba de un humor juguetón y festivo: hacía bromas y soltaba chascarrillos, y a todos les levantaba el ánimo. Lev Nikoláievich me propuso que montara a Labioblanco, de lo que tenía yo muchas ganas.
—Pero ¡cómo! No tengo aquí mi amazona—dije, mirando mi vestido color ámbar con botones de terciopelo negro y mi cinturón a juego.
—No pasa nada—dijo Lev Nikoláievich, sonriendo—, por aquí no hay ninguna dacha; aparte del bosque, nadie la verá.
Y me sentó en Labioblanco.
Durante el tiempo que estuve cabalgando al lado de Lev Nikoláievich en el camino a Záseka, donde ahora está la estación ferroviaria7 que nos queda más cerca, pero entonces era bosque cerrado, tuve la impresión de que no había nadie más feliz que yo sobre la faz de la tierra. Nunca más volví a ver aquellos lugares como entonces, a pesar de que con frecuencia pasaba por ahí. En esa ocasión todo parecía distinto, era algo mágicamente hermoso, era ese algo que no se da en la vida ordinaria, salvo cuando uno entra en un estado de ánimo espiritualmente elevado. Llegamos a un claro en el que había un almiar de heno. En ese mismo claro, en Záseka, tiempo después, incontables veces tomamos té y organizamos días de campo con mis hijos y la familia de mi hermana Tania, pero ya no era el mismo claro, era otro, tenía una luz distinta.
Maria Nikoláievna nos invitó a encaramarnos en el almiar y desde arriba, bajar rodando. Todos aceptamos encantados. La tarde transcurrió divertida y bulliciosa.
A la mañana siguiente fuimos a la aldea Krásnoie, que antiguamente había pertenecido a mi abuelo Isléniev. Allí está enterrada mi abuela.8 Y mamá quería indefectiblemente visitar los lugares en donde había nacido y crecido, y arrodillarse ante la tumba de su madre, enterrada al lado de la iglesia. Lograron arrancarnos de Yásnaia Poliana para que fuéramos con mi madre, sólo con la promesa de que en el camino de regreso pasaríamos de nuevo por Yásnaia, aunque sólo fuera para quedarnos un día.
IVITSY
Desde Krásnoe, una vez que los caballos hubieron comido, nos fuimos en el mismo carruaje a Ivitsy, a ver al abuelo. Allí nos recibieron con una alborozada solemnidad. El abuelo, caminando a toda prisa sin levantar los pies del suelo, como deslizándose con sus blandas botas, no paraba de bromear y llamarnos «damas moscovitas». Tenía la costumbre de pellizcarnos las mejillas con dos dedos, el índice y el medio, y, haciendo un guiño, decir algo gracioso, mientras entornaba sus ojos sonrientes y estrechitos. Como si fuera hoy, veo su figura recia con una gorra negra sobre su calva cabeza y su nariz aguileña prominente en aquella cara afeitada y enrojecida.
Sofia Alexándrovna, su segunda esposa, causaba en nosotros gran asombro cuando se ponía a fumar una larga pipa y su labio inferior quedaba colgando… De la belleza que había sido no quedaban sino un par de ojos negros brillantes y muy expresivos.
La bella Olga, su segunda hija, aparentemente una persona tranquila y fría, nos llevó a la parte de arriba de la casa, a la habitación que había sido preparada para nosotras. Ahí, detrás del ropero, estaba mi cama y, haciendo las veces de mesita de noche, había una simple silla de madera.
Al día siguiente de nuestra llegada, nos llevaron a casa de unos vecinos, donde las mujeres eran muy amables, pero no teníamos nada en común con ellas. Eran auténticas damas de aldea, parecían haber salido de un relato de Turguéniev. Y, en general, todo el modo de vida de los terratenientes de entonces estaba empapado del espíritu del derecho campesino. La vida que llevaban era muy sencilla, sin vías férreas, centrada en la satisfacción reservada y paciente de sus intereses: cómo llevar una casa, los vecinos, la cacería con lebreles, los trabajos de aguja de las mujeres y, rara vez, los festejos familiares y religiosos, sin pretensión alguna pero rebosantes de alegría.
Nuestra llegada al distrito de Odoievski, tuvo su repercusión. Mucha gente viajó hasta allá para vernos, se organizaban días de campo, bailes, paseos.
Un día después de que hubiéramos llegado a Ivitsy, de pronto apareció sin previo aviso, montado en su caballo blanco, Lev Nikoláievich. Había cabalgado cincuenta verstas y llegó fresco, contento y lleno de brío. Mi abuelo que, por su amistad con Nikolái Ilych Tolstói, quería bien a Lev Nikoláievich, y en general a toda la familia Tolstói, le dio la bienvenida con una alegría y una amabilidad excepcionales.
Había demasiada gente. Los jóvenes, después de los paseos matutinos, por la tarde organizaban baile. Había oficiales, y jóvenes terratenientes de lugares vecinos, y un montón de damas y señoritas. Una multitud de caras para nosotros desconocidas, ajenas y extrañas. Pero ¿y qué? Era divertido y no se necesitaba nada más. Las danzas las iban interpretado al piano distintas personas.
—¡Qué elegante está usted!—reparó Lev Nikoláievich al ver mi vestido blanco y violeta de lana ligera, con lazos de color lila sobre los hombros, de los que colgaban largas cintas, llamadas en aquel entonces Suivez moi—. Me apena que no haya usted vestido con tanta elegancia delante de mi tía—añadió con una sonrisa Lev Nikoláievich.
—¿Usted no baila?—pregunté.
—No, ni hablar, ya estoy viejo.
Sentados alrededor de dos mesas, los hombres de edad y las damas jugaban a las cartas. Cuando ya todo el mundo se había dispersado y había desaparecido, nosotros seguíamos ahí, con las mesas aún abiertas y las velas todavía consumiéndose, y no nos íbamos a dormir, porque Lev Nikoláievich seguía conversando muy animadamente y nos retenía. Pero de pronto mamá decidió que ya era hora de descansar y muy seria nos ordenó ir a dormir. No nos atrevimos a desobedecerla. Ya estaba yo en la puerta, cuando Lev Nikoláievich me llamó:
—¡Sofia Andréievna, espere un momento!
—¿Qué pasa?
—Quiero que lea lo que voy a escribir.
—De acuerdo—consentí.
—Pero sólo voy a escribir la primera letra de cada palabra, y usted tendrá que adivinar de qué palabra se trata.
—Pero ¡¿cómo?! ¡Eso es imposible! Bueno, lo voy a intentar. Escriba.
Lev Nikoláievich borró con un cepillito todas las puntuaciones de los jugadores de cartas, tomó un gis y comenzó a escribir. Los dos estábamos muy serios e inquietos. Yo iba siguiendo los movimientos de su mano grande y roja, y sentía que todas mis fuerzas anímicas, todas mis capacidades y también toda mi atención, estaban enérgicamente concentradas en ese trozo de gis y en la mano que lo sostenía. Ambos guardábamos silencio.
LO QUE EL GIS ESCRIBIÓ
«S. J. Y N. D. F. M. R. D. V. M. V. Y L. I. D. C. L. F.», escribió Lev Nikoláievich.
«Su juventud y necesidad de felicidad me recuerdan demasiado vivamente mi vejez y la imposibilidad de conquistar la felicidad», leí.
Mi corazón latía con mucha fuerza, sentía martillazos en las sienes, la cara me ardía; me encontraba fuera del tiempo, no percibía nada que fuera terrenal: en ese momento tenía la sensación de poderlo todo, de entenderlo todo, de ser capaz de apretar en un abrazo el infinito entero. —A ver, sigo—dijo Lev Nikoláievich y comenzó de nuevo a escribir: «S. F. T. U. I. E. E. C. A. M. Y A. S. H. L. D. C. L. A. D. S. H. T.».
«Su familia tiene una idea equivocada en cuanto a mí y a su hermana Liza. Defiéndame con la ayuda de su hermana Tániechka», rápido y sin trastabillar seguí leyendo aquellas primeras letras.
Lev Nikoláievich ni siquiera se sorprendió. Como si aquello hubiese sido lo más normal del mundo…
El estado de excitación en el que nos encontrábamos sobrepasaba a tal punto el estado habitual del alma humana que ya nada nos sorprendía.
Se oyó la voz descontenta de mi madre, que me llamaba a dormir. Nos despedimos a toda prisa, apagamos las velas y cada quien se fue por su lado. Arriba, detrás del ropero, encendí un pequeño cabo de vela y me puse a escribir en mi diario, sentada en el suelo, con el cuaderno apoyado sobre la silla de madera. Ahí mismo escribí las palabras de Lev Nikoláievich, ésas que había escrito poniendo sólo la primera letra, y en ese momento creí entender vagamente que entre él y yo había acontecido algo serio, significativo, algo que ya no tenía vuelta atrás. Pero no di libertad a mis sentimientos, ni a mis sueños, por varios motivos. Fue como si hubiese encerrado bajo llave todo lo ocurrido aquella noche, para ocultar un poco más de tiempo aquello que todavía no podía salir a la luz.
De regreso de Ivitsy, pasamos por Yásnaia Poliana y nos quedamos un día. Pero esa vez no había un ambiente festivo. Maria Nikoláievna se estaba preparando para irse con nosotros a Moscú, y de ahí al extranjero, donde había dejado a sus hijos, y la tía Tatiana Alexándrovna, que la adoraba con una pasión desmedida, estaba muy triste y taciturna. Siempre le resultaba doloroso separarse de aquella personita a la que había educado y querido como si fuera su propia hija, siendo como era, además, muy desdichada con su sobrino, el hijo de su hermana Elizabeta Alexándrovna, el conde Valerián Petróvich Tolstói. A mí me incomodaba la actitud de Lev Nikoláievich conmigo y las miradas indiscretas de mis hermanas y de quienes nos rodeaban. Mi mamá estaba preocupada por algo, o eso parecía. El pequeño Volodia y mi hermana Tania estaban cansados y lo único que querían era volver a casa.
UN PASEO EN CARROZA
Mandaron alquilar una carroza grande en Tula. Adentro había cuatro lugares y afuera, detrás, dos, como en un landó. A nosotras, las niñas mayores, nos daba tristeza dejar Yásnaia Poliana. Nos despedimos de la tía y de Natalia Petrovna, y buscamos a Lev Nikoláievich para decirle adiós también a él.
—Iré con ustedes—dijo con sencillez y contento—. ¿Acaso puede uno quedarse en Yásnaia Poliana? Estará todo tan vacío, tan aburrido—añadió.
Sin percatarme bien a bien de por qué de pronto me había puesto tan contenta, de por qué todo se iluminaba con la luz de la felicidad, corrí a comunicarle la noticia a mi madre y a mis hermanas. Se decidió que en el asiento de atrás, el que estaba al aire libre, iría todo el tiempo Lev Nikoláievich, y mi hermana Liza y yo nos turnaríamos: una estación iría ella, otra yo, y así hasta llegar a Moscú.





























