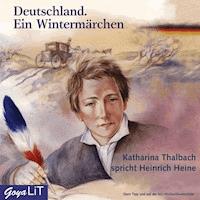Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad EAFIT
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Echando mano de un basamento teórico-conceptual que bebe de la filosofía, la teoría literaria, la sociología y la historia, Juan Pablo Pino Posada se adentra en los pliegues de la obra del poeta colombiano Aurelio Arturo (La Unión, 1906-Bogotá, 1974) con el propósito de estudiar las maneras en que las nociones de "espacio" y "subjetividad" se trenzan y ponen de manifiesto las tensiones propias de la modernidad tardía. Lo verdaderamente singular de este libro estriba en que su aproximación, al ser de carácter histórico-narrativo, permite pensar los tres periodos creativos de la lírica arturiana -el de su juventud, su adultez y su vejez–, y las espacialidades (sean estas vividas, imaginarias o metafóricas) en torno a las cuales dichos periodos se forjan, como ejes constitutivos de un todo, de una unidad, de un "relato" (aristotélicamente hablando) que ofrece posibles respuestas a la pregunta tardomoderna por la interacción de la subjetividad consigo misma y con el lenguaje. Dejando de lado a José Eustasio Rivera (1888-1928), cuya producción lírica continúa siendo esquiva a rotulaciones generacionales, en el transcurso de esta travesía el autor logra entroncar a Arturo con Los Nuevos (1925), Piedra y Cielo (1939-c. 1944), la revista Mito (1955-1962), el Nadaísmo (1958-1974) y la Generación desencantada (1974-c. 1990), vistos de manera sinecdótica en poetas como Rafael Maya (1897-1980), Eduardo Carranza (1913-1985), Jorge Gaitán Du- rán (1924-1962), Jaime Jaramillo Escobar (1932) y José Manuel Arango (1937-2002), respectivamente. Lo anterior, pese a estar ceñido al siempre canonizante método generacional (hoy tan cuestionado al interior del campo de los Estudios Literarios), revela el interés de Pino Posada por desterrar el vicio que ha hecho que cierto sector de la crítica siga viendo a Arturo como una figura "insular", ajena a los múltiples y diversos senderos poéticos del país. Estamos ante un trabajo riguroso, sensible y necesario para los estudios poetológicos en Colombia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pino Posada, Juan Pablo
Aurelio Arturo y la poesía colombiana del siglo XX: espacio y subjetividad en el contexto de la modernidad tardía / Juan Pablo Pino Posada. – Medellín: Editorial EAFIT, 2021.352 p.; 24 cm. -- (Colección Académica)
ISBN: 978-958-720-706-4ISBN: 978-958-720-707-1 (versión EPUB)
1. Arturo, Aurelio, 1909-1974 - Crítica e interpretación. 2. Poesía colombiana -Historia y crítica - Siglo XX. 3. Poesía moderna -Historia y crítica - Siglo XX. 4. Subjetividad. I.Tít. II. Serie
C861 cd 23 ed.
A792 p
Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría
Aurelio Arturo y la poesía colombiana del siglo XX
Espacio y subjetividad en el contexto de la modernidad tardía
Primera edición: mayo de 2021
© Juan Pablo Pino Posada
https://orcid.org/0000-0001-6945-1262
© Editorial EAFIT
Carrera 49 No. 7 sur - 50
Tel.: 261 95 23, Medellín
Portal de libros: https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial
Correo electrónico: [email protected]
ISBN: 978-958-720-706-4
ISBN: 978-958-720-707-1 (versión EPUB)
DOI: https://doi.org/10.17230/9789587207064lr0
Edición: Cristian Suárez Giraldo
Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes
Imagen de carátula: 1851462700, ©shutterstock.com
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial
Editado en Medellín, Colombia
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
A Annette Wohlberg
Agradecimientos
El presente libro es resultado de una investigación doctoral que contó con la ayuda financiera del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Su publicación fue posible gracias al Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT. Salvo pequeños ajustes formales y la supresión de un breve subcapítulo teórico, el texto se corresponde con la tesis entregada en el 2017 como requisito para recibir el título, y por tal motivo no incluye bibliografía aparecida posteriormente.
Agradezco de manera muy especial a la profesora Inke Gunia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Hamburgo su paciente y minuciosa asesoría. El modo como estudió los diversos borradores, en fases de elaboración tempranas y tardías, constituye para mí un modelo de lectura crítica y de riguroso acompañamiento académico.
Mi gratitud va dirigida también a la amistad y el apoyo de Alexander Kirchheim.
Contenido
Introducción
El contexto de la modernidad tardía y la representación de la subjetividad y del espacio en la obra poética de Aurelio Arturo
Estructura de la obra poética de Aurelio Arturo y enfoque analítico del presente estudio
Recepción crítica
Primera parte“Ésta es la tierra en que hemos sido felices”: poemas de juventud (1927-1930)
Introducción
El espacio (I)
El espacio del mundo narrado como categoría de análisis
El campo, la ciudad, el mar: el espacio exterior
La subjetividad (I)
Las instancias de mediación
La subjetividad colectiva
El contexto histórico-literario (I): modernización, americanismo
La modernización en los años veinte
La tierra y el arte americanos
Rafael Maya y el paraje ameno (locus amoenus)
José Eustasio Rivera y la selva
Análisis del poema “Ésta es la tierra” (1929)
Estructura
El cronotopo idílico
Tiempo cíclico y tiempo histórico
El campo y la ciudad
La individualización como acontecimiento
La deixis: aquí
Segunda parte“Y a la mitad del camino de mi canto”: poemas de la época de Morada al sur (1931-1963)
Introducción
El espacio (II)
El espacio vivido
El espacio imaginado
El espacio metafórico
Pertinencia para el análisis
La subjetividad (II)
La subjetividad lírica
La interioridad como el inconsciente
El yo y el tú líricos
El contexto histórico-literario (II): introspección, diferenciación, autonomía
El ethos introspectivo
Diferenciación y autonomía en la República Liberal
La autonomía literaria en los años cuarenta y Piedra y Cielo
Características del piedracielismo
Eduardo Carranza: identificación entre el autor empírico y el hablante
El grupo en torno a la revista Mito y la autonomía
Jorge Gaitán Durán: la búsqueda de la eficacia
La infancia y el espacio denso
El concepto de arquetipo
El arquetipo del niño y el motivo del niño artista
Análisis del poema “Canción del ayer” (1932)
Estructura y acontecimiento del poema: las palabras a Esteban
La génesis de la voz lírica: los poemas “Silencio” y “Vinieron mis hermanos”
El hermano muerto, la conciencia de la muerte
El salón como espacio denso
El motivo de la casa natal y de la infancia
Los poemas de amor y el espacio profundo
El arquetipo de la madre y la simbología del interior
“Interludio” (1940): la profundidad del yo lírico
La continuidad de la escucha
La distancia de la escucha
La profundización de la escucha
“Qué noche de hojas suaves” (1934): la profundidad del tú lírico
Estructura del poema: dos tipos de estrofas
Las estrofas equivalentes: el descenso de la noche
Las estrofas restantes: el ascenso de la voz
“Canción de amor y soledad” (1931): el espacio profundo
El símil, el dátil y el corazón
El guion: la especificación del canto
El acontecimiento: la escucha y las cenizas
La inspiración erótica
Pertinencia lírica del espacio vivido
El espacio extenso
El arquetipo del héroe y el espacio extenso
El cronotopo del camino
Análisis del poema “Rapsodia de Saulo” (1933)
El título: sentido de la rapsodia
Estructura, guiones y determinación formal del acontecimiento: Saulo y el yo lírico
El sur y el canto
Emergencia de la subjetividad y significado del acontecimiento
La morada al sur y el espacio mítico
El arquetipo del sí mismo y el proceso de individuación
Relato mítico
El espacio mítico
“Morada al sur” (1)
Estructura
La cosmogonía
El entretejimiento de los elementos
“Morada al sur” (2)
Estructura
El motivo del ascenso a la montaña
El espacio sagrado
Autorreferencialidad
“Morada al sur” (3)
Estructura
El contexto de la numinosidad del umbral
La isotopía del paso del tiempo y la crisis vital
El canto y la subjetividad lírica
“Morada al sur” (4)
Estructura
La muerte
La partida de la morada
“Morada al sur” (5)
Estructura
El renacimiento
Tercera parte“Y moría la aldea en su silencio de bronce”: los poemas tardíos (1963-1974)
Introducción
La subjetividad (III)
El poeta visionario y el profeta
Arte visionario, arte psicológico
El contexto histórico-literario (III): modernidad parcial, violencia, urbanización
Ausencia de ética secular
El crecimiento de las ciudades
El Nadaísmo
Jaime Jaramillo Escobar y la profecía humorística y popular
José Manuel Arango y el poeta transeúnte
Análisis de los poemas “Canción de hadas” (1963) y “Sequía” (1970)
“Canción de hadas” (1963): el silencio secular
Estructura del poema, isotopías, guion
Las hadas y el silencio
El desencantamiento del mundo
El acontecimiento: la existencia de la canción
“Sequía” (1970): el vaticinio incierto
El hablante, ¿sediento?
El poeta visionario
La sequía y las visiones
La palabra húmeda
El espacio (III)
Consideraciones finales
Apéndice
Héctor Rojas Herazo (1921-2002)
Andrés Holguín (1918-1989)
Álvaro Mutis (1923-2013)
Referencias
Notas al pie
Introducción
El contexto de la modernidad tardía y la representación de la subjetividad y del espacio en la obra poética de Aurelio Arturo
El propósito del presente estudio es hacer un seguimiento de la lírica de Aurelio Arturo a partir de la pregunta por el modo en que los poemas articulan las experiencias del espacio y de la subjetividad dentro del contexto de los problemas que caracterizan la modernidad tardía.
Por “modernidad tardía” entiendo con Peter Zima el período a partir de la segunda mitad del siglo XIX en el que entran en crisis la idea de la unidad del sujeto y la confianza en la capacidad del lenguaje para captar verazmente las cosas. Se trata de un período específico de la Modernidad como Edad Moderna en el cual los modernismos y las vanguardias de las diferentes artes articulan la reflexión y el cuestionamiento de los propios presupuestos de la macroépoca (Zima, 1997: 8-ss).
Mientras que en la modernidad tardía el yo –instaurado por el discurso filosófico cartesiano como punto de referencia de lo existente (Heidegger, 2003 [1937]: 81)– pierde el carácter de fundamento ante la evidencia de su dependencia del inconsciente, de la historia evolutiva y de la ideología del mercado (Zima, 2000: 86), el lenguaje por su parte cae bajo la sospecha de estar al servicio de mecanismos ajenos a la transmisión de la experiencia del mundo y de la interioridad. De lo primero es ejemplo la célebre constatación rimbaudiana de que “Yo es un otro [Je est un autre]”; a lo segundo lo ilustran la distancia crítica ante el lenguaje utilitario formulada por Mallarmé en su prosa “Crise de vers” y, de modo más elocuente, el extrañamiento de Hofmannsthal ante las palabras –ante el hecho, como él dice, de que se le desintegren en la boca en la forma de “hongos mohosos” y lo conduzcan como “remolinos” hacia “el vacío”– (cf. Rimbaud, 1984 [1871]: 200; Mallarmé, 2003 [1897]: 210; Hofmannsthal, 1979 [1902]: 465-466). La filosofía de Nietzsche en su anuncio de la “muerte de Dios” es quizás la que da expresión más enfática a esta doble crisis al denunciar la condición ficticia, estrictamente gramatical, del sujeto, y al desentrañar el impulso metafórico, no veritativo, que opera en el funcionamiento nominal del lenguaje (cf., respectivamente, Nietzsche, 1999b [1886]KSA 5: 11-12, 30-31, y 1999a [1873]KSA 1).
A esta situación, plantea Zima, responden algunos novelistas y poetas con la movilización de todos los medios estéticos y estilísticos a su disposición “para preservar la autonomía, integridad e identidad del individuo [...]” (2001: vii). Por una parte, las obras narrativas se convierten en el escenario de una búsqueda de identidad en la que los autores exploran su condición de escritores; por otra, el carácter autónomo de la construcción poética no solo gana peso, sino que adquiere visos de programa. Joris-Karl Huysmans en À rebours (1884), Marcel Proust en À la recherche du temps perdu (1913-1927), Italo Svevo en La coscienza di Zeno (1923) y Jean-Paul Sartre en La nausée (1938) hacen que los respectivos protagonistas se distancien críticamente de la sociedad en función del hallazgo y posterior ejercicio de la identidad artística: Jean des Esseintes se recluye en una casa en las afueras de París con el propósito de vivir, en soledad y mediante el estímulo del trato intensivo con libros, la preeminencia del sueño por sobre la realidad; Marcel entiende los accesos de memoria involuntaria como el llamado a consagrarse a la escritura solitaria de una obra de arte que conjure la fugacidad de las percepciones de las cosas; Zeno Cosini se distancia de la familia y se dedica al autoexamen en la escritura; Antoine Roquentin, finalmente, fantasea con escribir un libro que esté por encima de la existencia (contingente) y que así la justifique.1
En cuanto al programa constructivista de los poetas, Zima nombra a Mallarmé, Stefan George y Paul Valéry, quienes procuran conjurar la contingencia del sujeto con la cuidada concordancia formal de sus creaciones lingüísticas, bien en la convicción de que “la medida más estricta es la más grande libertad” (George, 1958 [1894]: 86, citado por Zima, 2001: 66) y en la consecuente búsqueda de coherencia sintáctica, fonética y semántica del poema (S. Mallarmé, S. George), bien en el esfuerzo por someter el verso a “la condición musical [la condition musicale]” (Valéry, 1957 [1931]: 647, citado por Zima, 2001: 77) y por eclipsar de esa manera el momento comunicativo en aras del fortalecimiento de la voluntad reflexiva y constructiva que opera tras la obra (Valéry).
Entendida como muerte de Dios y crisis de la relación del sujeto consigo mismo y con el lenguaje, la modernidad tardía se expresa en la literatura de lengua española bajo la forma del modernismo hispanoamericano. El modernismo, dice Federico de Onís en 1934,
es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la religión, la política y gradualmente en los demás aspectos de la vida entera, con todos los caracteres, por lo tanto, de un hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy (1961 [1934]: XV).
En líneas generales, cabe resaltar en el modernismo hispanoamericano la incidencia de tres fenómenos sociológicos propios de este “cambio histórico”, esto es, propios de la faceta sociológica de la modernidad tardía: la secularización, el individualismo –junto con el respectivo incremento de la interioridad– así como, finalmente, el creciente conflicto del artista con la sociedad burguesa.
La pérdida de sustancia de valores religiosos es manifiesta, por ejemplo, en el uso de simbología cristiana para describir episodios profanos. Dice Rafael Gutiérrez Girardot que en “las Españas, la ‘secularización literaria’ se realizó de preferencia en el campo erótico” (1986: 93). El “cristianismo ruinoso [ruinöses Christentum]” (Friedrich, 2006 [1956]: 45) de un Baudelaire tiene su paralelo en las metáforas darianas que asocian el acto amoroso de los cuerpos al ritual de la comunión católica –cf. el poema “Ite, missa est” (Darío, 1977 [1901]: 199), y Gutiérrez Girardot (1986: 93)–. Este proceso europeo de secularización según el cual los postulados religiosos pierden progresivamente su valor coincide además en el continente americano con la disolución de la sociedad colonial (Gutiérrez Girardot, 1989: 134). La sustitución de estructuras tradicionales por aspectos del ordenamiento burgués conduce, entre otras consecuencias, a la expansión del individualismo: “Sé tú mismo”, recomienda, por ejemplo, Rubén Darío, justo después de considerar como derrotero del arte moderno “el desenvolvimiento y manifestación de la personalidad” (1980 [1896]: 55).2 Dicho individualismo supone a su turno un incremento de la interioridad, esto es, aquello que Martí llama “la vida personal, dudadora, alarmada, preguntadora, inquieta, luzbélica; la vida íntima febril, no bien enquiciada, pujante, clamorosa” que, según él, “ha venido a ser el asunto principal y, con la Naturaleza, el único asunto legítimo de la poesía moderna” (1980 [1894]: 41). Ahora bien, el precio que paga el poeta del modernismo por el cultivo de su individualidad es justamente el aislamiento. El enriquecimiento de la vida interior se produce a costa del conflicto con el exterior. El artista no encuentra lugar en la sociedad, se vuelve un “raro”, pues el ordenamiento burgués se rige por una racionalidad ajena a los ideales perseguidos en el arte. La reconquista de sí mismo, como define Martí la tarea del hombre en la época incierta de fin de siglo, consiste sobre todo en desprenderse del “mal gobierno de la convención”, esto es, de la existencia social superpuesta a la existencia “espontánea y prenatural”, garante, en últimas, de la libertad y por tanto de la originalidad literaria (Martí, 1980: 41).
El resultado estético de este conflicto es la tematización reflexiva, por parte de los autores, de la propia condición de escritor o poeta. La tensión del artista con su entorno social estimula el cuestionamiento de la posición que se ocupa en el mundo. “Dilucidaciones” –el texto que Rubén Darío antepone a modo de prólogo a Canto errante (1907)– o la novela De sobremesa (póstuma, 1925), de José Asunción Silva, ejemplifican este proceder autorreferencial.
Pues bien, en el presente estudio interesa situar la respuesta de Aurelio Arturo a la crisis tardomoderna de la subjetividad y del lenguaje en el horizonte histórico-literario abierto por el cuestionamiento reflexivo de la identidad artística. Aurelio Arturo experimenta biográficamente la ruptura con la tradición cuando a los 19 años se desplaza a Bogotá luego de pasar la mayor parte de su infancia y adolescencia en el entorno señorial de la hacienda paterna en Nariño. El arribo a la capital del país en 1925 tiene lugar, además, en una década en la que se empiezan a gestar significativos cambios sociales de corte modernizante; en los años subsiguientes, por otro lado, el campo literario experimenta un no despreciable incremento de su autonomía.3 Como poeta, Aurelio Arturo hace suyo el cuestionamiento mencionado, no en la forma de la reflexión teórica y ensayística, sino mediante la articulación líriconarrativa que son los poemas. En términos generales, cabe decir que la obra arturiana explora todo el tiempo el nacimiento de la subjetividad artística y la correspondiente gestación de la palabra poética. El recurso más empleado para ello es la tematización autorreferencial tanto de las fuentes de que se nutre la voz actual del hablante –rumores, cantos, músicas, sonidos de la naturaleza, silencios– como de la actitud de escucha con que dicho hablante se sitúa ante su mundo exterior e interior. Los versos, por ejemplo, hablan del “ruido levísimo del caer de una estrella”, de las “hojas y estrellas murmurantes” (“Canción de la noche callada”, vv. 13, 17), de la “saliva melodiosa” de la nodriza (“Nodriza”, v. 3);4 hablan de escuchar “el rumor de la vida” (“Canción del ayer”, v. 27), de oír “al viento / rumiar lejos, muy lejos, de los días” (“Canción de la distancia”, vv. 33-34), en fin, de un bosque que “existe / sólo para el oído” (“Morada al sur” 2, vv. 27-28); pero, al mismo tiempo, hablan de cómo esta relación de escucha de la instancia percipiente con el universo sonoro se lleva al nivel de la exploración del acto narrativo mismo. El poema “Canción del valle” (1931) ofrece al respecto una síntesis paradigmática en cuanto que narra la génesis de la voz –de la “canción”– como la elaboración interior de los sonidos procedentes del valle. No a otro anudamiento entre producción y recepción se refiere el yo lírico cuando, en el estribillo del poema, dice: “Yo canto mi canción por mis tierras oír” (vv. 6, 20).
La mención de las “tierras” –y, siguiendo al poema, del “valle”, del “bosque”, del “país”– pone de presente el otro elemento temático que acompaña la exploración mencionada en la obra de Aurelio Arturo, a saber, el espacio. Desde muy temprano se manifiesta en el autor una pronunciada conciencia espacial. “Veinte años” (1927), por ejemplo, es un poema que Aurelio Arturo escribe a los veinte años, y pertenece a los primeros que se conocen de su producción. Mediante un conocido recurso de metafórica espacial,5 el yo lírico espacializa las dimensiones temporales: a los años se los llama “castillos” y a los meses, “recintos” (v. 13). Adicionalmente, tanto a su poema más significativo como al único libro dado a la imprenta Aurelio Arturo los llama “Morada al sur”, un título de connotaciones marcadamente espaciales en su doble referencia al lugar de residencia y al punto cardinal. El presente estudio mostrará que los anteriores no son elementos aislados, apenas presentes en algunos poemas, sino que, por el contrario, han de entenderse como dos manifestaciones –fácilmente accesibles a la mirada preanalítica– de un componente estructural de la poética arturiana, cuyo seguimiento analítico permite identificar líneas de evolución que atraviesan y dan coherencia a la totalidad de la obra.
La representación de la subjetividad, la representación del espacio y el contexto tardomoderno son, pues, los tres lentes con los cuales se observa aquí la lírica de Aurelio Arturo. De acuerdo con ello, el presente estudio antepone al análisis textual propiamente dicho el desarrollo teórico correspondiente a esos tres elementos. Con dicha distribución se organiza cada una de las tres partes en que se divide el libro, y que, a su turno, reflejan la estructura de la obra arturiana.
Estructura de la obra poética de Aurelio Arturo y enfoque analítico del presente estudio
En términos cronológicos, la obra de Aurelio Arturo se compone de tres fases claramente diferenciables: una primera etapa, donde se gesta lo que cabría denominar sus poemas de juventud, se extiende de 1927 a 1930; un segundo período, de 1931 a 1963, viene delimitado por la fecha de aparición de “Clima” y “Canción de la noche callada” –los poemas más antiguos de Morada al sur (1963)– y por la fecha de publicación del poemario mismo; finalmente, una tercera etapa –compuesta por poemas que podrían rotularse de vejez o tardíos– agrupa lo que Aurelio Arturo publica de 1963 hasta 1974, año de su muerte.
El criterio inicial para esta periodización es de naturaleza editorial. En 1963 Aurelio Arturo da a la imprenta Morada al sur, el único poemario concebido por el autor como libro independiente. Se trata de una selección de los poemas publicados en las tres décadas que van de 1931 a 1961: “Morada al sur” (1945), “Canción del ayer” (1932), “La ciudad de Almaguer” (1934), “Clima” (1931), “Interludio” (1940), “Qué noche de hojas suaves” (1945), “Canción de la distancia” (1945), “Remota luz” (1932), “Sol” (1945), “Rapsodia de Saulo” (1933), “Nodriza” (1961) y “Madrigales” (1961). Dos versiones posteriores añaden, en cada caso, un poema diferente a la lista: la sección correspondiente a Aurelio Arturo en la antología Panorama de la nueva poesía colombiana –editada por Fernando Arbeláez (1964)– suma “Amo la noche” (1933) al bloque de poemas de la edición original, sin nota editorial aclaratoria y sin señas de división alguna; algo semejante hace la edición de Monte Ávila de 1975, solo que en este caso el añadido, interpuesto además entre “Nodriza” y “Madrigales”, es el poema “Vinieron mis hermanos” (1932). Más allá de la cuestión sobre la versión definitiva de Morada al sur (cf. Torres Duque, 2003: 368-ss), interesa notar que los cambios en la conformación involucran poemas que pertenecen al período de tres décadas ya señalado, 1931-1961.
Nada, pues, de lo que publica Aurelio Arturo antes de 1931 ni nada de lo que publica después de 1961 pertenece al ciclo del que proceden los títulos de Morada al sur. De la primera fase de creación (1927-1930) se conocen veinticuatro poemas.6 Se trata, en términos cuantitativos, de más de la tercera parte de la producción poética escrita, pues la poesía completa de Aurelio Arturo no supera los setenta poemas. Ninguno de estos poemas, como ya se mencionó, es incluido en el único libro publicado por el autor. Solo uno de ellos, “Canto a los constructores de caminos” (1929), hace parte de la compilación de 1934, a la postre inédita, que reunió dieciséis títulos y dio cuerpo al proyecto de publicación Un hombre canta.7 Salvo por una solitaria reaparición en 1936 de unas baladas de 1928 y por la vigencia del mencionado “Canto a los constructores de caminos”, que todavía en 1951 veía la luz de manera autorizada, la relativamente copiosa creación de la década del veinte deja de pertenecer en cuestión de poco tiempo al catálogo de lo publicable. Esto no ocurre con los poemas escritos a partir de 1931. La obra posterior a Morada al sur, por su parte, consta de un grupo de “canciones” publicadas en agosto de 1963 –“Canciones”, “Canción del niño que soñaba”, “La canción del verano”, “Canción del viento” y “Canción de hadas”– y de los poemas “Sequía” (1970), “Palabra” (1973), “Lluvias” (1973), “Tambores” (1973) y “Yerba” (póstumo, 1975).
A propósito de la estructuración de la obra arturiana, la recepción crítica ofrece hasta ahora sobre todo dos posiciones. Por un lado, hay quienes identifican en los cinco poemas publicados en la década del setenta una ruptura con los temas y los recursos estilísticos de la poesía anterior y se esfuerzan por mostrar, en consecuencia, las diferencias entre lo uno y lo otro.8 De fecha más reciente, en cambio, procede el juicio según el cual la lírica de Aurelio Arturo es en lo esencial una obra unitaria que, como es apenas obvio, ostenta ciertas variaciones, pero que, en sentido estricto, obedece a una motivación identificable como constante desde el primero hasta el último poema.9
El presente estudio, en cambio, opta por marcar la diferencia de las tres fases de creación de Aurelio Arturo mencionadas más arriba, pero al mismo tiempo –y en esto radica parte de la novedad de la contribución crítica– procura mostrar el proceso dentro del cual las diferentes etapas se integran como un todo. Para ello sitúa el conjunto de los poemas arturianos en un horizonte narrativo y se permite entender la œuvre como un “relato”, a saber, el “relato” con el que Aurelio Arturo responde a la pregunta tardomoderna por la relación de la subjetividad consigo misma y con el lenguaje. “Relato” designa aquí, en concordancia con el sentido aristotélico de fábula, simplemente un todo cuyas partes se encuentran dispuestas en una secuencia coherente (Poét., 1450a 5-ss, 1450b 26-ss, y Neumann, 2013: 48-ss). Se trata de que la perspectiva de análisis adoptada considera el conjunto de poemas publicados por Aurelio Arturo a lo largo de su vida como una totalidad que organiza dentro de sí un material poético diverso y respecto de la cual es posible mostrar algunas trazas evolutivas, algunas “líneas argumentales”. Dicha perspectiva es una opción que busca solo en apariencia armonizar las dos posturas críticas descritas, pues en realidad ni quienes ponen de relieve las diferencias ni quienes en el bando opuesto acentúan la unidad se han propuesto develar la dinámica interna a la cual obedecen las sucesivas transformaciones de la obra arturiana.10
El trasfondo teórico que subyace a esta perspectiva narratológica es la idea, afianzada en el postestructuralismo, de la condición determinante del lenguaje en la construcción de la subjetividad. El sujeto deja de ser asumido como instancia prelingüística para revelarse como producto del lenguaje mismo. Un antecedente en la teoría literaria es el diagnóstico de Roland Barthes de “la muerte del autor”. Dice Barthes que el autor –entendido como seguro y significado último de la obra– es
un personaje moderno, sin duda producto de nuestra sociedad en la medida en que ella, al salir de la Edad Media con el empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal en la Reforma, descubre el prestigio del individuo o, como se dice de un modo más ilustre, de la “persona humana” (1984: 61-62).11
Esto es, el autor posee los rasgos de una formación histórica. Precisamente la conciencia de su historicidad es ya el signo de su alejamiento. A la relación autor-obra Barthes le contrapone la relación escritorescritura, un nuevo vínculo dentro del cual los términos en juego nacen de manera simultánea, subvierten las convenciones sobre la originalidad y el sentido, y exhiben al texto como “un tejido de citas provenientes de los miles de focos de la cultura” (1984: 65). Quien habla en este texto es el lenguaje, y no el autor. Concepciones psicoanalíticas de la génesis del yo (Lacan), así como concepciones saussurianas sobre la retoricidad del signo lingüístico (De Man) desarrollan el planteamiento de Barthes al poner de relieve, desde perspectivas diferentes, la preeminencia del lenguaje en la formación de la subjetividad (cf. Schiedermair, 2004: 39-ss). Representativa de las consecuencias que trae consigo este desarrollo es la postura de Andreas Höfele, quien, a propósito de la pregunta por la naturaleza de las instancias narrativas en la lírica, dice que el autor crea en el yo lírico “un constructo de sí mismo, una ficción en la que pone de manifiesto una representación de su propia identidad” (Höfele, 1985: 194, citado por Schiedermair, 2004: 46).
Pues bien, uno de los modos que asume la construcción lingüística de la subjetividad es precisamente el de la narración. Partiendo de la base del papel privilegiado que el acto de narrar desempeña en la articulación de la experiencia humana –gracias a él diversos sucesos esparcidos contingentemente en el tiempo se organizan en una secuencia y se emplazan en un contexto–, Anthony Paul Kerby plantea la idea de la comprensión de sí mismo, de la relación del sujeto consigo mismo, como una “autonarración” (self-narration), una narración que no es apenas la descripción de una entidad cartesiana preexistente, sino el garante de la emergencia y la realidad misma de dicho sujeto (Kerby, 1991: 4). Kerby se apoya en la evidencia del carácter temporal con que está revestida toda experiencia humana y en la necesidad de establecer en ella continuidad y coherencia mediante actos de expresión. Continuidad y coherencia narrativas son en últimas la condición de posibilidad de la identidad. Esta identidad construida como relato aspira, si no al ideal de la integridad (closure, totality), por lo menos sí a estar en condiciones de ser seguida y comprendida (followability).
Ahora bien, añade Kerby, los relatos que el individuo narra sobre sí mismo se encuentran situados en un determinado contexto social y son ellos mismos productos culturales heredados: “De hecho, gran parte del acto de autonarrarnos es cuestión de hacernos conscientes de las narrativas con las que y en las que ya vivimos [...]” (1991: 6).12 Este aspecto colectivo de la narración de sí es el que le interesa destacar a Kim Worthington, quien sugiere que “la construcción de un sentido de individualidad relativo al sujeto debería entenderse como un proceso creativo de narración llevado a cabo dentro de una pluralidad de protocolos comunicativos intersubjetivos” (1996: 13).13
¿Qué relato de la subjetividad ofrece la obra de Aurelio Arturo? La tesis que aspira a demostrar el presente estudio es que, tomados en conjunto, los poemas arturianos narran un proceso de individuación en el que la subjetividad amplía sus dimensiones, en el que ella prolonga de comienzo a fin el radio de su conciencia mediante la percepción –tematización, escucha– de elementos de coordenadas espacio-temporales cada vez más extensos.
El concepto de “proceso de individuación” (Individuations-prozess) procede de la psicología analítica de Carl Gustav Jung y designa la toma de conciencia por parte de una psiquis de su pertenencia a una totalidad. Se trata de un desarrollo arquetípico, esto es, de una transformación típica de la psiquis humana que, a juicio de Jung, encuentra su representación simbólica, entre otros, en diversos productos culturales como la mitología, la religión y la literatura. Este enfoque simbólico es común a la psicología profunda desde Sigmund Freud. Un ejemplo célebre en la tradición junguiana es el estudio con el que Erich Neumann busca vincular sistemáticamente un gran caudal de material mítico con las diferentes etapas del desarrollo filo y ontogenético de la conciencia (cf. Neumann, 1974 [1949]). Algo semejante hace Norbert Bischof (1996) en la línea de la psicología académica de orientación científicoexperimental, cuando muestra la conexión entre el desarrollo emocional y anímico (no tanto cognitivo) del individuo y numerosos mitologemas universales. Desde la perspectiva de la antropología de la narración, más recientemente, Michael Neumann (2013) entiende el gran flujo de las narraciones como respuestas a ciertas necesidades antropológicas e individualiza el metagénero de los cuentos de hadas como elaboración del ingreso del individuo a la adultez.
El presente estudio se sitúa en esta tradición de quienes procuran anudar la transformación de la subjetividad con su elaboración narrativa; como obra de análisis literario, sin embargo, se concentra en la subjetividad como instancia textual y acude al autor empírico solo cuando la superficie del texto activa el contexto biográfico. Interesa, en suma, registrar la preexistencia de un guion narrativo de trasfondo psicológico que permite enmarcar narrativamente el conjunto de poemas arturianos. Pero dicho guion se ejecuta en la obra de Aurelio Arturo de manera específicamente literaria, a saber, como la búsqueda no de una madurez psíquica, sino de una peculiar relación de la subjetividad con la palabra poética.
Mientras que la subjetividad de la primera etapa creativa se interesa sobre todo por el mundo exterior en la inmediatez de su coyuntura histórica y desde la perspectiva de la pertenencia a un colectivo, la de la segunda etapa explora el mundo interior del individuo y abre la dimensión del pasado mediante contenidos rememorantes; en los poemas de vejez, finalmente, la subjetividad ya no se expresa como colectivo determinado ni como individuo, sino como instancia mítico-universal para la que los límites temporales se desvanecen en el pasado inmemorial y el futuro vaticinable de las situaciones arquetípicas. Este proceso semeja lo que Thomas Mann denomina “la adquisición del modo típico-mítico de ver las cosas [die Gewinnung der mythisch-typischen Anschauungsweise]” (1982 [1936]: 921), esto es, llegar a contemplar el devenir del mundo y de las acciones humanas como repetición solemne, como ritual, como cita, de esquemas intemporales y de normas y formas primordiales de la vida, lo cual no es otra cosa que el mito mismo. Esa adquisición significa para el artista, continúa Thomas Mann, “una elevación peculiar de su temple artístico [...]; pues en la vida de la humanidad lo mítico representa sin duda una etapa temprana y primitiva, pero en la vida del individuo se trata de una etapa tardía y madura”.14 No es difícil ver en tales palabras un paralelo con la teoría de la despersonalización de T. S. Eliot: “El progreso de un artista es un continuo proceso de autosacrificio, una continua extinción de la personalidad” (1975a [1919]: 40).15 Y es justamente en los poemas arturianos de la aquí denominada etapa tardía donde, en lugar de la infancia individual, se trae a cuento “la infancia mítica de todos los hombres”, como precisa José Manuel Arango en un breve comentario sobre la poesía de Aurelio Arturo (2003: 601).
Subjetividad colectiva, subjetividad lírica y subjetividad visionaria o profética son los conceptos a los que el presente estudio acudirá para describir el aspecto predominante de la subjetividad en cada una de las tres fases de la obra analizada. En el primer caso, apelo a la idea del actor sociohistórico en los estudios de Peter Zima sobre el sujeto; la idea de una instancia vuelta a su interioridad, en segundo lugar, vincula elementos tanto de la estética idealista como del modelo psicoanalítico del inconsciente; para la idea de la visión o de la profecía recurro, finalmente, a estudios sobre las formas modernas de la antigua tradición del poeta vates.
El polo objetivo espacial del que se ocupa la subjetividad también experimenta una ampliación de sus dimensiones. No se trata, obviamente, del incremento de la magnitud geométrica, sino de la conquista paulatina de diferentes niveles semánticos. Al espacio se lo representa en los poemas de juventud casi siempre en su dimensión física exterior y a partir de ella se lo hace objeto de una militancia estético-política. Para esta primera parte del análisis, me ciño a las categorías descriptivas de Marie-Laure Ryan (2014) y Katrin Dennerlein (2009), así como al concepto bajtiniano de cronotopo (Bajtín, 1991 [1975]). Luego, en la etapa correspondiente a Morada al sur, los poemas integran dimensiones adicionales. A ellas las describo como espacio vivido, imaginario y metafórico, esto es, como objeto de la experiencia corporal humana no matematizable (Bollnow, 1963; Waldenfels, 2009), como producto de la imaginación poética (Gaston Bachelard, 1974 [1957]) y como instrumento de representación metafórica de relaciones no espaciales (Lotman, 1978; Genette, 1966, 1969). En algunos de los poemas tardíos, por fin, se lleva la conciencia espacial al nivel mismo de la textualidad en cuanto que, por su distribución tipográfica, los versos procuran la referencia a su situación en la página, a la mise en page (Genette, 1969).
Los episodios de esta transformación no solo están insertos en el contexto ya señalado de la faceta estética de la modernidad tardía –la crisis descrita por Zima–, sino que además se corresponden con fenómenos específicos de su faceta sociológica, a los cuales apelo, entonces, a la hora de establecer el marco histórico para cada una de las fases creativas. También para cada caso, traigo a cuento, adicionalmente, dos autores representativos en comparación con cuyas obras resulte posible perfilar la obra arturiana. El contexto de los poemas de juventud es el auge de la modernización social en los años veinte y las representaciones del paisaje americano en la poesía de Rafael Maya (1897-1980) y en la obra de José Eustasio Rivera (1888-1928). Considero las décadas del treinta y del cuarenta a partir del fenómeno de la diferenciación social y de la autonomización del campo artístico y a partir de las figuras de Eduardo Carranza (1913-1985) –como representante del movimiento Piedra y Cielo– y Jorge Gaitán Durán (1924-1962) –como representante de Mito–. La compleja relación entre la violencia, la urbanización y el progresivo desencantamiento del mundo configura el ámbito en el que se mueven los poemas tardíos, los cuales ganarán perfil comparativo en relación con el movimiento nadaísta y la poesía de Jaime Jaramillo Escobar (1932), así como con la obra poética temprana de José Manuel Arango (1937-2002).
Tomados, pues, en conjunto, los poemas narran un movimiento de ampliación de la subjetividad y del espacio. ¿Cómo se realiza este enfoque narrativo en el análisis de cada poema? El enfoque narratológico descrito pone a disposición un sentido general de narración que inicialmente justifica el interés en atender al devenir de la obra arturiana en su continuidad y en sus transformaciones. En coherencia con ese sentido general, el presente estudio acude también a un sentido específico y elige de acuerdo con él las herramientas de análisis textual con las que se emprende la lectura de los poemas. En efecto, parto de la base de que cada poema es una narración susceptible de analizarse con categorías narratológicas. Si se define narrar como acto comunicativo que construye sentido a partir de la estructuración de una cadena de sucesos transmitida por instancias de mediación escalonadas, resulta que buena parte de la lírica –además, claro, de la explícitamente narrativa como las baladas o los relatos en verso– puede entenderse como narración. Se trata, ahora bien, de una narración en la que los sucesos en cuestión son en gran medida de naturaleza psíquica (perceptivos, por ejemplo) y en la que, en comparación con la prosa narrativa, la expresión asume una forma más sintética y condensada (cf. Hühn & Schönert, 2007: 2-ss).
La decisión por el enfoque narratológico se funda en una de las constantes de la obra poética de Aurelio Arturo, a saber, el explícito y a menudo tematizado interés en narrar. La continuidad de este interés es perceptible desde la obvia motivación épica del ciclo de baladas concebido entre 1927 y 1928; pasa por los cruciales versos finales de “Morada al sur”, en los que el yo lírico declara haber “narrado / el viento; sólo un poco de viento” (“Morada al sur” 5, vv. 3-4, el énfasis es mío); y se extiende hasta la caracterización de los elementos de la última fase creativa, como, por ejemplo, de las lluvias, las cuales, según el poema que las tematiza, “hablan de edades primitivas [...] y siguen narrando catástrofes / y glorias” (“Lluvias”, vv. 12-13, el énfasis es mío). Las esporádicas incursiones de Aurelio Arturo en el género de la cuentística y de la ensayística también testimonian de primera mano la inquietud narrativa. El único cuento arturiano de que se dispone hoy en día tiene por protagonista justamente a un contador de historias (cf. “Desiderio Landínez”, 1929, OPC: 260-261), oficio que al mismo tiempo jalona las reflexiones teórico-literarias de una breve página sobre la fábula en los nombres de La Fontaine y Rafael Pombo (“De La Fontaine a Pombo”, 1969, OPC: 252-253).
Jörg Schönert, Peter Hühn y Malte Stein (2007) desarrollan las categorías de análisis narratológico, así como la fundamentación del correspondiente enfoque transgenérico, especialmente en el volumen colectivo Lyrik und Narratologie, texto en el que se apoya la siguiente exposición terminológica (cf., además: Hillmann & Hühn, 2005; y Hühn & Kiefer, 2005).16
La narratividad se constituye a partir de la secuencialidad y de la medialidad. Por una parte, hay sucesos que se organizan en una secuencia; por otra, hay instancias que transmiten dicha organización. De acuerdo con estos dos polos, la perspectiva analítica distingue dos niveles del texto: el nivel del argumento (Geschehen, happenings),17 esto es, de la suma de material narrativo ofrecido apenas en sus coordenadas espaciotemporales, y el nivel de la presentación (Darbietung, presentation), es decir, de la ordenación de aquel en un constructo con sentido. Dentro del primero se distingue entre lo invariable y lo variable, a saber, entre lo dado (Gegebenheiten, existents) y los sucesos (Geschehenselemente, incidents); dentro del segundo, entre las instancias de mediación (Vermittlungsinstanzen) –autor empírico, autor abstracto, hablante y protagonista– y la focalización (Fokalisierung), vale decir, la disposición perceptiva, psíquica y cognitiva con la que las instancias de mediación presentan lo que sucede.
En cuanto a la articulación de material narrativo contingente en secuencias dotadas de coherencia, el enfoque narratológico acude asimismo al concepto de esquema cognitivo. Se trata de una estructura de sentido previa (un contexto, un código cultural, un patrón intratextual) en conexión con el cual determinado tema o encadenamiento de sucesos presentes en el texto adquiere una inicial familiaridad para el lector. Hay esquemas cognitivos estáticos y dinámicos. Por un lado, el marco contextual (Frame) designa un contexto temático o situacional dentro del cual el poema es susceptible de leerse; piénsese a modo de ejemplo en los tópicos de la finitud de la vida, del paraje ameno o del amor no correspondido. Bajo guion (Skript), de otro lado, se entienden procesos o desarrollos conocidos, secuencias convencionales de acción o procedimientos prototípicos al modo, para citar algunos, del nacimiento de un mundo, de la caída del paraíso, del descenso al Hades, etcétera.
Ahora bien, lo que propiamente genera sentido en la narración es el acontecimiento (Ereignis), esto es, la ruptura o desviación de la secuencia prevista de acuerdo con el contexto cognitivo activado. El acontecimiento constituye el momento central de la organización narrativa en cuanto que gracias a él lo narrado se diferencia del simple material secuencial organizado coherentemente y se convierte en efecto en algo más, en algo digno de narrarse, algo que posee “tellability”. Dependiendo de si la ruptura se produce en el transcurso del argumento (Geschehensereignis) o en el modo en que este se presenta (Darbietungsereignis), el acontecimiento se adscribirá a una determinada instancia. Para el acontecimiento en el plano argumental, la instancia de referencia es una de las figuras o personajes de la narración –por ejemplo alguien que, contra la expectativa común, no busca resguardo ante la inminencia del invierno, sino que se aventura en la intemperie (cf. Schönert, 2007b: 189)–; para el acontecimiento en el plano de la presentación, la figura implicada es el hablante en el acto narrativo mismo –por ejemplo, el eventual caso de que el aventurero en cuestión, reflexionando en calidad de hablante sobre la partida emprendida, pase de expresar sus dudas ante la propia osadía a heroizarla con exhortaciones a sí mismo–.
Este último tipo de acontecimiento puede a su turno asumir dos formas: como acontecimiento en el plano de la mediación (Vermittlungsereignis) y en el de la recepción (Rezeptionsereignis). En el primer caso, la ruptura de la expectativa se produce no por el cambio de una disposición personal, sino mediante una peculiar organización textual y retórica de lo narrado, bien porque la organización misma se desvía de un patrón construido con anterioridad o bien porque entra en disonancia con lo que se narra; la instancia implicada en estos casos no es entonces el hablante sino el sujeto de la composición –por ejemplo cuando un poema que tematiza la fragmentación y falta de coherencia de la existencia humana enfatiza la unidad de la composición mediante anáforas y rimas (cf. Hühn, 2007: 260)–. Como acontecimiento en el plano de la recepción opera aquella modificación (ganancia epistemológica, reorientación ideológica) que se ha de producir sobre todo en el lector implícito, sin que el hablante o la figura estén en condiciones de experimentarla ellos mismos de manera óptima –por ejemplo, cuando el hablante celebra como acto de autonomía respecto de una mujer el hecho de distanciarse geográficamente de ella mientras que el lector posee elementos para evaluar dicho acto como el ingreso en una nueva dependencia mediante la culpa– (cf. Hühn, 2005: 170).
Recepción crítica
En lo que sigue, emprendo un recorrido por el grueso de la recepción académica de la obra arturiana a partir de los tres aspectos bajo los cuales el presente estudio la hace objeto de análisis: el contexto de la modernidad tardía, la representación del espacio y la representación de la subjetividad.
El tema de la modernidad tardía (o, en general, de la Modernidad) es tratado por la recepción casi exclusivamente en conexión con el tema del mito. A propósito de este último, es fácil constatar la existencia de un consenso generalizado en torno a la presencia de elementos míticos en la lírica arturiana. Las diferencias surgen, sin embargo, a la hora de situar dichos elementos en relación con los elementos del polo moderno opuesto. El abanico abarca desde quienes ven en los poemas señas claras de una ruptura con el mundo mítico narrado –en función de una representación del presente histórico–, hasta quienes, por el contrario, ponderan los rasgos clásicos e idílicos de los versos y los sustraen categóricamente a cualquier vínculo moderno. En medio se encuentran los enfoques, a mi juicio, más minuciosos y fecundos, a saber, aquellos que se interesan por entender la obra poética de Aurelio Arturo, también en su momento mítico, como una respuesta específica a problemas propios de la modernidad tardía. A continuación, comienzo con estos últimos.
Quien explora con mayor consecuencia la vena mítica de la poesía arturiana es Martha Canfield (2003 [1992]) en el artículo “La aldea celeste o formas de una vanguardia americanizada”. Desde una perspectiva declaradamente junguiana, Canfield entiende el mundo representado en el conjunto de los poemas como un mundo onírico, pleno de arquetipos, cuyo mecanismo configurador consiste en la sacralización e idealización de lo existente. La de Arturo es una “poesía arquetípica” (Canfield, 2003: 585) en la que bien pueden identificarse varios de los arquetipos específicos inventariados por C. G. Jung y por autores afines a su pensamiento (como Mircea Eliade y Joseph Campbell). Canfield menciona la madre universal, el árbol de la vida, el tiempo magno, el padre, la quadratura circuli y el proceso de individuación. Que representaciones simbólicas semejantes concurran en la obra de otros poetas, como, por ejemplo, la madre universal bajo la forma de Fuensanta en la poesía de Ramón López Velarde, prueba su raigambre en el “inconsciente colectivo” y su pertenencia a los “sueños retornantes de la humanidad” (Canfield, 2003: 583).
Tras dicha imaginación arquetípica, piensa Canfield, subyace una concepción de mundo platónica según la cual la garantía de existencia de lo real es su asimilación a un modelo ideal, armónico y duradero, lo cual supone para el individuo saberse a sí mismo parte de una totalidad. Incluso la idea baudelaireana de las correspondencias entendida como presentimiento de la unidad misteriosa de todas las sensaciones encontraría un eco decisivo en la poesía arturiana, pues, en últimas –sintetiza Canfield–, la “clave central” de dicha poesía no es otra que “la aspiración a una armonía de la totalidad [...], del cielo con la tierra, del macrocosmos con el microcosmos, del cuerpo con la psiquis, de la materia noble con la vil, de lo perecedero con lo permanente” (2003: 593).
Una opinión semejante esgrime Ramiro Pabón Díaz, para quien la expresión arturiana del amor a la vida es la de un “místico del universo” (1991: 5). Pabón Díaz, en efecto, también lee en la poesía de Aurelio Arturo una naturaleza sacralizada, cuya representación prescinde, sin embargo, de cualquier religión y mitología tradicional y se deja entender más bien en términos de panteísmo (47). Dos motivos mitológicos estructuran temáticamente la mayoría de los poemas: la vida –entendida como “la eterna renovación de sus formas, su renacer perpetuo” (60)– y la tierra –entendida como “tierra madre, madre de los dioses, de los hombres y de todas las cosas” (43)–. Se trata, en definitiva, de la celebración de la vida en cierto tiempo y en cierto lugar. Óscar Torres Duque habla del “paraíso original” (1992: 30), Marco Fidel Chaves del pasado en un “mítico y mágico país” (2003 [1989]: 550), y Miguel Gomes de “un nostálgico e ‘incestuoso’ retorno a las fuentes, a una infancia plácida resguardada por la figura todopoderosa de la madre [...]” (2001: 35).
Ahora bien, Canfield anota que la tematización literaria de los orígenes míticos, ahistóricos, se encuentra en relación con un momento histórico determinado. La poesía de Aurelio Arturo hace parte, en realidad, de una tendencia continental –la “vanguardia americanizada”–18 que surge como reacción a la secularización y al individualismo. Canfield se remite a los análisis de Gutiérrez Girardot según los cuales dicha reacción asume a partir del modernismo de Hispanoamérica la forma de una sacralización de lo profano (cf. Canfield, 2003: 577; Gutiérrez Girardot, 1986: 93). Y, en efecto, en un primer comentario sobre la poesía de Aurelio Arturo, Gutiérrez Girardot entiende la celebración de la infancia en el campo –contenido, según él, de Morada al sur– como una búsqueda crítica de la “patria”19 por fuera del presente y, en ese sentido, como la “protesta callada” contra los valores utilitaristas de la incipiente industrialización en el continente americano (1982: 525).
Años después, sin embargo, en un ensayo de mayor alcance y extensión, el hispanista colombiano añade precisión al tema: en el recurso a los orígenes míticos dentro del contexto de la modernidad tardía, lo que está en juego es el propósito de “rebautizar las cosas” (Gutiérrez Girardot, 2003: 434). Con ello quiere decir que, sobre la base de la crisis en la que a finales del siglo XIX incurren tanto el concepto de realidad como el lenguaje que la capta y expresa, denominar las cosas implica la aspiración a que ellas mismas se expongan a la percepción mediante un nuevo bautizo. El Arturo que celebra la infancia en el campo se emparienta entonces con el Kafka que desea ver las cosas tal como se dan antes de que se le muestren, con el Guillén que en el poema “Más allá” narra la progresiva toma de conciencia de la realidad, con el Valéry que en Le Cimetière Marine evoca un comienzo, con el Mallarmé, en fin, que identifica en la Nada el camino a lo Bello. En todos estos casos se trata de indagar un origen a partir del cual palabra y cosa adquieren una mayor significación.
Los aportes de Beatriz Restrepo y Graciela Maglia representan la línea de quienes consideran que la poesía de Aurelio Arturo, lejos de limitarse a una relación de contexto con fenómenos de la modernidad, integra en su mismo cuerpo temático elementos de raigambre comúnmente moderna, como, por ejemplo, la migración –no solo en sentido físico– del campo a la ciudad. La obra de Arturo es “el canto de la transformación de las sociedades agrícolas en urbanas” (Restrepo, 2003: 475). Poemas claves del corpus arturiano como “Morada al sur”, “Interludio”, “Clima”, “Amo la noche”, “Canción del niño que soñaba” y “Canción de hadas” testimoniarían la condición “urbana” (Restrepo, 2003: 481) de una poesía interesada en registrar la inacabada ruptura con el mundo campesino. En lo que concierne a “Morada al sur”, Maglia refuerza esta idea mediante una lectura según la cual los versos relatan el advenimiento, también inacabado, del individuo y del tiempo histórico en una sociedad colombiana anclada aún en el tiempo detenido y en las estructuras jerárquicas colectivas de la hacienda patriarcal. Tradición y modernidad, campo y ciudad, mito e historia son todas relaciones que, piensa Maglia, el devenir del hablante retrata en su condición de conflicto (2001: 42).
Justo contra esta línea interpretativa se manifiesta Óscar Torres Duque cuando afirma que la poesía de Aurelio Arturo “no es nunca una poesía desgarrada, ni entra a considerar del todo su propia condición de trasterramiento: Aurelio no es nunca, en sentido estricto, un poeta de ciudad (y por tanto no es nunca un poeta moderno)” (2003: 355-356). La filiación idílica, esto es, original, de Aurelio Arturo supone para Torres Duque un emplazamiento por “fuera del ámbito de la historia” (1992: 6). Como los de otros poetas del idilio –cuya actitud es “enteramente reaccionaria, anacrónica y esteticista” (6)–, el mundo ideal creado por Arturo desconoce el mundo histórico y sus conflictos.
Cerca de la postura de Torres Duque se encuentra la idea de Moreno-Durán de que la presencia temática de la ciudad en los versos arturianos significa la “conciliación de opuestos” propia “de un universo donde las coordenadas se funden” (2003b: 445); emparentada con la postura contraria se encuentra, en cambio, la opinión de Claudia Cadena Silva de que el lenguaje arturiano “evoca y recrea el momento de su origen con la certeza de estar hablando de un tiempo que ya no le pertenece” (1991: 328).
Miguel Gomes identifica un conflicto, pero dicho conflicto no solo pertenece al plano arquetípico (se trata de la pugna originaria entre la Gran Madre y el héroe), sino que además se resuelve negativamente para el impulso heroico hacia la transformación histórica: la epopeya, en Arturo, es “fracasada” (2001: 38). Que, por otra parte, no todos son elementos ideales en el universo arturiano fue una de mis tesis en un trabajo anterior (Pino Posada, 2008) donde procuré describir el papel del tópico de la muerte en la configuración del canto.
En relación con el tema de la modernidad, el presente estudio profundiza y ajusta de manera considerable las perspectivas de lectura abiertas por Canfield y por Gutiérrez Girardot. Inicialmente, la idea de una “poesía arquetípica” se afianzará en las páginas siguientes mediante la exposición exhaustiva de los conceptos de C. G. Jung –paso metodológico que, aunque necesario a la hora de operar interpretativamente con arquetipos, no ha sido emprendido hasta ahora en la recepción crítica–,20 así como mediante su integración en el análisis sistemático de varios poemas arturianos representativos –práctica esta del análisis, por otra parte, más bien escasa en los hábitos críticos tocantes a la obra de Aurelio Arturo y, en general, a la poesía colombiana–.21 La idea se afianzará no solo cuando se muestre cómo motivos arquetípicos articulan los poemas centrales de la segunda fase creativa, sino además cuando el conjunto de la obra sea descrito en forma plausible de acuerdo con el proceso de individuación, él mismo uno de los arquetipos nucleares del catálogo junguiano. Dentro del ámbito de la interrogación teórico-literaria, este proceso se entenderá de modo más específico como la transformación de una subjetividad literaria en relación con la búsqueda y el hallazgo de una voz. Aunque en su referencia exploratoria –no en la procesual– este planteamiento fue ya esbozado por Gutiérrez Girardot, un desarrollo propiamente dicho del mismo no existe aún, pues el texto del hispanista colombiano permanece dentro de los límites de un ensayo de corte más comparativo y propositivo que analítico. Los análisis textuales que ofrece el presente estudio llevarán a cumplimiento la tarea apenas esbozada y mostrarán en detalle no solo las fases, sino los diferentes agentes que intervienen en dicha búsqueda.
En segundo lugar, de Gutiérrez Girardot se desarrollará también la idea según la cual el mencionado tanteo arturiano con la palabra –como momento nominativo de una poesía que redescubre y “bautiza” lo fáctico– se adscribe a la vertiente poetológica, autorreflexiva, de la lírica moderna (Canfield, por el contrario, la entiende como signo de un eventual platonismo de Aurelio Arturo, esto es, la aspiración a la “Palabra” en su condición de “esencia absoluta” [2003: 583]). En efecto, la discusión sobre el nexo entre elementos míticos y elementos modernos en la poesía arturiana no tiene por qué ignorar la pregunta históricoliteraria acerca de si, y en qué medida, la lírica de Aurelio Arturo es lírica moderna en el sentido de su pertenencia a la tradición común que cohesiona a la lírica europea desde Baudelaire. La cuestión se puede abordar teniendo en cuenta tres aspectos de la modernidad lírica: su articulación de la crisis tardomoderna de la subjetividad y del lenguaje, su registro de fenómenos propios de la modernidad sociológica y, por último, su propósito de ruptura.
Como ya se dijo, en cuanto a lo primero se comparte y se amplía la respuesta afirmativa de Gutiérrez Girardot. Baste añadir que el momento mítico de la poesía arturiana entendido como un tanteo por los orígenes de la voz se encuentra en consonancia con la tendencia de la modernidad poética a entrar en conflicto con su tiempo y a buscar consecuentemente un principio que lo niegue (Lamping, 2008: 117). “La poesía moderna –anota al respecto Octavio Paz– afirma que es la voz de un principio anterior a la historia, la revelación de una palabra original de fundación” (1999: 444; el énfasis es mío). Justo este rasgo fundacional, diría Paul de Man, delimita el impulso renovador de la modernidad literaria frente a la simple obediencia de lo nuevo, la servidumbre de la moda, pues dicho impulso en realidad no es nada menos que “un deseo de borrar todo lo que vino antes con la esperanza de alcanzar al final un punto que pueda llamarse un verdadero presente, un punto de origen que marque una nueva partida” (1971: 148).22
Moderna es también la lírica arturiana en su articulación de fenómenos propios de la modernidad sociológica. En la pretensión de registrar la manera en que dicho contacto ocurre, el presente estudio se sitúa en el mismo ángulo de visión de los aportes de Restrepo y de Maglia; en la exhaustividad de la mirada, sin embargo, alcanza mayor amplitud y precisión gracias, entre otras cosas, a un seguimiento que diferencia entre épocas de creación. Se observará que, dependiendo de la fase, los poemas permiten identificar un entusiasmo por la modernización social, un cultivo de la autonomía artística mediante los instrumentos narrativos del mito, o una conciencia de la secularización. En ese sentido, los poemas se revelarán como un sismograma más complejo que aquel que capta solamente la alteración producida por la ruptura con un paraíso rural perdido.
De entre las diferencias específicas respecto de los aportes en cuestión, conviene mencionar, por un lado, que el proceso de individuación tal y como se rastreará en el análisis de “Morada al sur” no coincide con la intención de Maglia de ver en el poema una subjetivación23 resultante del precario arribo de la modernidad local. A lo largo del análisis, en efecto, ganará cuerpo más bien la idea de la constitución arquetípica de una identidad lírica en la alternancia de cercanía y distancia respecto de los sonidos de la naturaleza, lo cual hará de “Morada al sur” menos la crónica del tránsito colombiano del campo a la ciudad que la narración mítica de la integración del hablante en un todo.
Como diferencia adicional, por otra parte, cabe señalar las reservas con respecto al juicio de Restrepo según el cual la de Arturo es una “poesía urbana”. Lo específico de la ciudad –en la forma de escenario de la fugacidad y multiplicidad de experiencias, en la forma de símbolo apocalíptico de la alienación, o bien en la forma de simple paisaje de calles y edificios demarcado en su diferencia con el paisaje rural– no desempeña un papel preponderante en la lírica arturiana.24 No es claro, sin embargo, que ello vaya en menoscabo de su modernidad, como piensa Torres Duque, para quien poesía moderna es lo mismo que poesía urbana (la opinión terminaría excluyendo de la modernidad poética a nombres como los de Mallarmé, Rilke, Valéry, Guillén...); no va en detrimento de su modernidad porque la experiencia que Restrepo cree ver en la ciudad –separación del ámbito rural de la infancia– se articula en Aurelio Arturo mediante otros elementos –referencias a la lejanía y metáforas de la aridez y la caducidad–, esto es, no desemboca necesariamente en la tematización de la urbe. Esto lo han hecho con más intensidad otros poetas locales, incluso contemporáneos de Aurelio Arturo. Aquí se mostrará que el fenómeno de la urbanización está, por ejemplo, mejor articulado en la obra de José Manuel Arango.
¿Cómo se comporta la poesía de Aurelio Arturo en cuanto al tercer aspecto, el momento de ruptura de la lírica moderna? El clásico estudio de Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik –que renuncia por demás a una definición en sentido estricto de lírica moderna (2006 [1956]: 10)– entiende por estructura una serie de semejanzas en el modo de ser, una comunidad de estilo en medio de la nutrida diversidad de expresiones individuales. Dicha comunidad consiste en la ruptura con la tradición, a saber, con la tradición lírica clásica, romántica, naturalista y declamatoria (Friedrich, 2006: 12). Dieter Lamping despliega la iniciativa de Friedrich en dos vertientes: la ruptura, dice, se produce con respecto al lenguaje –surgen nuevos modos de representación y percepción– y con respecto a las formas –surgen nuevas maneras de versificación– (2008: 7). De lo primero es ejemplo el uso específico de ciertos recursos –símbolos, comparaciones, metáforas, montajes y juegos con el lenguaje– con el propósito de convertir en extraños los referentes mentados. De lo segundo, sobre todo el uso del verso libre y la experimentación con la rima y con la partición estrófica (cf. Lamping, 2008: caps. II y III). ¿Participa de estas novedades el conjunto de la lírica arturiana? La respuesta es sí, aunque por supuesto no en todos los aspectos y, en los casos afirmativos, de manera más bien tímida –“sin estridentismos”, como dice Martha Canfield (2003: 578)–, esto es, de manera atemperada y no en la línea de lo que Friedrich denomina la “modernidad dura [harte Modernität]” (2006: 10). Adicionalmente, la vehemencia del sí dependerá de la fase creativa que se tenga en mente: hay razones para considerar de mayor modernidad los poemas tardíos que los poemas de juventud.
En cuanto a las formas de los versos –para empezar con la segunda vertiente propuesta por Lamping– el lector no encontrará en la obra completa de Aurelio Arturo un solo poema que se ajuste plenamente a algún modelo clásico de versificación.25 Tampoco hallará ningún poema con rima consonante en todas sus estrofas ni, lo que es más llamativo, ningún poema que aplique con cabal consecuencia la rima asonante, pese a que, en más de un caso, pareciera esa la pretensión.26 Lo mismo ocurre con la cantidad silábica: descontando las excepciones de “Clima” y “Silencio” –compuestos, como bien lo registra Pabón Díaz, por una serie ininterrumpida de endecasílabos–, en vano se buscará un poema con un único metro. Y, aunque en la sumatoria de estrofas se marca la preferencia de Aurelio Arturo por las de cuatro versos, muy pocos de los poemas en los que ellas predominan permanecen en efecto fieles a dicha forma estrófica; por lo general, aparecen una o dos estrofas que, conformadas por otro número de versos, quiebran el isomorfismo.27