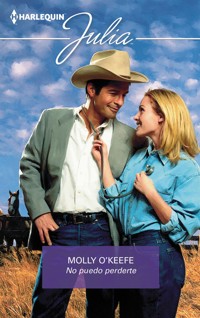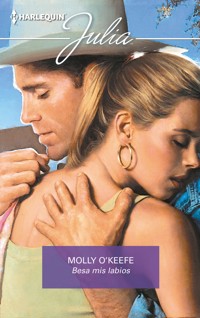
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Juntos eran una combinación explosiva... Nadie había conseguido echar el lazo al sexy Billy Cook desde que Kate Jenkins lo había vuelto loco con sus besos hacía trece años, poco antes de marcharse de la ciudad dejándolo con el corazón roto. De hecho, ella era la razón por la que él había prometido que jamás se casaría. Pero Kate había vuelto a Montana para dar a luz a su hijo y jurando que había sentado la cabeza. Y Billy no pudo evitar preguntarse si su promesa no habría sido demasiado apresurada...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2003 Molly Fader
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Besa mis labios, n.º 1412- agosto 2022
Título original: Kiss the Cook
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-094-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Nieve en abril… Aquella noche no podía empeorar aún más. Billy Cook encendió los limpiaparabrisas para retirar la que se iba acumulando sobre el cristal.
Todo había comenzado con Peg Graham. No comprendía por qué diablos había tenido que convertir una agradable cita de sábado por la noche, que iba a terminar en una agradable noche de sexo, en un campo de batalla. Se preguntó por qué ella, al igual que la docena de mujeres con las que había salido a lo largo de los años, se había olvidado de lo que él le había dicho desde el principio.
—No te hagas esperanzas conmigo. No voy a casarme hasta que tenga cuarenta años.
Se había preocupado de decirle esta frase en su tercera cita, porque la tercera cita casi siempre solía implicar una cierta desnudez. Como no era de los que se casaban, le parecía que debía darles a las chicas la oportunidad de marcharse antes de que se desprendieran de la ropa. Sin embargo, las que se quedaban, que eran la mayoría, terminaban por imaginarse en un momento dado que lo habían cambiado. Que habían transformado a Billy Cook, el semental solitario y salvaje, en un percherón dispuesto a sentar la cabeza. Entonces, hacían «La Declaración».
Estaba tan distraído y nervioso por el modo en el que habían terminado las cosas con la dulce Peg, que no estaba prestando demasiada atención a una carretera que se iba haciendo cada vez más resbaladiza. Cuando subía por la larga y sinuosa vía que llevaba al rancho Morning Glory, la furgoneta patinó. Billy tuvo que agarrarse con fuerza al volante para tratar de controlar el vehículo. Terminó chocándose contra un árbol, pero consiguió no salirse de la carretera.
—¡Está decidido! —musitó, enojado con el mundo—. ¡Me voy a mudar a un lugar en el que no haya nieve!
Encendió las luces largas del coche para iluminar la oscuridad y poder comprobar el estado de la carretera. Montana no era lugar para un vaquero que odiaba la nieve como él. El viento había arreciado y hacía que la nieve cayera de costado y que las ramas de los arboles se agitaran entre las sombras. Como si alguien le estuviera gastando a Billy una broma cruel, una enorme rama de uno de los pinos que alineaban la carretera se desplomó sobre el asfalto.
—Florida —dijo—. California…
Abrió la puerta de la furgoneta y saltó a la carretera. Inmediatamente, un millón de diminutas cuchillas de nieve le azotaron en la cara. El viento lo echó para atrás durante un segundo, aplastándolo contra la furgoneta. Por supuesto, dado que era abril y no enero, no llevaba puesto un chaquetón de abrigo. La cazadora vaquera era bastante recia, pero no servía de nada contra aquel desagradable viento.
—Me buscaré una simpática socorrista que tenga fobia al compromiso —se dijo mientras se calaba un poco más el sombrero y se subía el cuello de la cazadora para poder enfrentarse al viento—. Viviré en la playa y venderé naranjas a los turistas.
Se agachó e incluyó a México en sus sueños mientras deslizaba las manos por debajo de la rama caída. Decidió que podría levantarla. Contó hasta tres en español, para prepararse para su traslado al sur, y comenzó a levantarla. Casi estaba completamente erguido cuando otra rama, esta vez menor, se desgajó de otro árbol y le cayó sobre la espalda, tirándole de bruces sobre la primera rama. Billy Cook se acababa de transformar en un sándwich de árbol.
Practicó unos cuantos tacos en español y se inventó algunos más cuando se le acabaron los que conocía. Como pudo, se puso de pie tras retirar la rama que le había caído sobre la espalda. Entonces, se dio cuenta de que el madero que le había caído encima era mucho mayor de lo que había pensado. Tal vez le habría dañado las costillas. Trató de respirar profundamente, pero el agudo dolor que sintió en el costado se lo impidió.
«Genial», pensó. «Ahora podré añadir un par de costillas contusionadas al resto de los éxitos de esta tarde». Con un gesto de dolor en el rostro y lanzando una serie de palabrotas, consiguió apartar las ramas lo suficiente para que su furgoneta pudiera pasar por la carretera. Se montó en el vehículo y arrancó.
Con mucho cuidado, se tocó el costado. Sí. Efectivamente, iba a tener un buen hematoma al día siguiente.
Mientras iba avanzando con mucho cuidado por la carretera, se preguntó cuándo había hecho algo que le hiciera creer a Peg que había cambiado. Si no le fallaba la memoria, le había recordado constantemente a la joven que no era un hombre en el que pudiera apoyarse. Por eso, le costaba creer que aquella tarde, cuando las cosas más iban a su favor, Peg le hubiera detenido.
Se había puesto la blusa, sin el sujetador, dado que este estaba colgado de la lámpara a la que Billy lo había lanzado presa de su entusiasmo. Antes de que él pudiera preguntarle lo que pasaba, había encendido la luz.
Esos, por supuesto, habían sido los primeros indicios. Además, había estado la mirada que ella tenía en los ojos y que le había advertido a Billy de lo que iba a ocurrir a continuación.
—Billy —le había dicho—. Tengo que decirte algo…
En cuanto ella lo había mirado a los ojos, Billy se había abrochado los pantalones, se había puesto la camisa y se había preparado para lo peor.
—Te amo —le había confesado mientras le tomaba una mano entre las suyas—. Y creo que tú también me amas, aunque no lo sepas todavía.
La furgoneta de Billy se resbaló con otra placa de hielo. Los neumáticos volvieron a patinarle y lo enviaron al otro lado de la carretera.
—¡Maldita sea! —murmuró mientras trataba de controlar la furgoneta, que iba avanzando por el asfalto y golpeándose contra los árboles que había a ambos lado de la carretera.
Una vez más, agarró el volante con fuerza y consiguió mantener el vehículo en la carretera. Cuando consiguió que el vehículo se moviera en línea recta, colocó el sombrero sobre el asiento del pasajero y encendió la calefacción. El sudor le corría a chorros por la espalda.
Aún le quedaban cuarenta y cinco kilómetros para llegar a casa y la tormenta estaba empeorando. Decidió que, al día siguiente, se iba a mudar al rancho de su primo a Texas. Calor seco y arena. Perfecto.
Se imaginó que, en sus veintinueve años, había aprendido algunas cosas. Estaba seguro de que una de ellas era saber cuándo estaba o no enamorado. Había visto cómo sus dos hermanos se equivocaban al tratar de ahuyentar a las mujeres que amaban. Billy creía haber aprendido tres reglas muy rápidas sobre el hecho de enamorarse. Tal vez si Peg hubiera sido un poco más racional al final de aquella velada, Billy podría haber compartido sus tres reglas con ella. No obstante, hasta él era consciente de que hubiera sido llevar las cosas demasiado lejos.
La regla número uno de Billy era que, a pesar de que fuera muy poco probable, todo el mundo tenía su media naranja. Esa se la había enseñado Ethan, su hermano mayor. Ethan había sufrido un divorcio algo complicado cuando era joven e ingenuo y lo había convertido en un tipo poco agradable. Afortunadamente, había surgido Cecelia Grady. Al principio, ella había sentido muy poca simpatía por Ethan Más tarde, se había enamorado de él y se habían casado, ahorrando así a Ethan y a la familia Cook en pleno una vida de continuos enojos y enfados. Billy apreciaba mucho a su cuñada.
La regla número dos era que solo los idiotas no saben cuándo están enamorados. Mark, el segundo de los tres hermanos, le había hecho comprender la verdad de esa aseveración. Alissa Halloway había sido la mejor amiga de Mark durante años y él, «el idiota», no había sabido entender los sentimientos que Alissa sentía por él ni los que él mismo sentía por ella. Hizo falta una estrella de la pantalla, el frío matrimonio de los padres de Alissa y la realidad de que la joven podría no estar allí siempre, para que Mark se diera cuenta de que tenía el amor delante de sus narices.
La regla número tres era que el afecto, el respeto y el deseo no son sustitutos para el amor. Aquella la había creado el mismo Billy. Cuando tenía diecisiete años, se había enamorado perdidamente. Hasta aquel momento, aquella relación era la medida de los sentimientos que sentía por cualquier otra mujer y, por el momento, nadie había conseguido llegar a su altura. Ninguna mujer de su vida adulta le había hecho sentir la misma sensación de invencibilidad y placer. Ninguna mujer lo había vuelto del revés con su risa. Las caricias de ninguna otra mujer le habían resultado tan eléctricas.
Tenía que reconocer que entonces solo tenía diecisiete años y que hasta tocarse a sí mismo le resultaba eléctrico. Sin embargo, seguía creyendo que, para que un amor fuera verdadero, había que enamorarse de lleno y, desde entonces, simplemente no le había ocurrido.
Por eso, había escuchado todas las razones de Peg sobre por qué debería enamorarse de ella y entonces, tan cortés y amablemente como le había sido posible, le había dicho que no era posible. Peg no había llorado, al menos mientras Billy estaba en su apartamento. Se había limitado a observarlo con pena y dolor en los ojos.
Billy había visto esa mirada anteriormente y, como le había ocurrido en una docena de veces, había deseado que la mujer llorara, que gritara y que le tirara cosas a la cabeza. Aquella mirada lo había turbado. Además, las palabras que ella le había dedicado como despedida no dejaban de resonarle en la cabeza.
—Vas a cumplir los treinta muy pronto, Billy —le había dicho Peg—. Vas a estar solo…
Debido a la cada vez más cegadora tormenta de nieve, Billy no vio la segunda rama de árbol caído. Era mayor que la primera y cuando la furgoneta chocó contra ella se produjo un crujido bastante preocupante. Detuvo inmediatamente el vehículo.
—Genial, simplemente genial —murmuró.
Se volvió a colocar el sombrero en la cabeza y abrió la puerta. Se dispuso a salir de la furgoneta, pero, desgraciadamente, fue a poner una bota sobre una gigantesca placa de hielo. Antes de que pudiera apoyar la segunda, la primera se deslizó y Billy fue a caer de espaldas al suelo, con un pie aún en la furgoneta, retorcido y pillado con la puerta. La cabeza le golpeó contra el hielo antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando.
Comenzó a ver estrellas entre los copos de nieve. Durante un momento, Billy solo se pudo concentrar en el dolor. Las costillas, la cabeza y el tobillo clamaban atención. Después de un momento, logró ponerse de pie aunque estuvo a punto de volver a caer. Se sentía mareado y desorientado. Se agarró como pudo al costado de la furgoneta y esperó a que el mundo dejara de darle vueltas a su alrededor.
Cuando pudo por fin caminar en línea recta, se dirigió a la rama de árbol que cortaba la carretera. Durante un segundo, creyó que eran dos. Sacudió la cabeza para aclarársela y vio tres, que bailaban y daban vueltas. Cuando por fin dejaron de girar, se dio cuenta de que era una sola. Era grande, pero no tanto como para que no pudiera apartarla de su camino. Se agachó, deslizó las manos por debajo de la rama y trató de no hacer caso del agudo dolor que irradiaba de sus maltrechas costillas. Comenzó a incorporarse, regresó cojeando a la furgoneta, se montó y sacó su teléfono móvil de la guantera.
—¿Sí? —preguntó alegremente Missy Cook, la madre de Billy.
—Me mudo a Texas —respondió Billy, secamente.
—¿Tan mala es la tormenta? —quiso saber Missy casualmente. Había escuchado aquella frase cien veces.
—Hay un árbol caído delante de mi furgoneta y el que aparté de la carretera hace poco más de tres kilómetros estuvo a punto de matarme —protestó Billy.
—Necesitas unas vacaciones, cielo.
—No, mamá. Necesito mudarme.
—Bueno, al tío Jimmy le encantaría tenerte. Texas tiene muy buen tiempo en esta época del año.
—Dímelo a mí —suspiró Billy—. Mira, mamá. Voy a dar la vuelta y a subir hasta la cabaña. La carretera está bloqueada y yo furioso.
—Ten cuidado. Llama si necesitas algo —dijo Missy, antes de que colgaran.
Billy miró a través del parabrisas y se concentró en la nieve que caía sobre la carretera. Cuando las cosas dejaron de bailar a su alrededor, dio la vuelta a la furgoneta. Lentamente, comenzó a bajar por la carretera para dirigirse a la cabaña que la familia Cook tenía para tales circunstancias. Le sorprendía que su familia siguiera enfrentándose a aquellos ridículos inviernos. Parecían ser masoquistas.
Ciertamente, no era el rancho o el trabajo del mismo lo que desagradara a Billy. Además, aquel odio no duraba todo el año. Le encantaba el verano o, al menos, los cuatro días que duraba. El invierno era lo único que odiaba.
Si se paraba a pensarlo, Texas tenía un par de cosas a su favor. En un radio de treinta kilómetros de la ciudad a la que iría, casi todas las chicas del grupo de edad con el que Billy solía salir le habían declarado su amor o estaban casadas. O tenían hijos, lo que era otro no en los Diez Mandamientos de Billy, que eran completamente diferentes a las tres reglas, pero igualmente inquebrantables. No tenía nada en contra de los niños. De hecho, hasta le gustaban, pero no quería salir con sus madres. Del mismo modo, trataba de evitar a las rubias o las antiguas animadoras, mujeres que no sabían conducir un coche con cambio de marchas manual, que comían demasiadas ensaladas o a las que no le gustaban los Rolling Stones. Todas ellas le habían enseñado una dura lección y a Billy no le gustaba tropezar dos veces en la misma piedra.
Según él, todo el mundo tenía que tener reglas. Peg y muchas de las mujeres con las que había salido creían que sus reglas eran simplemente una cortina de humo para tapar el hecho de que Billy no quería enamorarse ni sabía hacerlo. Era como pensaran que una parte de él se hubiera atrofiado tanto que no podría volver a funcionar bien.
—Cuando tengas cuarenta años, no te casarás —le había dicho Peg mientras Billy abría la puerta para marcharse del apartamento de la joven—. ¡No sabes amar!
«¡Qué tontería!», pensó Billy. Había amado a muchas mujeres. Amaba a su familia. Amaba a Jake y a Carl, sus dos mejores amigos… Y había amado a Kate Jenkins.
Al recordarlo, frunció el ceño. Había pasado mucho tiempo de aquello, pero parecía que cada vez que a una de esas chicas con las que salía se le metía en la cabeza que Billy debía amarlas, el recuerdo de Kate Jenkins regresaba para abrasarle el corazón.
En realidad, no era tan mal recuerdo. A pesar de que este se veía acompañado por el dolor de un corazón roto, no conseguía destruir la perfección del verano en el que había amado a Kate Jenkins.
Tenía diecisiete años y acababa de terminar el curso. Era quarterback del equipo de fútbol americano y la estrella del equipo de béisbol. Tenía una novia muy guapa, a la que por fin había convencido para que tuvieran relaciones sexuales. Había sido muy divertido, aunque ya no conseguía recordar su nombre, pero recordaba que la chica le había gustado mucho. Prometía ser el mejor verano de todos los veranos.
Entonces, su hermana Samantha llegó con su compañera de cuarto para pasar el verano. Se llamaba Kate Jenkins. Kate tenía diecinueve años y era la criatura más atractiva, atrayente y excitante que Billy había visto nunca. Después de dos semanas de estar flirteando con ella, los dos comenzaron una relación que había marcado a Billy y que había convertido aquel en uno de los mejores veranos de su vida.
El primer año de Kate en la universidad había resultado muy ilustrativo y era muy directa en el tema del sexo, sobre cómo debería ser y lo que Billy debería hacer y de qué manera. Él se mostró como un estudiante apto e incansable. Eran clases muy picantes y calientes y, tal y como Billy recordaba un día en el pajar, muy atléticas.
Kate era una mujer inteligente y sugerente. Su risa era pura magia y solo verla lo había llenado con la locura del amor adolescente. Mientras aquellos recuerdos eran más que suficientes para hacerlo sonreír, eran precisamente los que no habían sido hormonales los que le provocaban una mueca de dolor, los ratos que se habían pasado hablando y durante los cuales, dejándose llevar por el momento, Billy le había profesado a ella su amor. Un amor que una chica de diecinueve años que soñaba con Nueva York y Los Ángeles no tenía interés alguno por compartir. Aquello le había roto el corazón. Si lo pensaba bien, Billy no podía culparla, pero no cambiaba el hecho de que se había enamorado y que, a pesar de estar a punto de cumplir los treinta años, no había vuelto a sentir algo similar desde entonces.
Si pudiera encontrar una chica que le hiciera sentir lo que le había hecho experimentar Kate Jenkins, podría ser que fuera él quien, en la tercera cita, se detuviera cuando estaban a punto de tener relaciones sexuales, se pusiera la camisa y encendiera la luz para declarar su amor. Hasta entonces, tenía los pensamientos de Texas para que le dieran calor.
Miró con detenimiento la carretera, buscando el pequeño reflector rojo que marcaba el desvío a la cabaña. Se dio cuenta de que casi no se veía nada y mucho menos el reflector, que probablemente estaba a aquellas alturas de la tormenta bajo una rama caída. Trató de imaginarse lo que le esperaba en la cabaña. La tenían siempre equipada con lo esencial, unas linternas, una cocina de propano, algunas cacerolas, mantas y suficiente comida y leña para mantener a una persona alimentada y caliente durante algún tiempo.
La cabaña tenía también recuerdos agradables, ya que había sido el lugar de reunión de Kate y él durante el verano que ella había pasado en el rancho.
Durante un segundo, le resonaron en la cabeza las palabras de las chicas a las que había dejado en camas o en sofás con el amor y el dolor reflejados en los ojos y se preguntó si efectivamente una parte de su corazón se había atrofiado a lo largo de los años. Creía en el amor. Lo veía en su familia todos los días. Tal vez era que los niveles que esperaba eran demasiado altos. Tal vez lo único que se podía esperar de adulto era el afecto y el deseo. Tal vez era mejor, más seguro, mantener separada una parte de sí mismo. ¿Acaso no era eso lo que estaba haciendo? Billy sacudió la cabeza, asqueado.
«Mujeres», pensó, frunciendo el ceño. «¿Quién las necesita?»
Por fin, por el rabillo del ojo, vio el reflector rojo y, con más entusiasmo de lo aconsejable, giró el volante para entrar en el helado sendero de grava. Inmediatamente, se dio cuenta de que había cometido un grave error. Aquella vez no pudo controlar la furgoneta. De costado, esta siguió deslizándose sobre el hielo hasta entrar en la cuneta y detenerse bruscamente en un montón de nieve que había contra un árbol.
Billy se agarró con todas sus fuerzas al volante y a la puerta para tratar de proteger sus costillas, pero no lo consiguió. Se deslizó sobre el asiento hasta golpearse contra la puerta del copiloto. El dolor que sintió en las costillas le hizo gritar y golpear el pie contra la puerta. Entonces, contuvo el aliento y esperó a que el dolor remitiera.
Cuando se sintió mejor, se apretó la mano contra el costado en un intento por evitar que el dolor se le extendiera más aún. Salió de la furgoneta y se metió en la nieve, que le llevaba en aquella zona hasta la rodilla. Al ver que el vehículo tenía las ruedas prácticamente hundidas en la nieve, decidió que una noche completamente ridícula había empeorado casi de un modo cómico. Agarró la puerta y, antes de que pudiera volver a meterse en la furgoneta, un repentino golpe de aire se la cerró sobre el pulgar.
Billy lanzó maldiciones y se puso a saltar para aliviarse la agonía que aquel golpe le había provocado y que le había llenado los ojos de lágrimas. El dolor del tobillo y de las costillas quedaban olvidados por el momento.
Furioso consigo mismo, con Montana y con la nieve, Billy volvió a abrir la puerta, agarró los guantes, el teléfono móvil y la pequeña petaca de whisky que guardaba bajo el asiento y comenzó a subir cojeando el más de medio kilómetro que lo separaba de la cabaña.
La tormenta no mostraba señal alguna de parar, pero, al menos, la nieve se dirigía hacia la carretera, por lo que Billy podía subir la colina en línea recta, sin la agonía añadida de tener que avanzar contra la nieve. Abrió la petaca y tomó un reconfortante sorbo de whisky. Pensó en repasar sus bendiciones, pero, en vez de eso, se puso a pensar en Kate Jenkins.
Como siempre que se ponía a pensar en ella, después de los recuerdos iniciales llenos de afecto y de la nostalgia de las experiencias sexuales vividas, se acordaba del momento en el que ella le rompió el corazón, con una sinceridad brutal. Billy se entristecía solo con el recuerdo. Había sido verdaderamente horrible. Después de que le dijera lo que sentía, ella se había puesto la camisa, sin el sujetador, que él le había tirado en medio de su excitación. Era demasiado joven y estúpido como para saber que aquel era el principio.
Lo peor había sido cuando, con una mirada de incómoda piedad en los ojos, Kate le había dicho que él era solo un niño y que ella era ya una mujer. Aquello le había dejado frío. Entonces, añadió que lo único que él sentía era deseo y que en realidad no sabía lo que era el amor.
Billy no era tan estúpido como para no ver la similitud que había entre lo que Kate le hizo a él y lo que él les hacía a todas las chicas con las que había salido desde entonces. Tal y como él lo veía, cuando a uno le ha enseñado una maestra, ¿por qué reinventar la rueda?
Se caló el sombrero un poco más e hizo una mueca de dolor cuando sintió el chichón que se le estaba formando en la parte posterior de la cabeza. Como no tenía nada más para consolarse, dio otro trago de la petaca. Encendería un fuego, se tumbaría en la cama y se terminaría el resto del whisky. Después de todo, no era un modo tan desagradable de pasar la noche, aunque primero tendría que superar los recuerdos de Kate Jenkins. Le estaba deprimiendo demasiado. Afortunadamente, el whisky parecía ya estar surtiendo efecto y el dolor que sentía en diversas partes de su cuerpo parecía ir remitiendo. Sentía tanto calor que tuvo que desabrocharse un poco la cazadora. Estaba ya muy cerca de la cabaña.
Siguió caminando durante unos minutos más y por fin consiguió avistarla. Sin embargo, algo le hizo detenerse. A través de la ventisca, se veía que había luz dentro de la casa. Parpadeó y sacudió la cabeza. Efectivamente, había luz en las ventanas. No iba a estar solo.
«Excelente», pensó, con verdadero entusiasmo. Su padre o uno de sus hermanos estaba allí, con el fuego encendido y tal vez otra petaca de whisky. Siguió andando hacia la cabaña, pero se detuvo otra vez, alarmado en aquella ocasión.