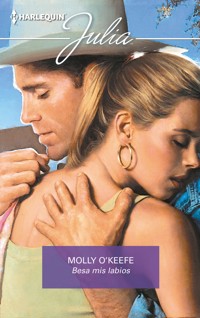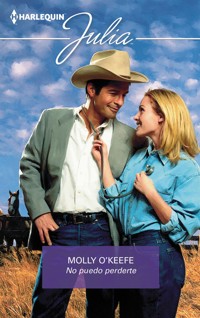3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Delia Dupuis había encontrado el lugar perfecto para esconderse. Aquel apartado hotel a la orilla del río Hudson era el último lugar en el que su ex la buscaría. Allí, Delia podría decidir cuál sería el siguiente paso para continuar con su vida sin ningún tipo de ataduras.Lástima que Max Mitchell, el encargado del mantenimiento del hotel, estuviera haciendo que se replanteara la decisión de marcharse. Su tranquilidad y la dulzura con la que trataba a su hija suponían una tentación para Delia, que sentía ganas de quedarse y explorar la química que había entre ambos. Pero ¿debía ponerlo en peligro con sus secretos?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Molly Fader
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Quiero tu amor, n.º 97 - agosto 2018
Título original: A Man Worth Keeping
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-878-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
¿Aquello era… una rana?
Max Mitchell intentó aclarar su visión, pero el dolor y la sangre se lo hicieron imposible. La rana, si la mancha verde en el techo era eso, parecía moverse y gritar al ritmo de su corazón galopante.
Max se moría y la sangre le salía a borbotones de su cuerpo, bajo aquella rana voladora y aulladora. ¿Estaría en estado de shock?, se preguntó.
Su cerebro envió a sus nervios el mensaje de que levantara la mano para limpiarse la sangre de la cara, pero no sirvió de nada. Los nervios no respondieron.
Escupió la sangre que ponía un sabor caliente a cobre en su boca y gimió a causa del esfuerzo.
Y entonces se dio cuenta de pronto de que los gritos no procedían de la rana, sino de la niña que había en la cuna debajo de la rana.
Finalmente, Nell tomó a la niña en brazos y los gritos cesaron.
Max se sintió aliviado y los latidos de su corazón se calmaron un poco. O tal vez fuera la pérdida de sangre. Fuera lo que fuera, Nell había sobrevivido y él estaba muy cansado.
—¡Mitchell!
Alguien gritó su nombre y él intentó girar la cabeza, pero la agonía se lo impidió y los bordes oscuros del mundo empezaron a cerrarse alrededor.
—Mitchell, ¿me oyes?
La cara barbuda de su compañero reemplazó a la rana.
Bien. Nell, la niña y Anders seguían con vida.
—Tienes una bala en la entrepierna y parece que otra te ha rozado el cuello y la mejilla —Anders intentaba sonreír, pero Max sentía que su compañero usaba las dos manos y todo su peso para detener la sangre que salía de su cuerpo.
—Duele.
Anders se echó a reír.
—Imagino que sí.
—¿Entrepierna?
—Hay mucha sangre, pero vivirás.
—¿Dónde…? —la sangre le dificultaba hablar, pero escupió una poca más y volvió a intentarlo—. ¿Dónde está Tom?
—¿Tom?
—El padre. Hombre adulto.
Anders miró un instante tras de sí, donde unas sombras azules, los gritos y la rana estaban fuera de la visión de Max.
—La esposa está herida, pero no grave. La niña está bien, pero hemos llegado demasiado tarde para el padre. La primera bala le atravesó el pecho. Murió en el acto.
Max pensó que la justicia era demasiado complicada.
Se acercaron los sanitarios de la ambulancia y apartaron a Anders. Pero éste no era una persona que se dejara apartar fácilmente y se asomó por encima del hombro del sanitario.
Max se alegró. No quería morir solo.
—¿El chico? —preguntó, cuando los sanitarios lo colocaban en la camilla. Pinchazos calientes de dolor le atravesaban el cuerpo procedentes de la pierna. Gritó, entró sangre caliente en su boca y se atragantó.
—¡Por Dios, tengan cuidado! —ladró Anders, y los sanitarios se apresuraron a sacar a Max del cuarto infantil que se había convertido en un baño de sangre.
—¿El chico? —preguntó, luchando contra los bordes negros que intentaban atraerlo con una promesa de alivio.
—Le has dado —contestó Anders, con una mezcla de alivio y pena en la voz—. Está muerto.
Max había hecho su trabajo. Finalmente, se dejó ir y el mundo se volvió completamente negro.
Capítulo 1
Dos años más tarde…
Max Mitchell dejó la tabla sobre el caballete de aserrar y sacudió la nieve de la sierra, pero cayeron más copos para reemplazar a los que había expulsado.
Sólo eran las nueve de la mañana y el pronóstico del tiempo había vaticinado nieve todo el día.
Invierno. No tenía nada de bueno.
Por supuesto, pasar todos los minutos del día al aire libre era un modo seguro de potenciar que no le gustara el frío. Pero últimamente las paredes, por lejanas que estuvieran, y los techos, por altos que fueran, le parecían demasiado cerrados. Como ataúdes.
Los gruesos guantes marrones no espantaban al frío, así que dio una palmada y asustó a los mirlos que había en el árbol a poca distancia de él.
Hasta el esqueleto de la estructura que había pasado los últimos meses construyendo pareció temblar y estremecerse en la fría mañana de diciembre.
Miró su edificio y, por centésima vez, se preguntó qué iba a ser.
No era una de las cabañas que había pasado la primavera anterior construyendo para la posada de su hermano.
Demasiado pequeño para eso. Demasiado simple para su hermano Gabe, el dueño del complejo de lujo situado en el parque natural de las Catskills.
Max decía a todo el mundo que iba a ser un cobertizo para el equipo, porque necesitaban uno. Pero estaba tan lejos de los edificios que había que mantener y el césped que había que cortar, que sería muy pesado mover el equipo desde allí.
Aun así, lo llamaba «cobertizo» porque no sabía de qué otro modo llamarlo.
Además, la construcción le mantenía ocupadas las manos y vacía la cabeza. Y unas manos ocupadas y una cabeza vacía bloqueaban lo peor de sus recuerdos.
Se le erizaron los pelos de la nuca y se giró, con una mano en la cadera donde había estado su pistola durante diez años. Pero, por supuesto, la cadera estaba vacía y, detrás de él, mirándolo en silencio, bajo un anorak rosa cubierto de nieve, había una niña.
—Hola —dijo él.
Ella lo saludó con la mano.
—¿Estás sola? —él miró a su alrededor en busca de un progenitor.
Ella asintió.
No parecía muy habladora.
—¿De dónde has salido? —preguntó Max.
La niña señaló con el pulgar la posada, situada al otro lado del bosque.
—¿Eres una huésped? —preguntó él, aunque era lunes y la mayoría de los huéspedes llegaban el domingo—. ¿En la posada?
Ella se encogió de hombros.
—¿Te has perdido? —preguntó Max.
Ella negó con la cabeza.
—¿Puedes hablar?
Ella asintió con la cabeza.
—¿Y vas a hablar?
Ella negó con la cabeza y sonrió.
Max sintió calor en el pecho, a pesar de las horas de frío.
—¿Crees que alguien estará preocupado por ti?
La niña dejó de sonreír y miró detrás de ella, a los edificios apenas visibles a través de los pinos.
—¿Quieres que volvamos? —preguntó él.
Se apartó de su proyecto para olvidar y su movimiento hizo que la niña saltara hacia la izquierda, apartándose del sendero. Max se detuvo.
Ella era como un ciervo dispuesto a salir huyendo. Y puesto que más allá de él ya no había nada, supuso que haría bien en retenerla allí hasta que alguien fuera en su busca.
—Está bien —dijo—. No tenemos por qué ir a ninguna parte.
La niña señaló con un dedo enguantado el edificio que había detrás de él.
—Es una casa —explicó Max.
Ella se echó a reír.
—¿Crees que es demasiado pequeña? —preguntó él. Y ella asintió vigorosamente con la cabeza.
—Es para una familia pequeña —se acercó levemente hacia ella—. De mapaches.
Crujió una rama bajo su pie y ella se metió más entre las sombras. Ahora él no podía verle la cara. Se detuvo.
Dos años fuera del Cuerpo y había perdido facultades.
—¿Quieres jugar a un juego? —preguntó; y como ella no respondió, decidió que aquello era una afirmación—. Voy a adivinar cuántos años tienes y, si acierto, vamos dentro. Aquí fuera hace mucho frío —se estremeció con dramatismo.
De nuevo no hubo sonido ni movimiento.
—Está bien —él cerró los ojos y se frotó las sienes—. Ya me viene. Puedo ver un número y tienes… cuarenta y dos.
Ella se echó a reír. Pero cuando él dio un paso, la risa se detuvo, como cortada por una navaja. Él se quedó inmóvil.
—¿Me he quedado corto? ¿Eres más mayor?
La mano enguantada de ella salió entre las ramas del árbol que la escondía y señaló hacia abajo con el pulgar.
—¿Eres más joven? —él fingió sorprenderse—. Vale, voy a probar… ¿ocho?
Ni risa ni mano.
Durante un verano delicioso de su malgastada juventud, Max había sido adivinador de edad y peso en Coney Island. Tenía una gran intuición para esas cosas y aquel verano eso lo había ayudado a acostarse con más chicas de las que quería contar.
Ah. Juventud malgastada.
—¿He acertado? —preguntó.
Ella salió de debajo del árbol con el rostro inmóvil y una mirada nerviosa.
—¿Tienes miedo de volver?
Ella negó con la cabeza y miró el extremo de su bufanda brillante rosa y naranja.
—¿Simplemente no quieres volver? —preguntó él.
Los ojos de la niña se posaron en los suyos y él vio un dolor que comprendía muy bien. A ella no le gustaba lo que había allí atrás.
—Es difícil —murmuró.
—¡Josie! —el grito cruzó el bosque silencioso—. ¡Josie! ¿Dónde estás? —era una voz de mujer y sonaba asustada.
—¿Tú eres Josie? —preguntó él. Y la expresión culpable de la niña fue respuesta suficiente—. ¡Está aquí! —gritó—. Siga el sendero y…
Una mujer bajita y pelirroja apareció entre los árboles y salió casi tropezando al claro. Sus ojos asustados registraron la zona hasta que se posaron en Josie, pequeña, con su anorak rosa y con aire de querer desaparecer.
—¡Oh, Dios mío! —la mujer se arrastró por la nieve hasta que prácticamente cayó de rodillas delante de Josie—. ¡Oh, estaba tan preocupada! —examinó a la niña y posó sus manos en las mejillas de la pequeña. La mujer ni siquiera llevaba abrigo—. ¿No te he dicho que no te alejaras? No puedes hacer esto. No puedes asustarme así.
La mujer tomó a Josie en brazos, pero siguió de rodillas, con los vaqueros probablemente empapados ya.
No llevaba abrigo ni guantes y ahora además estaría mojada.
Él carraspeó.
—Estaba con…
Antes de que pudiera terminar, la mujer estaba de pie, con la niña secuestrada detrás de ella. Parecía preparada para la batalla, como un oso que protegiera a su cachorro. Max respetaba mucho aquella faceta concreta de la maternidad y no tenía ningún deseo de meterse con ella.
Se alejó un paso de las dos féminas y miró a los ojos a la mujer en un esfuerzo por calmarla. Abrió la boca para decirle que no era su intención hacerles daño, pero las palabras murieron en su garganta.
Había un zumbido en el aire y el vello de los brazos se le puso de punta bajo el anorak.
Miró los ojos azules radiantes de la mujer. Los hombros tensos y los labios temblorosos contaban su historia mejor que nada de lo que ella hubiera podido decir. Aquella mujer estaba aterrorizada de algo más que de perder momentáneamente a su hija. Se trataba de una mujer, una mujer hermosa, que luchaba con grandes miedos.
Y los grandes miedos parecían ganar la batalla.
Ella achicó los ojos y él apartó la vista, preocupado de pronto porque pudiera leer en él tan claramente como leía él en ella. Aunque no sabía lo que detectaría en él… telarañas y rincones oscuros, probablemente.
—¿Quién es usted? —preguntó ella.
—Max Mitchell —repuso él con calma, pese a que su corazón corría a un kilómetro por segundo.
Necesitaba que aquella mujer saliera de allí inmediatamente. Que tomara a su hija silenciosa y se largaran.
—¿Su hermano es Gabe? ¿El propietario? —él asintió y ella se relajó un poco—. Ha dicho que está usted al cargo de las operaciones.
—Corto el césped —Max se encogió de hombros—. Retiro la nieve con pala —señaló los zonas húmedas en los vaqueros de ella y la nieve que cubría trozos de su jersey azul. Un jersey azul brillante muy ceñido. Una mamá osa con ropa provocativa—. Más vale que regresen. Se va a enfriar.
La mujer y la niña formaban una imagen hermosa, rodeadas por la nieve blanca y los árboles verdes. Eran puntos brillantes, casi eléctricos. Le resultaba difícil apartar la vista.
—Soy Delia —dijo ella, con acento del sur. Tal vez de Texas.
Una pelirroja de Texas. Sólo podía significar problemas. Y una mujer de Texas sin abrigo de invierno ni guantes sólo podía ser una huésped.
La niña tiró de la mano de su madre y Delia le pasó un brazo por los hombros.
—Y ésta es mi hija, Josie.
Josie saludó a Max con un dedo y él sonrió.
—Ya nos conocemos.
A Delia eso no le gustó. No le gustó nada. Apretó los labios y su piel pálida, y sin duda fría, enrojeció.
—Vamos a volver. No se moleste en mostrarnos el camino.
Él asintió con la cabeza y no se movió.
Ellas regresaron hacia el sendero y Max se obligó a no mirar mucho rato el extraordinario trasero de la mujer que se alejaba.
—¿Qué te he dicho de hablar con desconocidos? —oyó que preguntaba.
—No he dicho ni una palabra, mamá —repuso la niña.
Max no pudo evitar soltar una carcajada.
Aquellas dos significaban problemas.
La madre de Delia Dupuis era francesa, su padre un perforador de pozos de petróleo de las llanuras del oeste de Texas. Dependiendo de la situación, Delia podía personificar a cualquiera de los dos. Y en ese momento, su hija de ocho años era demasiado lista para su bien y necesitaba una muestra de amor duro de la escuela de hombres.
—Eso no tiene gracia, Josie. No conozco a ese hombre y podía haber sido peligroso.
—Era simpático —protestó Josie.
Cierto. Era más que simpático y su instinto se correspondía con las palabras de Josie. Pero Delia no se fiaba mucho de su instinto últimamente. Tenía además la impresión de conocer a Max. Conocerlo de verdad. Por un momento, había sentido una chispa de algo, como si la rozara una corriente eléctrica, y cuando lo miraba a los ojos sólo podía pensar que podía fiarse de aquel hombre.
Había visto mucha tristeza en sus ojos, aceptada pero presente, como una herida que no se curara. Esa tristeza y el modo en que sostenía la cabeza y hablaba con Josie, el modo en que le había mostrado más respeto en esos cinco segundos del que ella había recibido en el último año de su matrimonio, hacían que todo su cuerpo ansiara que fuera uno de los buenos.
Lo cual, por supuesto, era ridículo. No podía saber eso por una conversación de cinco segundos, por una mirada rápida a un par de ojos negros. Y el hecho de que su instinto le dijera que el hombre atractivo y misterioso era bueno probablemente indicaba que no lo era.
Su instinto era así.
Delia se volvió y, a pesar del frío y de que le dolían las manos, se acuclilló delante de su hija.
—Escúchame —dijo con dureza. La sonrisa y la chispa de desafío desaparecieron de los ojos marrones de Josie. Esa respuesta destrozaba a Delia, pero no sabía qué más hacer—. Cuando digo que te quedes cerca, significa que te quedes cerca. Donde pueda verte en todo momento. Ya sabes lo importante que es, ¿no es así?
Josie asintió.
—¿Cómo es de importante? —preguntó Delia. Estaba dispuesta a repetir aquello un millón de veces al día. De ser preciso, ataría a Josie a su costado.
—Es lo más importante del mundo —repitió Josie, obediente.
Delia enarcó una ceja con aire imperial, otro truco de su padre, que podía actuar como un rey aunque tuviera las uñas manchadas de negro.
—¿Entendido? —preguntó. Josie asintió con la cabeza, con los ojos fijos en sus botas.
—Entendido.
—Te quiero, preciosa. Sólo quiero que estés a salvo.
Abrazó a la niña, pero Josie permaneció inconmovible en el círculo de sus brazos.
Delia reprimió las lágrimas, causadas por el frío y el abismo insondable que la separaba de su hija, y se dijo que la niña sólo necesitaba más tiempo, que todavía no comprendía lo que ocurría.
Eso decían todos los libros que había leído sobre criar a niños después de un divorcio. Tiempo, paciencia y algo de control sobre su propia vida eran lo que necesitaban los niños para acostumbrarse a la vida en un hogar dividido.
Y, si algo en la mente de Delia insistía en que no podía ser tan sencillo, ella decidía no hacerle caso. Josie era demasiado pequeña para entender lo que ocurría, todos los peligros que querían hacerle daño. Y era su deber, su única misión por el momento, alejar esos peligros.
—Quiero a mi papá —susurró Josie, con la voz impregnada de lágrimas.
Delia sintió una rabia repentina. Cada vez le resultaba más difícil controlar esa rabia, esa furia que sentía contra Jared.
—Ya lo sé, preciosa —se incorporó, sin soltar la mano de su hija.
Era una lástima que, en ese caso, el papá en cuestión fuera el mayor peligro de todos.
—¿Vamos a quedarnos aquí? —preguntó Josie cuando se acercaban a la parte trasera de la hermosa posada.
—Si me dan el trabajo, nos quedaremos.
—¿Por qué necesitas un trabajo? Dijiste que estábamos de vacaciones.
Delia se encogió de hombros.
—Son unas vacaciones de trabajo. No estaremos mucho tiempo.
Pero la familia Mitchell no sabría eso. Buscaban a alguien a largo plazo y esos días, la versión de Delia del «largo plazo» era más corta de lo que solía ser antes.
Vio que Josie miraba el panorama con ojos muy abiertos. Aquello era un mundo distinto al mundo del que procedían ellas. Nieve, pinos, la altura escarpada de las Catskills… Josie sólo había visto esas cosas en la tele.
—¿Te gusta esto?
Josie se encogió de hombros.
—¿Dónde dormiremos? —preguntó.
Delia tragó saliva con fuerza para reprimir la culpa que la embargaba. En la última semana y media habían dormido en sitios terribles. Después de salir de casa de su prima en Carolina del Sur, las cosas habían ido de mal en peor. Temerosa de utilizar sus tarjetas bancarias, se había visto obligada a vivir con la pequeña cantidad de dinero en metálico que tenía. Y la pequeña cantidad sólo había podido pagarles lugares con malos olores, sábanas rugosas y paredes muy delgadas.
—Allí —señaló la posada—. Tendremos una habitación para nosotras solas y una cama para cada una. Y un baño grande con una bañera enorme.
Y buenas cerraduras en las puertas.
—¿Qué te parece?
—Bien.
Delia sonrió.
—¿Puedo llamar a papá esta noche?
La sonrisa desapareció de nuevo.
—Todavía no. Ya te dije que está en un congreso. Estará allí dos semanas enteras.
—Eso es mucho tiempo —comentó Josie sombría.
Delia quería consolar a su hija, borrar con sus besos el dolor que se había instalado en los frágiles hombros de la pequeña. Pero no sabía cómo.
No sabía cómo iban a pasar ese día, ni mucho menos el día siguiente. Se había conseguido unos cuantos días más con la mentira del congreso.
¿Pero y después?
Los libros que había leído no tenían respuesta para ese tipo de situación y sólo podía guiarse por su instinto.
—Tesoro… —vaciló, reacia a añadir otra mentira más al montón, pero sabiendo que no tenía elección.
—¿Qué?
—Si alguien pregunta, nuestro apellido es Johnson.
Max pasó una hora, después de que ellas salieran del claro, intentando dejar de sonreír. Delia tenía mucho trabajo con Josie. Mientras llevaba los tableros a la casa, pensó que sería bueno que Josie estuviera ocupada con algo. Colegio. Baile o lo que fuera. Porque los niños así de listos, cuando tenían tiempo libre, encontraban el modo de ocuparlo. Y ese modo nunca era bueno.
Colocar el armazón del tejado era un trabajo para dos personas, pero su padre, que había sido su ayudante principal mientras construía las cabañas de la posada, estaba de viaje lidiando con su abogado.
Gabe era un inútil con la carpintería, además de estar demasiado ocupado haciendo de marido nervioso y pendiente en todo momento de su mujer embarazada.
De nuevo le cosquilleó la piel del cuello y de nuevo se giró con la mano en la cadera.
Pero en lugar de la pistola, allí sólo llevaba un martillo colgado.
—Las viejas costumbres, ¿eh, Max? —el sheriff Joe McGinty entró en el claro.
—Cuidado, abuelo —Max dejó la madera y salió del edificio con las manos extendidas—. Empieza a helar.
—¿Abuelo? No me obligues a hacerte daño —Joe le agarró la mano y se la estrechó con fuerza. Se palmearon mutuamente los hombros y sonrieron—. ¿Cómo estás? Trabajando en tu casa de muñecas.
—Es un cobertizo —contestó Max, defendiendo su edificio—. ¿Quieres ayudarme a colocar el tejado?
—Hace demasiado frío para trabajar aquí —Joe se estremeció, con su cara arrugada cincelada por los elementos—. Demasiado frío para hacer nada fuera.
—¿Has venido hasta aquí para darme un informe del tiempo? —preguntó Max.
Joe se pasó la lengua por los dientes y pareció vacilar, cosa bastante rara en un defensor de la ley. Era como un lobo de invierno. Delgado, duro y demasiado terco para rendirse e ir en busca de pastos más verdes. Y a Max le gustaba por todas esas razones.
—¿Más problemas con chicos? —Max se puso los guantes, pues parecía que la conversación podía durar un rato.
—No. El programa de las tardes que montaste aquí en el verano enderezó a muchos de ellos.
Max había tenido a diez chicos trabajando allí durante el verano y el otoño. Chicos que se habían metido en problemas, hacían muchos novillos o habían empezado con delitos menores; dos de ellos trabajaban todavía allí como empleados, sin ser ya los muchachos en riesgo que habían sido.
—¿Sue sigue yendo a clase? —preguntó, refiriéndose a la más salvaje de todos.
Joe asintió.
—No aprueba mucho, pero sigue allí.
—Bien —dijo Max, y esperó a que Joe sacara el tema que lo había llevado hasta allí.
—Tú sabes que no soy cotilla, ¿verdad? —preguntó Joe—. Sé que has sido policía de algún tipo. El modo en que te mueves, el modo en que buscas tu pistola, el modo en que hablas con esos chicos… todo eso me dice que eres policía —se detuvo y Max sintió sus ojos clavados en el rostro.
—¿Me estás investigando? —preguntó.
—No. Podría hacerlo. Hacer preguntas. No me costaría mucho averiguar dónde estuviste.
—¿Y por qué no lo haces?
—Porque no dejo de esperar que algún día me lo digas tú.
Max no contestó.
—¿Estabas en el FBI?
—Sólo en la policía. Nada más.
—Entiendo que fue muy malo, pero…
—No peor que de costumbre —Max miró a Joe y fue directo al grano—. ¿Por qué lo preguntas?
—Ted Harris se jubila.
—Max sonrió.
—¿Y vienes a celebrarlo? Ese idiota ha sido para ti una espina clavada… —algo en la cara de Joe, una mezcla de esperanza y preocupación, hicieron que se detuviera y negara con la cabeza—. No quiero el puesto.
—Oficial de condicional juvenil. Serías perfecto —Joe le puso una mano en el hombro y Max luchó por no apartarse—. Tenemos un problema de delitos juveniles en este condado y Ted no ha hecho nada…
—No quiero el puesto, Joe.
—Pero después del programa que llevaste aquí y la ayuda que me has dado con los allanamientos en el centro comunal, sé que serías perfecto. Y por lo que puedo colegir, estás cualificado.
Max casi se echó a reír. Estaba más que cualificado. Pero no quería.
—No quiero el puesto.
—¿Te gusta esto? —Joe señaló el edificio a medio construir y la posada apenas visible a través de los árboles—. ¿Esto es satisfactorio?
Max parpadeó. Satisfactorio. Él ya no pensaba en esos términos. Eso, lo que hacía allí con su padre y su hermano, era fácil. Si algo iba mal, no moría nadie por ello.
Ésos eran los términos con los vivía ahora.
—Lo siento, Joe.
Joe lo miró largo rato y Max esquivó su mirada. Él no necesitaba un segundo padre, no necesitaba un consejero ni un amigo policía. Necesitaba que lo olvidaran, que lo dejaran en paz.
—Sólo he pensado que podía interesarte. Es una oportunidad de hacer algo muy bueno —repuso Joe, sin ocultar su decepción.
Max no pudo reprimir un suspiro exasperado. Ya le habían dicho eso tres años atrás. Y quizá había hecho algo bueno… pero eso ya no le importaba.
—Hijo… —la voz de Joe traslucía lástima.
—Tengo que montar ese tejado, así que, si no necesitas nada más…
—Eres un terco —gruñó Joe.
—Yo podría decir lo mismo.
Joe se frotó las manos.
—Hasta la vista —se llevó una mano al sombrero y se volvió hacia el sendero, hacia la civilización.
Max se preguntó si lo había ofendido. Le gustaba Joe, le gustaba ayudarlo en lo que podía.
Abrió la boca para llamarlo, para disculparse o explicarle por qué no podía aceptar el trabajo. Pero la mera idea de pronunciar esas palabras le hizo cerrar la boca.
Lo observó alejarse hasta que fue reemplazado por la nieve, por el cielo gris, por la soledad que Max cultivaba como un jardín.
Capítulo 2
—Hola —dijo Delia a Gabe Mitchell cuando entró en el comedor desde la cocina, seguida por su hija—. Siento la interrupción.
—No es necesario que se disculpe —sonrió Gabe.
Aquel hombre poseía un encanto peligroso y una mirada franca, una combinación potencialmente letal, que en el pasado habría hecho que ella jadeara a sus pies.
A Dios gracias, había madurado en los últimos años.
A simple vista, los dos hermanos no podían ser más diferentes. Max había sido amable, pero no sabía extender la alfombra roja como Gabe. Estúpidamente, Delia se dijo que le gustaba más la intensidad callada de Max. Pero se había casado con su marido pensando lo mismo y no había sido un acierto precisamente.
Si conseguía el trabajo, procuraría no acercarse mucho a Max.
—Yo habría hecho lo mismo si mi hija hubiera salido corriendo —sonrió Gabe—. ¿Has visto algo interesante? —preguntó a Josie.
—A Max.
Gabe asintió con la cabeza.
—Bueno, es muy interesante, sí. ¿Te ha asustado?
—No —contestó Josie—. Es simpático.
—¿Simpático? —Gabe fingió mostrarse dudoso—. ¿Estamos hablando del mismo hombre? ¿Grande, alto, de pelo negro y…?
—Sí —Josie sonreía.
Gabe se inclinó hacia delante y susurró:
—¿Te ha enseñado la cicatriz?
Josie abrió mucho los ojos y negó con la cabeza.
Gabe levantó la barbilla y dibujó una línea a través de su garganta.
—Lo atacaron los piratas.
Josie pareció dudosa y Delia reprimió una sonrisa. Gabe había insultado el estatus de niña mayor de su hija.
—Los piratas no existen —dijo Josie con desprecio—. Eso son tonterías.
Gabe suspiró y se enderezó.
—Eres demasiado lista, Josie Johnson. Demasiado lista para mí. Creo que tenemos libros de colorear por aquí. Idea de mi esposa —a Gabe le brillaron los ojos.
Ah, sí. La esposa.
Con sonrisas o sin ellas, era imposible que ninguna mujer pudiera combatir el amor que sentía Gabe por Alice, su esposa. Delia no la conocía todavía, pero los sentimientos de Gabe por ella prácticamente llenaban la habitación.
Gabe se volvió hacia los armarios que había cerca de la barra para buscar los cuadernos de colorear y Josie miró a su madre y levantó los ojos al techo.
La niña se consideraba demasiado mayor para tales cosas y quizá lo era, pero Delia enarcó una ceja. Josie tendría que sentarse y estarse quieta hasta que ella terminara la entrevista.
Necesitaban ese trabajo. No tenían dinero ni ningún sitio al que ir.
Gabe volvió armado con un rompecabezas, libros, cuadernos de colorear y cajas grandes de lápices de colores.
—Después de unas pocas cenas desastrosas, Alice compró todo esto para los huéspedes con hijos —se lo pasó todo a Josie, que se animó al ver los puzzles.
La niña era una fanática de los sudokus.
Josie se instaló en una de las mesas y Delia juntó las manos a la espalda, en un intento por calmar la ansiedad que invadía su estómago.
—¿Por dónde íbamos? —preguntó a Gabe, que miraba a Josie.
—Perdón —el movió la cabeza y se echó a reír—. Mi esposa y yo estamos esperando un niño y… bueno, me resulta difícil pensar que algún día tendré un hijo de ocho años.
Ya le había hablado varias veces del hijo que esperaba, cuando debería hacerlo de los nuevos servicios de spa de la posada. Pero Delia sonrió.
—Pasa muy rápido, eso seguro —hizo una pausa y recurrió a las habilidades sociales que le había inculcado su madre—. Me hablaba de las nuevas adiciones a la posada…
—Claro, claro. Perdone —sonrió de nuevo y ella confió en que Alice supiera la suerte que tenía—. Sígame.
La llevó a una puerta en el rincón del comedor, al lado del elegante escritorio donde se registraban los huéspedes. La puerta tenía un cartel discreto que decía: Spa.
—Todavía estamos con los toques finales, pero es aquí —abrió la puerta y entraron en un pasillo en penumbra, pintado con un relajante tono verde grisáceo—. Falta aún algo de pintura y trabajo de electricidad. No lo hemos terminado adrede, para que la persona que contratáramos lo hiciera a su gusto.
Delia se detuvo en el umbral y sintió un escalofrío. Su instinto, su cabeza, su corazón, todo le indicaba que aquél era su sitio. No le costaba nada verse allí trabajando y criando a Josie.
No podía haber nada mejor.
Autonomía y seguridad, al menos por el presente.
Gabe echó a andar por el pasillo y Delia se volvió a mirar a su hija y después lo siguió.
—Nuestras reservas cayeron tanto cuando se acabaron los colores del otoño que sabíamos que teníamos que hacer algo —él abrió la puerta de una sala de masajes con una gran camilla colocada en el centro. Había un estante para las cremas y varios enchufes en las paredes—. Tenemos algunos esquiadores de campo a través, pero no es suficiente. Si quiere…
—Así que quiere una posada con spa.
—Exactamente. Pensábamos esperar unos años antes de añadirlo, pero se nos ocurrió que nos ayudaría a conservar nuestro trabajo —sonrió de nuevo y Delia se preguntó si había alguien capaz de negarle algo. No era de extrañar que su esposa estuviera embarazada—. Estamos dispuestos a empezar a anunciar este servicio, pero queríamos encontrar a la persona idónea, alguien que pueda ocuparse del trabajo y tenga la actitud apropiada —Gabe hizo una pausa, para darle ocasión a ella de contar su actitud ante la vida.
Curioso, porque ella solía tenerla. Pero en esos momentos su única filosofía era sobrevivir al día.
—Me entrené en San Antonio —dijo—. Trabajé de aprendiz en el Four Seasons de allí y soy masajista registrada e instructora de yoga.