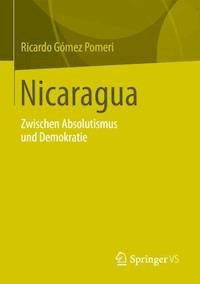Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Libros.com
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
«Cuando el autor de estas memorias, o crónicas, o lo que quiera que sea esto, me pidió que escribiera un prólogo tenía una certeza con dos caras difíciles de conciliar. ¿Qué puedo aportar al relato de quien fue durante más de una década el responsable en Euskal Herria del BNG, si la primera vez que estuve en Galicia fue en 2021, si ni siquiera he conocido a muchos gallegos, y eso que en Trintxerpe —que es un sitio feo de cojones, pero no más que Soraluze— hay bastantes. ¿Qué añadir a las anécdotas de las giras de Ciclos Iturgaiz —que cantan unas barbaridades que por supuesto suscribiría— o a sus consideraciones musicales si ni siquiera sé leer una partitura». Del prólogo de Naiara Puertas. Bicis, drogas, oficinas es mucho más que una biografía. A través de sus recuerdos, Ricardo aborda, con una prosa mordaz, la política, la música, el sindicalismo, el cicloturismo y lo que significa ser un niño emigrante gallego en el País Vasco. Con ácido humor negro, es un perfecto análisis del comportamiento humano; desde las oficinas, que sacan lo peor de cada uno, hasta el ciclismo, donde estamos solos ante el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición digital: noviembre 2022 Campaña de crowdfunding: Equipo de Libros.com Imagen de la cubierta: Mariona Sánchez Edición: Naiara Puertas Maquetación: Patricia Á. Casal Corrección: Víctor Fernández Rojas / Naiara Puertas Revisión: Patricia Á. Casal / Naiara Puertas
Versión digital realizada por Libros.com
© 2022 Ricardo Gómez © 2022 Libros.com
ISBN digital: 978-84-19435-07-1
Ricardo Gómez
Bicis drogas oficinas
A mi madre y a mi padre
Un escritor está acabado cuando engorda.
Haruki Murakami
Índice
Portada
Créditos
Título y autor
Dedicatoria
Cita
Prólogo
1. Pandemia
2. Mi primera bici
3. De la adolescencia al indie
4. De la música a la escritura
5. Volver a pedalear
6. Maldito trabajo
7. Emoción sobre la bicicleta
8. Sindicalista quemado
9. Una bici nueva, pero, ¿cuál?
10. De la emigración a la política
11. Ni bares, ni series, ni pérdidas de tiempo
12. ¿Entrenar o pasear?
13. La penúltima ola
Mecenas
Contraportada
Prólogo
… e iso que non ten RH negativo
A Ricardo le preguntaban que, si sus padres eran gallegos, cómo es que se iban de vacaciones con ese matrimonio de Herri Batasuna. A mis padres los paraba la Guardia Civil una vez pasado Pancorbo porque, uno, el coche tenía matrícula SS y, dos, —y más importante— tenían barba. El incidente se solucionaba cuando el agente solicitaba el DNI y en la localidad de nacimiento aparecía un municipio cualquiera de Tierra de Campos o del Valle de la Serena. Ahora los inmigrantes son otros, se topan a los del tricornio en los controles aeroportuarios —en los que ya no están esos pósteres donde nos encontrábamos a algún vecino y sobre cuyas fotos los de la Benemérita pintaban unos barrotes cuando eran detenidos—, y sus vidas están casi más atravesadas por la pesadilla burocrática de la obtención de la nacionalidad que por el trabajo, o por su ausencia.
Años 70: te bajabas del tren y ya tenías curro. Otra cosa más sobre el País Vasco en la que la verdad tiene trazas de leyenda urbana o la leyenda urbana esconde algo de verdad, no sé muy bien la dirección.
Cantaba Antón Reixa con Negu Gorriak en 1993 que Lady Di estaba triste, y eso que no tenía RH negativo. Bueno, nosotros, autor y prologuista, tampoco. Pero antes de que Núñez Feijóo homenajeara involuntariamente a Sabino Arana contándonos que cómo no iba a querer a los vascos si su hijo tiene, como mínimo —¡y de ahí para arriba!—, un 25 % de genética vasca (sic), los medios de comunicación han gastado bien de tinta y bien de tiempo en definir el papel subalterno que se suponía que jugábamos los emigrantes del resto del Estado, y sus hijos, en Euskadi (y Catalunya), cuando había que apretar al PNV o a la extinta CiU por un quítame allá esos presupuestos. Cuando Bildu gobernó la diputación de este nuestro territorio foral hasta les hizo un homenaje a los extremeños, así, en plan desagravio, y sin embargo, como bien relata Ricardo en primera persona —empezando en Itsasondo, nada menos, que es empezar fuerte—, nuestras experiencias personales poco tienen que ver con esas narrativas interesadas de los unos y los otros: ni miseria ni heroicidad. Vivimos a pesar de ellas, a pesar de cómo nos cuentan. Hijos, propios o adoptivos, de una de las provincias que Franco calificó como traidoras, pero que cada vez se parece más a cualquier sitio de su entorno, aunque pretenda diferenciarse de las formas más casposas, algunas narradas en las siguientes páginas.
Cuando el autor de estas memorias, o crónicas, o lo que quiera que sea esto, me pidió que escribiera un prólogo tenía una certeza con dos caras difíciles de conciliar. ¿Qué puedo aportar al relato de quien fue durante más de una década el responsable en Euskal Herria del BNG, si la primera vez que estuve en Galicia fue en 2021, si ni siquiera he conocido a muchos gallegos, y eso que en Trintxerpe —que es un sitio feo de cojones, pero no más que Soraluze— hay bastantes? ¿Qué añadir a las anécdotas de las giras de Ciclos Iturgaiz —que cantan unas barbaridades que por supuesto suscribiría— o a sus consideraciones musicales si ni siquiera sé leer una partitura? ¿Qué tiene mi vida laboral, hija de la pyme, en común con la de un exrepresentante sindical de una de las empresas más grandes de Gipuzkoa, con comedor y todo? No, ni Ricardo ni yo formaríamos nunca parte de la marea naranja de Euskaltel. Pero aun así sabía, y sé, que, en el fondo, Ricardo y yo somos parte de lo mismo, aunque nos llevemos catorce años, aunque él viva en la Gipuzkoa interior e industrial y yo en lo que ya en este punto se ha convertido en una asfixiante postal turística: somos una misma manera de mirar las cosas, somos el mismo humor —no underground, pero tampoco ampliamente compartido— que él ha materializado en su carrera musical y en sus novelas, escondiéndose tras sus personajes, y que ahora ha decidido traer a esta suerte de autobiografía sobre dos ruedas y con un Garmin en el manillar. Para contar y, supongo, también para entender. Esa idea de verlo todo un poco desde fuera, con algo de extrañeza, pero sin ningún cinismo.
Los lectores de Gooolpe de vista, El fin justifica los miedos o Los crímenes de la Vuelta 83 podrán observar de primera mano los cimientos de algo que es una constante en las mencionadas novelas: las miserias de las relaciones laborales, pero esta vez sin chapa ni pintura. Nuestro héroe tragicómico se quita el disfraz (ya no hace falta parapetarse en el otro Ricardo, ni en Jon, ni en Inés) porque, llegado a cierto punto en la vida, uno ya no tiene que disimular casi nada. Por eso mismo es difícil entender la mala prensa que tiene el paso del tiempo, que es justo lo que nos da la posibilidad de ver desde dónde están escritas las cosas y de darnos cuenta de que, a menudo, eso es más importante que lo que pone.
Y hablando de trabajo, el sindicalismo. ¿Por qué dar la cara —muchas veces para que te la partan— en algo así cuando te tocan compañeros que pueden ser calificados, como mínimo, de auténticos mastuerzos? Lejos de retóricas sobre «dejar un mundo mejor a nuestros hijos» —mientras el que lo dice se monta en su SUV— o de una superioridad moral tipo «no me merecéis», hay una certeza difusa —con su armazón ideológico si se quiere, pero que va menguando a medida que uno va teniendo que tratar con más y más gente en estos menesteres—, que a veces es hasta difícil de poner en palabras —porque parece que atenta contra toda lógica de beneficio individual—, y es que se trata de una labor que es mejor hacerla que no hacerla. No son necesarias constataciones inmutables, valores hipersólidos ni ninguna clase de arenga para eso. Ricardo encarna bien este perfil.
Si como al protagonista de la canción Carta amenazante de Ciclos Iturgaiz te espantan las bodas —y los ritos de socialización en general—, si eres de los que cuando toca etapa llana de 183 kilómetros duras un total de cuatro minutos despierto ante la tele y solo abres un ojo cuando Carlos de Andrés grita un poco porque acaba al sprint, este es tu libro. No puedo decir nada más de bicis, dentro ya hay bastante, y si no, haberle pedido el prólogo a Ander Izagirre. Por supuesto, no faltan los imprescindibles episodios de vergüenza (propia y ajena) de ligoteo en Vascongadas. Por lo demás, ongi etorri a una vida cuya mayor virtud reside en que es la de Ricardo, pero podría ser la de cualquiera.
Naiara Puertas
1
Pandemia
¿Qué esperabais?
¿Cuánto podía durar?
Se resquebraja día a día,
podéis poner pintura nueva
pero ¿cuánto creéis
que puede durar?
¿Cuánto creéis que puede durar?
¿Cuánto creéis que puede durar?
Es el fin de una utopía,
de un sueño hecho realidad:
la piscina, el monovolumen,
la casa unifamiliar.
¿Cuánto creéis que puede durar?
¿Cuánto creéis que puede durar?
«La batalla de Pozuelo», GGquintanilla
En el verano de 2019 —ajeno al advenimiento del coronavirus—, casi había finalizado el manuscrito de mi tercera novela, Los crímenes de la Vuelta 83. Se me ocurrió entonces que quizás tuviera la motivación suficiente para escribir una especie de ensayo sobre el cicloturismo, que bien podría definir lo que busco en la bicicleta. La cuestión es que lo dejé aparcado hasta que se publicara la de Los crímenes. Y como también me rondaba la idea de escribir un libro de relatos, decidí esperar, que ya me decantaría por alguna de las opciones. Pero entonces llegó la primera ola —según escribo vamos por la cuarta— y su correspondiente confinamiento en 2020 y se me torcieron un poco los planes.
A nivel laboral pude seguir trabajando desde casa, aunque hubiera preferido un ERTE empresarial, para no trabajar, digo. Todas las mañanas camino a la oficina con la cabeza hundida sobre los hombros, y pese a que mis condiciones laborales emanadas del convenio colectivo son más que dignas, siento añoranza de aquellos avisos de bomba en época de exámenes del insti que siempre se solapaban con la detención de algún militante de ETA. Ya sé que no debería hablar tan a la ligera cuando el desempleo y la precariedad están a la orden del día, pero es que el trabajo remunerado por cuenta ajena me produce lasitud.
Los expertos aseguran que las tareas monótonas y repetitivas son nocivas para la salud mental, como si las otras no lo fueran. Opino justo lo contrario. Las tareas aburridas y repetitivas, como estar sentado frente a un centro de mecanizado para pulsar start-stop cada veinticinco minutos, son las que te permiten pensar en lo importante. Lo mismo que algunos trabajos administrativos en una oficina, como el mío. Todavía me sorprendo cuando veo a ciertos trabajadores con inquietudes de crecimiento personal dentro de un grupo empresarial de unos, no sé, 8000 currelas. Después llegan los lamentos y las frustraciones.
Lo mejor del confinamiento ha sido el teletrabajo, por goleada, pero con la desescalada empecé a trabajar de forma presencial un par de días por semana y, francamente, me resultaban excesivos. Fue revelador, aunque previsible, que me hubiera olvidado de buena parte de los que trabajaban en la oficina.
Las grandes fábricas, fijaos en sus pabellones y almacenes, además de su estética, no se diferencian demasiado de un acuartelamiento militar. El mundo laboral es una puta mili de cuarenta años de duración con su disciplina, ordenanza, reglamento, jerarquía, humor grueso y ratas miserables dispuestas a trepar un escalón en su estatus profesional. Me pregunto qué rondará por sus cabecitas llegada la edad de jubilación. Me queda la satisfacción de que por lo menos me sirvieron de inspiración para crear los personajes de mis novelas de ficción, que no los personajes de ficción de mis novelas.
Fuera del trabajo, y a pesar del confinamiento, no dejé de dar pedales. Metí muchas horas en el rodillo que, no siendo lo mismo que la carretera, me mantuvo en forma. Lo peor fue que, por alguna razón que desconozco, se me cortó la inspiración literaria. Desde que empecé a escribir en el año 2015 no me había sucedido nada parecido. Para colmo, se había retrasado, con toda lógica, la publicación de Los crímenes de la Vuelta 83, y me empecé a agobiar con la posibilidad de que se cancelara. Necesitaba que saliera a la luz cuanto antes de cara a poder hacer algunas presentaciones. Ya sabéis, entretener al público, alimentar mi ego y, de paso, encontrar algo de inspiración para seguir escribiendo. «Para una vez que me ficha una editorial, va y me pasa esto», me decía. Tenía tanta ilusión que incluso habíamos compuesto una canción de Ciclos Iturgaiz. Una especie de banda sonora del libro. Felizmente, Los crímenes de la Vuelta 83 se publicó.
Los primeros días de la pandemia pensaba en mis hijos. En que a lo mejor les había tocado la lotería de los desastres, esos que suceden cada 80 o 90 años y que forman parte del devenir de la historia. Las cifras de fallecimientos iban en aumento y procuré ser frío y pragmático, ya que, por mucho que me preocupara, no serviría de nada. Recordaba entonces algunas crónicas de las grandes guerras y cómo los niños salían a jugar a la calle entre bombardeo y bombardeo. También me angustié ante la posibilidad de contagiarme. Soy asmático por culpa de las gramíneas, plátano de sombra, olivo, avellano, aliso y fresno, y preciso de tratamiento intensivo durante la primavera. En términos deportivos puedo afirmar que tengo un TUE[1] como una catedral. Estar confinado no lo llevaba mal, porque es lo que hago cualquier fin de semana. No es por parecer presuntuoso, pero pocas veces me aburro. Me gusta estar en mi casa, y rara vez rompo esa monotonía salvo para pedalear o ir a recoger a los niños. Antes de la pandemia, cuando la gente hablaba en el trabajo sobre los planes que tenían para el finde, yo callaba ante el indisimulado rollito competitivo de a ver quién se lo monta mejor, tan propio de los que provienen de los colegios concertados. Y no callaba por timidez, sino porque mi relato no sería bien recibido y me daba pereza dar explicaciones. Decir que no me gusta salir de casa causaría el mismo estupor que si dijera que tras el trabajo me iría de putas. Cómo explicar a esa gente necesitada de contacto social random, incapaces ellos de hacer algo en privado sin publicarlo en Instagram, que los fines de semana me pongo el pijama después de comer. Los domingos al atardecer —en concreto, en los barrios periféricos de las ciudades— me producen agorafobia. No podría estar paseando por el barrio de San Ignacio, Bilbao, a las siete de la tarde y escuchar voces cazalleras de hombres de mediana edad procedentes de un bar cantando un gol. Y no importa que sea agosto, porque los domingos siempre olerán a domingo por la tarde de cielo encapotado, a recogimiento, a derrota de mi equipo en el descuento, a examen suspendido y a Canción triste de Hill Street.
Yo achaco mi domingofobia —también extensible a festivos víspera de laborables— a dos motivos. Por un lado, me recuerdan a cuando salía en compañía de mis amigos con un transistor para escuchar los partidos del Celta. Y ser del Celta era muy jodido. Me viene a la cabeza un domingo en el que me entraron muchas ganas de ir al baño —de cagar, vamos— y no me quedó más remedio que entrar al retrete de un bar. Sin luz ni papel. Menuda pesadilla, sobre todo escuchar a oscuras que el Celta había perdido 2-0 en Santander y que se cernía otro descenso. Por aclarar, y para los más jóvenes, lo de salir con una radio los domingos, temporadas 79 a 83, era como llevar smartphone en la actualidad. Otros domingos sobrevivíamos dentro del coche de nuestros padres escuchando hasta los resultados de la 2ª B grupo I y la Tercera —categoría histórica del Eibar y el Villareal—, para embriagarnos al día siguiente con el olor de la Hoja del Lunes abierta por la página de las clasificaciones. Hoy en día lo que proliferan son los aficionados Movistar, cuyo fervor balompédico radica en la creación de equipos virtuales en la nosequé Fantasy, Comunio y sus infinitos derivados.
El otro motivo, también de índole traumática, obedece a que yo era mal estudiante. Mejor dicho, no-estudiante. Así, unas navidades en las que no había abierto ni un solo libro, el día de Reyes fui al cine con mi hermana. Ponían Annie, la peli basada en La pequeña huérfana Annie de Harold Gray. Al día siguiente tenía un examen de matemáticas, y Annie, la repelente niña pelirroja de pelo escarolado con un desagradable parecido a Harpo Marx me cantaba, «mañana, te quiero mañana, pues eres un día más, mañana…» para recordarme que ya había suspendido aquel examen de matemáticas de mañana sin haberme levantado de la butaca. Al llegar a casa pregunté a mi padre por el Celta. Sorprendentemente, había ganado 1-0 al Sevilla. Spoiler: suspendí el examen del lunes, y al finalizar la temporada el Celta bajó a Segunda y yo repetí curso.
Cuando le cogí el tranquillo a la nueva realidad distópica de la pandemia me dediqué a observar —mientras hacía rodillo— a la gente que ponía música en los balcones, que no eran otros que los habituales del alboroto de los locales de ocio y los necesitados de atención. Todo surgió con el absurdo derecho adquirido de que quien primero montaba el equipo de música en el balcón se autoproclamaba DJ oficial del barrio, como si los demás vecinos se lo hubiéramos pedido o como si nos gustara su puta música de mierda. Fue una lástima que el confinamiento no hubiera coincido con una descomunal ola de frío siberiano.
En la parte más política, el capitalismo dejaba al descubierto todas sus debilidades y un solo virus podía hacerlo saltar por los aires. Fantaseé entonces con la posibilidad del fin de la utopía capitalista, con que estábamos asistiendo a un cambio de paradigma y con que al modelo económico sustentado por el turismo y el ocio de taberna le quedaban dos telediarios. Así que me dije, que reviente todo, porque cuando se presenta una ocasión de esa envergadura, no hay que dejar ni las raspas. Pero claro, la izquierda cuqui estaba pendiente de no estigmatizar a los jóvenes, de no molestar a los emprendedores, o de dar mimos a las pymes, las mismas que explotan a los jóvenes. Y los más revolucionarios lloriqueaban que si la crisis arrasaría con algunos sectores de la sociedad. Cierto, pero lo mismo sucedería en una revolución socialista —violenta o no— que esos mismos guardianes de las esencias defendían. Un cambio social radical o una revolución es un camino muy espinoso. Procesos largos, y de calamitosas consecuencias a corto plazo, en el mejor de los casos, y que precisan de militancia, compromiso y solidaridad. En definitiva, que la izquierda acordó que lo mejor sería aplaudir desde los balcones mientras la extrema derecha tomaba las calles con sus cacerolas.
Lo de los aplausos a las ocho de la tarde me traía de cabeza. Podría llegar a entender que hubiera gente que, a modo de terapia individual, necesitara incorporar su cuerpo sobre el alféizar de la ventana para ver qué pasaba por ahí abajo, y aplaudir un rato antes de recogerse para seguir viendo la tele. Pero estaban, por un lado, los que frente al piquete de una huelga clamaban por sus derechos individuales y constitucionales, y ahora pretendían darnos lecciones de moralidad desde las terrazas de sus áticos: «Es que no aplaudes…». No, no aplaudo porque no me sale de los cojones. Y, por otro, los posteriormente abanderados de la liga magufa y antivacunas, esos que se creen que un cáncer o una gripe se cura con buen rollo o con un taller de risoterapia, como si la puta mutación que te haya tocado en suerte no tuviera nada que ver. Estamos hablando de un tipo de gente que entienden la vida como la llegada a meta de las carreras de ultratrail de la mano de sus hijos y llorando. Una rémora ante cualquier proceso revolucionario, con el agravante de que algunos de ellos, pocos, proceden de la izquierda abertzale y que han cambiado el jo ta ke, irabazi arte por los globos en los balcones, los payasos y la homeopatía.
También me resultó significativo, y dice mucho —más bien nada— de lo lejos que estamos de cualquier amago violento de cara a un cambio social, que tras el confinamiento domiciliario las calles aparecieran impolutas. No es que esperara encontrarme bidones humeantes, pero, no sé, algo, porque la calidad de las pocas pintadas y grafitis que se habían realizado durante el estado de alarma fue bastante pobre. Algunas ilegibles. Si parte de la chavalería, no sé cuánta, ya no está para quemar bancos y cajeros, y prefiere hacer derrapes con los coches o escuchar mierdas a lo C. Tangana, con esa dicción entre medio andaluz y medio «ay, que mi novia ya no me quiere, lloro», que tampoco esperen demasiado de calvos con catorce pagas al año y trabajando a medio gas como yo.
En cuanto a mi ocio, hacía tiempo que había renunciado a los eventos multitudinarios y a todo aquello que implique hacer colas, como los aeropuertos, evitando en lo posible amontonarme en no-lugares de embarque de ganado humano. El turismo de mogollón no es ni bonito ni evocador. Pocas personas viajan de forma anónima y tranquila para embriagarse de otras culturas. Admiro a ese viajero o viajera que se sienta en un banco para observar lo que sucede a su alrededor sin la necesidad de tener que publicar las fotografías en Instagram, que es el LinkedIn de la aceptación social. Me viene a la cabeza mi amigo Iñaki Giralt, con un pasaporte que ni Carlos El Chacal, al que siempre animo a publicar sus vivencias, pero, como buen viajero, se las guarda para sí. Incluso al viajar nos encontramos con que las rehabilitaciones de algunas zonas históricas de las ciudades están haciendo desaparecer los bancos de las viejas plazas donde podíamos observar, descansar o tomar un tentempié. La usurpación del espacio público de nuestras calles es anterior a la pandemia, y hoy es el día en que hasta para descansar debemos pagar el impuesto reaccionario en la terraza del sufrido hostelero de turno. De paso, evitaremos ese incómodo paisaje de personas sin techo durmiendo en los bancos de nuestras plazas más lustrosas.
Nada es por casualidad, como venía a decir el demoledor fragmento de La excepción y la regla, de Berltolt Brecht, que leí en un desvencijado papel amarrado con una chincheta a la pared cuando entré por primera vez en el local de mi sindicato. Me dijeron que lo había puesto un viejo sindicalista.
No encontréis natural
aquello que se produce sin cesar,
que en una época de confusión,
de desorden instituido, de arbitrariedad planificada,
de humanidad deshumanizada,
nada sea tomado como natural, para que nada
pase como inmutable.
Yo soy mal viajero, y me queda el vago recuerdo de un viaje organizado a Egipto —los típicos para novios y para viejos— cuyo paquete estrella era, y seguirá siendo, un espectáculo de luz y sonido en la planicie de Guiza al que no asistí. ¡Cuánto impresiona al turista medio cualquier mierda que anuncie luz y sonido! En aquel viaje únicamente me sentí bien cuando nos dieron el día libre y el azar, como cuando se concatenan varios acordes que dan brillo a un buen estribillo, me llevó a un mercado autóctono de frutas y verduras en el que no había turistas. ¡Qué turista necesita ver cairotas vendiendo hortalizas pudiendo racanear unos céntimos en una figurita de alabastro en el bazar Khan Al-Khalili!Me mimeticé con discreción y solo entonces pude experimentar la agradable sensación de estar en otro lugar y no en un parque temático.
Así que en aquellas condiciones pandémicas continué haciendo lo de siempre: leer, bicicleta —en el rodillo—, vigilar a los niños y pasar la aspiradora, hasta que un día tonto —siempre es un día tonto— encontré la fuerza y la inspiración necesarias que catalizaran en algo. «Venga, escribe, a ver qué pasa», me dije. El problema era que no me entusiasman demasiado los ensayos, salvo algunos clásicos, pero como están de moda los diarios, me dije que me subiría al carro, por si sonaba la flauta.
Decía Pla, que lo he leído en los Diarios de Iñaki Uriarte, que hay que escribir como se escribe una carta a la familia, pero con un poco más de cuidado. En mi caso hay días en los que me gusta escribir como si tuviese la certeza de que no habrá un mañana y no tuviera nada que perder. Otros días lo hago como si fuera millonario y lo que pudieran decir de mí me importara una puta mierda. Creo que ese es el equilibrio perfecto.
Un buen diario que leí hace unos años —más bien podría considerarse una autobiografía musical— fue Postales negras, de Dean Wareham, guitarrista y vocalista de Galaxie 500 y Luna. Luna ha sido una de las bandas con más clase de cuantas haya visto en directo. Ya no solo en cuanto a composiciones, sino a tocar y a sonar de la hostia. Si no llegaron al mainstream estoy seguro de que fue por su actitud, por ser unos tíos normales y no unos payasos afectados, díganse Coldplay y sucedáneos, que tanto gustan a los fans de Guardiola y a los vendehúmos del negocio-estafa del coaching.
Es muy representativo lo que le aconteció a Dean Wareham, cuando, antes de fichar por la multinacional Elektra, uno de sus agentes le preguntó:
—¿Qué quieres hacer, Dean?
—Quiero sacar discos.
El agente de Elektra le había realizado la misma pregunta al músico Adam Ant, y este le respondió: «Quiero ser muy famoso».
Postales negras me impactó precisamente por su sinceridad. Dean, cuenta su biografía, la de Galaxie 500 y Luna y las relaciones entre sus componentes con cariño, humor y crudeza. También desmitifica sin tapujos la escena indie rock norteamericana, algo poco corriente en el egocéntrico mundo del rock. Y lo escribe quien grabó discos para una discográfica multinacional. «En el escenario eres una estrella del rock, pero al regresar a casa con tu esposa, eres un don nadie», le dijo el bajista del grupo tras un concierto, y en cierta manera esto podía servir para todos aquellos que nos hemos podido llegar a creer alguien durante una décima de segundo. Me descojoné mucho hacia el final del libro cuando Wareham relata el último concierto de la gira definitiva de Luna, y cómo al salir de los camerinos con Brita, bajista y su actual pareja, algunos fans que todavía quedaban empezaron a aplaudir. Escribe que aquella escena le hizo pasar mucha vergüenza porque le recordó a ese momento de las bodas en que los recién casados reaparecen después de cambiarse de ropa y se marchan.
A lo largo de este libro encontraréis no pocas contradicciones. Por ejemplo, me saturan las conversaciones del mundo cicloturista. Sucede en algunos campos específicos y también en deportes como el ciclismo, donde el sentimiento de exclusividad es mayor que en otros, y debes enfrentarte a las reticencias de los más puros. El fútbol será lo que sea, pero como casi todo el mundo lo entiende —por lo menos las nociones básicas—, hasta el aficionado más gañán será aceptado por el resto. En el ciclismo existen auténticas hordas en las redes sociales que invierten una ingente cantidad de horas dando una brasa de la hostia a cuenta del carbono, los ciclistas, las estrategias, los discos, los pedales, las ruedas y la ropa. Otro ejemplo es el rugby, del que soy aficionado y asiduo a los partidos del Ordizia. No hay nada más cansino que un tío experto en deportes minoritarios.
También me cortaba el rollo pensar que el libro me pudiera quedar un tanto presuntuoso. No soy un escritor conocido y tampoco he sido ciclista. Y como cicloturista tampoco soy nadie. Que sí, que entreno y subiendo me defiendo bien, pero si en mi entorno hiciéramos una competición privada no alcanzaría el podio. Por eso no hay que hacerse demasiadas pajas con lo de cada uno, porque siempre habrá alguien que lo sepa hacer mejor. Siempre. Y no pasa nada.
No esperéis encontrar aquí una especie de decálogo de las buenas prácticas cicloturistas. Ya os advierto lo mucho que me molesta que un ciclista se me ponga detrás, me da igual si en un entrenamiento o en una salida rutinaria. Me enerva tanto como si estuviera leyendo el periódico y alguien asomara su cabeza por encima de mi hombro para decirme: «Tranquilo, tú a lo tuyo, como si no estuviera detrás». Si salgo a pedalear solo, no quiero a nadie por delante ni por detrás. En ocasiones tengo la sospecha de que hay gente que se pone detrás para después contarle a su mujer que su media kilométrica ha sido de treinta y dos por hora. Si fuera así, y lo necesitara para salvar su matrimonio, no tendría más que decírmelo, que algo haríamos. Ahora, si es por la estúpida leyenda urbana de que por ir más rápido se entrena mejor, podría sugerirle que se agenciara un medidor de potencia para que se diera cuenta de que ir a rueda de otro ciclista fuera de una competición es tocar los cojones gratuitamente y que su entrenamiento de cara a la mejora apenas valdrá nada. No obstante, podrá colgar el entrenamiento con su velocidad media en Strava, la plataforma fotopolla de los cicloturistas. Y sí, tengo una cuenta asociada, en privado, para revisar algún dato que me pudiera resultar de interés. Tampoco creáis que me hace gracia que otro ciclista se me ponga en paralelo. Vale: «Bonito cuadro, dónde lo has comprado, y qué hijo de puta ese conductor que nos ha pitado». Pero esa conversación de ascensor dura lo que dura. No es casualidad que todavía no me haya encontrado con otro ciclista que me haya dicho: «Perdona, ¿te gusta Vainica Doble?». Si así fuera, esa persona pasaría a formar parte del reducido elenco de amigos que he conocido a lo largo de mi vida. Hasta le daría mi teléfono fijo.
Dentro del mundo cicloturista hay algunos colectivos que por diversas razones me llaman la atención. Está el cincuentón, el mío, con una importante cantidad de acomplejados incapaces de asumir que la solvencia económica nada tiene que ver con los principios básicos de la física. Me pregunto el porqué de esa extraña y humillante reacción de tener que ponerse a rueda de otro cicloturista que está entrenando a su puta bola y con un ritmo más elevado que el suyo.
A partir de los sesenta años lo que se estila es rodar a diecisiete kilómetros por hora y con las piernas arqueadas. De lejos es fácil confundirlos con una Vespa. Eso no me molesta, lo que me indigna es lo de ponerse en paralelo de tres ocupando todo el ancho de la carretera porque sí, «porque soy un puto globero[2] y no tengo prisa». Por fortuna, es una excepción en el mundo cicloturista.
Están los triatletas, que por norma general entrenan solos, sin molestar. Es por lo único que me caen bien, pero algunos deberían cuidar más el estilo y la biomecánica[3], que van apoyados en el manillar de la bici de cabra que pareciera que estuvieran cagando a pulso.
Lo que me apasiona de verdad es coincidir con chavales en edad de juveniles. Finos, elegantes, a su rollo. También ellas, las ciclistas, sin ese complejo tan de tíos de tener que enseñarse la puta polla y ponerse a rueda de alguien para demostrar no sé lo qué y contárselo a su mujer a la hora de la cena.
Y aunque soy de saludar con discreción y sin quitar las manos del manillar —que algunos parecen cantineras—, si existe un colectivo que merece mis respetos, admiración y un saludo más efusivo que el ordinario, es el de los ciclistas que viajan con alforjas. Solitarios y pacientes, como los escritores.
Me gustaría poder decir algo interesante sobre la moda del monociclo, pero me paraliza ver a sus usuarios con ese rodar nervioso de cadencia alta, y con las dos manos sujetando el sillín que pareciera que se estuvieran agarrando la polla. Probablemente sea la modalidad y práctica deportiva menos estética y más hostiable de la historia, junto con la de la marcha en atletismo.
La bicicleta eléctrica, bautizada así para cubrir un nicho de negocio, es el ciclomotor de toda la vida. Un puto ciclomotor. No tengo nada en contra de los usuarios voluminosos o en periodo de rehabilitación que desean disfrutar de unas cómodas pedaladas al aire libre exentos de sufrimiento y de posibles infartos, pero, por las carreteras secundarias ya campan aquellos cuyo único propósito es el de ir más rápido. Los veréis a rueda de las bicicletas sin motor y haciéndoles pasaditas en los repechos.
No es que sea yo una de esas personas amigas de enfangarse en la soledad de la que después cuesta un mundo salir, pero el cicloturismo, más allá del nivel de cada uno, es una actividad anónima y silenciosa. Por desgracia, con la moda y la popularización, las redes sociales se han infestado de payasos, seguramente influenciados por el youtuber Ibon Zugasti, conocido por su jerga superlativa a lo diario Marca, como si el hecho de pedalear fuera algo meritorio o extremo. Lo peor es que no son pocos los que se flipan con él como si fuera el referente de una internacional bicicletera.
Zugasti es al cicloturismo lo que Santiago Armesilla & friends al comunismo, y donde tendría un buen encaje sería como presentador del repugnante Conquis, el reality para hombrecitos cuarentones —separaos—, con baja autoestima y usuarios de los gym.
El mundo youtuber es algo superior a mí. Gente bulliciosa en edad de aparearse hablando con un lenguaje infantil. No les había prestado demasiada atención hasta que tuve conocimiento de que hay algunos facturando un millón de euros al año, o la mitad, qué más da, y como no les gusta la fiscalidad del Estado han optado por fijar su residencia en Andorra. Es decir, que nuestros amigos youtubers facturan un pastón gracias a los usuarios de su canal, cuyos padres —la gran mayoría con sueldos medio bajos— pagan religiosamente sus impuestos, y todavía así, la fiscalidad del Estado les parece injusta porque creen que se merecen toda esa pasta de más. Lo cojonudo es que esa evasión de impuestos te la plantean como si su decisión fuera neutra, respetable incluso. Como si se tratara de elegir el color de una camiseta. Su gula y su ceguera a medio plazo los lleva a creer que serán eternos y que no se les va a acabar el chollo. Me parece un escándalo mayúsculo que dice mucho de nuestro modelo de sociedad. Y no lo digo por envidia, sino por una razón de justicia social. Es más: fijaos en el concepto tan clasista que tienen del mundo laboral que te hablan de lo suyo equiparándolo a la descentralización del trabajo. Alguno ha llegado a decir algo así como que se puede trabajar con un portátil desde cualquier lugar del mundo, obviando la mano de obra directa, los derechos de la clase trabajadora y la negociación colectiva.
Veréis, a mí lo que más me gusta es que se autodenominen como talento y emprendedores. La perfecta combinación de términos que sirve para medir el grado de cuñadez de la gente, de uso muy extendido entre esos universitarios que irrumpen en nuestros centros de trabajo creyendo que van a cambiar el mundo porque han invertido seis años de su vida en una carrera, misas y retiros espirituales.
Ahora, como padre —y a pesar de lo nocivos que son para nuestras hijas e hijos—, prefiero a esos youtubers dando por culo en internet y evadiendo impuestos que navegando en su hábitat natural por los extrarradios vestidos de chándal blanco, con tupés y perros mata-niños.