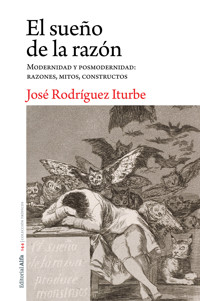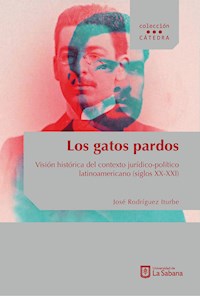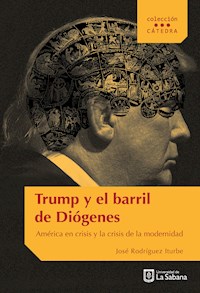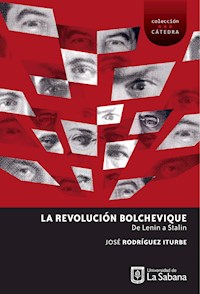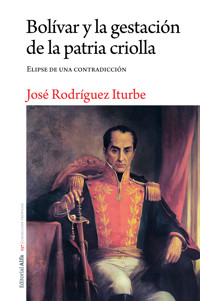
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
El personalismo militarista ha sido, quizá, la máxima expresión tumoral de nuestro existir político bicentenario como nación independiente. La patria criolla tuvo en su gestación un pecado original: la imposición de un personalismo pretoriano que colocó en la fuerza de las armas la capacidad de decisión política. Con dolor, debe constatarse que el liderazgo hegemónico y centralista de Simón Bolívar no solo no fue ajeno a ese mal, sino que constituyó —en el período bélico independentista— su máxima expresión en cuanto mito de origen de nuestra entidad republicana. La ilusión moderna —civil, federal e ilustrada— que animó la Independencia se desvaneció al desvanecerse el poder y la vida misma del Libertador, pero las patologías —que provocaron su imposibilidad de continuidad histórico-política— quedaron sembradas en el propio proceso de hechura, siempre en marcha, de la patria criolla. Bolívar alentó gravemente la patología militarista que, con distintas poses, durante dos siglos ha sido el obstáculo más serio para la recta andadura de una república como Venezuela, que nació —sin embargo— civil y civilista, federal y democrática, en la capilla de la Universidad de Caracas, sede del primer Congreso de Venezuela, el 5 de julio de 1811.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 899
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© José Rodríguez Iturbe, 2022
© Editorial Alfa, 2022
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Editorial Alfa
Apartado postal 50304. Caracas 1050, Venezuela
e-mail: contacto@editorial-alfa.com
www.editorial-alfa.com
Alfa Digital
C. Centre, 5. Gavà 08850. Barcelona, España
e-mail: [email protected]
www.alfadigital.es
ISBN
Edición impresa: 978-84-125686-0-8
Edición digital: 978-84-125686-1-5
Corrección de estilo
Magaly Pérez Campos
Maquetación
Editorial Alfa
Imagen de portada
Ricardo Acevedo Bernal
Simón Bolívar (Óleo sobre tela, 140 x 108 cm, 1920)
Casa de Nariño, Colombia
José Rodríguez Iturbe
(Caracas, 1940). Abogado (Universidad Central de Venezuela, Caracas), doctor en Derecho y doctor en Derecho Canónico (Universidad de Navarra, Pamplona, España). Ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Monteávila (Caracas). En la actualidad es profesor de Historia de las Ideas y del Pensamiento Político en la Universidad de La Sabana (Bogotá, Colombia). Integrante de la llamada en Venezuela Generación de 1958, tuvo, en forma paralela a su vida académica, una dilatada vida política. Dirigente democratacristiano, fue parlamentario durante seis Congresos, atendiendo principalmente la política exterior. Fue presidente de la Cámara de Diputados de 1987 a 1990. Ha sido secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y vicepresidente de la entonces Internacional Demócrata Cristiana (IDC), hoy Internacional Democrática del Centro. Dirigió la revista Nueva Política. Desde 2004 reside en Colombia. Entre sus publicaciones académicas más destacadas figura Historia de las ideas y del pensamiento político. Sus últimos libros se han centrado en el estudio de los totalitarismos del siglo XX: La Revolución Bolchevique. De Lenin a Stalin, El fascismo italiano. Mussolini y su tiempo, El nacionalsocialismo alemán. El nazismo y el Tercer Reich, Mitos y religiones políticas.
Bolívar y la gestación de la patria criolla
Elipse de una contradicción
José Rodríguez Iturbe
Índice
Prólogo
Introducción
La génesis histórica
El haciéndosede la patria criolla
Capítulo I. Las semillas de la novedad
La conspiración de Gual y España
La invasión de Miranda en 1806
Capítulo II. La república civil y federal
La conspiración de Caracas en 1808
El proyecto y la formulación inicial
El 19 de abril de 1810
El 5 de julio de 1811
La Primera República
Capítulo III. De la independencia como guerra civil a la república con aristocracia militar
El Manifiesto de Cartagena
La Campaña Admirable
Intento fallido de reorganización del Estado
¿Qué pasaba en Europa y particularmente en España?
Los horrores de la Guerra a Muerte y la Migración a Oriente
Nueva Granada, 1814-1815
Capítulo IV. De Jamaica a Angostura
Morillo y el Ejército Expedicionario de Costa Firme
La Carta de Jamaica
De Haití a Venezuela
El Congreso de Cariaco
Capítulo V. Angostura
La matanza de los capuchinos del Caroní
El fusilamiento de Piar
La campaña de 1818
La composición del Congreso de Angostura
El Discurso de Angostura
La dinámica del Congreso de Angostura
Boyacá
Angostura y la Armada
Ley Fundamental de la República de Colombia
Sobre la esclavitud
Capítulo VI. La república oligárquica
El Trienio Liberal en la España peninsular
El Congreso de Cúcuta en 1821
Carabobo
Capítulo VII. Las campañas del sur
La búsqueda de vías no traumáticas de emancipación en Perú, México y Río de la Plata
San Martín y la Independencia del Perú
Bolívar y San Martín
El genocidio de Pasto
La situación en el Perú
Bolívar en Perú
Ayacucho
Capítulo VIII. La república neomonárquica
Bolivia
La Constitución de 1826
Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia
Capítulo IX. Hacia el ocaso
Perú y la reacción antibolivariana
La reacción antigrancolombiana en Bolivia
La metástasis de la división
Última visita de Bolívar a Venezuela
El enfrentamiento Bolívar-Santander
La Convención de Ocaña
La dictadura
El atentado septembrino
Capítulo X. El fin del sueño
1829-1830
El asesinato de Sucre
La etapa final
A modo de epílogo
La inautenticidad
Monarquismo y Bolívar
Auctoritas e imperium
Rodó y Krauze. La elipse de la contradicción
Notas
A Ángel Bernardo Viso
In memoriam
Prólogo
Este es un prólogo muy breve. En realidad, más que un prólogo es una explicación que debo al lector sobre estas páginas. Quien las lea, sin mayor prevención, podrá suponer que soy un antibolivariano radical. Y no es así. En la década de mis treinta, mi trabajo de ascenso a la categoría de profesor agregado de la Universidad Central de Venezuela tuvo por tema el pensamiento del Libertador. Génesis y desarrollo de la ideología bolivariana. Desde la pre-Emancipación hasta Jamaica fue el título de ese escrito. A inicios de agosto de 1972, el jurado académico, integrado por José Luis Salcedo Bastardo, Ramón Escovar Salom y Germán Carrera Damas, le concedió, por unanimidad, mención honorífica y recomendó su publicación. Fue editado por el Congreso de la República en 1973. Solamente estudié entonces la trayectoria y el pensamiento del Libertador hasta la Carta de Jamaica, de 1815. Hasta allí había llegado la edición crítica de los Escritos del Libertador que, bajo los auspicios del Ejecutivo Nacional, realizaba la Sociedad Bolivariana de Venezuela. La importancia de ese notable aporte bibliográfico (cuya excelente preparación corrió a cargo de Pedro Grases y Manuel Pérez Vila, quienes fueron los artesanos de la comisión editora, presidida por Cristóbal L. Mendoza) está fuera de toda duda. Más aún por no haber tenido continuidad ese esfuerzo tan meritorio. Pues bien, en ese trabajo de ascenso en el escalafón académico diría que manifesté, con toda sinceridad, una admiración por la obra del Libertador que se ubicaba en la perspectiva mayoritaria de los historiadores venezolanos. La labor y revisión crítica de la historia oficial había ya comenzado; sin embargo, no estaba yo, a comienzos de los setenta del siglo pasado, en esa onda. Ahora, cuando escribo, cincuenta años después, este libro sobre la Gestación de la patria criolla, bastante centrado en la elipse histórico-política del Padre de la Patria, mi perspectiva ha variado. No en vano la escuela de Cambridge señala que hay que leer el texto en el contexto. Eso vale para personas y documentos estudiados; y también para quien los estudia. La tragedia que supone para Venezuela la antipatria de las últimas dos décadas, y la realidad personal de tener más de quince años de exilio por razones políticas han sido, sin duda, factores que han pesado en el esfuerzo de revisión que suponen estas páginas y en la reflexión crítica sobre nuestro accidentado y doloroso proceso de pueblo.
Dos de mis cuartos abuelos maternos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela esperando la resurrección de los justos. Son ellos Lino de Clemente y José Rafael Revenga. Lino de Clemente es, históricamente, el primer ministro de la Defensa de la patria criolla, designado para tal fin el 19 de abril de 1810. Luego, fue diputado por Caracas en el primer Congreso de la República y signatario del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811. José Rafael Revenga fue secretario del Libertador y ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia. Figuró también en diversos campos en la Venezuela posterior a 1830. Destaco eso para subrayar que, así como no soy antibolivariano visceral, tampoco padezco de un antimilitarismo obsesivo. He procurado no caer en el culto a Bolívar, buscando una visión del Padre de la Patria que no elude reconocer los aspectos no positivos o claramente censurables que, en toda elipse humana, también en la suya, pueden encontrarse. Y uno de esos aspectos negativos es la vinculación causal de la huella de la vida pública del Libertador con el caudillismo militar que, como ortiga malsana, ha poblado nuestra historia republicana al extremo de convertirse en uno de los mayores obstáculos para la consolidación institucional de la república.
Para mí, la patria no es solo una evocación sentimental. Es sangre de mi sangre, herencia de mis mayores. Patrimonio existencial de vectores disímiles que arrancan tres siglos antes de la Independencia y continúan, con sus luces y sombras, dos siglos después. Quienes somos venezolanos viejos (además de ser ya viejos venezolanos) asumimos, con cruda realidad, la amalgama formidable de vida, variada y revuelta, que puede encontrarse en la genealogía. Mis Iturbe no llegaron con la Compañía de Caracas. El primer guipuzcoano de ellos llegó a Coro en el siglo XVI proveniente de la Real Audiencia de Santo Domingo. Fue un vasco que llegó con la bandera tricolor de Castilla. El Francisco Iturbe que consiguió el salvoconducto para que Bolívar saliera hacia Cartagena, después de la caída de la Primera República, era hermano de otro de mis cuartos abuelos. Pero esos vascos, al igual que María Antonia, la hermana de Bolívar, nunca estuvieron con la emancipación. Fueron realistas, como después algunos serían guzmancistas, como mi bisabuelo Manuel Iturbe. Por el lado paterno, uno de mis cuartos abuelos es José Domingo Rus de Ortega, padre del regionalismo zuliano. No estuvo con la Independencia y pensaba en la emancipación sin traumatismos. Fue el diputado propietario por Venezuela en las Cortes de Cádiz y sus suplentes fueron Esteban de Palacios y Fermín de Clemente, un hermano de Lino de Clemente. José Domingo Rus, después de figurar entre los firmantes de la Constitución de Cádiz, de 1812, se trasladó a México, donde tuvo participación en el intento de Independencia sin confrontación bélica que va del Plan de Iguala al Tratado de Córdoba; está enterrado en Guadalajara, México. Ver al hermano de don Lino en Cádiz protestando por el incumplimiento del armisticio por parte de Monteverde ayuda a entender que la Independencia, en su inicio, fue, sin duda, una guerra civil. Una guerra civil entre las dos Españas: la España peninsular y la España americana. Una guerra civil librada con un apasionamiento, en su dureza, propiamente hispánico.
En esa confusión maravillosa de sangres y tradiciones que es América, el resultado es lo que somos, nos guste o no. En mi propia sangre paterna no todo es de origen ibérico. Otro de mis cuartos abuelos fue Robert Mackay Sutherland, representante consular de Gran Bretaña en Maracaibo. Mackay fue defensor de los insurgentes del Zulia cuando Monagas asesinó brutalmente al Congreso en enero de 1848. Resultó, por ello, malpuesto ante el Foreign Office de lord Palmerston (Henry Temple) por el jefe de la Legación Inglesa en Caracas, Belford Hinton Wilson, antiguo edecán del Libertador, quien ya entonces trabajaba en función del desconocimiento de la soberanía venezolana sobre el Esequibo. Llamado a Londres, en 1853, en los preparativos de viaje, Robert Mackay falleció en lo que fue un aparente accidente de envenenamiento (aunque la tradición familiar decía que había sido intencionalmente envenenado). Fue protestante, fiel de la Kirk, la Iglesia calvinista de Escocia, y estuvo enterrado en el Cementerio de los Ingleses de Maracaibo; hoy sus restos descansan con los de los fallecidos de su larga descendencia católica. Y también por el lado paterno, los D’Empaire, originarios de Lyon, que llegaron a Maracaibo, encabezados por Pierre-Alexandre, entre los sobrevivientes de la matanza de franceses de Cap de France (hoy Cap-Haïtien) realizada por Jean-Jacques Dessalines en Haití. Quizá los más cercanos en el tiempo en su raíz venezolana son los descendientes de mi cuarto abuelo Rodríguez, llamado Saturnino, quien llegó a Maracaibo después de pelear a las órdenes de Tomás de Zumalacárregui en la primera de las guerras carlistas. Oriundo de una pequeña población campesina de nombre poético, Entrambasaguas, en las verdes montañas de Santander de España, aquel hijo de Cantabria llegó a Maracaibo para hacerse venezolano y zuliano. Su nieto, mi bisabuelo, Bernardo Rodríguez Rivera, fue luego cónsul de España en Maracaibo.
Así, pues, conozco, por la sangre revuelta de mi propia estirpe, que lo venezolano se constituye no negando ninguna de las savias de su propia entidad, sino reconociendo y afirmando todas.
La visión maniquea de la Independencia ha llevado a la ignorancia a pretender dividir en buenos y malos, según predeterminados esquemas de cierta historia oficial, a los personajes y sucesos de nuestra historia. Tal falsedad simplista condujo y conduce no solo a injustos juicios y prejuicios, sino que contribuye a la forja de imaginarios colectivos nutridos de antítesis de la verdad histórica. Bienvenida la crítica histórica, que somete a revisión “verdades” que no son tales, sino artificios de la inmadurez y la mediocridad.
Mientras no sea la razón sino la fuerza, mientras no sea la intelligentsia sino la violencia armada la que decida la ruta del devenir venezolano, seguiremos dando tumbos, entre odios, anarquías y pequeñeces. El mejor homenaje respetuoso al Libertador y a los héroes de la patria es el conocimiento crítico de su gesta, para, potenciando todos sus valores, sin ignorar sus yerros, procurar evitar repetir las fallas y descaminos del ayer; para, reconociendo dónde estuvo su origen, procurar enderezar la marcha de la nación de todos. Nadie puede escapar a su propia historia. Con sus aciertos y sus desaciertos. Y asumir esa historia en conjunto y sin mutilaciones debe ser señal de madurez.
JRI
Bogotá, enero 2022
(En tiempos de pandemia)
Introducción
La génesis histórica
La Tierra de Gracia
Así llamó a Venezuela don Cristóbal Colón [1451-1506] en la relación de su tercer viaje. Fue la primera vez que el Almirante del Mar Océano tocó en territorio continental (no insular) del Nuevo Mundo que, paradójicamente, no llevaría luego su nombre sino el de un posterior navegante italiano, Americo Vespucci [1454-1512]. El nombre de Venezuela deriva de la expresión de este último al ver en las latitudes lacustres de Maracaibo las viviendas palafíticas. En expresión de Vespucci, con analogía nutrida de ironía despectiva, no se trataba de la “Pequeña Venecia” —caritativa expresión que procuraba hacer olvidar la burla del origen—. Veneziola expresaba, pues, sin afeites, una denominación que quizá pudiera traducirse por Venecia venida a menos, Venecia de pacotilla, o algo así. Pero ese, semánticamente, fue el inicio. El nombre de la patria no arrancó en el Amacuro colombino, sino en el occidente. De allí, el golfo de Venezuela, con su barra de corrientes contrapuestas para entrar o salir del lago, con la vigilante presencia de San Carlos, Zapara y Bajo Seco. Manso estuario que se ensancha después de Capitán Chico y Los Puertos, en sus dos orillas, hasta parecer un mar, en la comba de su vientre de guitarra —Gibraltar, Bobures, El Batey— donde los negros llaman al lago, con cariño, la laguna.
El lago y Maracaibo. Andrés Eloy Blanco [1896-1955] (¿quién más podría decirlo con belleza tan fina?): “Y todo comenzó en Coquivacoa / el nombre de sus hijos y el de Ella. / Le encontraron las manos metidas en el agua / y de allí le quedaron los viajes en las venas”. Pero además dijo, que “ese dulce estrago que nos provoca el Lago / vale más que la charla que nos provoca el mar”. En aquella carta-verso fechada en La Habana donde llama a Udón Pérez [1871-1926] “viejo tigre”, Andrés Eloy Blanco decía que Maracaibo es “noble, con una buena mano / que sabe abrir la Barra si el que viene es hermano”.
Golfo y lago de Venezuela que fue en el poniente, junto con la Guajira, el extremo de la Capitanía General tardía de 1777, cuando Carlos III la creó teniendo en el oriente, como límites abiertos al Atlántico, Margarita, Coche, Cubagua, la península de Paria, las Bocas del Dragón y Trinidad y, al sur del Orinoco —el río de lassiete estrellas en la poesía de Andrés Eloy Blanco, haciendo alusión al decorado estelar de siempre (desde el Congreso de Cariaco) en nuestro tricolor mirandino, por las siete provincias que se sumaron a la Independencia en 1811— las tierras ricas y selváticas que se extienden hasta el río Esequibo, que con el tiempo generarían la apetencia imperial británica.
Guste o no, nuestra inserción en la historia es con España. No se trata de desconocer o menospreciar lo que de prehispánico hubiese en estas latitudes. Se trata de no ignorar la raíz de nuestro propio mestizaje histórico y mucho menos de alimentar la negación de lo que somos, sumándonos al coro de quienes siempre han alentado una fobia visceral contra todo lo hispánico, cuando no contra todo lo latino, impulsados por criterios que son una mezcla no bien oliente de racismo y de prejuicios culturales, políticos y religiosos. España nacía cuando Colón descubrió América.
El mismo año en que don Cristóbal llegó con sus pequeños bajeles a un punto (hoy desconocido) de las islas de la Bajamar (de allí deriva el nombre de Bahamas) que llamó San Salvador de Guanahaní, culminaba, en ese año del Señor de 1492, la Reconquista. Terminaba, naciendo España (por la unión de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando), una epopeya de casi ocho siglos.
Desde el 711, en que los comandantes militares árabes de la primera oleada, Táriq [Táriq ibn Ziyad, ¿-722] y Musa [Musa ibn Nusair, 640-718?], derrotaran al último reino visigodo para dar vida a al-Ándalus, y don Pelayo [685-737], sobreviviente de la derrota en la batalla de Guadalete [711], comenzara en los picos de Europa —Asturias, Covadonga— la Reconquista (¡Santiago y cierra España!); hasta la toma del último reino moro, el de Granada (el de aquel Boabdil [1480-1532] de la despedida en llanto), la España de Isabel y Fernando, la del Cid (Rodrigo Díaz de Vivar [1048-1099], inmortalizado en el canto sencillo, anónimo y hermoso, del propio inicio de la literatura de nuestra lengua romance, el Cantar de mio Cid). Ya no era la Hispania romana, ni la Sefarad judía, ni al-Ándalus árabe. Ya era España la que vino, como empresa de Castilla, para —con sus aciertos y desaciertos, con su justicia y sus injusticias— hacer otra epopeya de tres siglos.
Fue el derecho castellano-leonés, fueron las instituciones gestadas en una historia peninsular paralela a la de la Europa feudal, la de los municipios, con su vecino-ciudadano como jefe de casa poblada, lo que desde el punto de vista de la armadura de la sociedad hispanoamericana trajo la Madre Patria, la metrópoli.
Andrés Bello [1781-1865] dejó constancia de una visión integradora, no de rechazo ni de exclusión, de los tres siglos de presencia hispánica en su Guía de forasteros, aparecida en Caracas en vísperas de la revolución de Independencia1. Mariano Picón Salas [1901-1965], cruzada ya la curva de la mitad del siglo XX, en De la Conquista a la Independencia, intentó un esbozo de la historia cultural de los tres siglos del dominio español en la vida hispanoamericana. Puso de relieve la peculiar psicología de la empresa española; la identidad y el antagonismo relativos entre los valores españoles y los valores europeos predominantes de la época; el tránsito de lo europeo a lo mestizo; la unidad, a través de la lengua y la creencia; y las primeras formas de transculturación.
Si por una parte —dijo— el siglo XVI español está muy cerca de Italia, para no impregnarse del potente perfume terrenal del Renacimiento italiano, las concepciones renacentistas encuentran en España un suelo abonado por no menos poderosas raíces éticas, caballerescas y religiosas de la Edad Media. Su siglo XVI no engendra, por ello, personalidades tan amorales, tan descreídas, de tan desenfadado individualismo, como las de los italianos, sino más bien seres que concilian el llamado “anhelo fáustico” del Renacimiento con un sistema religioso y moral que viene de la escolástica y de la ética popular, tan vigorosa en España. Ni los conquistadores son todavía hombres de la Edad Media —como con tanta frecuencia se ha dicho—, ni son enteramente del Renacimiento. Son hombres de frontera, que ejemplarizan para España el paso de una a otra edad histórica. Medieval es como ya hemos visto su desprecio por la técnica de la economía y la organizada empresa mercantil; renacentista es el Plus-Ultra que sirve de enseña a sus naves, aquella desazón, aquella hambre de conocimientos y más espacio que impulsaba a [Hernán] Cortés [1485-1547] a abandonar el gozoso disfrute de su conquista para meterse en el paisaje bárbaro de las Hibueras, o al setentón Gonzalo Jiménez de Quesada [1509-1579] a dejar la ya fundada Santa Fe de Bogotá, su mariscalato y su respetable papel civil, en una terrible andanza por los bajos llanos tropicales. Cuando parece que ya para siempre se ha liberado de las flechas de los indios, de los bejucos, las serpientes y los pantanos de la jungla, sale de nuevo a buscarlos como con una nostalgia del peligro. A lo sanchesco del disfrute se mezcla el quijotismo de la aventura permanente. Casi ningún conquistador logró gozar de su conquista. Más que de los primeros venidos, de los soldados que se ganaron la tierra, las oligarquías hispanoamericanas, las que encontrará la Revolución de Independencia en el siglo XIX, se formarán de funcionarios o mercaderes que —como los vizcaínos— llegaron en una época muy tardía de la Colonia2.
Podría comentarse que, en el caso de Venezuela, los vascos in genere —más guipuzcoanos que vizcaínos— con la Compañía de Caracas o Compañía Guipuzcoana, tendrán en el siglo XVIII una importante tarea en la vertebración institucional de la que tan tarde como en 1777, con Carlos III [1716-1788], vendría a ser la Capitanía General de Venezuela. Si la aventura poblacional de la España peninsular en este reducto de la España americana es empresa básicamente realizada por andaluces, extremeños y, sobre todo, canarios, los privilegios empresariales, económicos, políticos y sociales de los vascos generarán conflictos no menores con la gran mayoría de origen isleño canario. Huella de ese enfrentamiento podrá verse en la pre-Independencia tanto en el movimiento de protesta de los canarios liderados por Juan Francisco de León [1699-1752], como en el proceso legal por usos sociales de exclusión entre la élite mantuana, de raíces castellana y vasca, en su mayoría, y el padre, canario, de Francisco de Miranda [1750-1816], Sebastián de Miranda Ravelo [1721-1791].
Pero esas fueron disputas de la Colonia tardía, que no se encuentran en el inicio de la presencia americana de la España de los Austria, con conciencia imperial. El conquistador español provenía de un pueblo en el cual todos se sentían caballeros con un sentido democrático sui generis que, después de los siglos de la Reconquista (fenómeno que impide se dé en España el feudalismo tal como se dio en el resto de Europa medieval), hacía que tuvieran un singular sentido de igualdad: todos estaban en igual posición para ocupar, según su desempeño, un puesto en la superioridad. Y “superioridad” significaba, sobre todo, dominio sobre las vidas ajenas. Por eso los hispanoamericanos (también los indios y mestizos) buscaron con frecuencia (y quizá no han dejado de buscar) el poder dictatorial, y las multitudes domiciliadas, de manera paradójica con bastante reiteración del fenómeno, en vez de organizar la resistencia contra la opresión, presentaron (y presentan) el turbio espectáculo de luchas internas entre grupos que se disputan la preeminencia en el sometimiento al poder constituido de modo precario3. La lucha por la exaltación de la mentalidad de súbdito contra la afirmación de la conciencia ciudadana ha marcado bipolarmente de tragedia la historia de nuestros pueblos.
El debate histórico
El 12 de octubre de 1992 se cumplieron cinco siglos del día en que las carabelas de Castilla, al mando de Cristóbal Colón, avizoraran por vez primera el territorio insular americano en el mar Caribe. A raíz del V Centenario hubo sobre el Descubrimiento, la Conquista y la Colonia hispánica en América mucha (y a veces absurda) discusión.
La mayor parte de la crítica se centró en la llamada Primera Conquista. Condenándola, se pretendía, por parte de algunos, generalizar la condena de toda la obra de España en América.
Muchos de los señalamientos brotaron entonces de un indigenismo planteado como irreconciliable con lo hispánico. Con mayor o menor conciencia de ello, se atentaba, así, contra nuestro mestizaje, el cual perdería entidad y resultaría incomprensible sin la fusión valorada de lo hispánico, lo indígena y lo negroide, fusión de sangre y cultura.
Lo más llamativo de ese indigenismo radicalizado resultó la deliberada omisión de lo negroide. Se quiso, quizá, ignorar que si la esclavitud negra, de origen africano, es una de las lacras de la Colonización española que se prolongan luego en la vida independiente de nuestras repúblicas, parece estar fuera de toda discusión que el esclavismo negrero fue un terrible negocio, desarrollado, con todo tipo de miserias racistas, hacia nuestra América, principalmente, por Inglaterra, Francia, Escocia, Portugal y Dinamarca.
Con ocasión del V Centenario del Descubrimiento de América, el neoindigenismo antihispánico (en el cual, con variables y matices, se agrupaban algunos integrantes de una cierta izquierda intelectual europea, sectores de los llamados american liberals y los seguidores latinoamericanos de unos y otros; sin olvidar algunos epígonos de un clericalismo de izquierda, en conjunción de esfuerzos con un integrismo laicista de origen decimonónico) se esforzó ad nauseam en identificar la empresa histórica de España en América con represión y genocidio. Se ha pretendido, a la vez, el imposible histórico (porque niega la comprobable verdad de lo ocurrido) de divorciar, de manera absoluta, la Conquista y la Colonización de la evangelización4.
El etiquetismo acrítico ha sido, pues, arma común, recurso instrumental. Se ha ejercido una especie de terrorismo intelectual con base en el uso ideológico-propagandístico de la falsedad, en la deformación interesada (y, a veces, deliberada) de la realidad histórica.
Más allá de los gustos o disgustos, el Descubrimiento, la Conquista y la Colonización forman parte de nuestra propia historia. Fueron obra de España, no de otros. Y dentro de España, empresa original de Castilla. No puede devolverse el tiempo atrás. No puede rehacerse lo ya acontecido. Ni discutirse sine die sobre una historia conjetural de América: la que pudiera haber sido si otro hubiera sido el Descubrimiento y otras la Conquista y la Colonización. La historia debe verse sin temor y sin prejuicios, en su totalidad y sin amputaciones. Es necesario conocer y comprender lo ocurrido para estar situados, para enfrentar con sentido de responsabilidad hacia el futuro los retos del presente. Es preferible conocer lo que pasó, sin miedo; con sus claroscuros, sin evasivos beneficios de inventario que, en los procesos de los pueblos, marcados por la continuidad, resultan imposibles además de inútiles.
Octavio Paz [1914-1998] señaló que las críticas al V Centenario casi siempre olvidaban lo esencial: “sin esas exploraciones, conquistas, acciones admirables y abominables, heroísmos, destrucciones y creaciones, el mundo no sería mundo”. Y añadía:
En 1492 el mundo comenzó a tener forma y figura de mundo. Algunos alegan que sería mejor llamar encuentro al Descubrimiento. Otros dicen que la Conquista fue un genocidio y la Evangelización una violación espiritual de los indios. Idealizar a los vencidos no es menos falaz que idolatrar a los vencedores; unos y otros esperan de nosotros comprensión, simpatía y, digamos la palabra, piedad5 .
El español que viene a América es un hombre a caballo entre dos épocas: mitad renacentista y mitad medieval. Paz destaca que en esa dualidad radica la “fascinante ambigüedad” del Descubrimiento y la Conquista; empresa histórica que no puede entenderse al margen de la evangelización. Como él señala, en la conquista anglo-americana la dimensión evangelizadora no aparece nunca entre los motivos principales. (Porque también en la otra América, en una geografía muchísimo más reducida [escaso territorio entre el Atlántico y las Rocosas], hubo Conquista, aunque distinta: no hubo fusión de sangre, sino exterminio de indios; interesaba el territorio, no la mezcla, ni la convivencia, con los originales moradores. Ni la Corona inglesa ni los colonos protestantes se plantearon entonces, de manera orgánica, la evangelización de los aborígenes).
¿Por qué España lo hizo? Porque obedecía al impulso de su propia historia, a las complejidades de su ser nacional.
Cuando España llega a ser nación ya era mestiza.
La Península Ibérica en su conjunto fue la Hispania romana. Tres fueron sus ramas principales: la lusitana, que abarcaba lo que hoy correspondería a Portugal; la bética, que de manera genérica abarcaba lo que hoy es Andalucía; y la terraconense (que era la de mayor extensión y abarcaba lo que hoy es Castilla-León, Galicia, Cantabria, Vascongadas, Valencia, Cataluña y Baleares).
La Sefarad judía abarcó toda la Hispania romana.
Como se ha visto, la presencia árabe en España se remonta a comienzos del siglo VIII. Fue al-Ándalus. Se prolongará en tres grandes oleadas por ocho centurias. Junto con la llegada de los árabes comienza también la larga Reconquista y repoblación del solar nacional, que había de durar un tiempo semejante. El desembarco de Tarik [Táriq ibn Ziyad, ¿-722] y Muza [Musa ibn Nusair, 640-716] se realiza, en efecto, el 711. El 722 comienza en Covadonga la Reconquista, que finalizaría con la toma de Granada el mismo año del Descubrimiento de América, en 1492.
El 732, los árabes del califato omeya, que ya habían pasado los Pirineos, fueron derrotados en la batalla de Poitiers por Carlos Martel [686-741]. Su retroceso más acá de los Pirineos, a al-Ándalus y su asentamiento allí, fue prácticamente coetáneo con el inicio de la Reconquista por don Pelayo [¿-737], primer monarca del Reino de Asturias. Sin embargo, habrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio[1221-1284], para encontrar la última e importante invasión árabe a la Península Ibérica, la de los benimerines africanos.
Claudio Sánchez-Albornoz [1893-1984] destacó el angustioso querer ser de los primeros siglos de la Reconquista; y el posterior querer demasiado, que lleva a la exaltación de la individualidad. El querer ser inicial era una vía de supervivencia, de conservación de su entidad como pueblo. El querer demasiado, en cambio, reflejaba una voluntad de dominio y señorío6.
Señala este autor el papel decisivo de España en la cristalización de la Edad Media en la Europa transpirenaica, como vanguardia y maestra de Europa. Siendo, así, “escudo y centinela frente al islam”, permitió el desarrollo del feudalismo europeo que, luego de la destrucción del orden romano por los bárbaros, prepararía el camino a las sociedades políticas de la Modernidad7.
Así, “mientras Europa yacía desmedrada y misérrima espiritualmente, en España florecía la civilización arábiga, que había conservado y transformado las viejas esencias de la cultura antigua”. A través de España recibió, en efecto, Europa los aportes filosóficos y tecno-científicos de esta civilización8.
Los descubrimientos, la Conquista y la Colonización del Nuevo Mundo, como empresa española, ampliaron el área geográfico-cultural del mundo de Occidente.
El inicio de la empresa de América
Fernando el Católico [Fernando II de Aragón, 1452-1516] tomó Granada el 2 de enero de 14929. Cristóbal Colón [Cristoforo Colombo, 1451-1506] descubrió América el 12 de octubre de ese mismo año. El feliz Almirante del Mar Océano estuvo de vuelta en Palos de Moguer el 13 de marzo de 1493 y fue recibido de modo triunfal por los Reyes Católicos en Barcelona el 15 de abril de ese año.
Interesa recordar estos datos cronológicos para ubicar con mayor facilidad las bulas alejandrinas. El papa Alejandro VI [1431-1503] concedió por ellas dominio y jurisdicción sobre las nuevas tierras a las Coronas de España y Portugal. En efecto, la bula Inter cœtera el 3 de mayo de 1493, haciendo expresa referencia al celo demostrado por los Reyes Católicos en la propagación de la fe, y mencionando particularmente la toma de Granada, delimitaba las zonas correspondientes a españoles y portugueses por un meridiano trazado de polo a polo, que pasaría a cien leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. En la segunda bula Inter cœtera, del 4 de mayo de 1493, y en la Dudum siquidem, del 26 de septiembre de ese mismo año, se precisa y ratifica la donación10.
Estas bulas de Alejandro VI constituyen, según Francisco Xavier de Ayala [1922-1994], “el último gran acto de soberanía universal del Pontificado Romano”11.
Muchos teólogos y juristas españoles (sobre todo los de la escuela de Salamanca) negaron valor jurídico a las bulas alejandrinas, basándose en el postulado de Francisco de Vitoria [1492-1546], InPapa nulla est potestas mere temporalis [El papa no tiene potestad ninguna en cosas meramente temporales].
El Papa —dice Venancio Diego Carro [1894-1972]— no podía dar lo que no era suyo; el Papa no tenía sobre los indios autoridad temporal, ni tampoco espiritual, pues eran infieles, y el Papa la tiene sólo sobre los cristianos, sobre los bautizados12.
La notable polémica académica no alteró el ejercicio del dominio geográfico-político concedido a ambas Coronas. Más aún, las modificaciones a lo dispuesto en las bulas Inter cœtera son consecuencia del Tratado de Tordesillas, suscrito entre España y Portugal el 7 de junio de 1494. Por dicho tratado, el mundo se dividía en dos zonas de influencia, compuestas por dos hemisferios separados por un meridiano trazado trescientos setenta leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. A España correspondía el oeste y a Portugal el este13.
La Primera Conquista
La llamada Primera Conquista se extiende hasta mediados del siglo XVI. Los excesos bélicos y las violaciones más de bulto a los derechos humanos de los indígenas (excesos y violaciones que fueron objeto de denuncias por los mismos españoles y discutidos tanto en el plano académico como en el político en una doble vertiente, teológica y jurídica) ocurrieron durante ese período.
El testimonio de los cronistas es claro. Bernal Díaz del Castillo [1492/1498-1584], por ejemplo, deja constancia de la aplicación del requerimiento en la conquista de México14; Gonzalo Fernández de Oviedo [1478-1557] relata la dureza de la conquista del Caribe y Panamá15; Hernando de Santillán y Figueroa [c. 1519-1574] habla del sangriento proceso de la conquista de Chile16.
La defensa de los derechos de los indios, por otra parte, fue obra de las mentes más preclaras de la España de la época.
El máximo representante de la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria [1492-1546], denunció el requerimiento como falso fundamento legitimador de la Primera Conquista. Vitoria decía que el requerimiento era injusto en su llamado a reconocer y acatar al papa y al emperador (la fictio iuris no suponía siquiera que el llamado fuera entendido por los aborígenes; y que, al ser injusto, no generaba jurídicamente ni causa de guerra contra los indios ni derecho alguno sobre las tierras)17.
La posición de la escuela de Salamanca y la larga discusión extraacadémica (sobre todo la realizada en las Juntas de Burgos y Valladolid) produjo variaciones de no poca monta en la política oficial española.
El emperador Carlos V (Carlos I de España y V de Alemania) promulgó las llamadas Leyes Nuevas de Indias el 26 de noviembre de 1542 en Barcelona, orientadas a remediar los abusos y crueldades de la Primera Conquista.
Cuando en 1546 se dieron instrucciones al gobernador Pedro de la Gasca [Lagasca, 1485-1567] para la pacificación del Perú, se prohibieron nuevas conquistas.
Las secuelas negativas de la Primera Conquista quedan plasmadas en la carta que el 18 de enero de 1548 Carlos I dirige al príncipe Felipe (futuro Felipe II [1527-1598]) pidiéndole poblar y rehacer las Indias18.
El fin de la Conquista se señala, también, en la Real Cédula del 29 de abril de 1549, que tenía como destinatarios a los oidores de la Audiencia y Cancillería Real de la Nueva España [México]. En igual sentido está también la Real Cédula del 12 de mayo de 1549 dirigida al presidente y a los oidores de la Audiencia del Perú. (Se pone énfasis en indicar se eviten desde entonces los abusos cometidos).
España, como todas las potencias coloniales europeas, cometió abusos. Pero solo ella, históricamente hablando, admitió de forma oficial como tales esos errores y procuró, con mayor o menor eficacia, según los casos, poner fin a los mismos y establecer los correctivos necesarios.
El 3 de julio de 1549, el Consejo de Indias reconoció la imposibilidad de cumplir con lo ya legislado sobre las conquistas. Estando en cuenta, además, de la polémica abierta entre Bartolomé de Las Casas [1474/1484-1566] y Juan Ginés de Sepúlveda [1490-1573] sobre la legitimidad de las conquistas, propuso celebrar una junta de juristas y teólogos para estudiar el mejor modo de proceder en adelante. El 31 de diciembre de ese año 1549, por recomendación del mismo Consejo de Indias, el rey suspendió en sus dominios la Conquista, bajo graves penas (desde la muerte a la confiscación de bienes). El 16 de abril de 1550 suspendió de manera expresa las guerras de conquista; y el 7 de julio de ese año se convocó la Junta de Valladolid, la cual se pronunció en idéntico sentido. Por último, el 13 de mayo de 1556, Carlos V ordenó que la Conquista se sustituyera por la población pacífica y el gobierno colonial de sus dominios americanos.
La naciónespañola
La fase constitutiva de la nación española, que encuentra sus raíces en la antigua Hispania romana y que necesariamente poseerá ingredientes del Sefarad judío y del al-Ándalus árabe, puede ubicarse en el epílogo del siglo XV. Esa constitución de la nación española no puede identificarse con el “nacimiento” de España (que suele colocarse varios siglos antes). La constitución de la nacionalidad queda así, para España, uncida, desde el punto de vista histórico, tanto al final de la Reconquista como al Descubrimiento de América19.
Esa fase constitutiva generó una etapa de ascenso, de fuerte presencia hispánica que causará (o condicionará, para decirlo mejor y con mayor exactitud) el llamado Siglo de Oro (s. XVI-XVII), el siglo de la hegemonía cultural-política y militar de España en el mundo de Occidente.
Antonio Ballesteros y Beretta [1880-1949] sostuvo que esa hegemonía fue la que posibilitó la empresa en el Nuevo Mundo20. Américo Castro [1885-1972], por el contrario, defendió la tesis de que la hegemonía habría sido imposible para España sin el oro y la plata de América21. Claudio Sánchez-Albornoz [1893-1994], por su parte, señaló la vía intermedia entre ambas posturas: para él, las guerras terrestres de España en Europa fueron un lastre para el esfuerzo de España en América. Así, la política de los Austria consumió el oro y la plata de América, pero también, a fin de cuentas, agotó fiscal y humanamente a Castilla22.
Los descubrimientos y la Primera Conquista se realizaron, lo cual es paradójico, en medio de una grave falta de liquidez para la Corona española. Tan pronto como el 27 de marzo de 1528, el emperador Carlos I (V de Alemania) realizó, por necesidades monetarias, un acto de notable importancia. De esa fecha es la real cédula que contiene la Capitulación de los Bélzares (o Welzares o Welser) [27 marzo 1523], creándose la Provincia del Golfo de Venezuela y del Cabo de la Vela, de la cual formaban parte “todas las islas que están en dichas costas”, desde el cabo de la Vela hasta Maracapana23. Esta creación de la provincia y, luego, casi dos siglos y medio después, la creación de la Capitanía General de Venezuela con Carlos III, en 1777, son hechos de referencia imprescindible en la consideración de la génesis histórica de la patria criolla venezolana y de su territorio propio.
Un mundo de derecho
En 1529 Carlos I (V de Alemania) vendió, por agobios económicos, las islas Molucas, muy ricas en especias, por varios miles de ducados24. Pero más allá de sus problemas de caja, el español que vino a América trajo, con todas sus complejidades, un mundo de derecho. En 1530, una real cédula del mismo emperador establecía que, a falta de legislación especial para América, “se guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla conforme a las de Toro”. Las llamadas Leyes de Toro habían sido aprobadas en las Cortes de 1505. Así pasó el derecho de Castilla a América; y, como ha destacado Francisco Domínguez Compañy, conservó siempre su carácter supletorio25.
Es por esa vía jurídica como perdurarán instituciones y estructuras medievales en América, que consagraban, fortaleciéndolos, derechos y privilegios ciudadanos y locales. Cuando los mismos intentaron ser negados por el Estado español moderno —centralista y absolutista— se generó una constante tensión histórica que, a la postre, debe considerarse como una de las causas del movimiento emancipador.
Francisco Domínguez Compañy coincide con Julián Marías [1914-2005] en cuanto al momento en el cual surge en España la conciencia de nación. Pero, según él, la misma tiene poco significado para los descubridores y conquistadores de América: “la vida española que viene al Nuevo Mundo —dice— es la vida medieval, y por tanto concibe sólo, además de la vida local, la unidad religiosa e imperial”. Y añade: “nuestra primera vida pública es, exclusivamente, vida ciudadana”26.
José Ortega y Gasset [1883-1955], en España invertebrada (1921)27, y Ricardo Levene [1885-1959], en su Introducción a la Historia del Derecho indiano (1924)y en su Historia del Derecho argentino (1945)28, destacaron que la Conquista y la Colonización tuvieron un carácter eminentemente popular y privado. Más que dirigir la empresa, la Corona de Castilla la va como siguiendo, dándole cauce jurídico y concediendo favores a quienes, con aciertos y errores, la realizan29.
Los conquistadores trasladaron, así, a América, el sistema local que conocían en la Península: el castellano-leonés, cuyos cabildos, concejos municipales o cortes de los municipios serán el gobierno efectivo durante la mayor parte del siglo XVI30.
El único sujeto capaz de derechos y obligaciones en las iniciales poblaciones hispánicas de América es aquel que posee la condición de vecino. Una ley de Carlos I (V de Alemania) de 1541, recogida en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, definía como vecino quien tuviese casa poblada. Las ordenanzas de Felipe II de 1573 amplían el concepto, no siendo limitantes para tener condición de vecino ni el origen racial, ni el no ser primogénito, ni el ser mujer. A partir de entonces, el criollo ingresa legalmente en la intensa vida municipal. La condición de vecino era requisito sine qua non para participar como elector y como elegible en la designación de los cargos municipales31.
Cuando se conocen las instituciones locales hispanoamericanas, se entiende que Víctor Andrés Belaúnde [1883-1966] afirmara, con rotundidad, que “España sembró Cabildos y cosechó Naciones”32.
La ratioevangelizadora
Como queda dicho, en la donación de las bulas alejandrinas aparece la ratio evangelizadora.
La referencia a la toma de Granada que está en la Inter cœtera del 3 de mayo de 1493 permite ver a esta, respecto a la ratio evangelizadora, en conexión con la bula precedente de Inocencio VIII, la Ortodoxae fidei propagationem, del 13 de diciembre de 1486, mediante la cual se concedía a los monarcas católicos de España el privilegio del patronazgo sobre Granada.
El afán evangelizador no es consecuencia, sin embargo, de las menciones reiteradas en documentos pontificios. La firme adhesión a la fe católica suponía, para el español de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, un vital compromiso apostólico. El afán evangelizador, además, luego de casi ocho siglos de Reconquista, formaba parte del imaginario colectivo hispánico.
Diversos autores, entre los cuales destaca Marcel Bataillon [1895-1977], señalan que la política peninsular en la América española estuvo guiada, durante el siglo XVI, por una visión providencialista (no ajena a las influencias del milenarismo joaquinista [de Gioacchino di Fiore, 1135-1202] bajomedieval o a las del mesianismo savonaroliano [de Girolamo Savonarola, 1452-1498]). Ese providencialismo llevaba al pueblo español a verse a sí mismo —sobre todo a sus monarcas y a quienes hacían sus veces en América— como elegidos por Dios para la propagación del Reino de Cristo en el mundo, reparando, así, la pérdida para el catolicismo de algunos pueblos europeos por la Reforma. Era la llamada teoría de la compensación: los pueblos caídos en manos del protestantismo se compensaban con otros, hasta entonces desconocidos en el orbe cristiano33.
Más allá de la conciencia providencialista y el imaginario colectivo que anima el Descubrimiento, la Conquista y la Colonización, España es, en el decir de Carlos Fuentes [1928-2012], “el único imperio de la época y el primero de la historia” que “debate consigo mismo los errores de su política de Colonización”34. “Sólo España lo hizo —dice Fuentes—; no lo hicieron las otras potencias coloniales Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda, cuyos crímenes de exterminio y esclavitud son comparables a los de España”. Luego de recordar que, en medio de las polémicas académicas del siglo XVI, Francisco de Vitoria preguntaba a sus alumnos desde su cátedra de Salamanca “¿Qué habrían pensado Uds. si en vez de conquistar a los indios americanos, son éstos los que conquistan a España y nos tratan a nosotros como nosotros los tratamos a ellos?”, Fuentes afirma que “España y América universalizaron la idea de los derechos del hombre”35.
De Montesinos a la escuela de Salamanca36
El aporte de la Orden de Santo Domingo a la escolástica española del Siglo de Oro fue relevante. Además de las dos grandes figuras de la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria [1480/1486-1546] y Domingo de Soto [1494-1560], merecen mencionarse, entre otros, Bartolomé de Medina [1527-1580] y Domingo Báñez [1528-1604].
Francisco de Vitoria, como puede deducirse de su nombre, aunque natural de Burgos, era de ascendencia vasca. Su padre, Pedro de Arcaya, nacido en Vitoria, se trasladó a Burgos para trabajar al servicio de los Reyes Católicos. Allí comenzó a ser llamado Pedro de Vitoria, por su lugar de origen. Casó con Catalina Compludo [1485-1546], castellana con familia de “cristianos nuevos”, convertidos del judaísmo37.
La faceta evangelizadora de la Conquista tiene, como telón de fondo, una polémica con una historia doctrinal apasionante, vista a la distancia.
Como “el primer acto del drama americano” se califica38 el sermón de fray Antonio de Montesinos [1475-1540], en Santo Domingo, el 4° domingo de Adviento (21 de diciembre) de 1511. Tal predicación, referida a los primeros repartimientos de indios, puede resumirse en cuatro puntos. Montesinos (que expresaba la opinión de los dominicos, que tenían allí como prior a fray Pedro de Córdoba [1482-1521]) señaló:
I. Las guerras contra los indios son injustas.
II. Los repartimientos son injustos, por carecer de título jurídico que los justifique.
III. El trato dispensado a los indios es injusto y cruel.
IV. Los encomenderos están en pecado mortal.
Como sus palabras produjeron gran escándalo, Montesinos repitió sus planteamientos en el sermón del domingo siguiente (28 de diciembre de 1511).
La polémica cruzó el mar y llegó a la metrópoli. Fernando el Católico, regente de Castilla, convocó para estudiar el asunto a las juntas de teólogos de Burgos y Valladolid, de 1512 y 1513 respectivamente. De esas juntas salieron las primeras leyes protectoras de indios y el famoso requerimiento que, como queda dicho, fue negado en su validez por Vitoria, en particular, y por la escuela de Salamanca, en general. El requerimiento era una fictio iuris según la cual se conminaba a los indios para que aceptaran de forma pacífica la instrucción en la fe y su sometimiento al papa y al monarca español, siendo posible, si ofrecían resistencia, ser sometidos por la fuerza.
Cuando Montesinos pronuncia su histórico sermón, un joven encomendero le escucha estremecido. Renuncia a su repartimiento en 1514 y se hace dominico en 1522. Su nombre: Bartolomé de Las Casas.
El “segundo acto del drama americano” es la disputa pastoral entre Bartolomé de Las Casas [1474/1484-1576], ya dominico, y fray Toribio de Motolinía [Toribio de Benavente, 1482-1568], franciscano. En 1552 aparece en Sevilla el Confesionario de Las Casas. Cuando lo publica ha sido ya nombrado obispo de Chiapas y triunfado en su confrontación dialéctica con Juan Ginés de Sepúlveda39.
El Confesionario de Las Casas era rigorista y llevaba la aprobación, como censores, de Melchor Cano [1509-1560] y Mancio de Corpus Christi [1507-1576], ilustres teólogos de Salamanca. Las Casas decía que todo conquistador, antes de ser absuelto en confesión, debía dar caución o documento público, comprometiéndose a cumplir las indicaciones del confesor. Planteaba también la obligación de restitución total a los indios por parte de los conquistadores, encomenderos y comerciantes (lo cual resultaba difícil de cumplir, por no decir prácticamente imposible).
Pues bien, Motolinía se dirigió en 1555 a Carlos V (aunque, para entonces, gobernaba ya el príncipe Felipe) rogando al emperador se volviera a examinar el Confesionario lascasiano por el Consejo de Indias y las universidades, para ver si podían o no ser absueltos los conquistadores.
El “tercer acto del drama americano”40 viene dado por el III Concilio Mexicano, de 1558, hasta donde llega, según el Celam, la “evangelización fundante”. En dicho concilio dominicos, franciscanos y jesuitas coincidieron en rechazar (si bien con variantes entre ellos) la guerra contra los chichimecas. Coincidieron, también, en considerar los repartimientos como injustos, contrarios a la salus animarum [salud o salvación de las almas] de los indios y perjudiciales a su salud corporal y a sus haciendas. Los consideraban inconvenientes “haziéndose como se hazen”. Como indica Saranyana, no planteaban su abolición sino su perfeccionamiento, para que su uso fuese justo.
Para valorar las conclusiones del III Concilio Mexicano, téngase en cuenta que, en esa mitad del siglo XVI había cobrado fuerza en la Península la polémica encendida por Ginés de Sepúlveda, quien negaba la humanidad del indio y justificaba las guerras de conquista. Si bien Bartolomé de Las Casas enfrentó dialécticamente a Ginés de Sepúlveda, correspondió a Francisco de Vitoria la más alta afirmación de la dignidad del indio y de la defensa de sus derechos inalienables como persona.
Vitoria sostenía además la visión de la comunidad política de todos los pueblos de la tierra. La comunidad internacional era para él de derecho natural. Toma, para definir el ius gentium como ius inter gentes, la definición de Gayo [130-180] (lo que la razón natural ha constituido entre los hombres) en la cual cambia la palabra homines por la palabra gentes. A Vitoria corresponde en justicia el título de padre del Derecho de Gentes. A su entender, totus orbis constituye una respublica. Los indígenas del Nuevo Mundo, enseña Vitoria, eran verdaderos dueños, tanto desde el punto de vista público como del privado [vere domini, tam publice quam privatim]; y del derecho natural de sociedad y comunicación [ius naturalis societatis et communicationis] de la comunidad mundial no podía ningún poder sustraerse sin justa causa41.
Tan meritoria postura no fue solo de Vitoria sino de toda la escuela de Salamanca. En efecto, el Real Consejo de Castilla pidió a la Universidad de Salamanca pronunciarse sobre el Democrates alter de Juan Ginés de Sepúlveda42. El 16 de julio de 1548 se aprobaron las ponencias sobre el tema con respaldo de todo el claustro universitario43.
Domingo de Soto [c. 1494-1560] y Melchor Cano aplicaron ese “manifiesto de libertades”44 a la confrontación Ginés de Sepúlveda-Las Casas en la Junta de Valladolid, que prohíbe el 13 de mayo de 1556 las guerras de conquista.
Entre el primer acto y el segundo acto del drama americano ocurre un hecho de singular importancia. El 1° de julio de 1541 se reúne en Salamanca, a petición de Carlos V, la junta de teólogos, para la revisión de las prácticas y métodos de la evangelización de América. La misma aboga por una instrucción evangelizadora que lleve al indígena a decidir libremente sobre su conversión.
Como ha apuntado Pereña, se revisa, entonces, con criterio pastoral, la pastoral dela palabra. Con todo rigor teológico y notable sentido pedagógico se prepararon, luego, catecismos, confesionarios y sermonarios, para ser usados en la evangelización de América. Los sínodos de Santafé (1556) y de Popayán (1558) hablan de la responsabilidad subsidiaria de la Corona por los excesos de la Primera Conquista; y se envía al Concilio de Trento a un discípulo de la escuela de Salamanca, Juan del Valle, primer obispo de Popayán, con los capítulos aprobados en el Sínodo de Popayán45.
En la historia colonial de la evangelización americana resulta también de gran importancia un concilio posterior al III de México. Se trata del III Concilio de Lima, celebrado en 1584. El mismo se caracterizó por una sana inquietud pastoral. El catecismo allí aprobado (Catecismo del III Concilio de Lima o Catecismo limense) fue para las autoridades eclesiásticas y civiles el texto obligatorio para la evangelización de América del Sur y Panamá46.
La leyenda negra47
Julián Marías [1914-2005] recordaba, al publicar en 1985 España inteligible, que el nombre leyenda negra se generalizó desde que Julián Juderías [1877-1918] publicó su libro con tal título. Juderías señalaba, como aspecto primario, la falsedad de la leyenda negra; y, como asunto secundario, “su reiteración, repetición, prolongación obsesiva”48.
Para Marías, el fenómeno consiste en “la descalificación global de un país, fundada en algunos hechos —y no importa demasiado que sean verdaderos o falsos—”. “La leyenda negra —dice— consiste en que, partiendo desde un punto concreto, que podemos suponer cierto, se extiende la condenación y descalificación a todo un país a lo largo de toda su historia, incluida la futura”. Así, la peculiaridad de la leyenda negra es esa condena a futuro y sine die49.
Contra España, históricamente, puede constatarse la aparición de la leyenda negra en el siglo XVI, aumentando su volumen a lo largo de los siglos XVII y XVIII; y reverdece —apunta Marías— con cualquier pretexto, sin prescribir jamás”50.
Para que se produzca la leyenda negra deben, según Marías, darse tres condiciones: “Primera, que se trate de un país muy importante, que esté de tal modo presente en el horizonte de los demás que haya que contar con él. Segunda, que exista una secreta admiración, envidiosa y no confesada, por ese país. Tercera, la existencia de una organización (pueden ser varias, que se combinan o se turnan). Si no se dan estas tres condiciones, la leyenda negra no prospera: o no llega a iniciarse, o no se consolida, o decae pronto”51.
Aunque la leyenda negra contra España no ha logrado vaciar al Descubrimiento de su naturaleza más profunda y perdurable, no resulta ocioso hacer mención de la acusación principal que ella ha mantenido contra la Conquista y Colonización española de América: la de genocidio.
Tal acusación encuentra su origen, al parecer, en Teodoro de Bry [Johann Theodorus de Bry, 1528-1598], artista-grabador originario de Flandes, quien nunca estuvo en América. Teodoro de Bry tenía su imprenta en Fráncfort. Allí editó, con grabados de su imaginación, textos antiespañoles de autores protestantes (en su casi totalidad) que exhibían frente a España, además de un antagonismo político nacional, una singular intolerancia religiosa basada en un anticatolicismo radical. Algunos de los textos editados por él como parte de su Colecciónde grandes y pequeños viajes a Indias (1590-1623) son obra de conocidos piratas, nada bien reputados por la historia debido a sus personales procedimientos (como, p. e., Walter Raleigh [c. 1552-1618] y Francis Drake [1543-1596])52.
Entre los libros que De Bry edita está, por supuesto, la Brevísima Historia de ladestrucción de las Indias, de Bartolomé de Las Casas, que databa de 1541. La pasionalidad político-religiosa llevará a la distorsión de los poco serios datos lascasianos. La deformación instrumentalizada de ellos será la palanca de la mantenida acusación de genocidio.
Las Casas, como se sabe, llegó a hablar del exterminio de quince millones de indios durante la Primera Conquista. Casi cuatro décadas después de la publicación de su obra, el príncipe Guillermo de Orange [1533-1584] elevó (1580) esa cifra a veinte millones. Tal generosidad estadística resultó superada (1771) por Louis-Sébastien Mercier [1740-1814] quien, sin titubear, acusó a España de haber asesinado a treinta y cinco millones de indios. Ya puestos a aumentar, Cornelius Paw [o De Pauw, 1739-1799] atribuyó inexactamente a Las Casas la afirmación de que los españoles habían degollado en América a cincuenta millones de indios.
La acusación de genocidio divulgada por Teodoro de Bry se generalizó a través de las repeticiones (así, p. e., las [1624] de Francisco Flechter [c. 1555-1619], un clérigo de la Iglesia de Inglaterra que acompañó en sus aventuras marineras y corsarias a Francis Drake; las de [1633] Johannes de Laët [1581-1649], geógrafo holandés director de la Ducht West India Company; la de [1645] Guillaume Coppier [1606-1674], aventurero, marino y escritor; la de [1686] Alexander Olivier Exquemelin [1646-1717], filibustero y cirujano; y la [1695] de François Froger [1676-1710], ingeniero hidrógrafo e historiador).
El número de muertos atribuido a España fue, pues, recogido y aumentado en los relatos románticos del siglo XIX, que tuvieron no poca influencia en la intelligentsia de la emancipación latinoamericana (p. e., los franceses Guillaume-Thomas Raynal [1713-1796], Antoine Touron [1686-1775] y Jean-François Marmontel [1723-1799]; el mexicano Servando Teresa de Mier [1765-1827]; y el inglés William Robertson [1721-1793]).
Hoy se sabe con precisión que la mayor parte de las muertes en el tiempo de la Primera Conquista no se debieron a un plan deliberado de genocidio, sino que fueron el trágico fruto de enfermedades como la viruela, traídas, en efecto, a América por el hombre hispánico.
Ángel Rosenblat [1902-1984] realizó un notable estudio de la población indígena de América Latina, desde el Descubrimiento hasta nuestros días53. Haciendo el perfil demográfico-histórico del continente se detuvo a valorar, con rigor analítico, horizontal y verticalmente, la recesión poblacional de la Primera Conquista. Sus conclusiones pueden resumirse así: de 1492 a 1570 se produjo en América una reducción poblacional de dos millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta indios. En los ochenta años siguientes (1570-1650) la población disminuye en ochocientos mil indios y aumenta en un millón doscientos mil habitantes. Estas últimas cifras muestran no solo que la Conquista ha terminado, sino que avanza la Colonización. El indio puro se diluye, en gran medida, en el mestizaje.
El mestizaje
El mestizaje resulta, para varios autores54, la prueba de la acción continuada y pacífica de la Colonización, una vez finalizada la Conquista.
Luciano Pereña [1920-2007] no vacila en calificar el mestizaje como “fenómeno característico de la Colonización española”, añadiendo que el mismo se produjo porque “los españoles carecían de prejuicios raciales”. En soporte de tal afirmación está la Real Cédula del 14 de marzo de 1514, autorizando los matrimonios de españoles con indias55.
Luego de la Primera Conquista, el espíritu español, caracterizado desde fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI por una tensión entre lo medieval y lo renacentista, va dando un viraje. Manteniéndose una peculiar simbiosis de tales elementos en una Europa donde se ha dado, con la Reforma protestante, la disgregación de la antigua res publicachristianorum [la república de los cristianos, la cristiandad, en la cual los príncipes de todos los reinos tenían una fe común], España se vuelve sobre sí misma, se enclaustra, buscando la defensa de su identidad y afirmando su ser de histórico bastión de valores perennes.
En ello radica su grandeza y su drama. El siglo XVII representa la prematura decadencia española en la historia indiana, en nuestra historia hispanoamericana. En ese siglo se opera, en líneas generales (aunque en algunas partes, como en Venezuela, fue en el siglo XVIII), la consolidación de la estructura colonial. Dicha estructura, siendo expresión de un vitalismo en descenso, deja testimonios admirables de obra compleja y terminada. No en vano el siglo XVII, en España y en América, es el siglo del barroco56.
Al inicio de ese siglo, Miguel de Cervantes [1547-1616] escribirá el Quijote. Allí queda plasmada la universalidad del alma mestiza de la España peninsular y también el alma mestiza de la España americana. Con el Quijote no se opera solamente la fina sepultura del mundo caballeresco, sino la afirmación, frente al sensualismo realista del Renacimiento, de la hidalguía que busca, con rectitud de espíritu, la santidad y la grandeza.
El siglo XVII español es un siglo en el cual el afán de perfección se manifiesta en una estética recargada. El arte expresa la complicación de un espíritu que se introvierte, que se contempla a sí mismo. Sin embargo, a pesar de lo barroco, de lo churrigueresco, no es un siglo que se caracteriza por grandes tensiones internas, aunque sea patente en él la crisis espiritual y política.
La tensión hispánica característica del siglo XVII no debe buscarse en elementos contrapuestos de su propia savia, sino en el evidente antagonismo entre su savia tradicional y la savia distinta que en el resto de Europa animaba ya un tiempo diferente.
España pudo ser vanguardia de una Europa en mutación. Se señala, por ejemplo, que, a mediados del siglo XVI, en 1543, Juan de Lascaris [1560-1657] inventó para el emperador Carlos V un incipiente barco de vapor con ruedas de alabes, que fue probado con éxito en el puerto de Barcelona57. Pudo serlo y, sin embargo, no lo fue. Su empeño era otro. Su planteamiento ideológico está mucho más condicionado en el siglo XVII por la mentalidad medieval que por la mentalidad moderna.
El tránsito de lo europeo a lo mestizo, que se había iniciado en el siglo XVI con toda la problemática cultural-política de la Conquista, con su peculiar pedagogía de la evangelización, con sus utopías sociales, cristaliza con el molde de la llamada escolástica tardía en la cultura colonial del siglo XVII.
Ello no ocurre por azar. Acontece que España es mestiza con antelación a su empresa americana. Es Hispania. Es Sefarad. Es al-Ándalus. Lo que no es mestizo es lo menos auténtico de España. Cuando Colón cruza el Atlántico, ya celtíberos, fenicios, romanos, cartagineses, judíos, germanos y árabes se habían fundido en su historia, perfilando un pueblo de recia personalidad.
El mestizaje de América Latina es, así, un legado de España. Además de un fenómeno biológico, resulta también, y fundamentalmente, un fenómeno psicológico y cultural. Lo auténtico de nuestra América es, desde entonces (y lo sigue siendo hoy) lo mestizo. Nuestra criollidad es mestiza.
La reacción antiespañola que pretende desconocer de forma absurda el componente nuclear de nuestro mestizaje es obra posterior del positivismo decimonónico. El positivismo del siglo XIX buscó de manera perseverante la institucionalización de la inautenticidad. Logró imponer como dogma civil [creencia popular] las ficciones de una élite herodiana (en el sentido de Arnold J. Toynbee [1898-1975]), que se avergonzaba de nuestra mesticidad.
Desespañolizarnos es progresar fue el lema del positivismo del siglo XIX. Así, desde el poder político oficialmente se desespañolizó nuestro mestizaje. Desde entonces (como lo hispánico es, en términos históricos, no solo el hilo que junta las cuentas del collar, sino, además, el elemento principal de la fusión de estas), no sabemos qué somos y, por grotesca añadidura, no progresamos. Desde que ese positivismo vació nuestra entidad histórica, ignoramos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y empezamos la ruta tortuosa (aún no concluida) de intentar, sin éxito, parecernos a otros, de intentar ser otros, sin dejar de ser, paradójicamente, nosotros mismos.
La verdad ineludible —nos guste o no— es que somos mestizos; y que nuestro mestizaje no se entiende sin lo hispánico como elemento principal de ese mestizaje.
La dimensión histórica del Descubrimiento
¿Cuál fue, en realidad, la dimensión histórica del Descubrimiento? Puede hablarse, sin hipérbole, de una dimensión propiamente española y de una dimensión genéricamente europea.
Rafael Caldera [1916-2009] escribió en el viejo monasterio de Palos de Moguer sus Reflexiones de la Rábida. Allí, pensando, quizá, que la Virgen de alabastro de Santa María de la Rábida, al recoger la plegaria de Colón, pulsó la aguja que nos cosió a la historia; pensando, quizá, que la nao capitana de la aventura inicial del Descubrimiento se llamó de propósito Santa María; nos dejó, sobre Colón y la empresa castellana, un enfoque que sigue conservando actualidad.