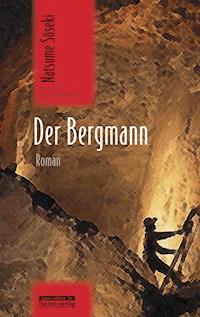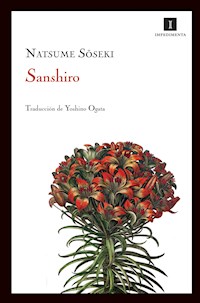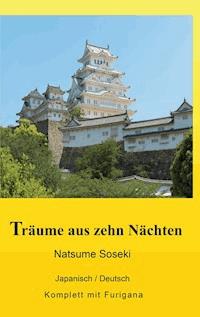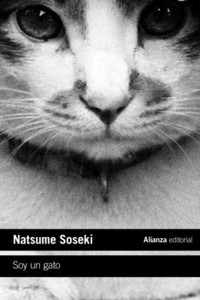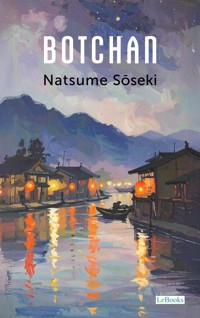Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1906 e inspirada en su propia experiencia, Botchan fue la novela más popular de Natsume Soseki (1867-1916) en parte gracias a la sencillez de su planteamiento: las aventuras de un orgulloso joven de Tokio que es destinado como profesor a una escuela provinciana en la agreste isla de Shikoku. De forma parecida a como sucede en su novela Soy un gato, publicada también en esta colección, en la que es la mirada del felino la que disecciona con acidez la sociedad en mitad de la cual le ha tocado vivir, Soseki se sirve de situaciones jocosas que en ocasiones rayan el absurdo para pintar un entorno social en el que los valores tradicionales que habían fundamentado la cultura nipona -el honor, la equidad, la justicia- estaban siendo sustituidos por otros basados en el éxito personal, la superficialidad y la avaricia. Traducción de Rumi Tani Moratalla
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Natsume Sōseki
Botchan
Traducción del japonés de Rumi Tani Moratalla
Índice
Capítulo uno
Capítulo dos
Capítulo tres
Capítulo cuatro
Capítulo cinco
Capítulo seis
Capítulo siete
Capítulo ocho
Capítulo nueve
Capítulo diez
Capítulo once
Créditos
Capítulo uno
Desde que era niño he cometido innumerables locuras y temeridades por culpa de la impulsividad que había heredado de mi familia. Una vez, cuando estaba en la escuela primaria, no se me ocurrió otra cosa que tirarme desde el primer piso del colegio y acabé con la cadera dislocada una semana. No me extraña que la gente se preguntara por qué había hecho semejante locura; tampoco sabría decir una razón concreta. Solo sé que cuando me estaba asomando por la ventana del primer piso de aquel edificio nuevo, un compañero de clase me retó en broma:
–¡Eh, tú, gallina! Por mucho que te hagas el chulito, seguro que no te atreves a tirarte desde ahí.
Cuando regresé a casa en brazos del bedel, mi padre, con los ojos saliéndose de las órbitas, me regañó a la vez que me reprochaba que me hubiera dislocado habiendo saltado tan solo desde un primer piso, a lo que le contesté tajantemente que la próxima vez lo conseguiría sin quedar malherido.
Otro día, les estaba enseñando a mis amigos una bonita navaja importada de Occidente que me había regalado uno de mis parientes, y cuando les mostraba la hoja haciendo reflejar la luz del sol, me dijo uno de ellos:
–Vale, brillar, brilla mucho; pero no tiene pinta de cortar.
–Ah ¿no? ¿Cómo no va a cortar? ¿A que te enseño cómo corta todo lo que pillo? –le contesté bravucón.
–Entonces, atrévete a cortarte un dedo –me retó.
–Pues ahora verás, cortar un dedo es así de fácil.
Y clavé en diagonal la hoja de la navaja en el pulgar de mi mano derecha. Gracias a dios que, entre que la hoja de la navaja era pequeña y el hueso de mi pulgar duro, por lo que hasta ahora mi dedo sigue en su sitio. Sin embargo, la cicatriz no desaparecerá mientras viva.
A veinte pasos hacia el este de nuestro jardín se extendía una cuesta poco pronunciada y había allí un pequeño huerto que daba al sur; en el centro de ese huerto se alzaba un castaño. Yo apreciaba esas castañas más que mi propia vida. Cuando llegaba su época y las castañas maduraban, me levantaba temprano y salía por la puerta trasera de la casa para ir corriendo a recoger las que habían caído al suelo y llevármelas a la escuela donde me las comía. Al oeste nuestro jardín lindaba con el de un prestamista llamado Yamashiro que tenía un hijo llamado Kantarō de unos 13 o 14 años. Era un chaval cobarde, pero, pese a ser de esa condición, se atrevía a trepar y cruzar la valla de madera y bambú para entrar y robar nuestras castañas.
Un día al atardecer me escondí en la penumbra de la puerta y, por fin, me lancé sobre él para atraparlo. Kantarō reaccionó desorientado, pero se resistió y se abalanzó sobre mí con todas sus fuerzas. Él tenía dos años más que yo y, aunque era un cobarde, tenía mucha fuerza. Intentó darme un golpe fuerte en el pecho con su cabeza tan grande como una alcántara y, de repente, a base de dar cabezazos su cabeza se deslizó dentro de la manga de mi kimono. Comencé a agitar en todas direcciones el brazo que se me había quedado atrapado y su cabeza comenzó a oscilar a derecha e izquierda hasta que, medio asfixiado, acabó pegándome un mordisco en el bíceps. Me dolió tanto que empujé a Kantarō contra la valla y lo lancé al otro lado con la pierna. El terreno de Yamashiro se encontraba dos metros más bajo que el huerto así que cayó de cabeza en su parcela y rompió la mitad de la valla de bambú al tiempo que emitía un gran gemido. Al caer, Kantarō me arrancó la manga del kimono, de manera que mi brazo quedó liberado. Esa misma noche mi madre fue a casa de Yamashiro para disculparse y, de paso, recuperar la manga.
Mis travesuras no acabaron aquí. Un día me llevé a Kaneko, el hijo del carpintero, y a Kaku, el del pescadero, y destrozamos la huerta de zanahorias de Mosaku. Las zanahorias todavía no habían brotado de manera uniforme así que Mosaku las había cubierto con montones de paja para protegerlas. Se nos ocurrió a los tres a hacer un torneo de sumo1encima de la paja y estuvimos peleando durante horas, así que, como imaginaréis, todas las zanahorias se echaron a perder.
También recuerdo que tapé el pozo del arrozal de los Yoshikawa y que luego me pidieron explicaciones por mi gran ocurrencia. Por entonces había un sistema para el regadío que consistía en vaciar el interior de los troncos gruesos de los bambúes, enterrarlos profundamente en la tierra y hacer que fluyera el agua por ellos y así regar las espigas de arroz. Como entonces no tenía ni idea de en qué consistía ese método, metí piedras y ramas en el interior de los troncos hasta atascarlos y cuando nos aseguramos de que ya no salía más agua regresamos a casa. Mientras cenábamos, vino Yoshikawa a nuestra casa hecho una furia y con la cara roja. Creo recordar que mis padres lo solucionaron pagándole una indemnización.
Mi padre nunca me había mostrado cariño; y mi madre solo tenía ojos para mi hermano mayor. Este hermano en cuestión tenía la piel extrañamente pálida y le encantaba interpretar papeles femeninos imitando obras de kabuki2. Mi padre, cada vez que me veía, no hacía más que decirme que yo nunca llegaría a nada; y mi madre se descorazonaba diciendo que yo era una criatura violenta a más no poder, y que temía lo que me pudiera pasar en el futuro. Pues sí, es verdad que no iba a llegar a nada. No me extraña que se preocuparan por mi futuro. Lo único que intentaba era, al menos, no acabar en la cárcel.
Dos o tres días antes de que mi madre muriera, estaba yo dando volteretas en la cocina con tan mala suerte que acabé golpeándome las costillas con la esquina del horno. Me dolió muchísimo. Mi madre explotó y, como me dijo que no quería en casa a alguien como yo, me fui a dormir a casa de uno de mis parientes. Poco después me llegó la noticia de su muerte. Nunca imaginé que fuera a morir tan pronto. Regresé pensado que si hubiera sabido que estaba tan enferma me habría comportado mejor. Como era de esperar, mi hermano me reprochó que fuera un hijo sin ninguna consideración, creía que nuestra madre había muerto por los disgustos que yo le había dado. Me dio tanta rabia que le di una bofetada y acabó enfadándose conmigo.
Desde que murió nuestra madre viví con mi padre y mi hermano. Mi padre era un hombre perezoso y cada vez que me veía la cara repetía como una retahíla que yo no servía para nada. Yo no entendía a qué se refería. Vaya padre más raro que me había tocado, pensaba. Mi hermano decía que quería ser un hombre de negocios y no hacía más que estudiar inglés. Yo no me entendía bien con él por su carácter afeminado y retorcido. Solíamos reñir cada diez días. Una vez, cuando estábamos echando una partida de shogi3me hizo una trampa que le daba la partida a la vez que se burlaba de mí mientras yo intentaba buscar una salida. Me enfadé tanto que le tiré la ficha que tenía en la mano; le dio entre las cejas y comenzó a sangrar un poco. Mi hermano corrió a chivarse a mi padre y él me dijo que me iba a echar de casa y cortaría cualquier lazo conmigo.
En aquel entonces me resigné y esperaba que me echara de casa en cualquier momento, pero nuestra criada, Kiyo4, que llevaba con nosotros desde hacía unos diez años, imploró en lágrimas a mi padre que me perdonara y, por fin, su ira se desvaneció. Aun así, mi padre nunca me había inspirado mucho miedo. Pero por Kiyo casi me daba pena. Me habían contado que procedía de una familia de linaje alto y poderoso, pero que después de derrumbarse el anterior gobierno feudal5 su familia había perdido todo y ella acabó, finalmente, trabajando como criada en casas ajenas. Por tanto, estoy hablando de una anciana que a saber qué tipo de lazos tenía conmigo en otras vidas anteriores, y que siempre se mostraba cariñosa y protectora conmigo. Qué extraña es la vida. Aunque hubiera sido rechazado por mi madre dos o tres días antes de morirse, aunque mi padre no parara de quejarse de mí, aunque en mi barrio me vieran como un garbanzo negro por ser un bicho malvado y violento, Kiyo siempre me tuvo cariño. Como estaba resignado a que nadie me tuviera simpatía, no me importaba que me trataran con indiferencia; en cambio, que esta anciana me tratara tan cariñosamente como lo hacía me daba que pensar. Algunas veces solía adularme en la cocina cuando no había nadie:
–Es usted, mi botchan6, una persona recta y de buen carácter –me decía.
Sin embargo, yo no entendía lo que quería decir. Si hubiera tenido buen carácter, como decía Kiyo, otras personas además de ella habrían podido tratarme un poco mejor. Cada vez que me decía esas cosas le contestaba que no me gustaban los halagos. Entonces la anciana me respondía que precisamente por eso mismo tenía buen carácter y se quedaba mirándome con mucha ternura. Me parecía que estaba orgullosa por haberme criado con su esfuerzo. Eso me incomodaba bastante.
Después de la muerte de mi madre, Kiyo me fue tratando cada vez con más cariño. Algunas veces, durante mi infancia, me preguntaba cómo podía quererme tanto. Pensaba que no tenía sentido y que sería mejor que dejara de hacerlo. Me daba pena. Aun así, Kiyo siguió mimándome y alabándome. De vez en cuando me compraba con su propio dinero algunos dulces o tortitas de arroz. En las noches gélidas se las arreglaba para comprar en secreto harina de mijo y mientras yo dormía y sin que me enterara me colocaba una taza de su caldo al lado de mi almohada. En otras ocasiones me compraba una cazuela de tallarines nabeyaki7. Pero no solo me compraba comida; me regalaba también calcetines, lápices y hasta cuadernos. Más adelante hubo una vez que me prestó tres yenes. No es que le hubiera pedido que me los prestara, pero vino un día a la habitación y me dijo que, como estaría apurado, sin dinero para mis gastos, que los podía usar. Por su puesto le dije que no los necesitaba. Sin embargo, como insistía tanto, al final, acabé aceptándolos. La verdad es que me dio mucha alegría. Así que metí el dinero en el monedero y lo escondí dentro de mi kimono. Pero un día cuando fui al baño el monedero cayó directamente dentro del agujero del retrete. Como no pude hacer nada salí del baño después de un rato y le expliqué a Kiyo lo que había ocurrido. Entonces, Kiyo buscó rápidamente una vara de bambú y me dijo que iba a recuperar el monedero. Al rato oí el ruido del chorro de agua y salí a ver qué pasaba. La encontré lavando con agua el monedero que estaba colgando de la punta del bambú. Luego abrió la boquilla y sacó los billetes que se habían desteñido y se habían vuelto marrones. Kiyo los secó al calor del brasero y me los entregó preguntándome si me parecía que habían quedado bien. Hice ademán de olerlos y protesté diciendo que olían mal. Entonces me pidió que le devolviera los billetes, que los iba a cambiar por otros y no sé cómo se las apañó, pero regresó con tres monedas de plata de un yen en vez de los billetes. No me acuerdo en qué me gasté esos tres yenes; le dije que se los devolvería, pero hasta ahora no lo he hecho. Aunque me gustaría devolvérselos multiplicados por diez, ahora ya es imposible.
Cada vez que Kiyo me regalaba cosas lo hacía cuando ni mi padre ni mi hermano estaban presentes. No hay nada que deteste más que aprovecharme de recibir regalos a escondidas de la gente. Es cierto que mi hermano y yo no nos llevábamos bien, pero tampoco me gustaba recibir dulces y lápices de colores de Kiyo a espaldas de él. A veces le preguntaba por qué solo yo recibía regalos y no mi hermano. Entonces Kiyo me respondía airadamente que mi hermano ya recibía suficientes regalos de mi padre y que por eso no hacía falta comprarle nada. Pero me parecía injusto; mi padre era un testarudo, pero no iba haciendo favores a uno sí y a otro no. A ojos de Kiyo las cosas se veían de otra manera. No hay duda de que se dejaba arrastrar por un cariño completamente ciego; aunque procedía de un linaje elevado no tenía estudios, así que poco se podía hacer por ella. Y no solo eso, su favoritismo me cohibía y lo peor era que estaba empeñada en que yo llegaría lejos y sería una persona importante. En cambio, creía firmemente que mi hermano, que era estudioso, no llegaría a ninguna parte y que lo único bueno que tenía era la piel blanca. A una vieja tan terca no había quien le hiciera entrar en razón. Estaba convencida de que las personas a las que ella quería llegarían lejos y a las que no quería acabarían en la cuneta.
En aquel entonces no tenía ni idea de lo que quería ser en mi vida. Pero como Kiyo me insistía en que sí y que sí, llegué a convencerme de que podía convertirme en alguien importante. Ahora que lo pienso, qué ridículo era pensar esa tontería. Una vez le pregunté a Kiyo qué podía llegar a ser en el futuro. Pero Kiyo no tenía una idea concreta en su mente. Solamente me aseguró que me movería con mi rickshaw privado y que construiría una casa con una entrada magnífica. Ya entonces estaba convencida de que si algún día me independizaba y construía una casa ella también se iría a vivir conmigo. Me pedía una y otra vez que la llevara conmigo. Y como me parecía que sería capaz de tener una casa le respondía que sí. Pero era una mujer con una imaginación desbordante y me preguntaba dónde me gustaría vivir, si en el barrio elegante de Kōjimachi o en Azafu, o que, si iba a construir un columpio en el jardín para entretenerme, o si me bastaría con una sala de estilo occidental, y así, ella sola, continuaba haciendo planes respecto a mi supuesta casa. Por entonces ni se me pasaba por la cabeza tener una casa propia. Yo le contestaba siempre que ni las casas al estilo occidental ni al estilo japonés eran útiles y que por eso no las quería. Pero entonces me salía con que, al responder de esa manera, demostraba que era una persona humilde y que por eso mi corazón era transparente. Kiyo me alababa dijera lo que dijera.
Durante los cinco o seis años que siguieron a la muerte de mi madre las cosas discurrieron de esta manera: mi padre me regañaba, y yo reñía con mi hermano, Kiyo me regalaba dulces y me adulaba. No aspiraba a más, pues, me parecía que con eso era más que suficiente. Pensaba que a los otros niños les pasaba algo parecido. Pero como Kiyo me repetía que yo le daba pena y que era un niño desdichado por mis circunstancias, acabé creyéndomelo. Aunque lo único que me molestaba era cuando mi padre no me daba la paga.
Seis años después de morir mi madre, en enero, mi padre murió de un derrame cerebral. En abril de ese año acabé los estudios de la escuela secundaria y en junio mi hermano se licenció en el colegio de comercio. A mi hermano le urgía marcharse a toda prisa para cubrir un puesto que había conseguido en una sucursal de Kyūshū8. Y yo, en cambio, tuve que seguir con mis estudios en Tokio. Mi hermano empezó a decirme que quería vender la casa, liquidar las propiedades y partir a su destino de trabajo. Yo respondí que hiciera lo que le diera la gana. De todos modos, no pensaba quedarme bajo su tutela. Estaba seguro de que en cuanto se ocupara de mí, acabaríamos riñendo y me reprocharía todo. Si aceptaba su cobijo generoso tendría que bajar la cabeza y hacer lo que me dijera. Decidí que podría seguir comiendo incluso trabajando como repartidor de leche. Después de aquello, mi hermano llamó a un coleccionista y vendió los objetos de nuestros antepasados por una cantidad irrisoria. La casa y el jardín los puso en manos de un intermediario y también fueron vendidos. Creo que sacó mucho dinero, pero desconozco los detalles exactos. Por mi parte, hacía más de un mes que me hospedaba en una pensión en Ogawa-machi del barrio de Kanda hasta que todo se arreglase. A Kiyo le dolió que la casa donde había vivido más de diez años pasara a manos de otros, pero, como no se trataba de su propiedad, no pudo hacer nada. No paraba de decirme que, si yo hubiera tenido unos pocos años más, podría haberla heredado. Si se pudiera heredar por mayoría de edad, como dice ella, ya la habría heredado. La anciana desconocía las leyes, por eso se pensaba que si yo fuera un poco mayor podía heredar la casa de mi hermano.
No hace falta decir que mi hermano y yo acabamos separándonos; pero lo más engorroso era qué hacer con Kiyo. Como era de prever, mi hermano no podía acogerla por su condición; aunque tampoco Kiyo se prestaría a reunirse con él y viajar hasta Kyūshū; por mi parte, yo vivía en un cuchitril de una pensión baratucha y en cualquier momento me podían echar a la calle. No podía hacer nada por ella. Entonces le pregunté a Kiyo si no quería trabajar como sirvienta en otra casa. Me contestó firmemente que hasta que yo tuviera casa y me casara, aceptaría quedarse en casa de su sobrino. Este sobrino suyo era escribano en los juzgados y vivía holgadamente. Ya le había propuesto irse a su casa unas dos o tres veces, pero lo había rechazado alegando que, aunque trabajara como sirvienta, prefería seguir en la casa donde se había acostumbrado a vivir tras muchos años. Esta vez, sin embargo, consideró que antes que ir a una casa ajena, donde tendría que preocuparse de cosas nuevas, era preferible irse a vivir con su sobrino. De todos modos, no dejaba de atosigarme con que tuviera una casa y una mujer, y que así regresaría para cuidar de mí. Supongo que me quería más a mí, que ni siquiera soy pariente suyo, que a su sobrino que sí era de su propia familia.
Dos días antes de partir a Kyūshū mi hermano se presentó en mi pensión y me dio seiscientos yenes; me dijo que los podía usar como inversión para empezar un negocio, emplearlo en mis estudios o cualquier otra cosa que se me antojara, pero con la condición de que luego no le pidiera cuentas. Muy buena táctica la de mi hermano. Pensé que no me harían falta ni siquiera los seiscientos yenes, pero me gustó su forma de hablar tan directa, tan diferente a lo que me tenía acostumbrado; le di las gracias y decidí aceptarlo. A continuación, sacó otros cincuenta yenes y, como me pidió que se los entregara a Kiyo, lo acepté de buen grado. Dos días después nos despedimos en la estación de Shinbashi, y nunca más volví a verle.
Tumbado en la cama me puse a pensar en qué podía invertir mis seiscientos yenes. Aunque abriera un negocio la pereza sin duda me acabaría venciendo y no funcionaría en absoluto; además, con seiscientos yenes tampoco se podría hacer lo que se llamaría un buen negocio. Y, aunque me decidiera por ese camino, tampoco podía llegar muy lejos sin tener estudios. En conclusión, acabaría perdiendo toda mi fortuna de todos modos. Como no me interesaban las inversiones, lo gastaría en estudios. Si dividía los seiscientos yenes en tres, podría usar doscientos yenes cada año, y así estudiar durante tres años. Si estudiaba tenazmente tres años podía llegar a ser algo. Luego pensé en qué escuela podría estudiar, pero lo cierto es que los estudios nunca se me habían dado bien. Sobre todo, no quería ver ni en pintura aquello que tuviera que ver con lenguas o literatura clásica. Ni siquiera era capaz de entender el primer verso de un poema moderno tan de moda en aquel entonces. Hasta que un día, por azar, pasé por delante de la Escuela de Ciencias Físicas y vi que se había abierto el plazo de matrícula para nuevos alumnos, así que pensé que eso podía significar que la suerte me había sonreído; me hice con los papeles de inscripción, los rellené y eché la solicitud. Ahora que lo pienso, aquel impulso ciego que me acometió se debió otra vez a uno de mis famosos arranques heredados de mis padres.
Durante tres años intenté estudiar como los demás, pero no es que haya sido un alumno especialmente brillante por naturaleza, y siempre era más fácil encontrar mi nombre al final de la lista de las notas. Aun así y por motivos misteriosos, al cabo de los tres años acabé graduándome. A mí me parecía todo aquello increíble, y como no tenía motivos para quejarme, me gradué dócilmente.
Ocho días después de mi graduación me llamó el director de la escuela. Me presenté sin saber de qué se podía tratar. Me dijo que buscaban un profesor de matemáticas en un instituto de la región de Shikoku9; aunque pagaban mensualmente solo cuarenta yenes me sugirió que aceptara la oferta. Es verdad que había dedicado tres años a estudiar, pero os confieso que no tenía la más mínima intención de ser profesor y muchos menos de irme a vivir a una provincia remota. Pero como también era verdad que aparte de ser profesor, no tenía idea de lo que podía hacer, acepté en cuanto me lo propusieron. Una vez más, el carácter impulsivo e irreflexivo heredado de mis padres había hecho de las suyas.
Después de aceptar la plaza no tenía más remedio que incorporarme al cargo. Durante tres años, aunque había vivido en un cuchitril, no me había quejado ni una vez; tampoco me había peleado con nadie. Comparados con mi vida anterior y la que me deparaba el futuro fueron tres años relativamente tranquilos y despreocupados. Pero ahora me veía obligado a abandonar aquel cuartito. La única vez que había salido de Tokio en toda mi vida fue en una excursión a Kamakura10 con los compañeros de clase. El viaje a Kamakura se iba quedar corto puesto que ahora me tocaría ir aún más lejos. Cuando busqué mi destino en el mapa vi que estaba junto al mar y parecía un lugar tan diminuto como la cabeza de una aguja. Seguramente era un sitio que no ofrecería nada interesante. No tenía la mínima idea de qué tipo de ciudad podía ser ni de qué tipo de habitantes podrían vivir en semejante lugar. Pero tampoco sería el fin del mundo. No debía preocuparme, no. Lo único que tenía que hacer era irme y ya está. Aunque en realidad todo aquello me daba un poco de pereza.
Después de vender nuestra casa había visitado varias veces a Kiyo. Sorprendentemente su sobrino era sorprendentemente una buena persona. Cada vez que yo me presentaba se sentaba con nosotros y no paraba de agasajarme. Kiyo se sentaba delante nuestro y hablaba de mí a su sobrino llena de orgullo, poniéndome por las nubes. Y es que no paraba de exagerar diciendo que cuando me graduara me compraría un caserón en el barrio elegante de Kōjimachi y que obtendría como trabajo un alto cargo. No hacía más que hablar y alabarme y todo ello me hacía sentirme incómodo. Lo único que podía hacer era sentarme allí y sonrojarme. Estas situaciones no ocurrieron solo una o dos veces. Incluso me quedé atónito cuando contó a su sobrino que de niño me orinaba algunas veces en la cama. Aún hoy me pregunto qué pensaría su sobrino cuando escuchaba todas estas anécdotas. Pero Kiyo era una mujer que pertenecía a otros tiempos, que consideraba que nuestra relación solo se podía entender en términos feudales, como amo y vasallo. Atendiendo a esa lógica no era de extrañar que si pensaba que yo era su señorito también lo sería de su sobrino. ¡Qué pena me daba aquel pobre hombre!
Se acercaba la fecha para incorporarme al trabajo. Faltaban tres días para la partida y me fui a ver a Kiyo que se había constipado y estaba recostada en su diminuto cuarto que daba al norte. Nada más verme entrar en la habitación se levantó de un salto y me preguntó:
–¿Cuándo, mi querido Botchan, piensa comprarse una casa grande?
Se pensaba que con solo graduarme me saldría dinero de las orejas. Qué tontería llamar a uno «señorito», como si se tratara de una persona importante. Yo mismo sabía que me costaría mucho tiempo llegar a tener una casa. Le recordé que me marchaba a trabajar a la provincia. Parecía estar muy desilusionada, y se atusó una y otra vez con la mano su pelo canoso. Me dio tanta pena que le dije para consolarla:
–Me voy porque no me queda más remedio. Pero en las próximas vacaciones de verano pienso regresar.
Como seguía con cara apenada, le pregunté:
–¿Qué quieres que te traiga como regalo? ¿Qué te apetece?
–Pues unos caramelos de Echigo11 que vienen envueltos en hojas de bambú.
Jamás había oído hablar de esos caramelos de Echigo. Además, la provincia de Echigo estaba en dirección contraria de mi destino.
–En la provincia donde voy parece que no tienen esos caramelos.
–Entonces, ¿en qué dirección va a viajar?
–Hacia el oeste.
–¿Eso está antes o después de Hakone12?
No supe qué responder ante una pregunta tan tonta. El día de la partida vino por la mañana a mi pensión y me lo estuvo preparando todo. Metió además en mi maleta de lona un cepillo de dientes, pasta dentífrica en polvo y una toalla que había comprado por el camino en una tiendecita. Le dije que no necesitaba esas cosas, pero no me hizo caso. Cogimos dos rickshaw que corrieron uno al lado del otro hasta la estación del ferrocarril. Pasamos al andén y me subí al tren. Desde la ventana vi que Kiyo me miraba fijamente y me dijo con un hilo de voz:
–Quizá no nos volvamos a ver. Tenga mucho cuidado con todo.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo no lloré, pero a punto estuve de hacerlo. El tren empezó a moverse y, cuando pensé que ya estaría lo suficientemente lejos de los andenes para que no descubriera que estaba compungido, saqué mi cabeza por la ventana. Ella seguía allí de pie tal como había imaginado. No sé por qué, pero parecía más pequeña en la distancia.
1. Es un tipo de lucha libre que tiene su origen en el siglo VII d. C. Convertido en el deporte nacional goza de mucha popularidad en nuestros días.
2. Se trata de un género de teatro tradicional muy popular y que abarcan varios temas. Los papeles femeninos son representados exclusivamente por hombres.
3. Se trata de un juego tradicional que se asemeja al ajedrez. La gran diferencia radica en que se puede jugar con las fichas que se han arrebatado al adversario.
4. Su nombre significa pureza, transparencia, haciendo homenaje a su personalidad.
5. El año 1868 supuso un punto de inflexión en la historia de Japón al comenzar el periodo de occidentalización y abolirse los antiguos privilegios feudales por orden del emperador Meiji.
6. Literalmente significa «señorito, niño pequeño o mimado» y dependiendo del contexto puede contener un matiz cariñoso, como es el caso de nuestro protagonista. También es la apelación que se usaba para dirigirse al señorito de la casa.
7. Se trata de un plato popular donde se cuecen los fideos con verduras en una cazuela caliente.
8. La tercera isla mas grande del archipiélago de Japón. Se encuentra al suroeste del país a unos novecientos kilómetros de Tokio.
9. Es la cuarta isla más grande de Japón después de Honshū, Hokkaidō y Kyūshū. Shikoku se encuentra al suroeste de Honshū y a unos setecientos kilómetros de Tokio.
10. Fue la antigua capital de Japón (1185-1333) y está a unos cincuenta kilómetros al sudoeste de Tokio.
11. Se refiere a una región montañosa situada en la costa del mar de Japón, a unos doscientos kilómetros de Tokio. Es justo la dirección opuesta del destino del trabajo de Botchan.
12. Hakone solo se encuentra a ochenta y tres kilómetros al suroeste de Tokio. En cambio, el protagonista es destinado a la isla de Shikoku, situada a setecientos kilómetros al sur de la capital. Para los habitantes de Tokio, Hakone equivalía a un límite de distancia simbólico.
Capítulo dos
Cuando el barco se detuvo tras un largo toque de sirena, una barca de remos se acercó hacia nosotros desde la orilla. El barquero iba prácticamente desnudo excepto por unos calzones rojos que apenas cubrían su entrepierna. «¡Pero cómo he podido acabar en semejante lugar de bárbaros!», pensé. Aunque con aquel calor sofocante era normal que nadie quisiera llevar ni el kimono. El brillo del agua era cegador por el reflejo del sol y, apenas, podía mantener los ojos abiertos. Pregunté al sobrecargo y me dijo que debía bajar allí mismo. A primera vista parecía un pueblo pesquero igual de grande que el barrio Omori de Tokio. ¿Se habrán pensado los del instituto que soy un imbécil? ¿Cómo voy a aguantar en un pueblo minúsculo?, pensé. Sin embargo, no tenía más remedio que resignarme, así que salté a la barca. Fui el primero en saltar, y me siguieron cinco o seis personas más. Después colocaron cuatro grandes cajas y el taparrabos rojo comenzó a remar hacia la orilla. En cuanto llegamos fui otra vez el primero en saltar de la barca; una vez en tierra agarré inmediatamente a un crío mocoso que se encontraba allí de pie para preguntarle dónde estaba el instituto. «Ni idea», me contestó el crío con un tono desganado. «¡Pero vaya crío tan paleto! ¿Cómo que no sabe ni siquiera dónde está la escuela en un pueblo tan pequeño como la frente de un gato?», me dije.
Entonces, llegó un hombre que llevaba un kimono extraño con mangas estrechas y me indicó que fuera con él. Le seguí y me llevó a una tal posada que se llamaba Minato-ya. Al llegar oí a las sirvientas darme la bienvenida al unísono en la entrada y me desagradó tanto que se me quitaron las ganas de pasar al interior. Desde el umbral les pregunté dónde estaba el instituto; en cuanto me enteré de que se encontraba a cinco minutos en tren se me quitaron todavía más las ganas de quedarme allí. Le arranqué mis dos maletas de las manos al hombre del kimono de mangas estrechas y comencé a caminar con pasos firmes ante la mirada atónita del personal de la posada. En seguida encontré la estación del tren y pude comprar sin problemas el billete. Al subirme me di cuenta de que se trataba de un tren minúsculo como una caja de cerillas. El tren se puso en marcha lentamente y a los cinco minutos ya habíamos llegado al destino. Con razón el billete era barato. Solo me había costado tres céntimos. Posteriormente cogí un rickshaw y al llegar al instituto supe que ya no quedaba nadie porque habían terminado las clases. El bedel me informó de que el profesor de guardia se había ausentado un rato. «¡Pues vaya profesor de guardia tan relajado e irresponsable!», me dije. Pensé en saludar al director, pero como estaba cansado volví a subirme al rickshaw y le pedí al cochero que me llevara a alguna posada que conociera. El cochero me llevó con presteza hasta la entrada de una posada llamada Yamashiro. Me pareció gracioso que tuviera el mismo apellido que Kantarō, el prestamista vecino de nuestra casa.