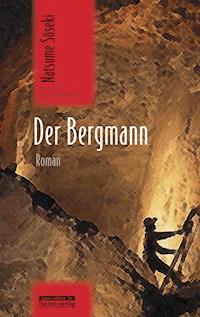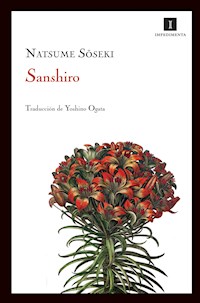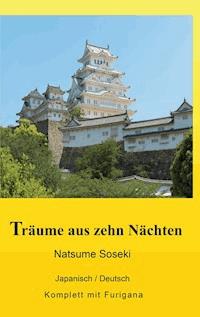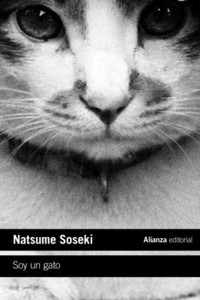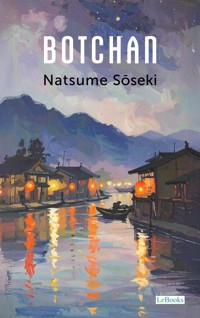Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Natsume Soseki, el más clásico de los autores del Japón moderno, despliega en Kokoro, a partir de una inteligente estructura narrativa, un poético y desolador viaje hacia la conciencia del protagonista. Kokoro, la obra maestra de Soseki, es la recreación penetrante y desgarradora de la complejidad moral existente en las relaciones humanas donde hay tanto que queda sin decirse, incluso en los ámbitos más íntimos. En este sentido, los silencios de la obra, más elocuentes que las palabras, y las alusiones indirectas, sirven de puente al corazón de las cosas y de las personas. Un corazón observado tanto desde la especial perspectiva de la cultura japonesa, como desde la condición humana en general. Kokoro, que quiere decir precisamente «corazón», es una lectura sobre el amor y la vida que se hace inolvidable por su sobria, poética intensidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Nota del traductor
Kokoro
Primera parte. Sensei y yo
Segunda parte. Mis padres y yo
Tercera parte. El testamento de sensei
Epílogo por Carlos Rubio
Cronología
Bibliografía seleccionada
Glosario de términos japoneses
Notas
Título original: Kokoro
© de la traducción el epílogo y las notas: Carlos Rubio López de la Llave, 2002
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2011
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
www.rbalibros.com
Primera edición en castellano: Editorial Gredos, 2003.
Primera edición en esta colección: septiembre de 2011.
Reservados todos los derechos.
Prohibido copiar.
REF.: OBDO506
ISBN: 978-84-1098-368-7
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
NOTA DEL TRADUCTOR
Hemos intentado ceñir la traducción lo más posible al original, a riesgo, por un lado, de tomarnos a veces algunas libertades sintácticas, y, por otro, de nada añadir, de dejar campo libre, en escrupuloso respeto al texto japonés y también a la percepción del lector hispanohablante, de dejar ese hueco en blanco lleno de sugerencias, tan fundamental tanto en la pintura de Sesshu del siglo XV como en su literatura, para degustar una obra artística japonesa. Estas han sido nuestras dos apuestas.
Por ejemplo, en lugar de traducir «metí la carta en el bolsillo de mi vestido», como suele hacerse en otras versiones, hemos traducido «metí la carta en la escotadura de mi quimono». Y si un personaje «sale al jardín» de su casa desde el cuarto de estar, hemos traducido «baja al jardín», explicando en nota al pie que el suelo del jardín y la planta baja de una casa japonesa están a distinto nivel. Son detalles esos y muchos otros, que hemos pensado que confieren sabor a la lectura de una obra como esta, alejada en el tiempo y en la cultura del lector hispanohablante, y que tal vez complazcan al lector exigente.
La atención a los pequeños detalles, hacia los que con frecuencia el autor enfoca o bien su lirismo o simbolismo o valores premonitorios, ha sido también otro de los criterios de esta versión, convencidos como estamos de que los pequeños objetos y gestos —el color exacto de un pez, el movimiento vagamente aludido de unos labios— eran muy del gusto de Soseki, cultivador también de esa poesía de la insignificancia y de la esencia que es la poesía del jaiku.
Hemos conservado en japonés los nombres de objetos «intraducibles» de la cultura japonesa, como prendas de vestir y partes del mobiliario tradicional japonés, aunque siempre explicados en notas al pie la primera vez que aparecen o con definiciones en el glosario que hay al final para aquellas voces que se repiten.
Los términos y nombres propios japoneses aquí utilizados han sido romanizados según el sistema Hepburn, el de mayor difusión en la literatura orientalista. Se basa, a grandes rasgos, en la pronunciación de las consonantes como en inglés y las vocales como en español. Por lo tanto, palabras como Hase o hakama deben aspirar su primera consonante; Meiji se pronuncia con la j como en inglés o francés; la z de, por ejemplo, Shizu se pronuncia como una s sonora no muy diferente a la s de la palabra española «mismo»; geta con la g como la del inglés get o del español «guerra».
El texto empleado para esta versión es el de la edición ya citada de Mioshi Yukio (editorial Shin Cho sha, Tokio, 1998).
Es un deber grato reconocer la deuda de esta traducción con algunas personas que han colaborado. El estímulo de ese gran conocedor de la literatura japonesa que es Antonio Cabezas, las recomendaciones de estilo del excelente poeta Antonio Lázaro, el útil plano, amablemente realizado por Sasaki Motoko, y las explicaciones pacientes de Sasaki Yoko sobre numerosos pasajes. Sin su ayuda, esta traducción no hubiera sido posible.
PRIMERA PARTE
SENSEI Y YO
1
Yo siempre le he llamado sensei.1 Por eso, aquí también escribiré sensei sin revelar su verdadero nombre. Y ello, no porque desee guardar el secreto de su identidad ante la sociedad, sino porque me resulta más natural. Cada vez que su recuerdo me viene, enseguida siento el deseo de decir sensei. Y ahora, al tomar la pluma, siento lo mismo. Tampoco se me ocurre referirme a él con una fría inicial en letra mayúscula.
Fue en Kamakura2 donde sensei y yo nos conocimos. Yo entonces era aún un joven estudiante. Un día recibí la postal de un amigo que pasaba las vacaciones de verano en la playa. En ella me proponía acompañarle. Decidí procurarme un poco de dinero e ir con él a Kamakura. Tardé dos o tres días en juntar el dinero. Sin embargo, apenas habían pasado tres días de mi llegada, cuando mi amigo recibió de repente un telegrama de su familia pidiéndole que volviera de inmediato a casa. En el telegrama se le avisaba de la enfermedad de su madre. Él, sin embargo, no se lo creía. Este amigo mío hacía tiempo que estaba siendo presionado por sus padres, residentes en un pueblo, a aceptar un compromiso matrimonial no deseado por él. Por un lado, se veía demasiado joven para casarse según la costumbre moderna. Además, la persona elegida por sus padres no era precisamente de su agrado. Así que, en las vacaciones de verano, en lugar de volver a su pueblo, como hubiera sido lo más natural, prefirió quedarse entretenido cerca de Tokio y no volver a casa. Mi amigo me mostró el telegrama y pidió mi opinión. Yo no sabía qué decirle, aunque, si realmente su madre estaba enferma, desde luego que debería ir a casa. Finalmente, decidió ir. De esa forma, tras haberme molestado en venir con él, me quedé solo.
Todavía quedaban muchos días hasta el comienzo del curso en el colegio y me hallaba en la situación de poder elegir entre permanecer en Kamakura o volver. Tomé la decisión de quedarme algún tiempo en el hotel de Kamakura en el que estaba instalado. Mi amigo era hijo de un hombre acaudalado de la región de Chugoku y, por lo tanto, sin estrecheces económicas. Por eso y por ser ambos jóvenes estudiantes, su nivel de vida y el mío eran más o menos iguales. Así que, al quedarme solo, no tenía motivo para buscar un alojamiento mejor.
Mi hotel estaba en un barrio apartado de Kamakura. Para tener acceso a actividades de moda, como jugar al billar o comer un helado, tenía que recorrer un largo camino entre arrozales. Si tomaba un rickshaw,3 me cobraban veinte sen.4 Así y todo, se veían bastantes casas particulares dispersas por el camino. La playa, además, estaba muy cerca y el lugar era muy cómodo para bañarse.
Todos los días iba a bañarme al mar. Recorría un camino entre viejos tejados de paja ahumada y bajaba hasta la playa. Allí encontraba mucha gente de vacaciones que se movía a lo largo de la arena. Me sorprendía ver tal variedad de capitalinos. A veces, el mar parecía un baño público lleno de negras cabezas. No conocía a nadie, pero en aquel animado panorama resultaba divertido estar tumbado sobre la arena o corretear por la playa dejando que las olas me golpearan en las rodillas.
Precisamente en esa multitud conocí a sensei. En la playa había dos casas de té. Yo tenía la costumbre de ir a una de ellas por alguna u otra razón. Aparte de los dueños de las grandes villas del barrio de Hase, los veraneantes de la zona, al no disponer de vestuarios propios, se veían en la necesidad de tener que usar los vestuarios públicos que había en esas dos casas de té. Allí, los bañistas tomaban té y descansaban; además, les lavaban sus bañadores y se quitaban el salitre del mar. A veces, dejaban allí los sombreros y las sombrillas. Yo no tenía un bañador, así que no necesitaba cambiarme allí dentro, pero, aun así, como temía que pudieran robarme, cada vez que me bañaba dejaba en esa casa de té todas mis pertenencias.
2
Cuando vi a sensei en esa casa de té, se disponía a cambiarse para meterse en el mar. Yo, por el contrario, acababa de salir y dejaba que mi cuerpo mojado se secara con la brisa. Entre él y yo había muchas cabezas negras que no nos dejaban vernos bien. Si no hubiera habido una razón especial, no le habría visto. A pesar de que la playa estaba abarrotada de gente y mi atención distraída, reparé en sensei porque estaba acompañado de un occidental.
Al entrar en la casa de té, enseguida atrajo mi atención la piel tan blanca de ese occidental que, de pie, contemplaba el mar con los brazos cruzados. A su lado, sobre una banqueta, había una yukata.5 El occidental no llevaba puesto más que unos calzones comentes. En primer lugar, eso me pareció extraño. Dos días antes yo había estado en Yuigahama,6 en donde, largamente sentado sobre un montículo de arena, había observado cómo se bañaban los occidentales. Mi lugar de observación estaba en lo alto de una colina, cerca de la puerta trasera de un hotel de estilo occidental. De allí salían muchos hombres, pero ninguno mostraba desnudo el tronco, los brazos o los muslos. Especialmente las mujeres tenían tendencia a ocultar el cuerpo. La mayoría llevaba un gorro de goma, y los colores —granate, azul marino, índigo— de los gorros flotaban entre las olas.
Después de ver el aspecto de aquella gente, este occidental de rostro impasible, en calzones y ahí de pie, en medio de la gente, me parecía algo extraordinario. De pronto, volvió la cabeza y dijo algo al japonés que estaba agachado a su lado. Este japonés recogía en ese momento la toalla que se le había caído a la arena. Después de cogerla, se la anudó a la cabeza y echó a andar hacia el mar. Ese hombre era sensei.
Por simple curiosidad, yo observaba las espaldas de estos dos hombres mientras bajaban hacia la orilla. Metieron los pies resueltamente en el agua y, después de salir a un espacio amplio y haber pasado entre el bullicio de toda la gente que había en el mar de suave pendiente, los dos empezaron a nadar. Sus cabezas se alejaron hacia alta mar, desde donde parecían muy pequeñas. Después volvieron directamente a la orilla. Cuando llegaron a la casa de té, se secaron sin ducharse y, sin ni siquiera echarse agua del pozo, se vistieron y acto seguido se fueron.
Después de marcharse, yo seguía sentado en la misma banqueta fumando un cigarrillo. Con la cabeza medio ausente pensaba en sensei. Me parecía que había visto su cara en alguna parte, pero no conseguía recordar ni dónde ni cuándo.
Esos días, yo no tenía nada que hacer o, mejor dicho, estaba aburrido. Así que al día siguiente, esperando que llegara la misma hora, me presenté en la casa de té. Esta vez sensei vino solo, sin el occidental, y con un sombrero de paja en la cabeza. Al llegar, se quitó las gafas, las puso sobre un banco de tablas y bajó a zancadas hasta la orilla mientras se anudaba rápidamente la toalla en la cabeza. Cuando empezó a nadar solo, dejando atrás a toda la gente, tan bulliciosa como ayer, me entraron de repente ganas de seguirle. Me metí en el agua mojándome la cabeza con el chapoteo, avancé hasta un lugar bastante profundo, y empecé a dar brazadas hacia sensei. Pero él, a diferencia de lo que había hecho ayer, se puso a nadar hacia la orilla describiendo una extraña curva. No pude lograr mi intención de llegar a él. Cuando volví a la casa de té, con el agua que me goteaba por las manos mientras caminaba braceando, él ya se había vestido y se iba.
3
A la misma hora del día siguiente también fui a la playa y volví a verle. Al otro día hice lo mismo. Pero no se presentó ninguna ocasión para poder decirle algo, ni siquiera un saludo. Además, su actitud era más bien distante. Ajeno a todo, llegaba a la misma hora y después se iba. Aunque alrededor suyo había animación, jamás mostraba el más mínimo interés. El occidental que había visto con él el primer día no volvió a aparecer, de modo que sensei ahora siempre estaba solo.
Un día, después de acercarse a la orilla y haberse bañado, estaba a punto de vestirse como siempre, pero se dio cuenta de que su yukata por alguna razón estaba llena de arena. Para sacudirla, me dio la espalda y la agitó dos o tres veces. En ese momento, se le cayeron las gafas que estaban debajo de la ropa, en el espacio entre las tablas del banco. Se puso la yukata blanca y el cinturón y empezó a buscar las gafas. Rápidamente, yo metí la cabeza debajo del banco, alargué la mano y cogí las gafas. Sensei las recibió de mi mano diciendo gracias.
Al día siguiente, salté al agua detrás de él. Nadé en su misma dirección. Cuando avanzamos unos doscientos metros hacia alta mar, volvió la cabeza y me dijo algo. Éramos los únicos flotando en la superficie del espacioso mar azul. Los potentes rayos del sol iluminaban el agua, las montañas y todo lo que mi vista abarcaba. Con los músculos pletóricos de júbilo y sensación de libertad me puse a bailar alocadamente en el mar. Entonces sensei detuvo los movimientos de piernas y brazos y se puso a hacer el muerto en el mar tumbado boca arriba e inmóvil sobre las olas. Yo hice lo mismo. El cielo derramaba sobre mi cara su penetrante e inmenso color azul.
—Es divertido, ¿eh? —grité.
Poco después, sensei cambió de postura e irguiéndose me dijo:
—¿Qué? ¿Nos vamos ya?
Yo me sentía fuerte y la verdad es que me apetecía seguir jugando en el agua un poco más, pero al oírle me apresuré a responder de buena gana:
—Sí, vámonos.
Y volvimos los dos por el mismo camino hasta llegar a la playa.
Ya había ganado la amistad de sensei. Pero todavía no sabía dónde se alojaba.
Creo que tres días después, por la tarde, al verle en la casa de té de siempre, me dijo bruscamente:
—¿Vas a quedarte mucho tiempo más por aquí?
No se me había ni ocurrido pensar en esto, ni a mi cabeza llegaban palabras para contestar. Así que dije:
—No sé.
Al ver cómo él me miraba sonriendo, me sentí incómodo y no pude evitar preguntarle:
—¿Y usted, sensei?
Fue la primera vez que le llamé «sensei».
Esa noche le visité en su alojamiento. No era un hostal normal, sino una especie de villa construida en el recinto de un templo budista. Se notaba que la gente que vivía allí no eran familiares de sensei. Cuando le volví a llamar sensei, esbozó una sonrisa amarga. Le dije que era mi costumbre llamar así a las personas mayores que yo. También le pregunté sobre el occidental de aquel día. Me contestó que se trataba de un hombre singular y que se había ido ya de Kamakura. Después de contarme algo más, me dijo que resultaba extraño en él tener esa relación con un extranjero no tratándose mucho con japoneses. Al final le dije que tenía la impresión de haberle visto antes, pero que no podía recordar dónde. Yo era joven y sentía que tal vez él tuviera la misma impresión. Había imaginado, por tanto, su posible respuesta. Sin embargo, tras una pausa, me dijo:
—No, a mí no me suena nada tu cara. ¿No me habrás confundido con otra persona?
Sin saber bien por qué, sentí cierta decepción.
4
A fin de mes volví a Tokio. Sensei había vuelto mucho antes. Cuando me despedí de él, le había preguntado:
—¿Me dejará usted ir a visitarle a su casa de cuando en cuando?
Sensei contestó simplemente:
—Bueno.
Como creía que sensei y yo habíamos llegado a ser bastante buenos amigos, la verdad es que había imaginado una respuesta más calurosa. Esta lacónica respuesta me desanimó.
A menudo, sensei me decepcionaba con cosas así. A veces parecía darse cuenta y otras veces era como si no se diera cuenta en absoluto. Expuesto una y otra vez a esas ligeras decepciones, me hallaba precisamente en una situación en la que no podía alejarme de sensei. Más bien, cada vez que sentía el rechazo, más ganas me daban de ir adelante. Si avanzaba sin rendirme, creía que en un momento dado todo aquello que había deseado aparecería ante mí. Bien es cierto que yo era joven, pero esa sangre joven no parecía funcionarme con toda la gente igual que con sensei. Ni siquiera yo entendía por qué me sentía así únicamente con él. Ahora, después de su muerte, creo que he empezado a comprender todo. No es que sensei sintiera aversión hacia mí. Aquellos saludos tan secos y actitudes tan frías no eran en realidad expresiones de rechazo o disgusto para alejarme. Eran formas de advertirme que no merecía la pena acercarse a él porque era una persona sin ningún valor. Sensei no reaccionaba al cariño de la gente porque se despreciaba a sí mismo y no por menosprecio a los demás.
Naturalmente, yo tenía la intención de visitarle a mi regreso a Tokio. Faltaban todavía dos semanas para el comienzo del nuevo curso, y pensaba hacerle una visita. Pero dejé pasar dos o tres días y comprobé que se iba yendo aquella sensación que tenía en Kamakura. El aire colorido de la gran ciudad junto con el intenso estímulo de revivir recuerdos me afectaron fuertemente. Cada vez que me cruzaba en la calle con algún estudiante, sentía hacia el nuevo curso esperanza y tensión a la vez. Así, por un tiempo me olvidé de sensei.
Transcurrido más o menos un mes del nuevo curso, empecé a sentirme más relajado. Caminaba por la calle con expresión insatisfecha y escudriñaba mi cuarto como si codiciara algo. En mi mente resurgió la imagen de sensei. Y sentí deseos de volverle a ver.
La primera vez que fui a su casa no estaba. Recuerdo que fue al siguiente domingo cuando fui a visitarle por segunda vez. Era un día espléndido y el cielo despejado se sentía penetrante. Tampoco ese día le encontré en su casa. En Kamakura le había oído decir que solía estar siempre en casa porque no le gustaba salir. Pero en ninguna de las dos ocasiones en que había ido a verle, le había encontrado. Recordando esto, sentí cierto malestar aunque no tenía ninguna razón para ello. De todos modos, me quedé un instante cerca de la puerta. Miraba la cara de la criada, mientras seguía allí parado con aire irresoluto. Era la misma criada que el primer día había recibido mi tarjeta de visita y anunciado mi llegada. Esta vez me hizo esperar un poco y otra vez se metió en la casa. Entonces, apareció en lugar de ella la señora de la casa. Era una mujer bella.
Tuvo la atención de indicarme dónde había salido su marido. Me explicó que sensei el mismo día de cada mes tenía la costumbre de llevar flores a una tumba del cementerio de Zoshigaya.7
—Acaba de irse no hace más de diez minutos —me dijo con simpatía.
Yo la saludé con una inclinación de cabeza y me alejé. Cuando hube recorrido unos cien metros hacia el animado centro de la ciudad, sentí deseos de pasear hasta Zoshigaya con curiosidad de encontrarme con sensei. Así que di media vuelta y me encaminé a ese lugar.
5
Entré en el cementerio por el lado izquierdo de un semillero de arroz que había enfrente. Me adentré por un amplio camino flanqueado de arces. Entonces, de una casa de té al final del camino salió una figura que se parecía a sensei. Me acerqué hasta que pude distinguir el reflejo del sol en la montura de sus gafas. Exclamé:
—¡Sensei!
Se quedó inmóvil y me miró.
—¿Por qué...? ¿Por qué? —musitó repitiendo la misma palabra, una palabra que sonó extraña pronunciada en la silenciosa hora de aquel día. Yo, de repente, sentí haber perdido el habla.
—Me has seguido... ¿Por qué?
Aunque su voz parecía abatida, su actitud era de sosiego. En su semblante, de todos modos, había una especie de nube que yo no podía definir claramente. Entonces le expliqué cómo había llegado hasta allí.
—¿Y te dijo mi mujer de quién es la tumba?
—No, de eso no me ha dicho nada.
—¿No? Bueno, tampoco había razón para habértelo dicho. Era la primera vez que te veía. No, claro, no había necesidad de decírtelo.
Por fin, parecía haber comprendido todo. Yo, en cambio, no comprendía nada.
Sensei y yo atravesamos varias tumbas hasta salir a la calle. Al lado de la tumba con la inscripción de «Isabel,8 etc., etc.» o de «Rogin, el siervo de Dios...», había una estela funeraria con la leyenda de «Todo ser vivo contiene la esencia de Buda». Había otra de no sé qué embajador de no sé dónde. Ante una tumba con tres caracteres chinos esculpidos, le pregunté:
—¿Cómo se lee esto?
—Tal vez se puede leer como «Andrés» —contestó sensei, sonriendo con cierta amargura.
Daba la impresión de que sensei no hallaba nada ridículo ni irónico en la diversidad de las lápidas, al contrario que yo. Al principio, se limitaba a escuchar mis comentarios sobre unas lápidas redondas, otras de granito, etc. Pero al final me dijo:
—Tú nunca has pensado seriamente en la muerte, ¿no?
Me quedé callado. Sensei no añadió más.
Al final del cementerio había un enorme árbol gingko que parecía ocultar el cielo. Al pasar bajo el árbol, sensei, alzando la cabeza hacia sus ramas, dijo:
—Dentro de poco estará hermoso. Sus hojas cambiarán de color y este suelo se cubrirá de hojas doradas.
Sensei pasaba todos los meses sin falta por debajo de este árbol.
Más allá, un hombre que estaba allanando un terreno nuevo destinado al cementerio interrumpió su labor y se nos quedó mirando. Desde allí, giramos a la izquierda y enseguida salimos a la carretera.
Como no tenía un lugar en particular donde ir, continué al lado de sensei. Aunque durante todo este tiempo él hablaba muy poco, yo no me sentía incómodo, así que seguí caminando con él.
—¿Va a su casa directamente?
—Pues sí. No tengo ningún lugar por el que pasar —contestó.
Y en silencio bajamos la cuesta hacia el sur. De nuevo empecé a hablar yo:
—¿Era esa la tumba de sus padres?
—No.
—¿De quién era la tumba? ¿De algún pariente?
—No.
Sensei no dijo nada más y yo puse término a la conversación. Después, cuando él se me había adelantado unos cien metros, se volvió hacia donde yo estaba.
—Era la tumba de un amigo.
—¿Y la visita usted todos los meses?
—Así es.
Aquel día sensei no me contó nada más.
6
Desde entonces, adquirí la costumbre de visitar a sensei de vez en cuando. Siempre que iba, le hallaba en casa. Mis visitas empezaron a hacerse más y más frecuentes. Pero su actitud hacia mí, desde aquella primera vez que me dirigí a él hasta esas visitas en las que llegamos a intimar más, no varió mucho. A sensei le gustaba guardar silencio. A veces, al verle tan callado, yo sentía tristeza. Era evidente desde el principio que tenía algún secreto, algo que me impedía acercarme demasiado a él. Pero al mismo tiempo, sentía un fuerte impulso de aproximarme. Tal vez fuera yo la única persona entre muchas con tal impulso, pero era ciertamente la única en quien había un apego intuitivo hacia él, un apego que habría de ser testimonio de la verdad. Por eso me alegro y me enorgullezco, aunque haya personas que crean que yo era demasiado joven y que sonrían ante mi ingenuidad. Una persona capaz de amar o una persona incapaz de evitar amar, aunque no pudiera acoger con los brazos abiertos a quien deseaba llegarse a su pecho, tal persona era sensei.
Como ya he dicho, sensei siempre guardaba silencio. Estaba en calma. Pero a veces una extraña nube le ensombrecía el rostro. Era como si la sombra de un pájaro negro surgiera en la ventana y desapareciera enseguida. La primera vez que percibí esa nube posada entre sus cejas fue en el cementerio de Zoshigaya, aquella vez que me presenté de improviso. En ese extraño instante, sentí que mi sangre, que hasta entonces fluía normalmente, se había quedado atascada. Fue como una parada instantánea del corazón que enseguida recuperó su movimiento habitual. Después, olvidé por completo aquella oscura sombra de la nube. Pero una noche de fines de octubre, un nuevo incidente me la trajo a la memoria.
Estaba hablando con sensei y, sin saber cómo ni por qué, me acordé de la imagen del enorme árbol gingko en el cual él me había hecho reparar. En tres días le tocaba visitar de nuevo la tumba. Era un día en el que yo no tenía clase por la tarde. Le dije a sensei:
—Sensei, las hojas del gingko de Zoshigaya ya se habrán caído, ¿verdad?
—No, todavía no estará del todo desnudo el árbol.
Y, al contestar, observó mi cara y se quedó un rato sin apartar su mirada de ella. Yo le dije enseguida:
—Cuando usted vaya a visitar otra vez la tumba, ¿podré acompañarle? Me gustaría pasear por allí con usted...
—Bueno, pero yo no voy a pasear, sino a visitar una tumba.
—Ya, pero de paso también se puede pasear, ¿no?
Sensei no contestó. Al cabo de un rato, repitió:
—No voy más que a visitar una tumba.
Parecía intentar separar el acto de visitar una tumba y de pasear. Tal vez era una excusa para no ir conmigo, pero a mí me resultaba extraña esta actitud algo infantil de sensei. Quise insistir:
—Admito que es una visita a una tumba, pero lléveme con usted. Visitaré la tumba yo también.
En realidad, me parecía que no tenía sentido distinguir la visita a la tumba del paseo. Fue entonces cuando entre sus cejas reapareció esa nube mientras que en sus ojos se encendía una extraña luz. Su expresión revelaba no solamente molestia, disgusto o temor, sino una especie de inquietud. De repente me acordé vivamente de cuando le llamé «sensei» en Zoshigaya. Su expresión era idéntica.
—Yo —dijo sensei—, por una razón que no te puedo decir, no deseo ir allí con nadie; ni siquiera mi mujer ha ido allí conmigo.
7
Su conducta me pareció extraña. Pero decidí no insistir más y dejar las cosas así. Por otro lado, no es que yo le visitara con la intención de analizarle. Creo que aquella actitud mía de entonces fue más bien una de las que más respeto me habrían de merecer en la vida, pues gracias a ella pude entablar con sensei una amistad humana y apacible. Si mi curiosidad hubiera sido percibida como indagatoria y analítica, el hilo de la compasión que nos unía se habría cortado sin remedio. Yo era joven y no tenía en absoluto conciencia de mi actitud. Quizá por eso tenía más mérito; pero si todo hubiera salido al revés, ¿cómo habría resultado nuestra relación? Solo de pensarlo, me estremezco. Tal era el constante miedo que él sentía a ser analizado fríamente.
Comencé a frecuentar su casa dos o tres veces al mes. Un día, cuando mis visitas habían empezado a ser más frecuentes, sensei me preguntó de improviso:
—¿Por qué vienes tantas veces a visitarme, a visitar a una persona como yo?
—¿Que por qué? Bueno, no tengo ninguna razón especial. ¿Es que le molesto?
—No, no digo que me molestes.
En efecto, no parecía que le molestara. Yo sabía que su círculo de amistades era sumamente reducido. Apenas pasaba de dos o tres antiguos compañeros de clase que por entonces residían en Tokio. A veces, acerté a encontrarme en su salón con alguno de ellos, con alguno que era de su misma región. Me parecía, sin embargo, que ninguno le tenía tanto cariño como yo.
—Soy un solitario —dijo sensei— y por eso me alegro de que vengas a verme. También por eso te he preguntado la razón de la frecuencia de tus visitas.
—Pero ¿por qué tiene que preguntármelo?
A mi pregunta no contestó nada. Se limitó a mirarme. Entonces dijo:
—¿Cuántos años tienes?
Me parecía una conversación demasiado vaga y no quise insistir. Así que regresé a casa.
Pero no habían pasado cuatro días cuando de nuevo estaba en su casa. Sensei, al verme en el salón, se echó a reír.
—Has venido otra vez —dijo.
—Sí, otra vez —y yo también me reí.
Si me hubiera dicho esto otra persona, me habría ofendido. Pero dicho por sensei, sentí lo contrario. No solamente no me ofendió, sino que me alegró.
—Soy un solitario —esa noche sensei repitió la misma frase del otro día—, soy un solitario, pero, a lo mejor, tú también lo eres. Yo, aunque me siento solo, como soy mayor que tú, no necesito moverme. Pero creo que tú, que eres joven, no puedes quedarte quieto. Querrás moverte todo lo que puedas, querrás chocarte con algo...
—Yo no me siento un solitario —repuse yo.
—A más juventud, más soledad. Pero, ¿por qué vienes a verme tantas veces?
Otra vez la voz de sensei había repetido la misma pregunta del otro día. Y siguió diciendo:
—Aunque vengas a verme con frecuencia, debes sentirte solo en alguna parte de tu corazón. Yo no tengo la capacidad de arrancarte tu tristeza de raíz. Pronto tendrás que extender tus brazos hacia fuera, pronto dejarás de venir.
Y al decir esto, sonrió tristemente.
8
Afortunadamente esa predicción no resultó real.
Yo tenía poca experiencia por entonces y ni siquiera pude captar el clarísimo significado que contenía aquella predicción. Seguí visitándole. Y sin saber desde cuándo, pronto me vi comiendo a su mesa. Naturalmente, eso me obligaba a conversar igualmente con su mujer.
Como cualquier otro hombre joven, yo no era indiferente a las mujeres. Pero debido a mi juventud y escasa experiencia, no había tenido ningún tipo de relación con el otro sexo. No sé si sería esta la razón, pero mi interés por las mujeres siempre se despertaba hacia desconocidas, de esas con las que me cruzaba por la calle. Cuando vi a la esposa de sensei a la puerta de su casa la primera vez, pensé que era guapa. Desde entonces, siempre que la veía tenía la misma impresión. Sin embargo, invariablemente sentía que no había más que decir sobre ella.
Esto no quiere decir que ella no tuviera su peculiar y propia individualidad, sino simplemente que no se presentó la ocasión de mostrarla. Además, yo la trataba como a una parte de sensei y ella me atendía como a un estudiante que visitaba a su marido. Es decir, si apartáramos a sensei de este triángulo, la figura quedaría descompuesta y sin unión. Por eso, yo de esta señora, desde que la conocí, solo tengo la impresión de que era bella y nada más.
Un día, me invitaron a beber sake9 en su casa. Ese día estaba presente la esposa, siendo ella quien servía la bebida. Sensei, que parecía estar más alegre de lo que en él era corriente, alargó la copita que acababa de vaciar y le dijo a su mujer:
—Toma tú también algo.
Ella, medio rechazando, dijo:
—No, yo no...
Pero, al final, aceptó beber, aunque parecía molestarle. Frunciendo levemente sus bonitas cejas, se llevó a los labios la copa que yo mismo le serví hasta la mitad. Entonces los dos empezaron a hablar en términos de intimidad conyugal.
—¡Qué cosa más extraña! Casi nunca me invitas a beber —dijo ella.
—Porque no te gusta. Pero de vez en cuando es bueno. Te hace sentir bien.
Ella dijo:
—No, nunca me siento bien bebiendo. Me siento a disgusto. Tú eres el que se pone muy alegre después de beber un poco.
—Solo algunas veces.
—¿Y qué tal esta noche?
—Esta noche me siento muy bien —contestó sensei.
—Bueno, pues entonces deberías beber todos los días un poco...
—No puedo.
—Que sí, por favor. Así, no estaríamos tristes —dijo ella.
En la casa vivían el matrimonio y una criada. Y nadie más. Solía reinar el silencio. Nunca se oía una risa. Cuando estaba en su casa a veces tenía la impresión de que sensei y yo éramos los únicos en casa.
—Estaríamos mejor si hubiéramos tenido hijos —añadió su mujer mirándome a mí.
Yo le contesté:
—¿De verdad? —Pero no era muy sincero, pues como yo no había tenido hijos, mi única idea sobre los niños era que resultaban un estorbo.
—¿Adoptamos uno? —preguntó sensei.
—¿Un hijo adoptado? —Y la señora volvió a mirarme.
—Aunque lo desees, nunca tendremos un hijo propio —dijo sensei.
La mujer se quedó callada. Yo pregunté por ella:
—¿Por qué?
—Castigo del cielo —contestó sensei. Y se rio en voz alta.
9
Hasta donde yo sabía, sensei y su esposa formaban un matrimonio muy bien avenido. Naturalmente, yo carecía de la experiencia de haber formado una familia. Tampoco entendía mucho de matrimonios; pero, por ejemplo, cada vez que sensei llamaba a su mujer, me parecía percibir cariño en la manera de pronunciar su nombre. A veces, la llamaba a ella en lugar de llamar a la criada. Cuando estábamos en la sala de estar, sensei en cualquier momento se volvía hacia la puerta y decía: «Oye, Shizu». Y su mujer, dócilmente, le contestaba llegándose a su lado. De cuando en cuando, me invitaban a comer y, cuando ella aparecía a la mesa, se percibía claramente la buena relación existente entre ambos.
A veces, sensei iba con ella a conciertos o al teatro. Además de eso, hubo dos o tres veces, si no me falla la memoria, en que hicieron viajes de una semana o así. Conservo aún una tarjeta que me mandaron de Hakone. Otra vez, desde Nikko,10 me enviaron una carta con una hoja enrojecida por el otoño.
La relación entre sensei y su esposa, a través de mi mirada de entonces, se mantenía más o menos así. Solo una vez ocurrió una excepción.
Fue un día en que había ido de visita, como de costumbre. Apenas hube franqueado la puerta de entrada a la casa y antes de hacer notar mi presencia, llegaron a mis oídos voces no de una conversación normal, sino más bien de una discusión. La casa de sensei tiene el cuarto de estar al lado del zaguán de entrada, por eso, enseguida, pude oír el tono tenso de las voces. Comprendía que una de estas era de sensei; era una voz masculina y más alta. La otra voz tenía un tono mucho más bajo y, aunque no estaba del todo seguro, se asemejaba a la de su mujer. Parecía que estaba llorando. Estuve unos instantes sin saber qué hacer junto a la puerta, hasta que decidí marcharme rápidamente y regresar a mi pensión.
Una vez en el cuarto de mi pensión, sentí el corazón embargado por una extraña ansiedad. Me puse a leer, pero era como si las líneas no entraran en mi cabeza. Al cabo de más o menos una hora, sensei me llamó por mi nombre desde debajo de mi ventana. Sorprendido, la abrí. Me preguntó si me apetecía dar un paseo. Miré el reloj que había metido un momento antes en el obi.11 Eran más de las ocho. Al llegar, no me había quitado aún la hakama,12 así que, vestido como estaba, enseguida salí a la calle.
Esa noche tomé cerveza con sensei. Él solía beber poco. Tenía un límite para beber que, cuando no se sentía bien, jamás traspasaba.
—Hoy esto no marcha —y diciendo esto, sonreía con amargura.
—¿No puede ponerse algo alegre? —le pregunté yo sintiendo su preocupación.
En mi mente seguía muy vivo el asunto de antes. Yo sufría como si tuviera clavada una espina en la garganta. Estaba muy confuso. En algún momento, sentí el impulso de hablar de ello con él, pero, por otro lado, me parecía mejor callar. Esta confusión mía hacía que me mostrara nervioso.
—Pareces un poco raro esta noche —dijo sensei—. Pero bueno, la verdad es que yo también estoy un poco raro. ¿No se me nota?
No pude contestar nada. Y siguió diciendo:
—Hace un rato tuve una pequeña riña con mi mujer. Me he agitado inútilmente.
—¿Y a qué ha sido debida la...?
Pero no pude pronunciar la palabra «riña».
—Bueno, mi mujer no me entiende bien. Aunque le diga que está equivocada, no se lo toma en serio. Sin darme cuenta, me he enfadado con ella.
—¿Cómo es eso de que no le entiende bien?
Pero sensei no intentó contestar esa pregunta. Y dijo:
—Si yo fuera un hombre como mi mujer cree, no sufriría tanto.
¡Cuánto sufría sensei! Ni siquiera podía imaginarlo.
10
En silencio caminamos más de doscientos metros de regreso a casa. Entonces, sensei volvió a hablar:
—He hecho mal. Salí de casa disgustado y seguro que ella debe estar muy preocupada. Pensándolo bien, las mujeres son dignas de lástima. Mi mujer, por ejemplo, no tiene a nadie en el mundo en quien confiar excepto a mí.
Sus palabras se cortaron. Pero, sin esperar ningún comentario mío, continuó:
—Así dicho, parece que los maridos somos tan fuertes que parecemos un poco ridículos. ¿Tú qué crees? ¿Parezco yo una persona fuerte o débil?
—Me parece que usted está en el medio —contesté yo.
Creo que no esperaba esta respuesta. Sensei enmudeció y echó a caminar en silencio.
Para volver a su casa, había que pasar al lado de mi pensión. Me pareció mal despedirme de él en aquella esquina cerca de mi pensión. Así que le dije:
—¿Le acompaño hasta su casa? —Pero sensei hizo un gesto negativo con la mano.
—No, es muy tarde. Vete ya. Yo también volveré enseguida. Es por ella, por mi mujer.
Esas palabras, «por mi mujer», añadidas por sensei al final, me transmitieron una sensación cálida. Después, de vuelta en mi pensión, gracias a ellas pude dormir plácidamente esa noche. Desde entonces y por mucho tiempo, no olvidaría ese «por mi mujer».
Comprendí que el incidente producido aquel día entre sensei y su mujer no había sido nada serio. También pude suponer que casi nunca, pues yo iba a seguir visitándole continuamente después de aquel día, volvería a ocurrir tal incidente. Incluso una vez me comentó:
—En este mundo, a la única mujer a la que he conocido es a mi esposa. No me atraen otras mujeres. Ella también siente que yo soy su único hombre en este mundo. En este sentido, debemos ser la pareja más feliz del mundo.
Ya he olvidado de qué hablábamos antes y después de ese comentario. Por lo tanto, no sé exactamente su motivo para hacérmelo oír. Pero recuerdo que su actitud, al decirme esto, era seria y su tono bajo. En mis oídos resonó de forma extraña aquella última frase, «debemos ser la pareja más feliz del mundo». ¿Por qué no habría dicho «somos» sino «debemos ser»? Me resultaba extraño ese matiz de obligatoriedad en el hecho de ser felices. ¿Eran o no eran felices? ¿No eran tan felices como debieran serlo? No había más remedio que dudarlo. Pero esa duda, con el paso del tiempo, quedó enterrada no sé dónde.
Entretanto, en el curso de una visita en la cual sensei no se hallaba en su casa, tuve ocasión de hablar cara a cara y a solas con su mujer. Aquel día, sensei no estaba porque había ido a Shinbashi13 a despedir a un amigo suyo que iba a partir al extranjero en barco desde Yokohama.14 Era la costumbre de entonces tomar el tren de las ocho y media de la mañana desde Shinbashi para tomar el barco en Yokohama. Yo necesitaba consultar con sensei el pasaje de un libro y había ido a su casa a la hora por él indicada, las nueve. Su salida a Shinbashi fue imprevista, pues ese amigo solo el día anterior le había visitado para advertirle de su partida. Sensei quiso devolverle la cortesía y despedirle en la estación. Por eso, me había dejado un mensaje en su casa diciéndome que iba a volver pronto y pidiéndome que le esperase. Fue durante la espera en la sala de estar cuando pude hablar con su mujer.
11
Yo entonces era ya estudiante universitario. Comparándome con aquel colegial que le había visitado por primera vez, ahora me sentía mucho más mayor. Asimismo, me había hecho bastante amigo también de su mujer. A su lado no me sentía nada incómodo. Entonces pudimos hablar cara a cara de diversos temas casi siempre intrascendentes y que ya he olvidado. Sin embargo, hay algo que quedó en mi memoria. Pero, antes de contarlo, he de hacer un comentario.
Sensei se había graduado en la Universidad Imperial.15 Eso yo lo sabía desde el principio. Llegué a saber, pasado algún tiempo desde mi vuelta a Tokio, que no trabajaba en nada. Me preguntaba cómo podría vivir sin hacer nada.
Sensei no era un hombre conocido. Sus ideas, su filosofía, excepto por mí, que le conocía bien, no eran tenidas en cuenta por nadie. Yo le decía a menudo que era una lástima, pero él no me hacía caso y contestaba:
—Una persona insignificante como yo no debe dirigirse al mundo.
Esta explicación tan humilde yo la interpretaba al contrario, es decir, era como si él criticara de esa forma tan fría a la sociedad, al mundo. De hecho, a veces, censuraba abiertamente a personas conocidas que habían sido sus compañeros de clase. Una vez le expresé con claridad mi oposición a esta actitud suya, una oposición nacida no de rebeldía hacia él, sino de mi rabia porque la gente no llegara a conocerle. Después de oírme, sensei dijo con voz deprimida:
—Es inútil, pues yo no tengo ningún derecho a moverme en sociedad.
En su cara apareció grabado un gesto profundo que no pude determinar si expresaba decepción, queja o simplemente tristeza, pero cuya intensidad me impidió seguir hablando. Me quedé, por tanto, sin valor para añadir nada.
Volviendo al día en que hablé con su esposa, recuerdo que nuestra conversación sobre sensei recayó de forma natural en este asunto.
—¿Por qué sensei solo estudia y piensa en casa, sin trabajar fuera?
—Eso de trabajar fuera no le va. No le gusta.
—Pero se dará cuenta de que esto es absurdo, ¿no? —dije.
—No sé si se da cuenta o no. Bueno, como soy mujer no entiendo muy bien, pero quizá no desee trabajar en ese sentido. Creo que está deseando hacer algo. Pero no puede. Y esto me da pena.
—Pero bueno, tampoco tiene ningún problema de salud, ¿verdad?
—No, está sano. No padece ni achaques, ni nada.
—Entonces, ¿por qué no puede hacer nada?
—Eso es lo que tampoco yo entiendo. Si lo supiera, no estaría tan preocupada. El no saberlo me resulta insoportable.
En el tono de su voz se reflejaba mucha compasión, aunque de sus labios no desaparecía cierta sonrisa. Yo, en cambio, permanecía mucho más serio, silencioso, con el rostro algo tenso. Entonces, como si se hubiera acordado de repente de algo, dijo:
—Cuando era joven, no era así. Era totalmente distinto. Ahora ha cambiado por completo.
—Cuando era joven... Pero ¿a qué época de su vida se refiere usted? —pregunté yo.
—Cuando era estudiante.
—¿Usted le conoce desde entonces?
Inesperadamente, se puso colorada.
12
Su mujer era de Tokio. Esto lo sabía porque sensei me lo había dicho. Lo sabía además por ella misma. Ella decía: «La verdad es que soy un poco de todo». Su padre era de Tottori o cerca,16 pero su madre había nacido en el barrio de Ichigaya17 de la antigua Edo. Por eso decía en broma que era un poco de todo. Sensei, en cambio, procedía de la provincia de Niigata, en otra dirección totalmente distinta.18 Por consiguiente, si ella había conocido a sensei en la época en que este era estudiante, estaba claro que no era por proceder ambos de la misma provincia. Tuve la impresión ese día de que a ella no le gustaba seguir hablando del tema, pues se había sonrojado. No quise, por lo tanto, insistir más.
Desde que conocí a sensei hasta su muerte yo había estado en contacto con sus ideas o sentimientos por diversas razones, pero de su situación cuando se casaron no me había contado nada. A veces, eso lo atribuía a una buena intención por parte de él. Pensaba yo que, como sensei era una persona mayor, tal vez por decoro no le gustaba hablar de recuerdos sentimentales a un jovenzuelo como yo. Otras veces, lo atribuía a razones opuestas. No solamente sensei y su esposa, sino todos los de su generación, por haberse criado en las viejas costumbres de antes, no tenían el valor de expresarse con libertad sobre temas amorosos. Pero todo esto no eran más que suposiciones mías que, de una u otra forma, me permitían presentir la existencia de una brillante historia de amor en torno a su casamiento.
No me había equivocado en mi presentimiento, aunque lo que podía haber imaginado sobre su amor era solo una cara de la moneda. En la otra cara, detrás de esa bella historia de amor, existía una terrible tragedia. Además, su mujer no sabía nada acerca del grado de infelicidad padecida por su esposo a causa de esto. Tampoco lo sabe ahora. Sensei murió habiéndoselo ocultado. Antes de destruir la felicidad de su esposa, prefirió destruir su vida. No voy a contar ahora nada de esa tragedia, una tragedia nacida del amor entre los dos. Tampoco ellos me contaron casi nada de ese amor. Ella por pudor y él por razones mucho más profundas.
Pero hay algo que recuerdo bien. Un día, en la época en que florecen los cerezos, fui al parque de Ueno con sensei. Allí nos fijamos en una atractiva pareja. Iban caminando tiernamente juntos bajo los cerezos en flor. Como el lugar era público, había más gente mirándolos a ellos que a las flores.
—Parecen recién casados —dijo sensei.
—Y que se quieren mucho —añadí yo.
Sensei ni siquiera sonrió con amargura. Seguimos andando hasta perder de vista a aquella pareja. Entonces me preguntó:
—¿Alguna vez te has enamorado?
Yo le contesté que no.
—¿Y no te gustaría enamorarte?
No contesté nada.
—No me digas que no te gustaría...
—Pues sí —dije yo.
—Acabas de burlarte de esa pareja, ¿no? En tu burla había una vocecilla que se quejaba de no poder conseguir a nadie a quien amar, ¿a que sí?
—¿Ha oído usted esa voz?
—Sí, la he oído decir eso. La persona que ha saboreado la satisfacción del amor se habría referido a ellos en un tono más cálido. Sin embargo, el amor es un delito. ¿Entiendes esto?
De repente, me asusté y no contesté nada.
13
Nos rodeaba mucha gente, gente de aspecto alegre. Hasta después de haber pasado entre tanta gente y flores y de habernos adentrado en un bosquecillo del parque, no tuvimos ocasión de seguir con ese tema.
—¿Es el amor un delito? —pregunté yo bruscamente.
—Sí, lo es. Ciertamente lo es. —Y al contestarme, el tono de su voz era fuerte, como antes.
—¿Por qué?
—Pronto lo comprenderás. O creo que ya lo comprendes. Hace tiempo que el amor está moviendo tu corazón.
Yo consulté a mi corazón y la verdad es que sentí que más o menos estaba vacío. No había en él nada parecido al enamoramiento.
—En mi pecho no tengo ningún objeto de amor. Y no le oculto nada, ¿eh, sensei?
—Claro, como no tienes objeto de amor, tu corazón se mueve. Está buscando un objeto donde poder acomodarse, se está moviendo.
—Bueno, yo creo que ahora mismo no está muy activo.
—Justamente porque estabas insatisfecho, te moviste para venir a mí.
—Tal vez sea así. Pero eso es distinto al enamoramiento.
—Estás ya en la escalera que sube al peldaño del enamoramiento. Viniste hacia mí como si hubieras estado en el escalón que precede al abrazo de la mujer.
—Bueno, a mí me parece que son dos cosas muy distintas ¿no?
Sensei respondió:
—No, son lo mismo. Yo soy un hombre que nunca podrá contentarte. Además y por una razón muy particular, no podré darte ninguna satisfacción. Y la verdad, lo siento mucho. Aunque te alejaras de mí, no me quejaría. Al contrario, creo que lo estoy deseando. Aunque...
Me sentí extrañamente triste.
—Bueno, si lo cree así, yo no puedo decir nada, pero nunca se me había pasado por la cabeza alejarme de usted.
Sensei no me escuchaba. Y siguió diciendo:
—Bien, tú debes ir con cuidado porque el amor es un delito. Estando conmigo, aunque yo no te contente, tampoco hay peligro. ¿Sabes tú acaso cómo se siente uno cuando tiene el corazón atado al cabello largo y negro de una mujer?
Yo lo sabía en mi imaginación, pero no por experiencia. De todos modos, no entendía bien ese sentido del delito, y lo que me decía me resultaba muy vago. Además, empecé a sentirme molesto.
—Sensei, acláreme un poco eso del delito. O, mejor, dejémoslo ya, hasta que yo pueda comprender todo por mí mismo.
—Perdón, he hecho mal. Pensaba que te estaba diciendo la verdad. Pero en realidad solo he conseguido impacientarte. Perdona.
Seguimos caminando con paso tranquilo por detrás del Museo Nacional de Tokio en dirección al barrio de Uguisudani. Entre los setos que rodeaban el museo, había en una parte del amplio jardín frondosos bambúes enanos que transmitían una profunda sensación de sosiego.
—¿Sabes por qué visito todos los meses aquella tumba de Zoshigaya donde está enterrado mi amigo?
La pregunta de sensei cayó de sopetón. Él sabía bien que yo no podría contestarla. Me quedé callado. Entonces, como si se hubiera dado cuenta de lo que acababa de decir, añadió:
—He vuelto a hacer mal. Si intento explicarte algo para no irritarte, la misma explicación resulta irritante. No hay manera. Dejemos este tema. De todos modos, enamorarse es un delito. Y también es algo divino. ¿Lo entiendes?
Lo que acababa de decir sensei me resultaba menos comprensible que lo dicho antes. Y ya no volvió a mencionar la palabra «enamorarse».
14
Yo era joven y tenía tendencia al ardor. Por lo menos a los ojos de sensei, así era. A mí me parecía más útil lo que hablaba sensei que las clases de la universidad. Sus ideas eran más de mi agrado que las opiniones de mis profesores. Pensaba que lo que sensei se guardaba y no contaba tenía más importancia que aquello expresado por los distinguidos profesores que hablaban desde su cátedra.
—No debes hacerte ilusiones sobre mí, ¿eh? —me dijo sensei un día.
—No me hago ninguna ilusión.
Cuando le contesté esto tenía la cabeza lo bastante fría como para no hacerme ilusiones, una frialdad que, sin embargo, él no quería aceptar.
—El ardor de la fiebre te hace flotar. Cuando te baje la fiebre, sufrirás una decepción. Yo sufro al verme tan apreciado por ti. Pero siento aún más sufrimiento cuando pienso en tu posible cambio en el futuro.
—¿Cree usted que seré tan voluble o es que tan poca confianza tiene en mí?
—No es ninguna de las dos cosas. Simplemente lo siento por ti.
—Lo siente, pero no confía en mí ¿verdad?
Sensei miró al jardín como si le hubiera molestado mi comentario. En el jardín ya no quedaban las camelias que hasta hacía poco salpicaban la escena con su intenso y pesado color rojo. Sensei tenía la costumbre de mirarlas desde la sala de estar de su casa.
—¿Que no confío en ti? No digo que no confíe. Más bien, no confío en el género humano.
Entonces, desde el otro lado del seto llegó una voz parecida a la del vendedor de pececitos de colores. Aparte de esa voz, no se oía nada. Y es que a unos doscientos metros de una concurrida calle, todo era más tranquilo. Dentro de la casa reinaba el silencio de siempre. Yo sabía que en la habitación contigua estaba su mujer. Sabía igualmente que a los oídos de ella, que estaría cosiendo, llegaba mi voz. Pero en ese momento me olvidé de todo. Y dije:
—Entonces, ¿tampoco confía en su esposa?
Sensei puso una expresión de cierta ansiedad. Y evitó contestar directamente mi pregunta.
—Ni siquiera confío en mí mismo. Es decir, al no poder confiar en mí, tampoco puedo confiar en los demás. No tengo más remedio que maldecirme.
—Con esa mentalidad nadie estaría seguro de uno mismo.
—No es mi mentalidad. Es mi forma de ser y me he dado cuenta de ello. Cuando me di cuenta, me asombré. Y ahora tengo miedo.
Yo deseaba seguir hablando de este tema, pero en ese momento se oyó la voz de su mujer que, desde detrás de la puerta corredera, dijo:
—¡Oye, oye!
A la segunda vez de decirlo, sensei contestó:
—¿Qué quieres?
Ella le dijo:
—¿Puedes venir un momento, por favor?
Fue a donde estaba ella. Yo no pude entender la razón de su llamada. Pero antes de intentar imaginarlo, sensei ya había vuelto a mi lado. Y siguió hablando.
—De todos modos, no confíes demasiado en mí. Te arrepentirías después e, incluso, intentarías tomar una venganza cruel por creer haber sido engañado.
—¿Qué significa eso?
—El recuerdo de haberse arrodillado ante una persona, en un futuro te hace querer pisarle la cabeza. Yo prefiero evitar el respeto de hoy para no recibir el agravio de mañana. Mejor aguantar mi soledad actual y no una soledad futura que sería horrorosa. La gente de hoy, nacida bajo el signo de la libertad, la independencia y la autoestima, debe, en justa compensación, saborear siempre esta soledad.
Yo no tenía palabras que añadir a esto.
15
Desde entonces, cada vez que veía la cara de su mujer me sentía preocupado por si la actitud de sensei hacia ella reflejaba esas ideas, en cuyo caso ¿podría ella estar feliz a su lado?
No podía decidir por su aspecto si era o no era feliz, pues tampoco tenía muchas ocasiones de comunicarme con ella. Además, siempre se mostraba muy natural. Normalmente estábamos en presencia de sensei y casi nunca solos. Por otro lado, yo tenía otras dudas. La actitud de sensei hacia la humanidad, ¿de dónde venía? ¿Era el simple resultado de haberse dedicado a una introspección de sí mismo y al análisis frío del mundo moderno? Sensei pertenecía a esa clase de hombres que se sientan para pensar. Pero si una persona con la mente de sensei se sentara igualmente para pensar, ¿llegaría a las mismas conclusiones? Yo creía que no. Es decir, sus ideas eran vivas, nacidas de la experiencia. Eran distintas a una casa de piedra calcinada por el fuego pero con sus muros fríos. Para mí, sensei era indudablemente un pensador. Por detrás de ese oficio de pensador, sin embargo, me parecía un hombre formado a partir de experiencias muy reales, experiencias o hechos no de otra persona, sino saboreados por sí mismo y en su sangre con dolor y con calor, y que en su alma se habían ido superponiendo en capas.
Pero todo esto no era más que pura imaginación mía. Aunque sensei