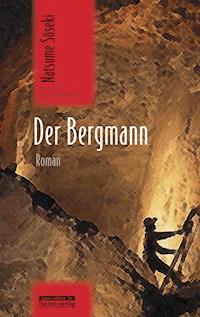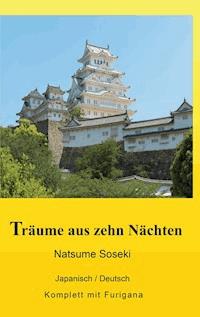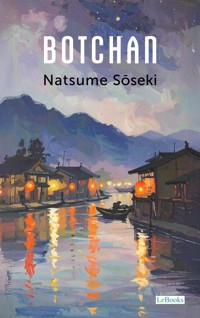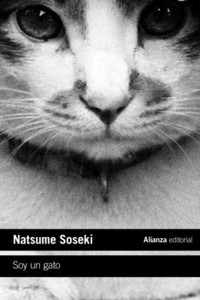
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Adoptado de la calle por el profesor Kushami en Tokio, el felino narrador de "Soy un gato" sirve a Natsume Soseki (1867-1916) para hacer un hilarante retrato del ser humano y de una sociedad japonesa en plena mutación durante la modernizadora era Meiji. A la vez que, con gran orgullo, el gato a menudo se indigna por la forma en que lo tratan y rápidamente juzga a los humanos como bestias extrañas y volubles, no escapan a su penetrante mirada ni la propia familia de Kushami con su esposa, sus tres hijas y O-San, la criada, ni los numerosos personajes, a cuál más caricaturesco, que desfilan por la casa, como Meitei, el estudiante esteta, fantasioso y pedante, Kangetsu, el estudiante de doctorado excéntrico, y muchos otros visitantes que hacen de la novela una estampa a la vez festiva y feroz. Traducción de Emilio Masiá
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Natsume Soseki
Soy un gato
Traducción del japonés de Emilio Masiá López
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Créditos
Capítulo 1
Soy un gato. No tengo nombre y tampoco sé dónde nací.
Sólo recuerdo que la primera vez que vi a un ser humano maullaba en un rincón oscuro y húmedo. Este ser humano, según supe más tarde, pertenecía a una temible especie, la de los shosei, estudiantes que a cambio de alojamiento realizan tareas domésticas. Estos estudiantes hasta osan, a veces, darnos caza, para después echarnos a la olla y saciar sus apetitos. En cualquier caso, como entonces aún no conocía la índole de estas criaturas, no tenía miedo. Pero aquel día, cuando el estudiante me puso sobre la palma de su mano, sentí de pronto que me elevaba suavemente en el aire. Cuando me acostumbré a esa posición, observé su cara. Aquélla debió de ser la primera vez que veía de cerca un rostro humano. No puedo olvidar la extrañeza que me produjo. La cara, que esperaba ver cubierta de pelo como la mía, parecía depilada y brillaba como una reluciente tetera. Desde ese día me he cruzado con muchos otros rostros, pero jamás vi semejante deformidad. El centro de la cara sobresalía en exceso y de los orificios de esa protuberancia salían esporádicamente volutas de humo. Al principio, me apuré bastante con la humareda irrespirable; ahora ya sé que se trata del humo de tabaco que los humanos inhalan al fumar.
Por un momento, me cobijé cómodamente en la palma de la mano del estudiante, pero, al poco, tuve la impresión de que empezábamos a movernos rápidamente. No sabría decir quién se movía, si el estudiante o yo; en cualquier caso, se me estaba nublando la vista y todo daba vueltas a mi alrededor. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era irremediable; oí un estruendo y sentí como si me ardiesen los ojos. Por más que lo intento, apenas puedo recordar nada más del incidente.
De repente, recuperé la conciencia, el estudiante se había esfumado. No veía a ninguno de mis numerosos hermanos. Hasta mi madre había desaparecido. Me encontraba en un sitio completamente diferente y tan iluminado que apenas podía abrir los ojos. Todo era muy confuso; al gatear torpemente sentí un fuerte dolor. Acababan de tirarme desde el cesto y estaba en medio del campo entre retoños de bambúes.
Al fin, conseguí salir de aquel campo, frente a mí se extendía un gran estanque. Me senté en la orilla y empecé a pensar qué hacer a partir de ahora. Pero no se me ocurría nada. Al rato, intenté maullar confiando en que el estudiante volvería a recogerme. Maullé y maullé, pero nadie vino. Una ligera brisa sopló sobre el estanque y comenzó a oscurecer. Tenía hambre. Quería llorar, pero me faltaban las fuerzas. No había nada que hacer, a lo sumo buscar algo que llevarme a la boca. A paso lento, empecé a bordear el estanque por la orilla izquierda. Pero sentía mucho dolor. Saqué fuerzas de flaqueza y continué, como pude, hasta llegar donde mi olfato detectó presencia humana. Quizás allí podría encontrar algo. Aproveché un agujero en la valla de bambú para colarme en esa propiedad. Nuestro destino es un misterio: de no haber encontrado aquel agujero en la valla, tal vez habría muerto de hambre en una esquina del camino. Desde entonces, ese agujero me sirve de pasadizo cuando voy a visitar a mi vecino, el gato atigrado Mike. Una vez dentro de la casa, no sabía qué hacer. En ese intervalo, se hizo oscuro y empezó a llover; además, tenía hambre y frío: no había tiempo que perder. Empecé a merodear en busca de un lugar más iluminado y cálido. Ahora me doy cuenta de que ya estaba en el interior de la casa. Aquí tendría una oportunidad propicia para observar a otros sujetos de esta raza además del estudiante. La primera persona que encontré fue la criada, por cierto, mucho más violenta que el estudiante; en cuanto me vio, me agarró del cuello y me echó de casa al patio trasero. Aquello pintaba muy mal; cerré los ojos y encomendé mi destino a la providencia. Pero el hambre y el frío eran amenazadores. Aprovechando un descuido, volví a colarme en la cocina. Al instante, ella me agarró y me echó fuera otra vez. El proceso volvió a repetirse cuatro o cinco veces más, siempre con el mismo resultado: nada más colarme en la cocina, ella me agarraba y me echaba fuera de malas maneras. Desde aquel día, no soporto a la criada. Recientemente, me he dado el gusto de vengarme robándole unos pescaditos asados que pensaba comerse la señora. Cuando se disponía a echarme definitivamente de la casa, apareció el dueño preguntando qué era aquel escándalo. La sirvienta me agarró del pescuezo y le dijo al dueño:
–Este gato abandonado es un estorbo, no deja de colarse en la cocina una y otra vez –el hombre observó atento mi cabeza mientras tocaba los pelillos oscuros de su nariz. Después, dijo:
–Entonces, déjalo que se quede –y volvió al interior de la casa. Parecía un hombre de pocas palabras. La criada me echó al suelo de la cocina de mala gana. Así fue como aquella casa se convirtió en mi nuevo hogar.
Pocas veces me cruzo con mi dueño. Al parecer, se dedica a la enseñanza. Cuando regresa de dar clase en el colegio, se recluye en su despacho el resto del día y apenas sale. En casa todos lo consideran un gran estudioso. Él mismo se las da de gran investigador. Sin embargo, la verdad es que no es tan sabio como aparenta. Cuando me cuelo sigiloso en su despacho, a menudo lo sorprendo echando una cabezadita. A veces, incluso se le cae la baba sobre alguno de los libros que está leyendo. Tiene el estómago débil y mal color de cara, da la impresión de estar agarrotado y falto de vitalidad. A pesar de los achaques, tiene muy buen saque. Tras darse un buen atracón, toma bicarbonato para aliviar sus problemas estomacales. Después, abre un libro. Al cabo de dos o tres páginas, le entra la modorra. Un hilillo de saliva pende sobre el libro. Ésta es su rutina cotidiana al atardecer. Aunque soy un gato, a veces me da por pensar. Llego a la conclusión de que el trabajo del profesor es verdaderamente cómodo. Si renaciera como humano, quisiera hacerlo en la piel de un profesor. Un trabajo que se puede realizar durmiendo tanto, hasta un gato podría hacerlo. Sin embargo, según mi dueño, no hay nada tan duro como la vida del maestro, y cada vez que recibe la visita de sus amigos no deja de refunfuñar quejándose de su empleo.
Cuando empecé a vivir en esta casa, yo no gozaba de popularidad entre los demás moradores, a excepción de mi dueño. Dondequiera que estuviese no me hacían caso. Prueba de ello es que hasta el día de hoy nadie se ha tomado la molestia de ponerme siquiera un nombre. Acepto que las cosas son así y, al menos, procuro estar siempre al lado de mi dueño que me acogió aquí. Por la mañana, cuando lee el periódico, salto a su regazo. Por la tarde, a la hora de la siesta, me echo sobre su espalda. No es que tenga una predilección especial por mi dueño, sino que no tengo a nadie más. He probado sucesivamente diferentes experimentos: por las mañanas duermo sobre el recipiente de madera donde conservan el arroz hervido, por las tardes me meto en el brasero, y los días de buen tiempo me tumbo en la galería. Pero lo que más me agrada es colarme por la noche en la habitación de las pequeñas y acurrucarme entre ellas. Son dos niñas, la mayor de cinco años y la menor de tres, duermen juntas en esa habitación. Siempre encuentro algún hueco en el que meterme sigilosamente a dormir entre las dos, pero si tengo la mala fortuna de que una de las niñas se despierte, lo que ocurre después es lamentable. Las niñas, sobre todo la pequeña, tienen un carácter un poco difícil y en cuanto me descubren, se ponen a gritar «¡Ha entrado el gato, ha entrado el gato!», sin importarles lo más mínimo que estemos en mitad de la noche.
Entonces mi dueño, cuyo nerviosismo le repercute siempre en el estómago, desde la habitación contigua salta de la cama y viene corriendo. Sin ir más lejos, hace unos días, regla en mano me pegó una buena ristra de mandobles en el trasero.
Convivo entre seres humanos, y cuanto más los observo, más me convenzo de su egoísmo. Sobre todo, el de las niñas con las que a veces duermo sobre el futón. Lo de mis compañeras de cama no tiene nombre. Cuando les da la gana, me ponen colgando bocabajo, me encasquetan una bolsa en la cabeza o me lanzan contra el fogón de la cocina. Y si se me ocurre hacer una travesura, todos en la casa se abalanzan sobre mí. El otro día, cuando me afilaba las uñas en la estera de tatami, la señora de la casa se enfadó tanto que desde entonces ha vetado mi entrada en la habitación de tatami. Aunque esté titiritando de frío sobre el suelo de madera de la cocina, se muestra indiferente.
Shiro, la gata vecina a la que tanto admiro, siempre me dice que los seres humanos carecen de sentimientos. Recientemente, parió cuatro gatitos pequeños y redondos como bolitas, pero al cabo de tres días el estudiante que se hospeda en su casa se los quitó y los tiró al estanque. Tras relatarme lo sucedido entre lágrimas, me dijo que, si los gatos queremos vivir en paz con nuestros seres queridos, nuestra única salida es rebelarnos contra los humanos. No hay más remedio que plantarles cara y acabar con ellos. Me parece un planteamiento acertado. En cambio, a mi otro vecino, el gato Mike, que vive en la casa de al lado, lo que más le indigna de los humanos es su desconocimiento de la propiedad privada. Entre nosotros, se da por descontado que quien primero encuentra algo, ya sea la cabeza de una sardina o las vísceras grises de un mújol, se gana el derecho de comérselo. Sin embargo, los humanos parecen obviar dicho derecho; entre nosotros, en caso de que no se respete tal regla tácita, la cuestión se dirime por la fuerza. En cambio ellos, cada vez que encontramos algo bueno para comer, nos lo quitan de malos modos. Se aprovechan de su mayor fortaleza para robar lo que tenemos derecho a comernos. La gata blanca vive en la casa de un militar y el gato atigrado en la de un abogado. Como yo vivo en la casa de un maestro, me tomo estas cosas más a la ligera. Vivir al día, sin más, me parece suficiente. Y en cuanto a los hombres, por más elevada que sea su especie, no van a existir para siempre. Más vale esperar pacientemente, ya vendrán mejores tiempos para los gatos.
A propósito de esta manera caprichosa de ser de los humanos, ahora relataré un fracaso que tuvo mi dueño por su comportamiento egoísta. En primer lugar, debo decir que mi dueño es, de por sí, una persona que no destaca en nada, pero con tendencia a probarlo todo. Le da por escribir haikus y enviarlos a la revista Hototogisu; también escribe nueva poesía para publicarla en las páginas de Myojo. Hasta se atreve a redactar en inglés textos en prosa plagados de errores; también se aficiona al tiro con arco, al canto o le da por recitar fragmentos de teatro No, y, si se decide por tocar el violín o algún instrumento, desafina de lo lindo. Lo más triste de todo es que ninguna de estas cosas se le da bien. A pesar de sus problemas de estómago, cada vez que se aficiona a algo, practica con verdadero ahínco. También le da por cantar cuando está en el cuarto de baño. En el vecindario lo llaman el «tenor del cuarto de baño», pero a él no le importa lo más mínimo y sigue entonando Yo soy Munemori, el de la familia Taira. Todos, al verlo, se ríen de él: «Mira, por ahí va Munemori».
No sé qué le pasaría por la cabeza a mi dueño, pero un día de paga, al cabo de un mes de llegar yo aquí, volvió apresurado a casa cargado con un gran paquete. Me preguntaba qué habría comprado. Enseguida vi que se trataba de acuarelas, pinceles y un papel especial llamado «Whatman»; por lo visto, desde hoy abandonaba la escritura de haikus y el canto para concentrarse en la pintura. En efecto, a partir del día siguiente y durante cierto tiempo, pasaba los días pintando acuarelas recluido en su despacho; ni siquiera descansaba a la hora de la siesta. Sin embargo, nadie que observase sus cuadros terminados sabría decir qué había pintado. Tal vez hasta él mismo dudaba de su talento como pintor. Un día recibió la visita de un amigo, especialista en estética, y pude escuchar la conversación siguiente:
–Pintar es realmente difícil. No nos damos cuenta de la dificultad que entraña hasta que probamos a tomar un pincel –reconoció honestamente mi dueño.
Su amigo, observando a mi dueño a través de sus anteojos de montura dorada, contestó así:
–Es comprensible que al principio los resultados no sean los esperados. Además, pintar desde un interior recurriendo a la imaginación no es lo más idóneo. El maestro italiano Andrea del Sarto solía decir que para pintar conviene elegir un tema natural y expresarlo tal cual. En el firmamento, las estrellas. En la tierra, el rocío. En el cielo, los pájaros volando. Sobre la tierra, los animales corriendo. En un estanque, carpas de diferentes colores. En un árbol centenario, grajillas invernales. La naturaleza es un cuadro viviente. Si quieres pintar como un auténtico pintor, ¿por qué no empiezas dibujando bocetos?
–¿Eso decía Andrea del Sarto? No tenía la menor idea. La verdad es que tenía mucha razón –contestó mi dueño, ingenuamente impresionado. Su amigo, gran conocedor de la estética, lo miró a través de sus anteojos dorados esbozando una leve sonrisa.
Al día siguiente, cuando echaba una siesta en la galería, mi dueño salió de su despacho, algo insólito, y empezó a realizar a mis espaldas una serie de preparativos aceleradamente. En ese momento, me desperté y entreabrí un poco un ojo para observarle: el profesor, absolutamente concentrado, se había transformado en el mismísimo Andrea del Sarto. Al verlo así no pude contener la risa. Ahí está bosquejando un retrato mío al natural por culpa de la tomadura de pelo de un amigo. Había dormido lo suficiente. Tenía muchas ganas de bostezar, pero me daba lástima moverme viendo a mi dueño pincel en mano dibujando entusiasmado, así que me armé de paciencia y esperé. Ya había perfilado mi contorno y ahora se disponía a dibujar mi cara. Les confieso algo: soy un gato de lo más normal. Creo que en cuanto a figura, pelaje o facciones, no destaco en nada sobre los demás gatos. Pero por poco agraciado que sea, no me parece que comparta ningún rasgo con el raro boceto de un gato que está pintando mi dueño. En primer lugar, el color es inapropiado. Mi pelaje, como el de los persas, tiene tonos pardos sobre un fondo amarillo y gris pálido. Es algo que salta a la vista de cualquiera. El color que mi dueño ha utilizado no es ni amarillo ni negro, ni gris ni marrón, ni siquiera una mezcla de estos colores. Sólo puede decirse que ha utilizado un tipo de color, imposible precisar más. Lo más sorprendente es que me ha dibujado sin ojos. Podría argumentarse que sólo es un boceto de un gato durmiendo, pero precisamente como no tiene ojos, no queda claro si se trata de un gato dormido o un gato ciego. Me digo para mis adentros que esto es infumable, por mucho que presuma de imitar el estilo de Andrea del Sarto. Sin embargo, no dejaba de admirarme su determinación inquebrantable. Si estuviese en mi mano, no habría cambiado de postura, pero hacía rato que tenía ganas de orinar. Además, tenía el cuerpo agarrotado de no moverme. Al fin, cuando ya no me vi capaz de aguantar siquiera un minuto más inmóvil, estiré las patas delanteras y el cuello a la vez que daba un gran bostezo perdiendo toda compostura. Ya no tenía sentido seguir quieto. Como ya había echado al traste el plan de mi dueño, ya podía irme a dar una vuelta por el jardín libremente, así que, sin más, eché a andar perezosamente. En el acto, a mis espaldas escuché el alarido de mi dueño enfadado y decepcionado: «¡Tonto!». Por lo visto, siempre recurría al mismo insulto cuando quería faltar, tal vez no conocía más descalificativos, pero me pareció una falta de educación teniendo en cuenta la paciencia que había tenido. Si me hubiera puesto buena cara, cuando me subía a su regazo, le toleraría sus malos modos, pero gritarme sin el más mínimo gesto de afecto, por el simple hecho de levantarme a aliviar mis necesidades, me parecía exagerado. Por naturaleza los humanos son unos engreídos que se vanaglorian de su fuerza bruta. A no ser que aparezcan unos seres más fuertes que los maltraten como ellos hacen, no sé hasta dónde llegará su presuntuosidad.
Hasta cierto punto, ese egoísmo caprichoso podría ser pasable, pero han llegado a mis oídos sucesos peores que éste, que prueban hasta qué punto pueden ser inmisericordes los humanos.
En la parte trasera de la casa hay una plantación de té de unos treinta metros cuadrados. Aunque no es muy grande, es un terreno bien cuidado y agradable, especialmente en días soleados. Cuando, por ejemplo, las niñas hacen tanto ruido que no puedo echar una cabezada o cuando el aburrimiento es tal que hasta me pongo mal del estómago, suelo darme una vuelta por ese campo para tranquilizarme. Un día soleado de otoño en torno a las dos, tras una agradable siesta, decidí dar una vuelta por la plantación y de paso estirar las patas. Fui olfateando las hileras de plantas de té hasta llegar a una valla de cedro en el lado oeste de la plantación. Allí había un gato enorme durmiendo plácidamente sobre unas hojas marchitas de crisantemo. Parecía totalmente ajeno a mi presencia, o indiferente, tan sólo roncaba profundamente durmiendo tendido a lo largo. Me asombraba la osadía de aquel gato durmiendo en jardín ajeno como si tal cosa. Era un gato totalmente negro. Los rayos de sol vespertinos parecían incidir sobre su pelaje corto creando reflejos brillantes. Por su porte, diríase que era el mismísimo rey de los gatos. Era, por lo menos, dos veces más grande que yo. Admirado y lleno de curiosidad, me detuve ante él sin pensar en nada. La brisa templada otoñal mecía levemente las ramas de una paulonia, que asomaba sobre la valla de cedro, y unas pocas hojas habían caído sobre los crisantemos marchitos. De repente, el monarca abrió sus redondísimos ojos. Aún recuerdo aquel momento. Sus pupilas brillaron aún más que esos sombríos tonos de ámbar que tanto aprecian los humanos. Seguía inmóvil. Pareció despedir la luz concentrada en sus ojos, que luego se reflejaba en mi pequeña frente, y dijo:
–¿Y tú quién eres?
El tono me pareció inapropiado para un rey de los felinos domésticos, pero su voz profunda y tan poderosa como para acallar hasta a un perro me dio miedo. Me di cuenta de que sería más peligroso faltarle al respeto quedándome callado, y contesté tratando de aparentar indiferencia, aunque sentía que el corazón me salía del pecho:
–Soy un gato, aunque aún no tengo nombre.
Él respondió con desdén:
–¿Cómo? ¿Tú, un gato? A todo esto, ¿dónde vives? –ciertamente era un insolente.
–Vivo al lado en la casa del profesor.
–Ya me lo imaginaba. Por cierto, qué flacucho estás –ciertamente se daba muchos aires al hablar. No parecía tener muy buenos modales. Parecía vivir bien y estar bien alimentado, pues estaba bien rollizo.
No pude evitar preguntarle:
–¿Tú quién eres?
–Soy el gato negro del cochero de la calesa –respondió altivamente.
En el vecindario este gato negro de la casa del cochero tenía fama por su carácter violento. Aunque es fuerte, por su crianza en casa de cochero, también carece de educación y pocos se relacionan con él. Todo el mundo se había aliado para mantenerse a cierta distancia de él, con frialdad respetuosa. Al oír su nombre, sentí una mezcla de respeto y desdén. Para comprobar hasta qué punto llegaba su ignorancia, seguí preguntándole:
–¿Quién crees que es superior, el dueño de una calesa o un profesor?
–Eso es evidente, el conductor de calesa es más fuerte. Mira a tu profesor, si no tiene más que huesos.
–Por lo que veo, a ti te cuidan muy bien. Se debe de comer muy bien allí.
–Mira, no me gusta estar a la sopa boba. En vez de dar tanta vuelta por este cultivo de té, sígueme y verás como en un mes nadie te reconoce de lo gordo que estás.
–Sí, lo tendré en cuenta. Por cierto, ¿qué te parece que la casa de mi dueño, el profesor, sea más grande que la de tu dueño, el cochero?
–¿Cómo te atreves a hablar así? Por grande que sea tu casa, eso no te llena el estómago –parecía muy enfadado, sus orejas en punta parecían pequeños retoños de bambú.
Así es como conocí a Kuro, el gato negro del cochero, un gato de abundante y oscuro pelaje. Después de aquello, suelo encontrarme con él de vez en cuando. Cada vez que me lo cruzo, se muestra tan altivo como cabría esperar del gato de un cochero. Pero el lamentable suceso que escuché referir hace poco me lo contó él.
Un día el gato negro y yo charlábamos tumbados al sol en la plantación de té. Él, como de costumbre, repetía orgulloso todas las historietas de sus hazañas cuando de repente se volvió hacia mí y me preguntó:
–Por cierto, ¿cuántas ratas has cazado en tu vida?
Me consideraba más listo que el gato negro, pero en cuanto a fuerza y valor me parecía evidente su superioridad. Su pregunta me dejó descolocado. Pero como no sirve de nada negar la realidad, le dije:
–La verdad es que lo he pensado a veces, pero todavía no cacé ninguna.
El gato negro soltó una carcajada, los largos pelos de su bigote vibraban alargados. Se notaba que, aunque presuma de hazañas, esconde tras su altivez algún punto flaco, pero si mostramos interés en sus bravuconadas y lo escuchamos ronroneando atentamente, es un gato muy fácil de tratar. Al poco de empezar a frecuentarlo, aprendí a comportarme así; en esta ocasión, me daba cuenta de que sólo empeoraría las cosas si trataba de quedar en buen lugar. Me pareció más idóneo desviar la conversación hacia sus gestas, y le dije muy serio:
–Por tu edad, debes de haber cazado muchas ratas, ¿verdad? –como esperaba, cayó en mi trampa.
–Bueno, no tantas, entre unas treinta o cuarenta ratas –dijo jactándose.
»Podría enfrentarme con cien y hasta doscientas ratas yo solo, pero con las comadrejas ya es otra cosa. En una ocasión me llevé un buen disgusto con una de ellas.
–Ya entiendo –le dije asintiendo.
El gato negro parpadeó con sus grandes ojos:
–Sucedió el año pasado, el día de limpieza general en casa. Mi dueño se estaba metiendo bajo el entarimado del tatami con una bolsa de cal cuando de repente de un salto salió volando una enorme comadreja.
–¿De verdad? –le dije con fingido interés.
–Bueno, la comadreja, aunque un poco más grande, no es más que una rata, me dije, y salí a darle caza hasta acorralarla en una zanja.
–Excelente –le dije felicitándolo.
–Pero justo en ese momento, levantó la cola y se tiró un pedo apestoso. Desde entonces, cada vez que veo una comadreja se me revuelve el estómago –decía mientras se rascaba con las patas delanteras el hocico como recordando el suceso.
Me dio un poco de lástima. Traté de animarlo:
–Pero si se trata de ratas, con sólo una mirada tuya caerán fulminadas. Gracias a tu habilidad cazadora has podido comerte muchas, por eso estás fuerte y de buen ver –sin embargo, en vez de animarle, mis palabras tuvieron el efecto contrario: el gato negro resopló disgustado.
–Cuando pienso en ello, me da mucha rabia. Por más que me esfuerce en cazar ratas y aportar algo a casa, no hay seres más insolentes en este mundo que los humanos. Cada rata que atrapo me la quitan y la entregan en la garita de policía del barrio. Como el policía no sabe quién ha cazado cada rata, entrega cinco sen por rata. Por ejemplo, mi dueño, que gracias a mí ha ganado un yen y cincuenta sen, jamás me ha puesto una comida decente. Los humanos en el fondo son todos unos ladrones.
Hasta un gato como él podía razonar así. Estaba tan enfadado que el pelaje de la espalda se le erizaba. La conversación me deprimió un poco, y como el que no quiere la cosa me escabullí y volví a casa. Desde aquel día, tomé la decisión de no cazar jamás una rata. Rechacé, incluso, acompañarle a cazar. Me parece más agradable echarse una cabezada que darse un atracón de comer. Probablemente al vivir en la casa de un intelectual como mi dueño me estaba contagiando su carácter. Como no llevase cuidado, acabaría incluso padeciendo sus problemas de estómago.
Por cierto, hablando de maestros, últimamente mi dueño parece haberse dado cuenta de sus nulas esperanzas de convertirse en un pintor de acuarelas. El 1 de diciembre anotó lo siguiente en su diario:
«En la reunión de hoy por primera vez me encontré con fulano. Dicen que lleva una vida bastante disoluta; de hecho, por su aspecto salta a la vista que es un libertino. Como este tipo de hombres suelen atraer a las mujeres, sería más acertado decir que, más que llevar una vida disoluta, estaba destinado a vivirla. Su esposa, al parecer, es una geisha, hecho que me parece envidiable. En realidad, la mayoría de quienes critican a los vividores son incapaces de gozar de la vida. También entre los que se las dan de vividores, son muchos los que realmente no saben disfrutar de los placeres. Son personas que se ven empujadas a llevar esa vida de placer y lo intentan a toda costa. Me ocurre lo mismo con las acuarelas, pero admito que es difícil llegar a dominar este arte. Pues bien, estas personas, a pesar de todo, creen que sólo ellas son personas de mundo. Si se argumenta que por el simple hecho de frecuentar restaurantes y beber sake o gozar del entretenimiento de las geishas, se merece uno el nombre de vividor, por el mismo razonamiento yo puedo ser considerado un pintor de acuarelas de renombre; pero más me valdría no dedicarme a las acuarelas. Asimismo, creo que cualquier campesino rudo está por encima de los que se les dan de conocedores del mundo».
No comparto la opinión del maestro en cuanto a los hombres de mundo. Además, viniendo de alguien como él, me parece poco sensato el comentario acerca de lo envidiable de tener por esposa a una geisha; en cambio, coincido plenamente en la valoración que hace sobre sus habilidades pictóricas. Mi dueño, aunque tiene una gran capacidad para analizarse, no ha conseguido aún liberarse de la vanidad. Al cabo de dos días, el 4 de diciembre escribió lo siguiente en su diario:
«Anoche soñé que alguien había cogido una de las acuarelas que yo había tirado a una esquina por desmerecer. De repente, aquella pintura sin valor se había transformado en una excelente acuarela enmarcada en la pared. Contemplé el cuadro: me había convertido en un maestro de la pintura. Me desbordaba la alegría. Pasé un largo rato contemplando solo aquel cuadro soberbio, pero al romper el alba fue como si me abrieran los ojos, con los primeros rayos de luz matutina quedó claro que el cuadro era tan lamentable como el que yo había pintado».
Al parecer ni siquiera en sueños logra quitarse el sentimiento de pesar que le producen sus propias acuarelas. No se podía decir que fuese un gran pintor ni muchísimo menos vividor y buen conocedor del mundo.
Al día siguiente del sueño de la acuarela, recibió la visita de su amigo, el profesor de estética con anteojos de montura dorada. Había pasado tiempo desde su anterior visita. En cuanto tomó asiento, le dijo:
–¿Cómo va la pintura?
Mi dueño contestó como si tal cosa:
–Tal como me aconsejaste, me estoy concentrando en tomar bocetos al natural; la verdad es que ayuda a captar mejor la forma y los cambios de luminosidad, de los cuales hasta ahora no me había dado cuenta. Si la pintura occidental ha evolucionado tanto hasta hoy es precisamente por hacer hincapié en la importancia de pintar al natural. Estaba muy en lo cierto Andrea del Sarto.
No parece que tenga intención de comentar lo que escribía en su diario y ya vuelve a las andadas interesándose por el maestro Andrea del Sarto. Su amigo, el esteta, se rasca la nuca y se echa a reír:
–Si te digo la verdad, lo de Andrea del Sarto es un invento mío.
–¿Cómo? –mi dueño parece que todavía no sé da cuenta de que le han tomado el pelo.
–Toda la historia de Andrea del Sarto, por quien mostrabas tanto interés, me la he inventado. No imaginaba que te lo creerías de esa manera –dijo riendo muy contento.
Yo los escuchaba desde la galería. Me preguntaba qué escribiría hoy mi dueño en su diario. A este esteta no había cosa que le divirtiese más que tomarle el pelo a la gente. Parece no darse cuenta del efecto que ha tenido en mi dueño toda esta invención de Andrea del Sarto:
–Es que a veces sólo estoy bromeando y la gente se toma en serio mis palabras. Eso provoca una situación cómica y estética muy interesante. El otro día le dije a un estudiante que Nicholas Nickleby recomendó a Gibbon dejar de utilizar el francés para escribir su obra cumbre, Historia de la Revolución francesa, y que lo convenció de publicarla en inglés. Lo más gracioso de todo es que el estudiante, como tiene buena memoria, repitió muy seriamente lo que dije en el Círculo de Literatura Japonesa. Por cierto, ese día habría unos cien oyentes que asistían al acto, y todos escuchaban con el mayor de los intereses. Pero tengo otra anécdota todavía mejor. Recientemente, estaba con un grupo de literatos cuando uno de ellos mencionó Theophano, la novela histórica de Harrison Ainsworth; yo comenté que era una obra muy destacable entre las del género histórico. Añadí, también, que el pasaje que narra la muerte de la protagonista era impresionante; el hombre sentado delante de mí, uno de esos maestros de los que nunca en la vida han dicho «no sé», enseguida me dio la razón corroborando la excelencia de dichos pasajes. Eso me confirmó que, como yo, él tampoco habría leído la novela.
Mi dueño, con los ojos abiertos de par en par y esos nervios que le repercutían en el estómago, preguntó:
–Vale, pero ¿qué ocurriría si sueltas uno de esos disparates y la otra persona ha leído el libro?
Por lo visto, el maestro no da importancia al engaño implícito de la broma, tan sólo al hecho de ser descubierto.
–En tal caso, diría que me he confundido con el título de la obra o algo por el estilo –dicho lo cual, se echó a reír de nuevo como si nada.
Este esteta, aunque luzca anteojos con montura dorada, en cuanto a carácter se parece más al gato negro del conductor de calesas. Mi dueño no dijo nada, tan sólo expulsó unas bocanadas de tabaco, que dibujaron círculos en el aire, con cara de incredulidad ante el atrevimiento de su amigo y del que él se veía incapaz. El esteta le miraba, a su vez, como quien dice «por este camino nunca llegarás a pintar bien».
–Bromas aparte, pintar es realmente difícil. Al parecer, Leonardo da Vinci recomendaba a sus discípulos tomar bosquejos de las manchas de las paredes de la catedral. Decía lo siguiente: «Por ejemplo, cuando entremos al lavabo, conviene observar atentamente la forma que las goteras de la lluvia dibujan sobre las paredes; ahí hallamos una composición excelente, un dibujo que surge directamente de la naturaleza. Si os esforzáis pintando así, lograréis crear una obra valiosa».
–¿Otra de tus invenciones?
–No, te aseguro que ésta es cierta. ¿No te parece una idea ingeniosa digna del mismísimo Leonardo da Vinci?
–No cabe duda de que es ingeniosa la idea –añadió mi dueño sin mucho convencimiento, al menos no tanto como para salir disparado para el cuarto de baño a dibujar bocetos al natural.
El gato negro que vive en casa del conductor de calesas está muy desmejorado. Su pelaje lustroso está como apagado, ha perdido viveza. Sus ojos, que antes equiparaba con el ámbar, ahora están plagados de legañas. Pero lo que más salta a la vista es su falta de vitalidad y empeoramiento físico. La última vez que lo vi en la plantación de té, le pregunté cómo se encontraba y me contestó así:
–Ya estoy cansado del olor mugriento de las comadrejas y de ser apaleado por el pescadero.
Empezaron a caer las primeras hojas otoñales en los pinares. Caen como sueños del pasado. Cerca un manto de pétalos blancos y rojos de las camelias sasanquas deja desnudas sus ramas. En la galería, de unos dos metros dando al sur, los rayos del sol invernal declinan cada vez más, raro es el día en que no sopla un viento frío; se acorta así el tiempo de que dispongo para echar siesta en este rincón.
Mi dueño cada día va al colegio. Al volver, se encierra en el despacho. Cuando recibe alguna visita, no deja de quejarse de su profesión de maestro. Ya apenas pinta acuarelas. Dejó de tomar las pastillas para el estómago, dice que no tienen efecto. Es admirable cómo las niñas van cada día al parvulario.
Cuando vuelven a casa cantan, juegan a la pelota o se entretienen tirándome de la cola.
Como no me dan buenas comidas, no engordo demasiado; lo que intento es mantenerme sano y no quedarme en los huesos. Tan sólo vivir al día. Jamás se me ocurre cazar ratones. Sigo detestando a la criada. Todavía no me han puesto nombre, pero no se puede tener todo en esta vida. Debo resignarme, estoy mentalizado para pasar el resto de mis días en la casa de este profesor siendo un gato anónimo.
Capítulo 2
Desde Año Nuevo gozo de cierta fama, lo cual es de agradecer y, como gato, me enorgullece.
La primera mañana del año mi dueño recibió una postal de felicitación de un pintor amigo suyo. La parte superior estaba pintada en rojo; la parte inferior, en un denso color verde, y en el centro, pintado a pastel, un animal acurrucado. Mi dueño, en su estudio, observaba detenidamente el dibujo desde diversos ángulos mientras elogiaba su color. Manifestado su agrado, pensé que ahí quedaba la cosa, pero continuó observando el dibujo, poniéndolo horizontalmente y después verticalmente. Con el fin de observarlo mejor, contorsionaba todo el cuerpo, estiraba los brazos como un anciano consultando el Libro de la Adivinación, después se volvía hacia la ventana y colocaba el dibujo bajo su nariz para examinarlo todavía más. Esperaba que terminase cuanto antes, porque le temblaban las rodillas y temía perder equilibrio. Cuando al fin cesó el movimiento, le oí decir en voz baja: «¿Qué será este dibujo?». Mi dueño admiraba los colores del dibujo, pero parecía inquieto por no distinguir el animal en cuestión. ¿Tan difícil de captar era la ilustración de la postal? Con los ojos medio abiertos, observé despacio la pintura: reproducía la figura de un gato, era un cuadro mío. No creo que el autor se considerase a sí mismo un Andrea del Sarto, como mi dueño, pero buen pintor debía de ser, pues la composición, color y forma estaban muy logrados. Cualquiera con un poco de capacidad para distinguir una obra reconocería el cuadro magistral de un gato. El tal gato era yo. Al pensar que le diera tantos quebraderos de cabeza comprender algo tan evidente, sentí lástima por el género humano. Habría querido decirle que el gato de la postal era yo. Aunque igualmente le hubiera costado darse cuenta de ello, habría querido, al menos, hacerle entender que se trataba de un gato. Pero como, lamentablemente, los humanos no están dotados de lenguaje felino, decidí abstenerme.
Por cierto, quisiera comentar con mis lectores que no me gusta la costumbre de llamarme a secas «gato». Tal vez piensen que las vacas y caballos se crearon a partir de material humano desechado, y los gatos a partir de los residuos orgánicos de vacas y caballos; puede que piensen así los profesores como mi dueño, con cara de vanagloriarse de su propia ignorancia, pero me parece vergonzoso. Por muy gato que sea, no se me puede tratar así. A un observador cualquiera le parecerán todos los gatos iguales, pero visto desde dentro de la sociedad felina, sabemos que de gato a gato va mucha diferencia. Si cada ser humano es diferente, ¿por qué no ha de valer ese criterio también para los gatos? Son diferentes nuestros ojos, nariz, pelaje y patas. Desde la punta de nuestros bigotes hasta la forma de erguir las orejas, no hay dos iguales. Tanto con buena o mala presencia, con nuestros gustos o lo que no nos gusta, ya seamos refinados o bruscos, hay una infinidad de tipos entre nosotros. Y a pesar de esta evidente diferenciación, los hombres no dejan de dirigir sus ojos a las alturas, es realmente lamentable su incapacidad para distinguir siquiera la forma de nuestra cabeza, y mucho menos nuestro carácter. Al parecer esta cuestión tiene que ver con la tendencia que mostrarnos a juntarnos con nuestros semejantes; los reposteros que confeccionan la pasta dulce de mochi se juntan entre sí y los gatos con los gatos. Si uno no es gato, no podrá comprender el mundo de los gatos. Por mucho que los hombres hayan avanzado en conocerse a sí mismos, siguen siendo incapaces de comprender a los animales. En realidad, como no son tan avanzados como se creen, es más difícil que puedan entendernos. En el caso de mi dueño, realmente no tiene remedio; por su completa incapacidad para empatizar con el prójimo, ni siquiera comprende que la primera razón de ser del amor consiste en entenderse mutuamente. Se recluye en su despacho como una ostra y renuncia a comunicarse con el mundo exterior. Además, ese gesto de creerse dotado de una intuición filosófica deslumbrante resulta muy ridículo. Prueba de su escasa sabiduría es su incapacidad para reconocer un retrato mío; da una explicación tan disparatada como que tal vez sea un oso; quizás se lo sugirió la fecha del segundo año de la guerra contra Rusia.
Mientras pienso en estas cosas medio adormilado en el regazo de mi dueño, aparece la criada con una segunda postal. Está impresa en caracteres alfabéticos, supongo que vendrá del extranjero. En la ilustración se aprecian cuatro o cinco gatos occidentales, todos en posición de estudio, sujetando una estilográfica o un libro entre sus manos; sólo uno de ellos está apartado y baila repitiendo la tonadilla de «soy un gato, soy un gato» en una esquina del escritorio. Encima del dibujo está escrito con gruesos trazos en tinta japonesa «Soy un gato», y en la esquina derecha, un haiku, «En primavera los gatos leen y bailan». La postal es de uno de sus antiguos alumnos; cualquiera que la viese la entendería a primera vista. En cambio, el profesor ladea el cuello y se pregunta admirado: «¿Será que estamos en el Año del Gato?». No se da cuenta de que estas postales se deben a mi fama reciente.
Al poco, regresa, de nuevo, la criada trayendo otra postal. Esta vez sin dibujo. Al lado del mensaje de felicitación de Año Nuevo, el remitente enviaba un saludo al gato. A pesar de su dureza de mollera, por fin comprende el significado y, asintiendo con un «humm», me mira de otra manera, casi con cierto respeto. Y no era de extrañar si se tiene en cuenta que gracias a mí el profesor empezaba a gozar de cierta reputación.
Suena la campanilla de la puerta de la entrada. Sería alguna visita, la criada se encargará de recibirla. Yo nunca salía cuando venían visitas, a no ser que fuera el chico de la pescadería, de modo que me quedo tan tranquilo sobre las rodillas de mi dueño. Éste, en cambio, mira inquieto hacia la entrada como si temiese la visita de un cobrador de deudas. Puede que le moleste recibir visitas por estas fechas y tener la obligación de invitar a sus huéspedes a tomar una copa. Si tanto le desagrada, podría haber ido él mismo a la entrada, pero es demasiado indeciso. Al poco, llega la criada acompañando al visitante, el señor Kangetsu; es otro de sus antiguos alumnos y, al parecer, tras graduarse le están yendo las cosas bastante mejor que a mi dueño. Desconozco el porqué, pero parece ser un asiduo visitante de la casa. Cuando viene de visita suele hablar de las mujeres que lo admiran o de las que no le hacen caso, alaba la novedad de la vida o bien no deja de quejarse del tedio existencial, y así como viene, se va. Lo que no entiendo es por qué elige para sus conversaciones a un interlocutor tan soso como el profesor. Sin embargo, resulta interesante ver cómo mi dueño, con ese carácter de molusco empedernido, asiente escuchando sus discursos.
–Hacía mucho que no lo visitaba. La verdad es que estuve bastante ocupado desde finales de año. A menudo pensaba pasarme por aquí, pero al final siempre acababa encaminándome hacia otro lado –dice con un aire enigmático, mientras da vueltas una y otra vez al cordón de su haori.
Mi dueño le pregunta seriamente:
–¿Y hacia dónde te encaminabas?
Éste, mientras, se tira del puño del haori de algodón negro tejido con el blasón familiar. Las mangas son tan cortas que por debajo le sobresale una buena parte del desgastado forro.
–Bueno, diría que me iba en dirección contraria –responde Kangetsu riéndose. Noté que le faltaba un diente de la parte frontal.
–Por cierto, ¿qué te pasó en los dientes? –dice mi dueño cambiando de tema.
–Pues comiendo setas.
–¿Has dicho setas?
–Sí, se me cayó un diente al morder el sombrero de una seta.
–Eso de perder un diente comiendo setas suena un poco senil. Puede que dé para tema de un haiku, pero no da para un tema amoroso –dice mi dueño mientras me da una palmadita en la cabeza. Kangetsu me elogia a continuación:
–Ah, ¿ése es el gato? Pues está bastante rollizo, ¿no? Incluso me atrevería a decir que gana en corpulencia al gato negro del cochero. Está hermoso.
–Sí, ha crecido bastante –añade orgulloso mi dueño, dándome palmaditas en la cabeza. Se agradecen los elogios, pero empieza a dolerme la cabeza.
–Anteanoche hubo un pequeño concierto –dice Kangetsu retomando la conversación.
–¿Dónde?
–Bueno, eso no tiene mucha importancia. Fue interesante, tres violines y un acompañamiento de piano. Con tres violines, aunque sólo uno de ellos sea virtuoso, ha de sonar bien. Dos de las violinistas eran mujeres, y yo me coloqué entre ellas. Tuve la impresión de que incluso yo tocaba bien.
–¿Y quiénes eran esas señoritas? –pregunta con un poco de envidia mi dueño.
Al principio, mi dueño puede parecer una persona dura y fría, pero a decir verdad no es nada indiferente con las mujeres. Al contrario, es como aquel personaje de una novela occidental del que se decía que siempre se enamoraba de cuantas mujeres veía. Puestos a calcular, estaba escrito sarcásticamente en la novela que caería rendido ante siete de cada diez mujeres que se cruzara por la calle. Al leer esto mi dueño quedó impresionado por lo atinado del dicho, que se le aplicaba perfectamente a él. A un gato como yo le costaba entender cómo un hombre con tales sentimientos podía llevar esa existencia de ostra recluido en su despacho. Algunos achacarán dicha actitud a un fracaso amoroso, otros a la debilidad de estómago, finalmente otros dirán que se debe tanto a la escasez económica como a su falta de valor. En todo caso, poco importa, ya que no hablamos de una persona que vaya a dejar huella en la historia de la era Meiji. Lo cierto es que al preguntarle sobre las mujeres a Kangetsu se dejó entrever su envidia. Kangetsu, con cierto regocijo, toma con los palillos una rodaja de pasta de pescado de kamaboko y la mordisquea con la parte de paleta que le queda intacta. Yo temí que de nuevo se quedase con un diente entre las manos, pero esta vez no pasa nada.
–Ambas son de buena familia. Creo que no son conocidas suyas –contestó indiferentemente.
El profesor estuvo a punto decir «ya entiendo», pero lo dejó en un breve «ya».
Kangetsu estaría pensando que ya iba siendo hora de marcharse cuando dijo:
–Hace un tiempo estupendo. Si no está ocupado, ¿qué le parece salir a dar una vuelta? Además –añadió–, hay mucha animación por la celebración de la caída de Port Arthur.
Mi dueño al principio parecía más interesado en seguir indagando sobre las referidas señoritas que en el tema de Port Arthur, pero tras unos instantes pensativo parece finalmente decidirse.
Mientras se levanta, le dice:
–Está bien, salgamos a dar una vuelta.
Se dispuso a salir sin traje de calle, llevando el haori de algodón negro con emblema familiar, recuerdo reliquia al parecer heredado de su hermano mayor, prenda que lleva durante veinte años. Por muy buena seda que sea, no aguanta tanto tiempo. Si se observa la prenda al trasluz, está tan desgastada que se puede ver el cosido interior de los remiendos. El maestro siempre lleva la misma ropa ya sea fin de año o Año Nuevo. Ni siquiera hace distinción entre la ropa de a diario y la de días de fiesta cuando va a salir. De hecho, en tales ocasiones se pone cualquier cosa. No sé si esto se debe a la escasez de ropa o al desagrado que le produce preocuparse del vestir. En cualquier caso, no creo que dicha desidia tenga que ver con algún desengaño amoroso del pasado.
Cuando los dos se marcharon, aproveché para comerme una rodaja de kamaboko que Kangetsu se había dejado. Últimamente, ya no me considero un simple gato igual que los demás. Diría que estoy al nivel de gatos como los de las obras de Momokawa Joen o como el gato ladrón de carpas doradas de Thomas Gray. Y por supuesto, ya no tomo en serio al gato negro del cochero. No creo que nadie vaya a escandalizarse de que robe una rodaja de kamaboko. Además, tomar tentempiés secretos entre comidas es un hábito muy nuestro entre los gatos. La criada, también, cuando la señora se ausenta, suele comerse a escondidas algún que otro dulce. Y no sólo la criada, también parece darse la misma tendencia en las niñas de la casa, de cuya excelente educación tanto se vanagloria la señora. Hace unos días, las niñas se levantaron a horas intempestivas, y como los padres aún dormían, se sentaron en la mesa del comedor. Por las mañanas mi dueño suele darles a las niñas un trocito de pan al que ellas echan azúcar. Ese día estaba el tarro de azúcar, cuchara incluida, sobre la mesa. Como no había quien les repartiese el azúcar, la mayor se llenó una cucharada entera y la puso en su plato. La hermana menor hizo lo mismo que la mayor: llenó a rebosar una cucharilla y la puso en su plato. Durante unos instantes se quedaron así mirándose la una a la otra como desafiantes. Entonces, la mayor se sirvió una segunda cucharada, y la menor inmediatamente hizo lo mismo. Y de nuevo volvieron a repetir la jugada con una tercera cucharada; la hermana pequeña, para no dejarse ganar por la mayor, la imitaba. Así continuaron cucharada tras cucharada, hasta que una enorme montañita de azúcar se acumulaba sobre sus platos. Justo en el momento en que en el tarro no quedaba ni un grano, salió de su habitación mi dueño medio adormilado y, sin más, se puso a recoger los montoncitos de azúcar que con tanto empeño habían acumulado las niñas, y volvió a meterla en el tarro correspondiente. Al contemplar esta escena, tengo la impresión de que, aunque el concepto de justicia equitativa del utilitarismo puede que sea en los humanos superior al de los gatos, en cuanto a sabiduría salta a la vista que son más ineptos que nosotros. En lugar de hacer esas montañitas de azúcar, mejor habría sido lamerla sin dilación; es lo que pienso mientras observo silenciosamente, desde mi caliente cobijo, sobre la fuente del arroz hervido, pero por desgracia no puedo comunicar estas ideas a las niñas.
No sé por dónde habría paseado mi dueño con Kangetsu en su salida de anoche, pero llegó tarde a casa, y al día siguiente a eso de las nueve se sentó a la mesa para tomar el desayuno. Yo observaba desde idéntica posición, es decir, sentado sobre el recipiente para conservar el arroz, mientras mi dueño toma en silencio la sopa de verduras de Año Nuevo con mochi dentro. Repone el mochi y repite más de una vez. Los dulces de mochi son pequeños, pero él se tomó hasta media docena antes de dejar el último de sobra en el cuenco y colocar los palillos sobre la mesa dando por concluido el desayuno. Otra persona en su lugar no tendría el atrevimiento de comportarse así de caprichosamente, pero a él, especialista en gestos altivos y autoritarios, no le incomodaba lo más mínimo la visión del solitario pastelillo de mochi flotando como un cuerpo inerte en el caldo del cuenco. Cuando su esposa sacó del fondo del pequeño aparador el bicarbonato para sus molestias estomacales y lo dejó sobre la mesa, mi dueño dijo:
–No voy a tomarlo, no surte efecto.
La esposa insistió queriendo que se tomase el bicarbonato:
–Cae muy bien tras las comidas pesadas, deberías tomarlo.
Él se pone tozudo:
–Sea pesada o no la comida, no me da la gana.
Su esposa, como hablando para sí, responde:
–Qué poco constante eres.
Y él:
–No es inconstancia, es que no sirve para nada.
–Pero hasta hace poco lo tomabas todos los días y decías que te iba muy bien, ¿no es así?
Y él replicaba,
–Sí, me tomaba el bicarbonato porque me iba bien, pero ya no me hace efecto.
–Por eficaz que sea una medicina, si no la tomas con regularidad, dejará de hacer efecto. Si no perseveras con el tratamiento, no podrás curarte de la dispepsia ni de otros achaques –dijo la esposa mientras se volvía hacia la criada sirviendo la mesa.
–Tiene razón, señora. Si no lo prueba un poco más, no podrá saber si es un remedio bueno o malo –dijo la criada, poniéndose enseguida de lado de la señora.
–No me importa lo más mínimo y no me lo tomo porque no me da la gana. Además, las mujeres qué vais a entender, ¡a callar!
–De acuerdo, sólo soy una mujer –contestó su esposa colocando el bicarbonato ante él, tratando de obligarlo a que se lo tomase. Mi dueño se levantó sin decir nada y se fue a su despacho. Su mujer y la criada se miraron intercambiando unas sonrisas.
En momentos como éste, por experiencia sé que si voy tras él y salto sobre su regazo no me espera nada bueno, así que me dirijo con discreción al jardín y desde allí salto a la galería que da a su despacho para observarlo a través de las puertas correderas del shoji. Mi dueño ha abierto un libro de Epicteto que sostiene entre sus manos. Sería admirable si comprendiese el contenido de este libro como hace habitualmente con otros, pero al cabo de cinco o seis minutos devuelve el libro al escritorio lanzándolo por los aires. Cuando estaba pensando que había hecho tal como me esperaba, veo anotado en su diario lo siguiente:
«Paseo con Kangestu por Nezu, Ueno, Ikenohata y Kanda. Geishas jugando a las palas frente a una casa de té en Ikenohata. Sus kimonos de año nuevo lucen esplendorosos en contraste con la palidez de sus rostros. Se parecen al gato de casa».
Se podía haber ahorrado esa comparación de los rostros pálidos con el mío. Si fuese a un barbero para afeitarme, no tendría una cara tan diferente a la de los engreídos humanos.
«Al doblar por la esquina de Hotan, aparece otra geisha. De esbelta figura, y hombros bien proporcionados, viste un kimono en tonos violetas claros que realza elegantemente su belleza. “Disculpa, Gen-chan, anoche estuve muy ocupada”, decía con una sonrisa que dejaba entrever sus dientes blancos. Su voz estropeada desmerecía tanto que dejó de interesarme quién era el tal Gen-chan. Continué hacia Onarimichi con las manos en el dobladillo del kimono. Kangetsu, en cambio, parecía inquieto.»
El alma humana es misteriosa. Ahora mismo no sabría si mi dueño está enfadado o alegre o si busca la consolación espiritual a través de antiguos escritos filosóficos. Tampoco me aventuraría a decir que su intención es burlarse del mundo o dejarse llevar por él; si se encoleriza por nimiedades o si pretende distanciarse del mundo exterior. Los gatos, en cambio, no somos tan complicados. Si tenemos hambre, comemos. Si tenemos sueño, dormimos. Cuando nos enfadamos, nos encolerizamos de veras, y cuando lloramos, lo hacemos hasta la desesperación. Por eso no perdemos el tiempo escribiendo diarios inservibles. ¿Qué necesidad habría? Quizá escribir un diario sí sea una necesidad para personas como mi dueño, que ocultan una parte de su personalidad al mundo y tienen la necesidad de exponerla ante la soledad oscura de su cuarto escribiendo un diario. Pero lo que es entre los gatos, realizamos nuestras actividades vitales básicas, esto es, andar, estar sentados o tumbados, así como nuestras necesidades espontáneas sin más; así es nuestra cotidianidad. Por eso no nos complicamos la vida dejando memoria de nuestro auténtico carácter en un diario. Preferiría dedicar mi tiempo a dormir tendido en la galería en vez de escribir diarios.
«Cenamos en Kanda. Tomé un par de vasitos de sake Masamune, hacía mucho que no bebía; esta mañana tenía el estómago en perfectas condiciones. Nada mejor para el estómago que un poco de sake por las noches. No sirve para nada la medicina. No importa lo que digan. Si algo no tiene efecto, no lo tiene y no hay más que hablar.»
Parece que la tiene tomada con el bicarbonato. Es como si pelease consigo mismo. Las líneas de su diario reflejan el mal humor de esta mañana. Lo auténtico de estos diarios humanos se muestra en ese tipo de comentarios.
«Hace unos días, oí decir a un señor que suprimir el desayuno beneficia al estómago, así que pasé dos o tres días sin desayunar, pero esto no tuvo más efecto que hacer resonar mis tripas. Otra opinión, en cambio, aconsejaba abstenerse de comer verduras en salmuera. Según esta teoría, todos los problemas estomacales se deben a este tipo de alimentos; argumentaba que, suprimidos de la dieta, se eliminaba el problema y se lograría una cura completa. Durante al menos una semana no probé ni un solo pepinillo, ni nabo en salmuera, pero como no dio resultado, recientemente volví a comerlos. Según le oí decir a otro, la clave se halla en un tratamiento de masajes aplicados al estómago, pero, ojo, no cualquier masaje parece suficiente. Debe ser un masaje según los métodos tradicionales de la escuela de Minagawa, con una o dos sesiones de este método se ataja de raíz el problema. Al parecer Yasui Sokuken estimaba mucho este tipo de masajes. Y hombres con muchas agallas como Sakamoto Ryoma también recurrieron a esta terapia ocasionalmente. Sin más dilación me dirigí hacia Kaminegishi en busca de tratamiento. Pero dicho tratamiento resultó una auténtica tortura; decían que era necesario aplicar un masaje directamente a los huesos, o que no se lograría el restablecimiento completo a menos que se invirtiera la posición de las vísceras. Sentía como si mi cuerpo fuese de algodón o me quedase adormilado. No podía soportar más el tratamiento y lo abandoné tras la primera sesión. Había otro que recomendaba no probar los alimentos sólidos. Estuve un día entero bebiendo sólo leche y no pude dormir en toda la noche por el ruido de mis tripas. Otro supuesto experto recomendaba la respiración diafragmática para restaurar el ritmo natural del estómago. Lo probé durante un tiempo. Pero me ponía nervioso. Además, aunque me concentraba en respirar abdominalmente, al cabo de unos minutos me olvidaba. Si me concentraba en respirar de esta manera, no podía leer ni escribir. Meitei, mi colega el esteticista, una vez me vio practicando la respiración diafragmática y al reparar en mi vientre hinchado y las muecas que acompañaban las contracciones se burló diciendo que un varón no debería quedarse preñado. Se ve que ya pasó a la historia dicho método. Otro especialista afirma que con una dieta a base de fideos de soba se restablece uno; enseguida lo puse en práctica tomando las dos variantes de este plato, acompañados de caldo caliente o servidos en frío, pero sólo contribuyó a descomponerme el estómago. He intentado por todos los medios encontrar un remedio para mis problemas gástricos, que ya vienen de largo, pero todo fue en vano. Sólo esas tres copitas de sake de Masamune que tomé anoche con Kangetsu han mostrado su eficacia. A partir de ahora todas las noches tomaré un poco de sake.»
A decir verdad, no sé si mi dueño continuará regularmente con este método. Su carácter es tan cambiante como las pupilas de los gatos. Es incapaz de perseverar. A pesar de lo mucho que escribe en su diario preocupado por su estómago, luego aparenta tener mucho aguante. El otro día vino a visitarle un amigo suyo, un investigador cuyo nombre desconozco, y le comentó que, según otro punto de vista, todas nuestras dolencias se originan por nuestras malas acciones o las de nuestros antepasados. Daba la impresión de haber investigado el tema a fondo, pues su argumentación era concisa y ordenada. Lamento decir que mi dueño no tenía ni la inteligencia ni la erudición necesarias para rebatir dicho planteamiento. Y como realmente tenía problemas de estómago, intentaba justificarse para guardar las apariencias:
–Es una teoría interesante, pero ¿qué me dices de Carlyle, que también padecía dispepsia? –aludía así al supuesto honor de compartir dolencia con un estudioso como Carlyle. A lo cual, el amigo replicó lo siguiente dejándolo sin palabras:
–Que Carlyle padeciese dispepsia no significa que todos los que la padezcan sean unos Carlyle.
Lo que es verdad es que, a pesar de su vanidad, él preferiría no tener estos problemas de estómago, y resultaba gracioso que empezase precisamente anoche con el remedio del sake. Ahora caigo en la cuenta de que el atracón de sopa de zouni que se dio esta mañana tendría que ver con el sake que bebió anoche con Kangetsu; yo, por cierto, me quedé con las ganas de probarla.
Aunque soy un gato, prácticamente como de todo. A diferencia de Kuro, el gato negro del cochero, no tengo la energía para hacer expediciones a los callejones de las pescaderías. Además, por mi condición social no puedo permitirme los mismos lujos que Mikeko, la gata cuya dueña enseña a tocar el genkin