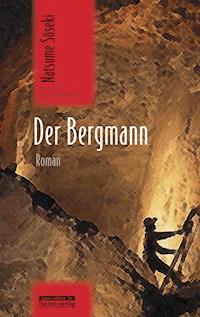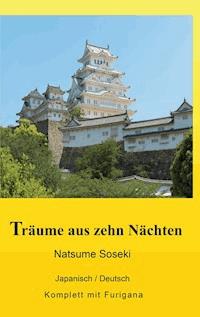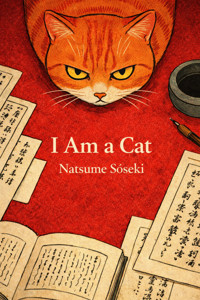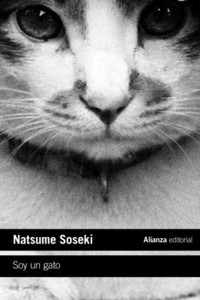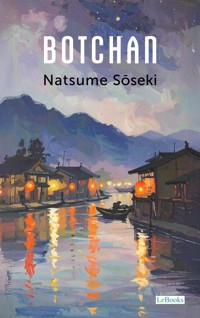Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Autor de Soy un gato y de Botchan, ambas publicadas en esta colección, Natsume Soseki (1867-1916) es considerado el padre de la literatura japonesa moderna. Publicada en 1912, El caminante -título elusivo, como buena parte de esta obra maestra de la literatura- tiene como núcleo el personaje de Ichiro Nagano, profesor universitario, en torno al cual orbitan el triángulo que dibuja con su hermano soltero Jiro -empleado en un estudio de arquitectura- y su mujer Nao, y, de forma más amplia, otros familiares, amigos y conocidos. Imbuida de las enormes contradicciones que llevó aparejadas para la sociedad japonesa la instauración de la era Meiji (1868-1912), la novela, cuya esencia son el aislamiento y la imposibilidad de comunicación con el otro, está integrada por cuadros en los que las tensiones y contrastes se transmiten a través de una aparente atonía "oriental" llena de sutileza que contrasta con la demanda de acción y dramatismo imperante en la literatura de Occidente. Traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Natsume Sōseki
El caminante
Traducción de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés
Índice
Nota al texto
Personajes principales
El caminante
Amigo
Hermano
Después del regreso
Angustia
Glosario de términos japoneses
Créditos
Nota al texto
La presente versión española se ha realizado a partir del original japonés de Kōjin.
Para la transcripción de los términos japoneses se ha utilizado el sistema de romanización Hepburn, según el cual las consonantes siguen la pronunciación inglesa, y las vocales, la española. Así, la pronunciación del nombre del narrador de la novela, Jiro, sería con una «j» como la del nombre inglés John o el catalán Jordi. Otros términos como «hakama» o «haori» se pronuncian con «h» aspirada. Finalmente, en palabras como «geisha» la «g» es siempre como en «gato».
Se suprimen los diacríticos sobre las vocales largas para descargar el texto de signos ortotipográficos no relevantes en español y así facilitar la lectura.
El significado de todos los términos japoneses se puede consultar en el Glosario al final del texto.
Todas las notas al pie son de los traductores.
Personajes principales
Familia Nagano
EL PADRE: antiguo funcionario del Gobierno ahora jubilado.
LA MADRE: Tsuma.
ICHIRO: hijo mayor y profesor universitario.
JIRO: segundo hijo y narrador de la novela. Trabaja como empleado en un estudio de arquitectura.
OSHIGE: hermana de Ichiro y Jiro.
NAO: esposa de Ichiro.
YOSHIE: hija de Ichiro y Nao.
Otros personajes
OKADA: pariente lejano de la madre que vivió en casa de los Nagano durante su época de estudiante. Actualmente trabaja y reside en Osaka.
OKANE: esposa de Okada.
SANO: amigo y compañero de trabajo de Okada.
OSADA: vive con la familia Nagano como empleada en las labores domésticas.
MISAWA: amigo íntimo de Jiro.
SEÑOR H: amigo íntimo de Ichiro y profesor universitario.
El caminante
Amigo
1
En cuanto bajé del tren en la estación de Umeda, cogí un rikisha1 y fui directo a casa de Okada como me había pedido mi madre. Okada era familia lejana suya, pero en qué grado, era algo que desconocía por completo.
Yo tenía mis propias razones para ir a verlo nada más llegar a Osaka. Una semana antes de venir había quedado en encontrarme con un amigo en la ciudad para subir juntos al monte Koya y, en caso de disponer de tiempo suficiente, llegar hasta Nagoya desde Ise2. No sabíamos exactamente dónde reunirnos y fue en ese momento cuando se me ocurrió darle el nombre y la dirección de Okada.
–En cuanto llegue a Osaka, te llamaré para asegurarme de si has llegado o no –dijo mi amigo antes de partir. Yo no estaba seguro de que Okada tuviera teléfono, por eso le pedí que telegrafiara o enviara una nota. Su idea era ir a Suwa por la línea de Koshu y llegar a Osaka pasando por Kiso. Mi plan era coger la línea de Tokaido directo hasta Kioto y parar allí cuatro o cinco días por unos asuntos. Después seguiría hasta Osaka.
Me quedé en Kioto como había planeado y en cuanto terminé con mis obligaciones, impaciente por contactar con mi amigo, cogí el tren y me fui derecho a casa de Okada nada más salir de la estación de Umeda. Mi prisa estaba motivada por mi propio interés y no tenía nada que ver con el encargo de mi madre. Cuando me dijo que fuera a visitarlo, no se olvidó de meter en mi bolso de viaje una enorme caja de dulces. El motivo de su presente era, por supuesto, ese antiguo sentido de cortesía, pero en su mente también albergaba una razón mucho más prosaica.
Soy de ese tipo de personas incapaces de descifrar relaciones de parentesco como la de mi madre con Okada. No tenía un interés especial por su encargo, ni tampoco expectativa alguna. Sin embargo, sí tenía cierta curiosidad por ver a Okada después de tanto tiempo; lo recordaba como una persona plácida de cara cuadrada que desde siempre cultivaba con mimo su mostacho despoblado y sufría una inevitable pérdida del cabello. Había ido a Tokio en varias ocasiones para resolver algunos asuntos, pero, por una razón u otra, nunca llegamos a encontrarnos. No había tenido ocasión últimamente de ver su cara sonrojada por los efluvios del alcohol. De camino a su casa, conté con los dedos de la mano los cinco o seis años que habían transcurrido desde que se marchó, aunque parecía como si hubiera sido ayer mismo. Cuando traté de visualizarlo, pensé que el pelo por el que tanto se preocupaba bien podía haber desaparecido por completo. La realidad era que a Okada le quedaba muy poco, pero su casa, al menos, estaba mucho más arreglada y nueva de lo que nunca hubiera imaginado.
–¿Ves? –dijo–, es una casa un poco deprimente porque me hicieron un muro demasiado alto al estilo kamigata3 donde no hacía ninguna falta, pero al menos tiene dos plantas. Sube y echa un vistazo.
Yo estaba más impaciente por saber de mi amigo que por conocer la casa. Le pregunté si sabía algo de él. Me miró con extrañeza y dijo:
–No.
2
Lo seguí al piso de arriba. La vista era realmente hermosa, lo suficiente al menos para estar orgulloso de ella. Sin embargo, un sol abrasador entraba a raudales por las ventanas y calentaba la habitación, que no se podía airear al no disponer de galería. Me fijé en un rollo ornamental colgado en la alcoba y arrugado por el calor.
–No ha sido el sol –se apresuró a explicar–, sino el pegamento que une la lámina a la tela. Se pasa el año entero ahí colgado.
Vaya, vaya. Así que ahí estaba el ruiseñor y su ciruelo en flor, me dieron ganas de decir. Era el rollo que le había regalado mi padre el día de su boda. Nada más dárselo, vino orgulloso a mi habitación para mostrármelo. Recuerdo cómo se puso cuando le dije medio en broma:
–Créeme, Okada, este Goshun4 es falso. Por eso te lo ha regalado.
Mirábamos el rollo recordando aquellos días de antaño y nos reíamos como niños. Sentado en el alféizar de la ventana, Okada se mostraba feliz. Parecía como si nunca fuera a dejar la charla. Me puse cómodo y me quedé en mangas de camisa. Después me tumbé en el suelo y lo escuché hablar sobre la situación de Tengajaya, sobre su futura expansión, sobre la conveniencia o no de tener servicio de trolebús, etc. Escuchaba sin prestar mucha atención a su charla y pensé que había hecho una estupidez al coger un rikisha en un lugar por el que pasaba el trolebús. Al final, bajamos de nuevo.
Al poco tiempo volvió la mujer de Okada. Okane-san, como la llamaba todo el mundo, no era especialmente guapa, pero era muy blanca y su piel tenía un aspecto muy suave. A cierta distancia incluso podía resultar atractiva. Era hija de un insignificante funcionario que había trabajado para mi padre y, de vez en cuando, venía a nuestra casa por la puerta de atrás con algunos encargos. Okada era por aquella época nuestro shoshei5 y dormía, estudiaba y a veces comía batatas asadas en la habitación contigua a aquella puerta. Así se conocieron, pero lo que nunca llegué a entender es cómo pasaron de esos encuentros al matrimonio. Aunque Okada era pariente lejano de mi madre, en casa se lo trataba como un shoshei y por eso las criadas tenían tendencia a sincerarse con él en lugar de hacerlo con mi hermano mayor. Recuerdo haber escuchado en ocasiones a alguna de las criadas decirle:
–¡Okada-san! Okane-san te manda recuerdos. –Como él no mostraba demasiado interés, pensaba que solo era una broma del servicio. Al cabo de un tiempo Okada se graduó en el Instituto de Comercio y se marchó a trabajar a una compañía de seguros en Osaka en la que mi padre le había conseguido un puesto. Más o menos un año después, Okada vino a Tokio por sorpresa y en esa ocasión volvió a Osaka de la mano de Okane-san. Mis padres lo ayudaron a arreglar su matrimonio. Por aquel entonces, yo no estaba en casa, pues iba a subir el monte Fuji y a recorrer el camino de Koshu. Por eso me sorprendió enormemente cuando me enteré de todo el asunto. Al bajar del tren en Gotenba, dio la casualidad de que Okada pasaba en dirección a Tokio para ir a buscar a su prometida.
Okane-san dejó su parasol frente a la celosía y se dirigió a la cocina con un paquete pequeño en los brazos. Parecía un tanto apurada. Tenía la cara roja y un poco sudorosa por haber caminado bajo el sol de aquel día caluroso. Okada le anunció mi visita a viva voz y ella respondió dulcemente desde la otra parte de la casa:
–Ahora mismo voy.
Su voz me recordó inmediatamente a la de la chica que solía coserme el quimono de algodón de Kurume6 y la ropa interior de franela.
3
El comportamiento de Okane-san era correcto y tranquilo. No había nada en él que denotara su extracción humilde.
–Lo esperábamos desde hace dos o tres días –dijo con una sonrisa que dibujó una encantadora expresión en sus ojos. No me quedó más remedio que rendirme a su elegancia y a su encanto, muy superiores a los de mi propia hermana. Solo unos minutos de conversación, y me di cuenta de que era lógico que Okada se hubiera tomado la molestia de ir hasta Tokio a buscarla.
Aunque había tratado con ella cinco o seis años antes, cuando aún estaba en plena adolescencia, nunca tuvimos oportunidad de intercambiar unas palabras amistosas. Por tanto, al reencontrarla ahora como la esposa de Okada, no podía comportarme con toda la familiaridad que me habría gustado. Le hablé con rigidez y torpeza, como uno haría con una desconocida de su misma clase social. Okada parecía divertido y complacido a un tiempo por mi actitud. Sonreía y me miraba de vez en cuando. Es más, miraba a su mujer y sonreía también. Ella estaba tranquila y aparentaba no darse cuenta de nada. Al salir de la habitación, Okada me dio varios golpecitos en la rodilla para llamar mi atención y en voz baja me preguntó socarrón:
–¿A qué vienen tantas formalidades? Ustedes dos se conocen bien desde hace tiempo.
–¡Qué mujer tan fantástica! De haberlo sabido, debería haberme casado yo con ella.
–¡Venga ya! –dijo Okada riendo en voz alta. Luego con un tono más serio añadió–: Pero según parece, usted le habló mal de ella a su madre.
–¿De qué hablas?
–Dijo: «Pobre Okada, tener que llevar a rastras a semejante mujer hasta Osaka. Si hubiera esperado un poco más, le habría encontrado algo mejor».
–Eso fue hace mucho tiempo –acerté a decir un tanto confuso. En ese momento comprendí por qué antes miraba a su mujer con tanta complicidad–. Mi madre me soltó una buena reprimenda y me dijo que un inexperto como yo no podía entender nada. «Tu padre y yo hemos arreglado el asunto de Okada a beneficio de ambas partes. Ocúpate de tus propios asuntos y cállate la boca.» Eso es, ni más ni menos, lo que me dijo en aquella ocasión. De verdad, fue una reprimenda en toda regla.
Exageré al contarle aquel episodio como si aquello sirviera, de alguna manera, para enmendar mi actitud de entonces. Okada se rio aún más. Cuando su mujer volvió al cuarto de invitados, me sentí incómodo.
–A partir de ahora Jiro-san va a hablar maravillas de ti. Deberías agradecérselo –observó Okada.
Okane-san me sonrió y le dijo a su marido:
–Eso es por las bobadas que estás diciendo.
Antes de cenar, Okada y yo salimos a dar un paseo por la colina cercana ataviados con nuestras yukata7. Las casas dispersas y aisladas, rodeadas con sus muros, me recordaron a las afueras de Tokio, más allá de la línea Yamanote8. De pronto, me acordé del amigo con el que había quedado en Osaka y me inquieté por no tener noticias suyas.
–Por cierto, ¿tienes teléfono? –le pregunté.
–¡Un teléfono en una casa como esta! –contestó. En su cara se dibujó un gesto de sorna.
4
Era un día de verano y parecía no ir a anochecer nunca. La colina por donde caminábamos seguía inundada de luz, pero los distantes bosques ya se difuminaban en el horizonte y el cielo cambiaba rápidamente de tonalidad. Bajo aquella luz crepuscular miré a Okada:
–Se te ve ahora mucho más alegre de lo que estabas en Tokio. Tienes muy buen aspecto. Eso me alegra…
–¡Vaya! Muchas gracias –dijo Okada. En su respuesta había una nota de alegría.
La cena debía de estar lista, así que decidimos volver. En el camino de vuelta le dije abruptamente:
–Tu mujer y tú parecéis teneros mucho cariño. –Aunque sabía lo que quería decir, debió de tomárselo a broma pues se limitó a ofrecer una sonrisa como única respuesta. Lo cierto es que tampoco lo negó.
Al cabo de un momento, toda su alegría se disipó. Bajó el tono de voz y se sinceró como si murmurase para sí:
–Llevamos cinco o seis años casados, pero todavía no hemos tenido hijos. Eso nos preocupa…
No dije nada. Era de la opinión de que nadie debería casarse solo por el hecho de tener hijos. Pero desearlos después de contraer matrimonio era un hecho insoslayable.
–Supongo que en cuanto uno se ha establecido, desea tener niños –me aventuré.
–Si eso es lo mejor que a uno le puede pasar o no, es algo que aún no puedo decir. Pero, después de todo, una esposa debe tener un hijo, ¿no cree? Si no es así, no me parece que tenga derecho a ser…
En otras palabras: me di cuenta de que Okada deseaba un hijo porque a sus ojos eso convertiría a su mujer en el verdadero modelo de esposa. Tuve ganas de decirle que en el agitado mundo en que vivíamos, mucha gente que deseaba casarse debía posponerlo por el hecho de no poder permitirse tener hijos, pero Okada continuó como si nada:
–Además, nos sentimos muy solos.
–¿Vosotros dos? Por eso sois tan cariñosos el uno con el otro, ¿no?
–¿Acaso tener hijos disminuye el afecto entre marido y mujer?
Hablamos como si conociéramos algo que estaba más allá de nuestra propia experiencia.
Cuando volvimos a casa, la mesa estaba puesta y convenientemente servida con sashimi9 y una buena sopa. Okane-san se había maquillado discretamente. Nos servía cerveza y de vez en cuando se tomaba la molestia de abanicarme. Cada vez que lo hacía, el aire traía el ligero aroma de su maquillaje. Olía bien, un olor, desde luego, mucho más apetecible que el de la cerveza o el wasabi10.
–¿Bebe siempre tanto en la cena? –le pregunté.
Okane-san sonrió y dijo:
–Es un bebedor insaciable, como puede comprobar.
Lanzó una mirada cargada de intención a su marido.
–No se crea, tampoco me deja beber tanto –replicó él.
Cogió un abanico que estaba a su lado y comenzó a darse aire vigorosamente. De pronto, me acordé del amigo con el que tenía previsto encontrarme.
–¿Señora, no ha llegado un telegrama o una carta para mí de un tal señor Misawa mientras estábamos de paseo?
–Por supuesto que no. No se preocupe. Mi mujer sabe perfectamente cómo hacerse cargo de esas cosas, ¿verdad, Okane? Además, olvídelo ya. ¿Qué más da si viene o no viene ese tal Misawa? –añadió Okada mirando a su mujer.
–Jiro-san, ¿acaso no le gusta mi casa? Lo primero es cumplir con su obligación de solucionar aquel asunto lo antes posible.
Lo dijo mientras me servía más cerveza. Estaba ya bastante borracho.
5
Aquella noche me quedé en casa de Okada. Me acomodaron en la habitación de seis tatamis del piso de arriba donde el aire era insoportablemente bochornoso. Abrí los postigos de las ventanas con cautela para no despertar a la pareja que dormía en el piso de abajo. Me tumbé con la cabeza junto a la ventana y en esa posición pude ver el cielo a través de la mosquitera. Levanté el dobladillo rojo de la mosquitera y saqué la cabeza. Las estrellas brillaban en lo alto. Mientras observaba el cielo nocturno, pensaba en el pasado y en el presente del matrimonio Okada. Sentía cierta envidia de su felicidad conyugal y de sus mutuas muestras de afecto. Al mismo tiempo, me incomodaba el silencio de Misawa, pero pensé que no estaría nada mal seguir allí apoltronado cuatro o cinco días más invitado por esa familia feliz hasta que diera señales de vida. La última de mis preocupaciones era «el asunto» al que Okada había hecho referencia.
A la mañana siguiente, me despertó la voz de Okada que llegaba desde el diminuto jardín situado bajo la ventana.
–Oye, Okane. Este dondiego está floreciendo. Ven a echar un vistazo.
Miré el reloj y me tumbé boca abajo. Mientras llegaba hasta mis oídos la respuesta de Okane-san, prendí una cerilla para encenderme un cigarrillo. No llegaba y Okada volvió a llamarla un par de veces:
–¡Oye, Okane! ¡Okane!
Después la escuché como si estuviera muy cerca:
–Mira que eres impaciente. ¿No te das cuenta de que estoy ocupada en la cocina y no tengo tiempo para flores?
Al parecer había salido por la puerta trasera y estaba de pie en el engawa11 del salón.
–Es cierto. Son preciosas. ¿Cómo están los peces de colores?
–Están bien. Nadan, pero hay uno que no tiene buen aspecto…
Di unas caladas al cigarrillo mientras esperaba unas palabras compasivas sobre aquel pobre pez agonizante. Esperé y esperé, pero ella no dijo nada. Tampoco Okada. Apuré el cigarrillo, me levanté y bajé las inclinadas escaleras. Hacía ruido a cada paso.
Desayunamos los tres juntos, y al poco rato Okada tuvo que marcharse a trabajar no sin antes lamentarse por no poder servirme de guía en la ciudad. Le dije que no se preocupara, no pretendía semejante cosa. Lo miré y observé su camisa blanca abotonada hasta el cuello.
–Okane –dijo de pronto como si se le hubiera ocurrido una gran idea–. Si tienes tiempo, ¿por qué no le enseñas la ciudad a Jiro-san?
Okane-san se quedó callada y no respondió a la propuesta de su marido. Tampoco se dirigió a mí.
–No te preocupes –me apresuré a decir–. Iré contigo hasta tu oficina y luego daré una vuelta por ahí.
Cuando estaba en la puerta principal, Okane-san me acercó el paraguas y se limitó a pronunciar:
–Hasta pronto.
Hicimos dos trasbordos de tranvía y, una vez Okada me dejó solo, caminé sin rumbo alrededor del edificio de piedra donde estaba su oficina. Me fijé en dos o tres ocasiones en una corriente de agua, pero no estaba seguro en absoluto de que se tratase siempre del mismo río. Poco a poco el calor se hacía insoportable, así que volví a casa de los Okada. Subí al piso de arriba que ya consideraba mi habitación desde la noche anterior. Descansaba cuando escuché pasos en la escalera. Me asusté y me vestí a toda prisa. Okane-san se había cambiado el peinado del día anterior por otro recogido en un moño del que salía una cinta rosa visible a través de sus mechones.
6
Okane-san puso frente a mí una bandeja negra con una botella de agua con gas de Hirano y un vaso.
–¿Quiere un poco? –preguntó.
–Gracias –contesté dispuesto a coger la bandeja. Pero ella se adelantó y dijo:
–Por favor, déjeme a mí.
Guardé silencio y observé su mano blanca en la que brillaba un anillo que me había pasado inadvertido la noche anterior.
Al levantar el vaso para beber, Okane-san sacó una postal de su obi12 y dijo sonriendo:
–Llegó justo después de que se marchara. –Reconocí el nombre de Misawa.
–Al fin ha llegado, lo esperaba impaciente… –Sonreí y giré la postal para leerla. En letras capitales había escrito una lacónica frase:
«ES PROBABLE QUE TARDE UN PAR DE DÍAS».
–Parece un telegrama, ¿no cree? –le pregunté.
–¿Por eso sonreía?
–No, no era por eso, pero es un poco…
Se quedó en silencio, pero yo quería que sonriera de nuevo.
–¿Qué quiere decir con que es un poco…?
–Pues que es un desperdicio de postal…
En ese momento me contó divertida que su padre era una persona muy metódica. Normalmente despachaba sus asuntos, incluso cuando le escribía a ella, con tarjetas postales como aquella y en ellas garabateaba letras pequeñas como cabezas de mosca, todas apretadas en unas quince líneas. Me olvidé por completo de Misawa y me puse a charlar con Okane-san sentada frente a mí.
–¿No le gustaría tener hijos, señora? Debe de resultarle aburrido estar a cargo de la casa usted sola.
–No está tan mal, no crea. Quizá sea por haber crecido en una casa con tantos hermanos en la que pasábamos muchas estrecheces. No creo que haya un sufrimiento mayor para unos padres que el provocado por sus propios hijos.
–Pero uno o dos no me parece tan grave. Su marido me ha contado lo mucho que lo desea.
Okane-san se quedó en silencio y miró por la ventana. Giró la cabeza de nuevo, pero no me miró. Clavó su vista en la botella de agua de Hirano colocada encima del tatami.
No supe interpretar su gesto y volví a preguntar:
–Me pregunto por qué no puede tener hijos.
Okane-san se sonrojó. Quizás me tomaba demasiada confianza con ella. Acto seguido me arrepentí de haberle provocado malestar con mi indiscreción, pero ya no podía hacer nada por remediarlo y no me quedó más remedio que lamentar el haber perdido la oportunidad de conocer la causa de su sonrojo.
Traté de cambiar de tema para salvar la situación. Le pregunté por «el asunto» de Okada, aunque, en realidad, no tenía especial interés. Enseguida Okane-san recuperó la compostura. No dijo gran cosa, quizás para dejar esa responsabilidad en manos de su marido. Por mi parte, no pregunté mucho más.
7
Aquella misma tarde, Okada mencionó por primera vez formalmente «el asunto». Me senté junto al engawa donde estaba más cerca del frescor del rocío de la noche. Okada estuvo todo el tiempo sentado frente a su mujer en el salón y, tan pronto como comenzó nuestra conversación, se levantó y se acercó al engawa.
–Es difícil hablar a esa distancia –dijo mientras se agachaba para sentarse sobre el cojín que había colocado junto a mí. Okane-san no se movió.
–Jiro-san, ¿vio la fotografía que les envié hace un tiempo?
Se refería a la fotografía de un hombre joven que trabajaba con él en la misma oficina. Cuando llegó la foto, nos la pasamos y, por supuesto, sin que lo supiera Okada, hicimos todo tipo de comentarios.
–Sí, le eché un vistazo.
–¿Qué dijeron?
–Alguien dijo que tenía una frente prominente.
La observación provocó una risotada de Okane. A mí también me hizo gracia, pues en realidad fui el primero en darme cuenta de su desmesurado tamaño.
–Un comentario así solo se le puede haber ocurrido a Oshige-san. La verdad es que nadie está a salvo de su pérfida lengua.
Estaba muy convencido de la mordacidad de mi hermana. A buen seguro no se había olvidado de una ocasión en la que le dijo que su cara parecía una pieza de shogi13.
–En fin, dejemos que Oshige-san diga lo que quiera. Pero ¿qué le parece a la parte más interesada?
Cuando salí de Tokio, me aseguré de que mi madre informase a Okada de que por parte de Osada no habría ninguna objeción. Le dije que su respuesta no había cambiado. En ese momento, los Okada comenzaron a ofrecerme todo tipo de detalles sobre el candidato, Sano: su personalidad, su carácter, proyectos y todo ese tipo de cuestiones. Al final, dijeron que Sano estaba muy ilusionado ante el éxito obtenido con su propuesta de matrimonio.
Ni por su aspecto ni por su educación había nada de especial en Osada-san. De hecho, casi lo único que se podía decir de ella es que había resultado una carga para nuestra familia.
–Estoy un tanto inquieta por el hecho de que la otra parte se muestre tan ansiosa. Cuando vayas, por favor, intenta averiguar cuáles son sus intenciones –me encargó mi madre antes de salir de viaje. A pesar de mi somero interés por el futuro de Osada-san, no pude por menos que sospechar que tanta avidez por su persona podía implicar más riesgo que fortuna. Escuché en silencio todo lo que decían los Okada y al final espeté:
–Pero ¿a qué viene ese interés por ella? Ni siquiera la conoce.
–El señor Sano es una persona seria y seguro que prefiere como esposa a una mujer trabajadora y entregada –dijo Okane-san especulando sobre los intereses de Sano mientras miraba a su marido.
–Así es –añadió Okada mostrando su conformidad. Aparentemente no tenía nada más que añadir.
Al final, Okada y yo acordamos fijar un encuentro con Sano para el día siguiente y, después de aquello, volví al cuarto de seis tatamis del piso de arriba. Apoyé la cabeza en la almohada y me pregunté si mi propio matrimonio podría arreglarse con tanta facilidad. Sentí un ligero temor.
8
Al día siguiente, Okada salió del trabajo a eso de las doce y volvió a casa. Se quitó el traje y se dio un baño rápido en la bañera que estaba en la parte de atrás de la casa. Cuando estuvo listo, preguntó:
–¿Nos vamos?
Okane-san abrió un cajón del armario y sacó el quimono de Okada. Lo cierto es que no presté especial atención a lo que se iba a poner, pero por alguna razón me fijé en cómo su mujer lo ayudaba a vestirse y a ajustarse el obi. Los miraba atentamente cuando ella me preguntó:
–Jiro-san, ¿no debería prepararse?
Su pregunta me sacó de mis ensoñaciones. Okada le dijo a su mujer:
–Hoy tú también vienes con nosotros.
Okane-san sujetaba en sus brazos un haori14 de seda y miraba a la cara de su marido. Musitó:
–Es que…
–Por favor, venga con nosotros –le dije mientras subía la escalera.
Una vez me vestí y bajé, la encontré preparada con su quimono y su obi.
–¡Qué rapidez!
–Sí, ha sido un cambio sencillo.
–Pero no has cambiado gran cosa –dijo Okada.
–Lo suficiente para ir a ese sitio –replicó su mujer.
Los tres juntos nos aventuramos en el calor sofocante y descendimos la colina hasta la parada del tranvía. De camino, miraba de vez en cuando a Okada y a su mujer sentados frente a mí y me acordaba de la extravagante carta de Misawa. ¿Desde dónde demonios la habría enviado? También pensaba en Sano, con quien habíamos quedado. Cada vez que la cita se me venía a la mente, lo único que se me ocurría pensar era: curioso.
De pronto, Okada se me acercó y me preguntó:
–¿Qué le parece todo esto?
–Bien.
Miró a su mujer y le dijo algo. En su cara había una expresión de orgullo. Okane-san se acercó y preguntó:
–¿No le gustaría establecerse aquí?
–Gracias –contesté sin pensar. En ese momento comprendí lo que Okada quería decir con su abrupta pregunta.
Nos bajamos en la parada de Hamadera. No lo conocía y quedé fascinado mientras caminábamos entre los altos pinos y las dunas de arena. Okada no volvió a preguntarme mi opinión sobre lo que veía. Okane-san caminaba deprisa bajo su parasol.
–¿Habrá llegado ya?
–Puede ser. Quizás nos esté esperando.
Escuchaba su conversación y los seguí hasta que llegamos a la entrada de un enorme restaurante. Me impresionó el tamaño de aquel lugar, pero aún me impresionó más la distancia que todavía debíamos recorrer. Bajamos una escalera y pasamos por un pasillo estrecho.
–Ahora estamos pasando un túnel.
Cuando Okane-san me ofreció esa explicación, no podía ni imaginarme que estábamos de verdad bajo tierra y pensé que bromeaba. Sonreí y seguí adelante.
Sano nos esperaba sentado junto a la puerta de un reservado con una rodilla levantada y el pie apoyado en la pared. Miraba el mar y fumaba, pero al escuchar pasos, se giró hacia nosotros. Fui el primero en intercambiar una mirada con él y me llamó la atención el brillo de las gafas doradas situadas bajo su frente.
9
Sano tenía la frente mucho más pronunciada de lo que parecía en la foto. Puede que, además del tamaño real, la impresión se viera acrecentada por su corte de pelo veraniego. Cuando nos presentaron, inclinó la cabeza respetuosamente y dijo:
–Encantado. Mucho gusto.
A pesar de la formalidad del saludo, bastante corriente por otra parte, hubo algo que me extrañó en aquella situación. Me hizo sentir súbitamente todo el peso de la responsabilidad. Ese peso que nunca antes había sentido hasta ese momento en todo lo relacionado con aquel asunto. Los cuatro conversamos alrededor de la mesa. Okane-san parecía disfrutar de cierta familiaridad con Sano y, de vez en cuando, incluso bromeaba con él.
–Sano-san, según parece su foto ha dado mucho que hablar en Tokio.
–¿En qué sentido? Espero que favorablemente.
–Eso seguro. Pero si no me cree, por qué no le pregunta a él.
Sano se rio y me miró inmediatamente. Sentí que debía comentar algo:
–Bueno, tengo que decir que aquí se hacen mejores fotos que en Tokio –dije todo lo serio que pude.
–Vamos, hombre, que no estamos hablando del teatro joruri15–soltó Okada.
Al ser pariente lejano de mi madre, Okada tenía la costumbre de hablarnos a mí y a mi hermano con cierta deferencia quizás por haber estado bajo nuestra tutela durante tanto tiempo. Era algo de lo que me había dado cuenta los dos últimos días, después de mucho tiempo sin vernos. Pero en ese momento, empezó a tratarme delante de Sano como a un igual, probablemente por mera apariencia, a veces incluso con cierta arrogancia.
Desde nuestro reservado podíamos ver el segundo piso en la otra ala de la casa. En una habitación donde habían quitado las puertas correderas, había un numeroso grupo de jóvenes y uno de ellos bailaba con una toalla colgada en los hombros. Pensamos que era una especie de reunión de colegas de trabajo. De pronto, un chico de unos dieciséis años se asomó a la barandilla y vomitó profusamente. Se acercó a él otro chico un poco mayor dando caladas a su cigarro y con un fuerte acento de Osaka dijo:
–¡Ánimo, hombre! Estoy contigo, no hay nada que temer.
Asistimos al espectáculo con cierta repugnancia, pero al escuchar aquel comentario, no pudimos contenernos y soltamos una carcajada.
–Mira, están borrachos como cubas a pesar de ser tan jóvenes… –dijo Okada.
–Más o menos como tú –insinuó su mujer.
–¿Como cuál de los dos? –preguntó Sano.
–Como los dos, vomitando y hablando sin ton ni son –concluyó Okane-san.
Okada parecía divertirse. Yo guardaba silencio. Sano seguía riendo a carcajadas.
A eso de las cuatro, con el sol todavía en su cenit, salimos del restaurante y nos fuimos a casa. Al separarnos, Sano se quitó el sombrero y se despidió con un «hasta pronto». Los tres juntos salimos del andén. Okada me miró y me preguntó:
–¿Qué opinión le merece, Jiro-san? Parece un candidato adecuado.
No pude llevarle la contraria, pero tampoco me mostré entusiasmado. Pensé que los casamenteros, en virtud de su experiencia, mostraban a menudo ese tipo de sentimientos irresponsables.
10
Me quedé dos o tres días más en casa de los Okada mientras esperaba nuevas noticias de Misawa. Lo cierto es que de ninguna manera me hubieran dejado alojarme en otra parte, así que me dedicaba a recorrer Osaka cuanto podía. La intensa actividad en las calles, debido probablemente a su estrechez, ofrecía una impresión mucho más viva que las de Tokio. Incluso la alineación de las casas me resultaba más armoniosa. Numerosos canales y ríos con abundantes y silenciosos caudales rodeaban la ciudad. No pasaba un día sin descubrir algo fascinante.
En cuanto a Sano, lo vi la noche siguiente después de nuestro encuentro en Hamadera. En esa ocasión vino a visitar a Okada vestido con su yukata. Hablamos unas dos horas, pero la conversación no me aportó mucho más que la anterior y fue tan solo una especie de repetición a pequeña escala. Todo lo que pude averiguar de él fue que se trataba de una persona corriente. Pero me daba cuenta de que, por obligación hacia mi madre y el propio Okada, no podía permanecer indiferente durante mucho tiempo más. Finalmente, escribí una carta para informar a mi madre en Tokio sobre mis encuentros con Sano.
Sin nada mejor que decir, comencé explicando que Sano se parecía mucho al de la foto, que aunque bebía sake generosamente, no se ponía rojo y que tomaba lecciones de gidayu16, al igual que hacía padre con las canciones tradicionales. Finalicé la misiva explicando lo bien avenido que estaba el matrimonio Okada y que podía confiar plenamente en su recomendación. Para concluir, dije: «Sano parece el marido perfecto y, en cuanto a Osada-san, es una buena candidata para convertirse en su esposa y ama de casa ejemplar. Por tanto, debería usted dar su consentimiento».
Al finalizar la carta sentí que había cumplido con mi deber. Pero cuando reflexioné y me di cuenta de que con ella podía decidir el futuro de Osada-san, me avergonzó mi frivolidad. La metí en un sobre y antes de enviarla se la di a Okada para que la leyera. Le echó un vistazo por encima y dijo: «Bien». Okane-san ni siquiera llegó a tocarla. Me senté frente a ellos. Miré a uno, después al otro y pregunté:
–¿Os parece bien? Si la mando, el asunto concluirá en lo que a nosotros respecta y el señor Sano habrá adquirido un compromiso formal de matrimonio.
–Está bien. Eso es lo que queríamos –dijo Okada con gesto grave.
Okane-san se limitó a repetir las palabras de su marido. Su mutua reacción de asentimiento me hizo sentir inseguro en lugar de aliviado.
–¿Por qué se preocupa tanto? –preguntó Okada sonriendo y exhalando el humo de su cigarrillo–. Le recuerdo que hasta ahora en todo lo concerniente a este asunto se ha mostrado totalmente indiferente.
–Sin duda. Tienes razón. Pero me parece todo tan fácil que siento un poco de lástima por ambos.
–Al contrario. Ha escrito una carta larga y amable que, sin duda, va a satisfacer a su madre. Después de todo nosotros estábamos de acuerdo desde el principio. ¿De qué otra manera podría haberse desarrollado mejor? ¿No le parece? –dijo Okane-san girándose hacia su marido en busca de su conformidad. Okada, con su gesto, se mostró totalmente de acuerdo.
–Por supuesto, tenéis razón. –No quería discutir con ellos. Cerré el sobre en su presencia y puse un sello de tres céntimos de yen.
11
Quería irme de Osaka tan pronto como enviara la carta. Okada estaba de acuerdo en que no tenía por qué esperar la respuesta de mi madre; sin embargo, me sugirió:
–Tómese su tiempo.
Apreciaba sinceramente sus buenas intenciones, pero me daba cuenta de los inconvenientes que les causaba. Aunque hubiera sido un invitado desconsiderado, tampoco habría podido quedarme allí a mis anchas. Misawa no había vuelto a dar señales de vida desde que envió su críptica postal escrita a modo de telegrama y eso me molestaba. Decidí que subiría yo solo al monte Koya si no tenía noticias suyas en un par de días.
–Bueno, entonces vayamos mañana con Sano a Takarazuka –propuso Okada.
La perspectiva de que Okada tuviera que robar tiempo a su trabajo para ocuparse de mí no me satisfacía en absoluto. A decir verdad, ir a un onsen17solo por el placer de pasarlo bien me parecía una afrenta a su mujer. Es cierto que a primera vista resultaba llamativa, pero era más debido a su apariencia que a su actitud. De hecho, era mucho más austera de lo que cabría imaginar de una persona de Tokio. Tenía el presentimiento de que era ahorrativa y comedida incluso a la hora de hacerse cargo del dinero de bolsillo de su marido.
–Una persona que no bebe es una bendición –dijo Okane-san con envidia cuando le hablé de mi abstinencia.
Mi impresión fue que, más que molestarse por la bebida en sí, se molestaba por el gasto que ocasionaba. Me di cuenta cuando Okada, borracho y con la cara roja por culpa del sake, dijo:
–Jiro-san. Hace mucho tiempo que no lo hacemos. Vamos a practicar un poco de sumo18. –Ella pareció divertida. Obviamente, no era la borrachera de su marido lo que le hacía fruncir el ceño.
Rechacé la oferta de ir con Okada a Takarazuka y me dije a mí mismo que a la mañana siguiente cogería yo solo el tranvía para dar una vuelta por la ciudad después de que se marchara al trabajo.
–Bueno –dijo Okada–. Puede ir a ver teatro bunraku19. Es una buena idea, lo malo es que está cerrado en verano –añadió lamentándose.
A la mañana siguiente salí con Okada. En el tranvía sacó inesperadamente el tema del matrimonio de Osada-san. Confieso que ya lo tenía casi medio olvidado.
–Me cuesta trabajo considerarme su pariente. Más bien me he considerado siempre beneficiario de la generosidad de su padre y de su madre. Les debo a ambos tanto mi actual posición como a mi propia mujer. Siempre he pensado que debía pagar mi deuda de alguna forma. De ahí mi interés en arreglar el asunto de Osada-san. No tengo más intención que esa.
Desde que se había hecho cargo del asunto de Osada-san, una verdadera carga para mi familia, asumí el papel de agradecido representante familiar dada su buena predisposición a ayudarnos a resolver el problema.
–¿No es el deseo de todos disponer de su futuro lo antes posible? –preguntó Okada.
En efecto, ese era el deseo de mis padres. Sin embargo, en aquel momento no podía dejar de contemplar a Osada-san y a Sano como a unos completos extraños, tanto si pensaba en ellos juntos o por separado.
–¿Crees que harán buena pareja?
–Por supuesto que sí. Si no, fíjese en mí y en mi mujer. Desde que nos casamos no hemos tenido ni una simple pelea.
–Debéis de ser una pareja excepcional, pero…
–Todos los matrimonios, no importa cuál, son lo mismo. Se lo digo yo.
Con esa afirmación dimos el asunto por zanjado.
12
Como me temía, al día siguiente tampoco supe nada de Misawa. Me impacientaba y me molestaba esperar tanto tiempo a un amigo tan negligente. Decidí marcharme solo.
–¿Por qué no se queda y espera un par de días más? No pasa nada –propuso Okane-san amablemente. Lo dijo cuando ya estaba a punto de subir la escalera para meter mis cosas en la maleta. Su oferta no debió de parecerle suficientemente convincente y, al poco, apareció en la habitación del piso de arriba cuando ya lo tenía todo prácticamente listo.
–¡Oh, vaya! Ya ha guardado sus cosas. Déjeme que le prepare un té. Todavía tiene tiempo. –Corrió escaleras abajo.
Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y consulté el horario de trenes. Me di cuenta de que ninguno me convenía y me tumbé para descansar un rato. Sin pretenderlo, me acordé de Misawa; recordé una ocasión en la que bajábamos juntos del monte Fuji hacia Subashiriguchi y se resbaló y rompió una botella de cristal colgada de su cadera en la que llevaba agua de Kinmei. Siguió caminando como si nada con la botella rota sujeta a su cinturón. Escuché los pasos de Okane-san subiendo la escalera y me incorporé.
–¡Justo a tiempo! –dijo aliviada. Se sentó frente a mí y me entregó una carta de Misawa que, al parecer, acababa de llegar. La abrí impaciente:
–Al fin ha llegado.
Durante unos instantes fui incapaz de reaccionar. Misawa había llegado hacía tres días a Osaka y se vio obligado a guardar cama hasta que, finalmente, lo ingresaron en el hospital. Dije el nombre del hospital y le pregunté a Okane-san dónde estaba. Lo conocía, pero no pudo decirme mucho más. Cogí la maleta y me dispuse a marcharme.
–¡Es una lástima! –repetía Okane-san sin cesar lamentando la situación de mi amigo.
A pesar de mis protestas, insistió en enviar a una criada para que me llevara la maleta hasta la estación. De camino intenté que la chica se volviera a casa, pero ni se molestó en escucharme. Podía imaginar lo que respondía, por supuesto, pero me resultaba imposible comprenderlo por culpa de aquel endiablado acento de Osaka. Cuando nos separamos, le di un yen por su amabilidad y ella dijo educadamente:
–Adiós. Le deseo buena suerte.
Al bajar del tranvía, cogí un rikisha que cruzó las vías y se metió a toda prisa por un estrecho callejón. Circulábamos a una velocidad considerable y estuvimos a punto de estrellarnos en varias ocasiones contra algunos ciclistas y otros rikisha que venían en dirección contraria. Cuando, finalmente, llegamos al hospital, yo estaba muy agitado.
Subí a la tercera planta con mi maleta a cuestas y miré en varias habitaciones antes de localizar a Misawa. Estaba tumbado en una de ocho tatamis situada al fondo del pasillo y sujetaba una bolsa de hielo contra su pecho.
–¿Qué te pasa? –le pregunté al entrar. Misawa se limitó a sonreír sin decir nada–. Seguro que has comido demasiado –lo regañé medio en broma. Me senté junto a su almohada con las piernas cruzadas y me quité la chaqueta.
Misawa me señaló con la mirada un cojín que estaba en la esquina de la habitación. Miré atentamente sus ojos y mejillas, y traté de imaginar la gravedad de su dolencia.
–¿Tienes enfermera?
–Sí. No sé dónde ha ido.
13
Misawa siempre había sufrido del estómago. Vomitaba a menudo y tenía brotes de diarrea. Sus amigos estaban convencidos de que se debía a que no prestaba suficiente atención a su salud, aunque él lo explicaba atribuyéndolo a una herencia de su madre. Se enfrascaba en la lectura de libros sobre patologías de la digestión y empleaba vocablos como ptosis o tonus. A veces, cuando me aventuraba a aconsejarle, me miraba displicente como si fuera a decir: «¿Qué sabrá un ignorante como tú?».
–Dime, ¿qué órgano absorbe el alcohol, el estómago o los intestinos? –solía preguntar con cierto aire de superioridad.
A pesar de todo, cada vez que enfermaba, mandaba a buscarme y en esos momentos me daban ganas de reprochárselo y decirle «Te lo dije». Pero no fallaba nunca a la hora de visitarlo. En condiciones normales su recuperación era cosa de un par de días, pero otras veces podía tardar una semana o incluso más. Lo cierto es que se tomaba su enfermedad a la ligera, aunque seguramente más en serio que yo.
En aquella ocasión, sin embargo, me quedé sorprendido ante la noticia de su hospitalización y mi sorpresa fue doble al ver aquella bolsa de hielo sobre su estómago. Pensaba que esas bolsas solo se aplicaban en la cabeza o en el pecho. Me sentía incómodo al mirarla subiendo y bajando. Cuanto más tiempo pasaba allí junto a él, más incapaz era de ofrecerle palabras de consuelo.
Misawa había mandado a la enfermera a comprar unos helados. Nada más terminar el primer plato, ya insistía para que se dieran prisa en servirle el segundo. Me preocupaba que su ansiedad repercutiera negativamente en su salud y trataba de impedir que comiera nada al margen de las medicinas o de la dieta prescrita por el médico. Sin embargo, todo cuanto lograba era enfadarlo.
–¿Sabes lo fuerte que debe tener uno el estómago para digerir un simple helado? –comencé a reprenderlo seriamente.
No tenía la menor idea. A la enfermera no le parecía mal cuando se lo dije. Por eso salió para preguntar y asegurarse de que no había problema. Al poco, regresó con autorización expresa para que comiera solo una pequeña cantidad.
Fui al baño y llamé a la enfermera aparte sin que Misawa se diese cuenta. Quería preguntarle por su estado. En su opinión algo no funcionaba bien en su estómago. Le pedí que concretara, pero me contestó que era cuanto sabía, pues la habían enviado de la agencia aquella misma mañana a hacerse cargo del enfermo. No me quedó más remedio que bajar las escaleras y preguntar a un hombre vestido con bata blanca. Ni siquiera le sonaba el nombre de Misawa. Después de revolver en los archivos, me dijo que era un simple caso de inflamación de estómago.
Volví junto a él. La bolsa de hielo seguía sobre su estómago. Me pidió que mirase por la ventana: justo enfrente había dos ventanas y otra más a un lado del edificio. Todas eran de estilo occidental, más altas de lo habitual en las casas tradicionales japonesas. Si el paciente estaba acostado sobre el futón, todo cuanto podía ver era el intenso color del cielo cortado diagonalmente por una porción de cables telegráficos. Puse las manos sobre el alféizar y miré hacia abajo. Lo primero que vi fue una gran nube de humo negro emergiendo de una chimenea a lo lejos. Observaba aquella mancha negra y parecía como si se fuera a tragar un edificio tras otro antes de devorar la ciudad entera.
–¿Puedes ver el río? –me preguntó Misawa.
En efecto, a la izquierda se veía una parte de un gran río.
–¿Y las montañas? –continuó Misawa.
Ya las había visto antes justo enfrente. Allí estaba el paso antiguamente conocido como Kuragari, el paso de la oscuridad, llamado así por estar tan densamente poblado de árboles. Pero últimamente los habían talado todos para despejar el terreno y lo habían transformado en un nuevo paso, el de la luz. En breve comenzarían a circular trenes en dirección a Nara por el túnel horadado en sus entrañas. Misawa contaba todas aquellas cosas que probablemente había escuchado por boca de alguien. Me sentí aliviado. Su enfermedad no parecía motivo de alarma y al final dejé el hospital.
14
No sabía dónde alojarme y pregunté a Misawa por su hotel. Tomé un rikisha y me dirigí hacia allí. La enfermera me indicó que estaba cerca, pero a mí me pareció muy alejado.
Apenas tenía vestíbulo. Ni tan siquiera una camarera para recibir a los huéspedes. Me alojaron en la misma planta donde se había hospedado Misawa. Desde la ventana se veía un gran río de aspecto frío, pero en la habitación, no sé si debido a la dirección del viento, no entraba ni una ligera brisa. Las luces de la noche encendidas a lo largo de la orilla añadían encanto a la escena, pero la habitación seguía sin refrescarse lo más mínimo.
Misawa decía haber estado en aquella habitación al menos dos o tres días antes de ingresar en el hospital, pero la camarera me explicó que nada más llegar dejó sus cosas y salió para no volver hasta pasadas las diez de la noche. Al parecer lo hizo en compañía de varios amigos. Traté de imaginar quiénes eran sin ser capaz de llegar a ninguna conclusión.
–¿Estaba borracho? –le pregunté a la camarera. No estaba segura, pero sospechaba que sí, pues al poco de regresar vomitó.
Pedí que me colocasen una mosquitera y me dormí rápidamente. Al poco rato se colaron un par de mosquitos por un agujero de la red. Los ahuyenté con un abanico y, cuando ya estaba a punto de conciliar de nuevo el sueño, me despertaron unas voces en la habitación de al lado. El inquilino bebía sake con la camarera. Logré escuchar que era sargento de policía o algo parecido. Pegué la oreja contra la pared y al momento vino la camarera para avisarme de que me llamaban por teléfono del hospital. Me levanté sobresaltado.
Al otro lado de la línea escuché la voz de la enfermera de Misawa. Sonaba excitada, como si estuviera alarmada ante el súbito empeoramiento del paciente. Traté de calmarla y aclarar qué estaba pasando. En realidad no era nada grave, solo un mensaje de Misawa para que fuera a verlo a la mañana siguiente. Según decía, se moría de aburrimiento. Evidentemente su estado de salud no era en absoluto desesperado.
–¿Eso es todo? Le ruego no me moleste más a estas horas con esos ridículos mensajes –solté bruscamente. Pero nada más decirlo, sentí lástima por ella y traté de enmendarme–. Está bien. Iré de todos modos si es eso lo que quiere.
Regresé a mi habitación.
En mi ausencia la camarera se había percatado del agujero de la mosquitera y lo había remendado con aguja e hilo. Los mosquitos atrapados en el interior ya no tenían escapatoria y, tan pronto como me tumbé, se pusieron a zumbar en el espacio que mediaba entre mi frente y la punta de la nariz. A pesar del escándalo, me adormilé para despertar sobresaltado poco después por las voces que llegaban desde la habitación contigua. Eran las de un hombre y una mujer. Me extrañé, pues pensaba que en ese lado no había clientes. La mujer repitió dos o tres veces: «¡Entonces, me voy!». Supuse que había venido con su cliente desde una casa de té. Me dormí de nuevo.
Al amanecer me despertó la camarera con el ruido de las contraventanas al abrirse. Una niebla fina y blanquecina cubría la superficie del río. En total solo había dormido unas pocas horas.
15
Esa misma mañana la bolsa de hielo seguía sobre el estómago de Misawa.
–¿Todavía estás con eso? –le pregunté extrañado. Probablemente, mi sorpresa le causó cierta decepción.
–No se trata de un simple resfriado, ¿sabes? –se limitó a contestar.
Me volví hacia la enfermera y le dije:
–Gracias por llamarme anoche. –Tenía la cara pálida e hinchada y su mirada parecía la de uno de esos ciegos retratados en algunos cuadros. Quizás fuera por esa razón por lo que el uniforme blanco le favorecía tan poco. Sin esperar preguntas, se adelantó y explicó que era de Okayama. Al parecer, de niña sufrió daños en su ojo derecho por un envenenamiento de la sangre. Ciertamente: su ojo se veía velado por una delgada nube blanca.
–Si presta demasiadas atenciones a un paciente como este, no dejará de exigirle más y más. No debería hacerle tanto caso –la advertí.
La enfermera sonrió con cierta amargura al escuchar mi broma. De pronto, Misawa dijo:
–¡Eh, más hielo! –y levantó la bolsa. Escuchaba cómo la mujer picaba hielo en el pasillo cuando Misawa dijo de nuevo–: Quizás no lo sepas, pero si no me cuido, esta dolencia puede derivar en úlcera. Por esa razón tengo la bolsa todo el día encima. No vine aquí por recomendación del médico ni del hotel. Lo hice voluntariamente, porque me daba cuenta de que debía hacer algo. Si me he tomado todas estas molestias, no ha sido por capricho.
Mi confianza en los conocimientos médicos de Misawa era más bien escasa. A pesar de ello, no tuve el coraje suficiente de replicarle, pues parecía tomárselo muy en serio. Además, no tenía la más mínima idea de qué era aquello llamado «úlcera».
Me levanté, me dirigí a la ventana y miré hacia el lejano paso de Kuragari, cuyo suelo parcheado reflejaba la luz cegadora del día. De pronto, sentí unas ganas irrefrenables de ir a Nara.
–Según parece, no vas a poder mantener tu promesa.
–Estoy tratando de recuperarme lo antes posible precisamente para eso.
Misawa era una persona muy terca. Si hubiera tenido que lidiar con su terquedad, me habría quedado atrapado en la sofocante ciudad hasta que se recuperase completamente y su salud le permitiera viajar.
–No creo que puedas librarte de tu bolsa de hielo tan fácilmente.
–Porque me quiero poner bien. Es la única razón.
Al escucharlo, en sus palabras se percibía no solo terquedad, sino también obstinación. Era consciente de su egoísmo y también del mío. Deseaba, por encima de todo, alejarme de él lo antes posible.
–Me dijeron que tenías unos amigos aquí en Osaka.
–Bueno, no debería llamarlos amigos después de emborracharme de esa manera.
Ya había escuchado antes alguno de los nombres que mencionó. Al parecer, todos se dirigían a lugares tan alejados entre sí como Bakan, Moji o Fukuoka. En Nagoya habían decidido coger el mismo tren para ir juntos a Osaka y celebrar aquel encuentro tras una larga separación.
Pensé que lo mejor sería esperar dos o tres días más para comprobar la evolución del paciente y después tomar la decisión oportuna.
16
Me había convertido en el acompañante de Misawa y pasaba la mayor parte de las mañanas y las tardes a su lado en el hospital. Estaba solo y esperaba impaciente mi visita diaria. A pesar de todos mis esfuerzos, nunca me agradeció nada. Incluso si me tomaba la molestia de llevarle flores, parecía enfadarse. Yo leía libros junto a su cama, hablaba con la enfermera y le daba la lata para que se tomara su medicina regularmente. Cuando el sol abrasador de la mañana entraba en la habitación, le echaba una mano a la enfermera para arrastrar su cama hasta la sombra.
Un día conocí al director del hospital, que tenía por costumbre hacer ronda todas las mañanas. Vestía bata negra e iba siempre acompañado de un interno y una enfermera. Era moreno, muy atractivo. Su forma de hablar y comportarse dignificaba aún más su figura. En cuanto aparecía, Misawa le repetía siempre las mismas preguntas, exactamente igual que hubiera hecho alguien sin el más mínimo conocimiento médico del que él tanto alardeaba: «¿Podré viajar sin problemas? Si al final resulta que tengo úlcera, ¿no será peligroso? Y si finalmente me decido, ¿podré venir a recibir tratamiento?». A cada una de sus preguntas, el director respondía con un parco: «Está bien, sí». Me divertía observar a Misawa, normalmente tan petulante cuando se trataba de usar términos médicos, transformado en un ser tímido e insignificante ante el director.
Su enfermedad, en apariencia leve y a pesar de ello preocupante, era un caso extraño y por eso se negaba de plano a informar a su familia. Pregunté al director y me dijo que si no tenía náuseas, no había nada que temer. Sin embargo se extrañaba de que no tuviera más apetito. Yo, por mi parte, no sabía qué más podía hacer.
La primera vez que vi la comida que le servían en una bandeja, solo tenía tofu20, algas y un cuenco de sopa con bonito seco. No le permitían comer nada más. No entendía cómo comiendo solo eso podría recuperarse. Cuando lo veía sorber aquella sopa aguada, sentía una sincera lástima por él. Si por casualidad salía a comer a un restaurante de tipo occidental, invariablemente me preguntaba: «¿Estaba bueno?». Su expresión me hacía sentir aún más lástima.
–El helado sobre el que discutimos el otro día era precisamente de ese restaurante –comentó entre risas en una ocasión. Me quedaría con él hasta que mostrase algún síntoma de mejoría.
De vuelta al hotel, me debatía en el interior de la sofocante mosquitera y a menudo pensaba escapar al frescor del campo. El inquilino de la habitación contigua que unos días antes se peleaba con una mujer seguía allí hospedado. Cada noche, cuando estaba a punto de dormirme, volvía invariablemente borracho. En una ocasión se puso a beber sake y a gritar que quería una geisha. La camarera trató de aplacarlo dándole todo tipo de explicaciones y al final no le quedó más remedio que decirle que se olvidara de ello. En caso de que acudiera la geisha, la halagaría, sin duda, pero en cuanto saliese por la puerta, se pondría a maldecir y a insultarlo a sus espaldas. A pesar de las explicaciones, el hombre no quería entrar en razón. Gritó y dijo que estaría encantado con los halagos, y que le daba exactamente lo mismo lo que pudiera decir después de marcharse. En otra ocasión, vino con una geisha que comenzó a contarle una historia. Él no hacía más que mofarse de ella y al final se enfureció y le gritó que estaba arruinando su historia. Pequeñas trifulcas como aquella eran las que más me molestaban y me impedían dormir.
17
Una mañana, aturdido por la falta de sueño, crucé el puente dando tumbos en dirección al hospital, decidido por fin a dejar de ocuparme de mi amigo enfermo. Al llegar, encontré a Misawa medio dormido.
Desde la ventana de su habitación podía ver claramente la calle estrecha que daba al hospital. Justo enfrente había un muro alto y aparentemente bien construido. Mientras lo observaba, alguien salió por una de sus aberturas. Probablemente fuera el propietario del inmueble. Roció diligentemente la calle con una regadera. En el perímetro interior del muro, sobre las tejas, se extendía un denso y verde follaje de lo que parecía un naranjo japonés.
En el hospital había un conserje fregando el suelo con un trapo atado al final de un palo en forma de T. Como no estaba enjuagado, lo único que conseguía era esparcir manchas de jabón por todo el suelo. Los pacientes leves alborotaban mientras se dirigían al baño para su ritual diario de chapoteos y charlas. Escuchaba cómo la enfermera limpiaba animadamente por aquí y por allá. Tomé prestada una almohada y traté de recuperar un poco de sueño en la habitación vacía contigua a la de Misawa.
El sol de la mañana invadía completamente todo el espacio y tras echar un par de cabezadas, me desperté con la cara sofocada y cubierta de sudor. Okada llamó al hospital. Era la tercera vez que lo hacía. Como de costumbre preguntó: «¿Cómo está el paciente?». También dijo: «Me acercaré por allí a visitarlos en un par de días», o «Por favor, dígame si puedo hacer algo por usted». Invariablemente se despedía diciendo algo sobre su mujer: «Okane le manda saludos», o «Me ha pedido que le diga que venga a visitarnos», o «Sus obligaciones en casa la tienen tan ocupada que…».
Aquel día, como siempre, Okada habló por espacio de varios minutos, pero antes de despedirse dejó caer una extraña insinuación:
–En una semana aproximadamente, tampoco puedo ser más preciso, pero pronto, en cualquier caso, tendré preparada una sorpresa para usted.
No supe cómo reaccionar y le pregunté de qué se trataba. Todo lo que dijo fue:
–No se impaciente. Pronto lo sabrá.
Intrigado por el misterio, volví a la habitación de Misawa.
–¿Otra vez el mismo amigo de siempre? –preguntó Misawa.
Aún tenía fresca en la memoria la llamada de Okada, y me resistía a hablarle de mi más que probable marcha de Osaka. Fue Misawa quien sacó el tema inesperadamente:
–Estarás cansado de estar aquí. No tienes que quedarte por mí. Márchate si tienes algo que hacer. –Al fin y al cabo, después de dejar el hospital no le quedaría más remedio que renunciar a la idea de nuestra excursión a la montaña.
–De acuerdo, lo pensaré –le contesté, y me quedé un rato en silencio.
La enfermera salió de la habitación sin decir una palabra. Esperé a que se desvaneciese el golpeteo de sus chanclas por el pasillo y le pregunté a Misawa si tenía suficiente dinero. No le había comunicado nada a los suyos sobre su enfermedad y me preocupaba que, siendo su único amigo disponible, si lo dejaba solo, pudiera tener dificultades económicas y emocionales.
–¿Puedes conseguir algo? –me preguntó.
–De momento no puedo contar con nadie –le dije.
–¿Qué hay de ese amigo tuyo? –dijo Misawa.
–Bueno, Okada… –me quedé pensativo.
Misawa se rio:
–Puedo arreglármelas, no te preocupes. Tengo algo aquí.
18
No mencionamos más el tema del dinero. La sola idea de ir a ver a Okada para pedírselo me producía un rechazo total, incluso aunque fuese para un amigo enfermo. Mientras tanto, seguía sin decidirme a marcharme o a quedarme.
La llamada de Okada me inquietó y despertó mi curiosidad. Pensé ir a verlo para averiguar de qué se trataba. Pero pasada aquella noche, mi interés desapareció y me olvidé del asunto.
Continué con mis visitas diarias al hospital. Una mañana, al llegar a eso de las nueve, me encontré el vestíbulo y los pasillos atestados de familiares y conocidos de los enfermos. Subí las escaleras y no pude por menos que asombrarme ante toda aquella gente que se ocupaba de alguien. Me di cuenta del número creciente de enfermos en nuestra sociedad moderna. Fue en la escalera donde vi por casualidad a aquella mujer. La llamo «aquella mujer» porque Misawa la llamaba así. Estaba acurrucada en una silla en la esquina de un pasillo oscuro y apenas mostraba su perfil. Junto a ella había una mujer de mediana edad, alta y con el pelo recién lavado recogido en un moño. Al verla, su figura me atrapó y se me quedó grabada en la retina. La mujer se movió y detrás de ella apareció otra figura. «Aquella mujer» estaba allí acurrucada; era la viva imagen de la entereza. Ni mucho menos podía intuirse en su semblante ni en su gesto un solo signo de sufrimiento, por mínimo que fuera. Era la primera vez que la veía y dudé de que su perfil fuera el de una persona enferma. Estaba tan terriblemente doblada que su pecho casi tocaba su estómago, como si tratase de esconder algo. Un espasmo me recorrió el cuerpo y, cuando subí las escaleras, imaginé la perseverancia y el sufrimiento ocultos tras su bello rostro.
Misawa escuchaba los chismorreos de la enfermera sobre un tal A, ayudante del hospital. Se trataba de un joven que tocaba el shakuhachi21