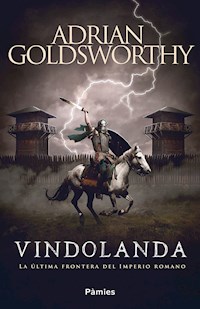7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 100 d. C. Norte de Britania. Flavio Ferox es un curtido centurión encargado de mantener la paz con las tribus del norte de Britania desde el fuerte de Vindolanda. El gobernador de la provincia le ordena que se presente en la capital, Londinium. Pero justo antes de partir, aparece, en una letrina del fuerte, el cadáver de un liberto imperial al que han matado de forma brutal, y Ferox debe dar con el asesino… Todas las pistas de la investigación le conducen hacia un viejo enemigo que prepara una gran conspiración cuyo objetivo es socavar los cimientos del Imperio. En su camino, Ferox también se topará con bandidos, soldados y gladiadores que intentarán matarle, antiguos amigos que ahora son traidores, y se verá mezclado, muy a su pesar, en el siniestro mundo de los druidas de la isla de Mona y en la encarnizada lucha por el poder entre los brigantes, la gran tribu del norte… "Esta novela se convertirá rápidamente en un clásico del género." Harry Sidebottom "Una auténtica y deliciosa lectura." The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Índice
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
Nota histórica
Glosario
Biografía del autor
Ficha del libro
Otros títulos
Para Robert.
Prólogo
Los dos hombres siguieron el sendero que serpenteaba desde el fondo del valle hasta la solitaria granja. Eran hombres robustos, uno era algo más alto, el otro más ancho de hombros. Ambos llevaban cota de malla y casco, así como espada junto a la cadera izquierda. Eran pocos los selgovae de aquel entorno que podían lucir tan rica panoplia. El hombre más corpulento también portaba, en la mano derecha, una antorcha en alto. No había luna, pero los cielos eran como un campo infinito de estrellas brillantes y no resultaba necesaria la luz de la antorcha para seguir el camino. En todo caso, servía para alertar a quienquiera que los viera de que se aproximaban dos guerreros duros y bien armados.
—¿Estás seguro de que esto es buena idea? —dijo el más alto.
Era estrecho de rostro, con la piel tensa sobre los músculos, lo que le daba cierto aire de caballo en celo. Su acompañante ignoró el comentario y siguió adelante. De vez en cuando se levantaba una leve brisa que hacía que la llama se meciese y chisporroteara.
No parecía que nadie, en la granja, se hubiese percatado de su presencia. Era muy parecida a las otras que moteaban tanto el valle como gran parte de Britania, con una vivienda principal de techumbre cónica algo más alta y más ancha que las chozas de planta redonda que tenía a ambos lados. Los edificios proyectaban una profunda sombra, con esporádicos indicios de movimiento provocados por el ganado que, en los cercados, comía e iba de un lado a otro. Un poco más arriba, el brezo estaba pálidamente iluminado por la luz de las estrellas. A los selgovae no les gustaba vivir demasiado cerca de sus vecinos. Los hombres sentían la necesidad de tener espacio a su alrededor, por lo que las familias vivían alejadas y se ocupaban de cuidar sus propios rebaños y de arar sus campos. Eburo, el viejo que vivía allí, sentía más aversión por la gente que la mayoría. La casa más cercana estaba a casi dos millas de distancia, y su propia granja estaba encaramada a una estrecha explanada a media altura, en la pendiente oriental del valle. Más allá del poco profundo foso que rodeaba los tres edificios, la pendiente se tornaba más empinada y luego daba lugar a altos farallones, negros y sombríos incluso en esa noche clara. Nadie podía acceder al valle por allí, tampoco huir.
—Quiero decir que podríamos esperar —dijo el más alto—, capturarlos mañana o al día siguiente.
Hablaba en latín; decía las palabras con claridad, y estaban elegidas cuidadosamente, si bien era cierto que teñidas del deje áspero de su gente. Vindex era uno de los carvetos, norteños estrechamente vinculados por sangre a los brigantes, la tribu más populosa de toda Britania. A lo largo de los siete últimos años, había estado al mando de los exploradores que su caudillo había enviado a servir junto al ejército romano.
Su acompañante siguió sin responder y sin detenerse. Ya estaban a medio camino pendiente arriba, donde el sendero llegaba hasta un ancho pedrusco gris y luego bordeaba el montículo que había tras él. Había dos grandes piedras más allá del montículo.
—Creo que podría tratarse de una mujer —farfulló Vindex cuando alcanzaron la pareja de piedras, redondeadas y casi idénticas—. Ahí tumbada, esperando.
Alguien debía de haber pensado lo mismo, porque el nombre del lugar era «el valle de la Madre» o, a veces, «el valle de la Reina». Puede que alguna diosa hubiese dejado allí su impronta a modo de bendición, porque la cebada que crecía en los campos alrededor de la granja era alta y gruesa.
—Pronto será tiempo de cosecha —añadió—. Aunque es probable que ese viejo holgazán de Eburo tarde en molestarse en recogerla. Le estaría bien empleado que una tormenta se la echara a perder.
Se detuvo para acariciar los bultos de una de las piedras, que bien podrían haber sido unos senos, y sonrió. Le gustaban las mujeres; ya había llorado la pérdida de dos esposas, y acababa de tomar una tercera. Antes de partir, ella le había dicho que quizá estuviera embarazada. Se sentía emocionado al pensarlo, aunque también temía por ella.
Su compañero seguía ignorándole y remontando la pendiente. Llevaba un yelmo de hierro dotado de un guardanucas ancho y largo, amplias carrilleras y un penacho transversal de plumas que le hacía parecer aún más alto. Era el modo en el que los romanos distinguían a los centuriones para que tanto amigos como enemigos pudieran identificarlos en medio del caos de la batalla. Flavio Ferox pertenecía a la Legio II Augusta, pero servía lejos de su unidad, en calidad de regionarius, y era el hombre responsable de velar por la paz y el imperio de la ley en una zona cercana al fuerte de Vindolanda. Meses atrás el principal regionarius del norte había sufrido una muerte particularmente cruenta y, desde entonces, Ferox actuaba en su lugar. Sea como fuera, se encontraban muy al norte, más allá de cualquier distrito formalmente establecido por Roma o bajo su responsabilidad. Nadie, salvo Ferox, hubiera ido tan lejos en su persecución, menos aún con tan pocos hombres. No era la primera vez que contaba con Vindex para algo así, y el explorador dudaba que fuera a ser la última.
Vindex le dio a la piedra una última palmada y le siguió. Ferox ya estaba bastante adelantado, y trepaba por la pendiente en lugar de seguir el sendero que la bordeaba. Permaneció de pie en lo alto un instante. Una ráfaga de viento siseó entre la cebada, agitó el penacho de plumas e hizo que la luz de la antorcha bailara violentamente. Ferox le dio la espalda a la brisa y bajó la antorcha para que la llama volviera a cobrar vida y no se extinguiera. El viento amainó y, en cuanto se convenció de que la antorcha volvía a arder como debía, el centurión miró más allá del parlanchín explorador y hacia el fondo del valle. Los tres puntos de luz, provenientes de antorchas como la que él llevaba, estaban donde debían. Ferox gruñó satisfecho.
—Así que estás despierto —dijo Vindex mientras le miraba desde abajo—. Bueno, casi.
Ferox volvió a gruñir. Los carvetos hablaban mucho, incluso en comparación con el resto de los brigantes. Tanto los unos como los otros hacían que los romanos parecieran reservados.
Vindex trepó para unirse a él.
—¿Cómo se supone que deben sostener una antorcha y hacer sonar el cuerno a la vez? —preguntó—. ¿Puedes responderme a eso, centurión?
El viento volvió a soplar y Ferox se giró y se inclinó para proteger la llama. Ignoró la pregunta, porque era una de tantas a las que, en realidad, no podía responder. Dos días atrás sus presas se habían encontrado con un jinete solitario que luego se dirigió al este mientras el resto seguía hacia el norte. Ferox había enviado a otro explorador y a uno de sus romanos en busca de aquel, fuera quien fuese. El explorador no era un verdadero guerrero, mientras que el soldado, un corpulento tungro, era capaz de perderse dentro de un fuerte si se le dejaba solo, con lo que ambos sumaban un hombre entero y capaz. Las huellas daban a entender que el fugitivo era menudo, puede que un joven, así que los dos podrían encargarse de él si le daban caza. Bien era cierto que cualquiera dispuesto a darse cita con los hombres a los que perseguían tenía que ser osado en extremo. Ese era otro misterio dentro de un misterio mayor, y Ferox no estaba seguro de por qué quería que dieran con aquel jinete, salvo por el hecho de que no le gustaba dejar cabos sueltos. Todo aquel asunto resultaba extraño. Tenía la corazonada de que se trataba de algo importante y sabía que nada era lo que parecía, así que había hecho caso a su instinto y les había ordenado que le trajeran al jinete, ya fuera vivo o muerto, junto con todo lo que llevara encima.
—Siempre y cuando no se apaguen antes de que las vean.
Vindex había hablado en voz alta para imponerse al viento interrumpiendo sus pensamientos, más aún cuando la brisa se detuvo de repente y le dio la sensación de que el explorador estaba gritando. Los dos miraron hacia la granja, pero aún no había señal alguna de que hubiesen reparado en ellos.
—Lo oirán —dijo Flavio Ferox al fin.
—¿Ah, sí? ¿Lo oirán? —preguntó Vindex cuando supo que su compañero no diría más. Después de tantos años estaba acostumbrado a las rarezas de su amigo. Aunque eso no significaba que le resultaran menos exasperantes—. ¿Estás seguro de que ese griego enano sabe hacer sonar una tuba?
—Filo nunca deja de hablar. —El tono de Ferox insinuaba que este hecho indicaba, por sí solo, la capacidad de su esclavo a la hora de hacer ruido—. Y fue él quien me dio la idea. Me contó una historia una vez, sobre un héroe de su pueblo que, con solo trescientos guerreros y de noche, se acercó con sigilo y rodeó el campamento de un inmenso contingente enemigo. Cada uno de ellos tenía una antorcha y una tuba, todos hicieron sonar los instrumentos al tiempo y agitaron las antorchas. Aterrorizaron al enemigo hasta tal punto que fueron presa del pánico, se mataron entre ellos por error y huyeron. Un dios les nubló la mente.
Vindex cogió la rueda de Taranis que llevaba colgada del cuello y besó el bronce.
—¿Tenemos un dios de nuestra parte esta noche? —preguntó.
—¿Tú qué crees?
—Preferiría trescientos guerreros. —Vindex suspiró—. Si esperamos, puede que nos alcance una patrulla. El rastro es claro. Yo podría seguirle con un ojo solo, y a medio abrir. Y tú podrías seguirle incluso durmiendo.
—¿Y la chica?
—Si no ha muerto ya, ¿por qué iban a matarla ahora? De paso tendrían que acabar con Eburo. Puede que sea un carcamal antipático, pero no va a permitir que maten a nadie bajo su techo salvo que sea él quien lo haga.
—Cistumuco asesinaría a todo el mundo sin pestañear —dijo Ferox con amargura—. Rufo lo haría con una amplia sonrisa siempre y cuando creyera que puede salirse con la suya. El viejo y su familia ni los molestarían ni intentarían impedírselo. —Hizo una pausa, alzó la antorcha y, con delicadeza, la movió de izquierda a derecha, y luego de nuevo, tres veces. En el fondo del valle los tres puntos de luz bailaron a modo de respuesta.
—¿Y Rufo está ahí?
—Sí.
Rufo era un desertor del ejército que había dejado un rastro de sangre desde que, dieciocho meses atrás, huyera de su cohorte. Cistumuco era un forajido de una de las tribus del norte. A ambos se les temía como hombres malvados que eran, incluso en aquellas tierras duras. Resultaba evidente que los rumores eran ciertos y que se habían asociado.
—Están los dos ahí, junto con un par de guerreros y la chica.
Las huellas hablaban por sí solas, incluso sobre un suelo endurecido después de un mes que, extrañamente, apenas había traído lluvias.
—Matar a un anfitrión no es algo que ni siquiera esos cabrones harían a la ligera —continuó Ferox—, pero nuestros caballos están agotados y, salvo nosotros, tan solo el tubicen está en condiciones de luchar, aunque tampoco contaría mucho con él. Así que no podríamos darles caza mañana, y, si lo lográramos, nuestras opciones en campo abierto no serían del todo buenas. Si esperamos a los demás, acabarían por sacarnos demasiada ventaja y, o bien se nos escaparían o bien matarían a la muchacha en cuanto nos vieran aparecer.
No dijo más, y se limitó a emprender de nuevo el camino por el sendero.
—¿La conoces? —preguntó Vindex cuando le alcanzó.
—¿A quién?
—A la esclava.
—¿Qué tiene eso que ver con nada? Ya viste lo que hicieron.
—Sí.
La muchacha era esclava, casada con un esclavo, y ambos, junto con su hijo pequeño, eran propiedad de un liberto imperial que en su día también había sido esclavo. Hacía tiempo que Vindex había dejado de intentar comprender a los romanos. El hombre estaba llevando una carreta repleta de mercancías pertenecientes a su amo cuando sufrió una emboscada, y el soldado que se suponía que era su escolta no pudo hacer más que morir con ellos. Fue la suerte la que hizo que Ferox y Vindex pasaran por el lugar medio día después. Vieron los cadáveres, aunque desearon no haberlos visto, y siguieron el rastro durante tres días, cabalgando sin descanso. Ferox envió a un jinete de vuelta a Vindolanda para pedir refuerzos, aunque no albergara muchas esperanzas de que fueran a llegar a tiempo, y así dio comienzo la merma de la pequeña partida.
—Merecen ser ajusticiados —dijo Ferox con voz plana, cuando esta solía ser musical, lo que siempre indicaba que no serviría de nada intentar convencerle de lo contrario.
—Así es. —Vindex miró a su compañero—. Y hay muchos como ellos por ahí.
Ferox se giró y sonrió.
—No tienes por qué venir conmigo.
Vindex se detuvo y vio cómo su amigo seguía adelante. Su penacho se bamboleaba a medida que ascendía por el sendero. El casco de hierro desprendía un brillo rojo a la luz de las llamas, al igual que su cota de malla. No miró atrás.
Vindex suspiró.
—Es cierto, porque en realidad no lo es. —Las palabras fueron poco más que un susurro, porque sabía que no importaba lo que dijera.
Los brigantes tenían fama de apoyar a sus amigos a cualquier precio, y los carvetos tenían fama de leales incluso entre los suyos. Ferox era su amigo, le gustara o no al romano, y eso significaba que Vindex le seguiría ahora y siempre, hasta su último aliento. Volvió a llevarse la rueda de Taranis a la boca, la presionó contra sus labios y la dejó caer de nuevo por el cuello de la cota de malla. Le dio una palmada a la cúpula de bronce de su anticuado casco militar para comprobar que estaba bien sujeto, aferró la empuñadura de su espada larga y tiró de ella para asegurarse de que se deslizaba con facilidad de la vaina. Luego negó con la cabeza.
—Cabrón. —Dijo la palabra con verdadero afecto y siguió a Ferox.
La granja ya estaba cerca, a menos de cien pasos de distancia. Vieron un repentino resplandor rojo provocado por una llama cuando alguien abrió la puerta del edificio principal para entrar o salir. Sin embargo, seguía sin haber nada que indicara que habían reparado en ellos. Salieron de los campos de cebada a un claro delante de la granja. A pesar del largo período seco, el sendero empezaba a mostrarse embarrado merced al paso diario de los animales. Uno de ellos, un poni con una gran mancha blanca en la cabeza, los observaba desde el cercado de brezo de uno de los corrales que había junto a las cabañas. El foso en torno a la granja no era profundo, y, a juzgar por el olor, estaba repleto de los desechos de la familia que vivía en ella. Los selgovae no utilizaban sus propios excrementos para fertilizar sus campos, sencillamente se deshacían de ellos y se olvidaban. Esta última suponía una capa más de olor que añadir al que desprendían los cerdos, las ovejas, las cabras, los ponis y la comida en descomposición.
Había un único acceso para salvar el foso, aunque «acceso» quizá fuera un nombre demasiado grandioso para la tierra que ni siquiera se habían preocupado de quitar. El foso, al igual que las vallas en torno a los corrales de los animales, estaba ahí para evitar que las bestias escaparan y para que a los ladrones les resultara un poco más difícil robar sin llamar la atención.
Ferox y Vindex se detuvieron ante el acceso. El centurión se volvió y movió la antorcha por segunda vez. En el valle las tres llamas rojas imitaron el movimiento a modo de respuesta. Una tuba de bronce hizo sonar una escala ascendente, que repitió acto seguido.
—El chico es bueno —murmuró Vindex; sabía que se trataba de Bano, el tubicen de Vindolanda. La última nota se difuminó, y tuvieron que esperar lo que se les antojó una eternidad antes de oír un agudo pitido, luego nada y luego una nota chirriante—. Esa no ha salido tan bien.
Se trataba de Filo, el esclavo que libraba una guerra sin cuartel contra la suciedad de las dependencias de su amo, menos exitosa aún que la que libraba contra la de su atuendo.
—No nació para la música —añadió Vindex con pesar.
No hubo movimiento en la granja, e incluso el poni de la mancha blanca les dio la espalda.
—¡Eburo! —gritó Ferox, con tal fuerza que Vindex arrugó el gesto. Para ser un hombre que gustaba del silencio más sombrío, el centurión gozaba de una voz sorprendentemente potente—. ¡Noble Eburo! ¡Estamos ante tus puertas y queremos hablar contigo! —El viejo ni era noble ni tenía puertas dignas de tal nombre, pero la cortesía era importante. Ferox hablaba el idioma de las tribus y, después de una década en el norte, tan solo había un leve rastro del acento de su pueblo. Aunque fuera romano y centurión de la Legio II Augusta, Ferox había nacido príncipe de los siluros, una tribu que había combatido contra Roma durante veinte años y que, al final, había perdido. En su adolescencia había sido enviado como rehén al Imperio, recibió la educación típica de un buen romano y se le concedió la ciudadanía además de convertirse en oficial. Vindex siempre sintió que dos espíritus diferentes, incluso hostiles, luchaban por hacerse con el alma de su amigo.
Esperaron.
—Puede que se hayan matado entre ellos —dijo Vindex con entusiasmo.
Había luz bajo la puerta de la choza principal. Percibieron el merodeo de una sombra negra.
—¡Marchaos! No sois bienvenidos. —Parecía la voz de un niño.
—Ah, la cálida y afamada hospitalidad de los selgovae —susurró Vindex chorreando ironía.
Ferox le ignoró.
—¡Muéstrate, Eburo! Tenemos que hablar. —Creyó oír una discusión.
—¿Quién eres? —dijo el muchacho.
—Ferox, el centurión regionarius. Debemos hablar.
—Ya tengo invitados, y no hay espacio para más. —Aquella voz era más grave, más preñada de petulancia. Hubo movimiento en la puerta; la mayor parte de la luz quedó ensombrecida y dio lugar a una silueta enjuta y alta que parecía bambolearse mientras caminaba hacia ellos—. Daos prisa. Mi lumbre es cálida y la noche es fría.
Eburo tenía más de cincuenta años, pero parecía mucho mayor. Le sacaba una cabeza a Vindex, si bien estaba más delgado de lo razonable. Sus brazos desnudos parecían palos, y tenía un cuello larguísimo y arrugado como el de un lagarto. El cabeza de familia se dirigió a la parte interior del acceso.
—¡Hablad! ¡Y hacedlo rápido! —Se manoseó los pantalones y empezó a orinar en el foso.
—Me conoces, noble Eburo. —Ferox alzó la voz para superar un intenso salpicar que parecía no tener fin.
Había hablado con el sujeto varias veces a lo largo de los años. Una noche incluso había recibido el cobijo de su techo y el calor de su hoguera. Tanto la casa como sus ocupantes eran sucios y poco acogedores: allí la hospitalidad escaseaba incluso para lo que eran los selgovae, salvo por la deliciosa e intensa cerveza que le sirvieron en grandes cuencos. Ferox confiaba en que el potente brebaje hubiera tenido efecto.
El viejo pareció considerar la cuestión antes de responder, y, durante todo ese tiempo, la orina no dejó de fluir. El poni de la mancha blanca volvió a aproximarse al cercado y lo observó claramente impresionado.
—Sé quién eres —reconoció Eburo al fin.
Ferox vio movimiento junto a la puerta y habló en alto para hacerse oír.
—He venido a por tus huéspedes. A por Cistumuco, a por el romano que una vez se llamó Rufo y a por sus acompañantes. Los mataré esta noche o me los llevaré en calidad de prisioneros para que reciban su justo castigo. Son asesinos.
Eburo parpadeó varias veces; sus ojos observaban desde el rostro arrugado como si le costara comprender. Al fin cesó de fluir el líquido.
—Son mis invitados y comparten mi hoguera.
Ferox se volvió y movió la antorcha. Las luces del valle oscilaron como respuesta. Bano volvió a tocar la tuba y, esta vez, Filo consiguió emitir un sonido algo más alto, aunque vacilante.
—Me acompañan nueve jinetes bátavos —proclamó Ferox, que volvió a encararse con el viejo—. Ya sabes la fama que tienen como guerreros. También habrás oído hablar de Vindex, de los carvetos, que está aquí, a mi lado. Seis de sus guerreros esperan en el valle.
En realidad tan solo estaban Bano, Filo y uno de los exploradores de Vindex. Filo apenas sabía sostener derecha una espada. Por su parte, el explorador se había lastimado la pierna al comenzar el día y caminaba con mucha dificultad. Estaba seguro de que alguno de los selgovae los habría visto, aunque albergaba la esperanza de que el antipático viejo no hubiera hablado con ninguno de sus vecinos en las últimas horas.
—Son mis huéspedes. —Eburo parecía más desconcertado que otra cosa.
—Y yo debo matarlos o llevármelos.
—Están bajo mi techo. —El mal humor de Eburo empezaba a sofocarse y sus palabras se convirtieron en un balbuceo—. ¿Acaso no sabes lo que significa eso?
—Él es romano —dijo Vindex—. No entienden nada que no tenga que ver con hierro para matar o con oro para llevarse.
—¡Esto es lo que les propongo a tus huéspedes! —gritó Ferox—. Salid y luchad con nosotros dos. Mis hombres no intervendrán. Si nos matan, juro por los dioses de Roma y por el sol y la luna que mis hombres les permitirán ir en paz y que esperarán dos días antes de emprender de nuevo la caza. Es una oferta justa.
—Los dioses de Roma. —Eburo escupió y luego se acordó de subirse los pantalones y abrocharse el cinturón. No llevaba armas, y solo entonces Ferox se percató de que estaba descalzo.
—¿Y si no salen? Son mis huéspedes y gozan de mi protección hasta que el sol se levante. —El viejo dio un paso al frente—. No les exigiré que se vayan. ¿Y si no salen?
Ferox sintió admiración por el orgullo del viejo y por su firmeza, y se preguntó si Eburo sabía o presentía que iba de farol.
—Deben salir.
—¿Por qué? —dijo el viejo.
Ferox creyó oír a Vindex murmurando: «Eso es, ¿por qué?».
—Porque si no salen a enfrentarse a nosotros, entonces le prenderé fuego a tu granja, mataré a todo hombre, niño o animal que haya dentro y venderé a tus mujeres en un mercado de esclavos.
Eburo estalló de rabia.
—¡No te atreverías! ¡No te atreverías!
—Es romano —explicó Vindex por segunda vez—. No tienen sentido del humor. Peor aún, es siluro. Todo el mundo sabe que ese pueblo de lobos nunca deja que el honor sea un obstáculo para la venganza.
—¡Los dioses te maldecirán! —Eburo dio otro paso al frente. Ferox se limitó a encogerse de hombros. El viejo temblaba y movía las manos—. Los míos te buscarían y acabarían contigo.
—Ya lo han intentado muchos —le dijo Ferox—. Unos cuantos más no cambiarán nada, y no podrán salvarte esta noche. Pregúntaselo a tus huéspedes. O bien morís todos entre las llamas y a merced de nuestras espadas o salen aquí a enfrentarse a nosotros. Si salen, morirán ellos o moriremos nosotros, pero tu casa y tú estaréis a salvo. —Eburo volvió a escupir, y Ferox sintió que parte de la saliva le caía en la cara. Se secó con la mano que tenía libre—. Pregúntales.
El viejo dio media vuelta y se alejó farfullando un juramento tan completo como específico cuyo objeto eran la sangre, los huesos y las entrañas del romano. Al final se agachó y atravesó el umbral de la casa principal. Salía luz de la cabaña más pequeña de la izquierda. Alguien los estaba observando, aunque sin hacer nada. Ferox se pasó la antorcha a la mano izquierda y aferró su espada, que, como centurión, llevaba a la izquierda. Esta salió con facilidad de la vaina, y tuvo una familiar sensación de satisfacción al comprobar el perfecto equilibrio del arma. Su abuelo se la había arrebatado a un oficial romano y se la había entregado cuando era demasiado pequeño como para levantarla. La hoja ya era vieja entonces, era más larga que el gladius reglamentario, y los motivos decorativos que lucía no se veían desde tiempos del Divino Augusto. Sostener esa espada y saber que no tardaría en hacer uso de ella traía consigo cierta simplicidad a la vida.
Vindex suspiró y desenvainó su arma, de hoja más larga y fina. Luego elevó el pequeño escudo cuadrado que llevaba en la mano izquierda.
—¿Y si no salen? —preguntó.
—Intentaremos hacer arder la techumbre y luego los mataremos uno a uno a medida que vayan saliendo.
—Así de fácil.
—No tan fácil. Llevará un tiempo, y va a ser agotador.
Una corpulenta silueta emergió de la casa principal. Cuando el sujeto se incorporó, la luz se reflejó en su cabeza rapada y provocó un destello en la hoja del hacha que blandía. Era una herramienta de leñador, no el arma de un guerrero, pero aquel era Cistumuco, y le gustaba batirse con esa gran hacha. Bien era cierto que le satisfacía matar con cualquier cosa, incluidas sus enormes manos. No era alto, pero tenía el torso ancho y oscuro, y, aunque ni Ferox ni Vindex habían visto jamás al asesino norteño, sabían que salía a pecho descubierto, ya que su cuerpo estaba cubierto de pelo espeso. No faltaban historias sobre el norteño, y todas eran aterradoras. La gente le llamaba «el oso» por lo peludo que era y por sus tremendos ataques de ira. Decían que les cortaba la cabeza a quienes mataba y que las cocía para que se desprendiera la carne hasta que quedaba solo el hueso. Se decía que le gustaba llevarse los cráneos lejos, al oeste, y tirarlos al mar, y algunos afirmaban que había hecho un juramento y que, con ese ritual, se garantizaba la inmortalidad. La gente decía muchas cosas. Algunas eran ciertas y otras no.
Apareció un hombre más alto, y luego otros dos a su lado. Cada uno de ellos llevaba una espada larga muy del estilo preferido por las tribus: con la punta pesada para ganar fuerza cuando se asestaba un tajo descendente. Uno de los sujetos llevaba un escudo pequeño como el de Vindex. Tras ellos llegaba un guerrero con una lanza y, por último, uno que, al contrario que el resto, llevaba barba y una armadura de pequeñas escamas de bronce que adoptó un tono rojizo a la luz de las llamas. Se detuvo y se envolvió el brazo izquierdo con una capa. Con la diestra blandía un gladius reglamentario, del tipo más moderno, con la hoja más corta que la vieja espada de Ferox.
—No creía que fueran a salir —susurró Vindex.
Percibieron más movimiento en la puerta cuando salieron dos hombres más.
—Mierda, parece que tenían amigos —dijo el explorador entre dientes.
—Se deben de haber encontrado con ellos aquí —dijo Ferox.
—¿Sigues pensando que esto es una buena idea? —Apareció otro hombre que apartó de un manotazo a un joven que pretendía ayudarle. Vindex suspiró al reconocer al sujeto, alto y delgado—. Viejo idiota. Debe de ser uno de sus hijos.
Ferox asintió.
—Mátalos solo si te ves obligado a ello.
Le interrumpió el alarido iracundo de uno de los guerreros que cargó contra ellos con el pequeño escudo por delante y la espada de punta roma en alto, dispuesto a descargar un tajo. Algunos de los otros avanzaban lentamente, pero no había tiempo de quedárselos mirando, ya que el atacante acababa de llegar al acceso. Corría hacia Ferox. Como siempre, su casco con penacho hacía que se fijaran en él primero.
Tanto Ferox como Vindex dieron un paso atrás cuando el hombre dio un pisotón en el suelo con el pie izquierdo y barrió con la espada el lugar que había ocupado el romano. Volvió a levantar el arma antes de que llegara demasiado abajo, y eso daba a entender cierta pericia, pero entonces el centurión le acometió con la antorcha. El movimiento hizo que la llama cobrara una intensidad cegadora. El guerrero se apartó, vio que Vindex se abalanzaba sobre él desde el flanco y giró el escudo hacia él justo en el momento en el que Ferox le asestaba una estocada con su gladius. La larga y dañina punta atravesó sin dificultad la túnica, la piel y el músculo, incrustándose desde abajo entre las costillas. Resollando en busca de aire, el guerrero dejó caer la espada y trastabilló al tiempo que el centurión giraba la hoja para liberarla del cuerpo. Cayó de rodillas. Un reguero de sangre le manó de la boca. Intentó hablar, pero no logró articular sonido alguno. Ferox le dio una patada al moribundo y este cayó al foso.
—Tendrían que haber cargado ahora que tenían la ocasión —dijo. Su tono de voz desprendía decepción ante el error del enemigo.
Oyó que Eburo gritaba algo sobre una lanza y un escudo; parecía más contrariado que nunca. Entonces su hijo se dirigió hacia la choza más alejada a grandes zancadas. Una voz grave protestó, y luego le espetó un juramento al viejo, y los otros cinco avanzaron. El calvo con el hacha en el centro, dos guerreros a su izquierda y otro a su derecha. El desertor se rezagó un par de pasos, con la espada en bajo, tal y como dictaba una de las guardias típicas aprobadas por el Divino Augusto en sus normas para el ejército. No había prisa, tampoco indicios de que hubiesen bebido demasiada de la cerveza del viejo. Esta última probablemente fuera la culpable la carga en solitario del otro guerrero.
Ferox arrojó la antorcha al acceso. Esta bailoteó, pero siguió ardiendo. En sustitución de la antorcha, desenvainó el pugio con la izquierda: el pulgar en el pomo y la punta mirando al suelo. La mayoría de los legionarios mantenían sus pugiones bien envueltos, engrasados y pulidos, y solo los presentaban en caso de revista o para cortar comida. Luchar con uno requería habilidad y mucha práctica, pero, dado que no contaba con un escudo, no tenía nada mejor que blandir en conjunción con su espada.
Cistumuco adelantó el pecho y rugió como una bestia mientras hacía girar su larga hacha sobre la cabeza. El guerrero que tenía más cerca sostenía una lanza de asta gruesa. Ferox no pudo ver que tuviera espada, lo que significaba que era poco probable que se arriesgase a arrojar el arma si no estaba seguro de acertarle a su objetivo. Por suerte ninguno de ellos llevaba jabalinas. Quizá, después de todo, sí que hubiese algún dios velando por ellos.
El lancero estaba a la izquierda del calvo del hacha, frente a Ferox. El guerrero que tenía al lado saltó al foso para amenazar al centurión por el costado. Rufo se mantenía al margen, observando y esperando, listo para atacar. El desertor, antes de desertar de su puesto, le había cortado el cuello a su decurión mientras dormía. Tanto en batallas como en peleas de taberna había demostrado ser un fiero combatiente, pero no era un hombre dado a tomar riesgos innecesarios.
Cistumuco rugió de nuevo y, al tiempo que lo hacía, avanzó y descargó un hachazo que silbó en el aire. Ferox se apartó a un lado y también logró, aunque por poco, detener la estocada de la lanza asestada por el guerrero que tenía delante apartándola con su gladius. Tuvo que dar un paso atrás para mantener el equilibrio y, al ver que el hombre que había bajado al foso salía de este, volvió a retroceder. Vindex lanzó una estocada cuyo objetivo eran los ojos de Cistumuco, pero el robusto sujeto volvió a levantar el hacha con asombrosa velocidad, detuvo el ataque y se preparó para descargar su arma de nuevo. Los dos hombres estaban a un paso el uno del otro, observándose con recelo, aguardando su oportunidad.
A la derecha del calvo, el otro guerrero descendió al foso, y lo hizo con cautela, con el pequeño escudo en alto. Los ojos de Vindex le miraron de reojo, y luego volvió a centrar la vista en Cistumuco en el momento en el que el hacha volvía a descender. No tenía tiempo para levantar el escudo, así que el explorador asestó un tajo con la espada y se inclinó hacia un lado para que el filo del hacha se deslizara por su casco de bronce. Hubo un extraño tintineo, como el que hubiera emitido una campana. Vindex se tambaleó, con el escudo ladeado y la mejilla ensangrentada allí donde las carrilleras se habían desencajado. Su tajo, aunque privado de fuerza, logró acertarle a la barriga peluda de su contrincante. Dada la escasa luz, era difícil ver si había hecho sangre o si, efectivamente, el pelo ensortijado del guerrero era tan espeso como la piel de un oso y no era posible herirle.
Ferox atacó con su pugio al lancero y descargó un tajo contra el hombre que había salido del foso. Ambos tomaron distancia un instante, pero el respiro fue breve, y casi al momento volvieron a embestir. El guerrero del foso más cercano a Vindex vio que el explorador se tambaleaba y subió a toda prisa. Soltó un alarido cuando resbaló sobre un montón de excrementos y cayó de espaldas agitando los brazos y las piernas en el aire. Resultó tan absurdo que incluso el atónito Vindex soltó una carcajada. La sacudida provocó que se le cayera el yelmo.
Cistumuco no pareció percatarse y alzó el hacha de nuevo. El lancero, por su parte, sí giró la cabeza para ver lo que estaba ocurriendo. Entonces Ferox lanzó un ataque con su pugio, un arma pesada y poco práctica que no tuvo ocasión de asir correctamente. Sin embargo, la distancia era corta, y todos aquellos años de práctica sirvieron para que la estocada fuera certera. La punta se clavó en las tripas de Cistumuco, haciéndole rugir como un animal herido. Ferox alargó la mano izquierda, ahora libre, aferró el asta de la lanza por debajo de la punta y tiró hacia él. Giró hacia la derecha dejando caer todo el peso de su cuerpo sobre el gladius de modo que la larga punta triangular se hundió en el rostro del hombre con tal fuerza que le salió por la nuca.
La espada se quedó atascada y Ferox soltó la empuñadura justo en el momento en el que el hombre del foso intentaba asestarle un feroz tajo en el costado. No fue un embate perfecto: una estocada hubiera sido más peligrosa salvo por el hecho de que la espada del guerrero carecía de punta; sin embargo, logró partir uno o dos de los aros de la cota de malla. No obstante, fue como el golpe de un martillo, y el centurión cayó de rodillas. Aún aferraba el asta de la lanza, así que se la arrebató de las manos al hombre abatido y se dejó caer cuando vio que el hacha se dirigía hacia él. Cistumuco profirió un agudo chillido iracundo. Ferox rodó hacia un lado un latido antes de que el hacha se incrustara en el suelo. Se puso en pie de un salto. El guerrero del foso se inclinó para salir de este. Soltó la espada y agarró la pierna del centurión. Ferox le propinó una patada con la otra pierna, acertándole en la cara, y la pesada suela con tachuelas de su bota le rompió la nariz e hizo que se retirara.
—¡Cabrón! —gritó Vindex al tiempo que cargaba contra Cistumuco.
El guerrero, que seguía aullando, no parecía ni debilitado ni más lento en sus movimientos a pesar de tener el pugio clavado en la tripa. Su hacha volvió a subir y a bajar. El explorador detuvo la embestida con el escudo, pero la fuerza del golpe fue tal que el filo destrozó la madera. La defensa, con el umbo hendido, se hizo pedazos, y Vindex sintió el puño entumecido. Ferox logró coger la gruesa asta de la lanza con la otra mano e hizo acopio de todas sus fuerzas para asestar una estocada hacia atrás. Quiso la fortuna, tanto como la puntería, que la punta se hundiese en el muslo del hombre que blandía el hacha. Cistumuco titubeó y Vindex descargó un tajo con su espada larga que le acertó al calvo en el cráneo. La sangre salió a borbotones cuando recuperó la hoja, y volvió a asestar otro golpe. El norteño, herido, cayó de rodillas al tiempo que hacía girar el hacha como un demente. Vindex dio un salto hacia atrás. Ferox, que aún sostenía la lanza con fuerza, se incorporó y la retiró del caído. Vindex volvió a atacar, esta vez aferrando la espada con ambas manos, y, cuando el hacha se alzó para detener el tajo, el mango se partió por la mitad. Ferox incrustó la punta de la lanza en el ojo de Cistumuco, solo que esta vez la hizo girar para retirarla con más facilidad. Los dos guerreros del foso estaban de pie, contemplando incrédulos a su jefe muerto.
Una tuba emitió una serie de notas irregulares desde el valle y, acto seguido, otro instrumento daba una lección de cómo hacerlo. Rufo había desaparecido.
—Vienen los chicos —le dijo Vindex al hombre que había caído y que ahora estaba cubierto por una capa apestosa de boñiga y otras inmundicias—. ¿Te rindes o prefieres que acabe contigo ahora?
Al no haber respuesta, el explorador bajó al foso. Estuvo a punto de resbalar.
El guerrero se arrodilló, sumiso.
—Piedad.
Al otro lado, el hombre con la nariz rota ni siquiera hizo amago de recoger su espada del suelo. A Ferox le dolía el costado, y quería saber adónde había ido el desertor. Levantó la lanza. El guerrero se le quedó mirando, inexpresivo, ni desafiante ni dando señales de que se rendía. Ferox arrojó el arma, y su pecho se estremeció de dolor por el esfuerzo. La punta de hierro nunca había estado demasiado afilada, y aún había perdido más filo durante el combate, pero su mismo peso y la fuerza con la que fue arrojada bastaron para abrirse paso entre las costillas del sujeto e incrustarse en su corazón. Ferox se dio la vuelta antes de que el guerrero cayera. El centurión empuñó su espada, puso la bota en la cara del cadáver, y tiró para liberar la hoja.
Se oyó un grito de triunfo desde el interior de la granja cuando Eburo, que se había calado un yelmo viejo y abollado, agitó su escudo y su lanza en el aire. El muchacho estaba a su lado, armado con una hoz. Alguien gritó desde uno de los corrales. Ferox corrió hacia el cercado. Era el chillido de terror de una mujer.
Rufo salió por la puerta abierta del cercado montado en el poni de la mancha blanca azuzando al animal con el plano de la espada. Llevaba las riendas con la otra mano al tiempo que sujetaba a la esclava. Esta se revolvía, tendida como un saco por delante de la silla de montar.
—¡Cobarde! —le gritó Eburo al huésped que huía mientras su hijo corría hacia el jinete con la hoz en alto.
Rufo giró al animal en redondo, y la bestia estuvo a punto de derribar al joven, que blandió su apero con furia aunque sin tino. El desertor descargó un tajo y la hoja, bien templada, le acertó al muchacho en el cuello de modo que la sangre salió a chorro mientras se desplomaba.
Ferox intentó atacar a Rufo por la izquierda, pero el caballo se encabritó y sus cascos delanteros patearon el aire. La mujer chilló e intentó liberarse.
—¡Zorra! —dijo Rufo entre dientes antes de propinarle un puñetazo con la zurda.
Eburo estaba al otro lado. El desertor logró bloquear una estocada de su lanza. Hundió los talones con fuerza en los flancos del caballo. Ferox dejó caer su espada y aferró con ambas manos los brazos de la mujer. El caballo siguió adelante, trastabilló, recuperó el equilibrio y se dirigió hacia el acceso. Con la sacudida Ferox sintió que el peso de la mujer caía sobre él. Luego sintió un dolor vivo en el muslo. Su pierna dejó de sostenerle, sus manos se soltaron, intentó agarrarse a lo que fuera, sintió que algo se rasgaba, golpeó el suelo y la mujer, con todo su peso, impactó contra él.
Rufo superó el acceso al galope. El guerrero arrodillado se abalanzó sobre Vindex derribándole contra el foso. Forcejearon. Resbalaron en la inmundicia de la trinchera, y el explorador golpeó la cabeza del guerrero con el pomo doble de bronce de su espada.
—¡Perro! —gritó Eburo.
La mujer rodó sobre Ferox. Jadeaba. Tenía la mirada enloquecida de terror. Él intentó ponerse en pie, pero su pierna pareció aullar en protesta. Tenía los pantalones empapados en sangre que manaba de la herida sufrida a manos de la lanza de Eburo.
—¿Por qué te has puesto en medio? —gritó el hombre enfurecido.
Vindex había derribado al guerrero. Se arrodilló y hundió la espada en el sujeto con tal fuerza que la hoja acabó incrustada en la tierra. Se resbaló dos veces antes de lograr ponerse en pie. Se quitó la mierda de la cara con una mano y escupió varias veces.
—¿Sigues pensando que esto era buena idea? —preguntó.
I
Ferox se arrastró por la hierba crecida. Podía oír a una mujer entonando una alegre melodía que era vieja como las colinas y que hablaba de un héroe que conocía a una princesa.
—Veo una tierra benigna. Será allí donde descanse mi espada.
La hierba era gruesa, casi como el brezo, por lo que se veía obligado a empujar hacia abajo cada hoja para someterla. Siguió adelante, jadeando por el esfuerzo. Los árboles que había en lo alto de la pendiente parecían estar más lejos que nunca. Quiso ponerse en pie y echar a correr, pero sabía que si lo hacía le verían y moriría. La hierba era áspera y le lastimaba los dedos cada vez que intentaba abrirse camino.
La canción empezó a perder brío. Apartó la hierba y la maleza a toda prisa y avanzó. Al fin los árboles estaban ahí. Se puso en pie de un salto y corrió hacia ellos. La ramas, como serpientes, se mecían a su alrededor raspándole piernas y brazos. Ya no podía oír a la mujer.
Ferox se enfrentó a los árboles y siguió avanzando. De pronto emergió a la luz de la luna y vio el pequeño lago.
Un chillido rasgó el aire en la noche. Ella estaba de pie, al otro lado del agua; tenía el cabello recogido en alto con un lazo. Su calzado y su túnica estaban en el suelo. Tenía la piel blanca como el marfil, los cabellos de oro puro y una figura dotada de la hipnótica belleza de lo divino.
¿Se trataba de Artemisa, la cazadora? ¿Habría de sufrir el destino de Acteón, despedazado por los perros de la diosa? Parte de él le decía que una visión tal bien merecía el pago de un precio terrible. Otra parte de él quiso recordarle lo mucho que aborrecía a los perros.
—¡Oh!
El chillido fue de contrariedad, sin rastro de miedo. La diosa se inclinó hacia delante. Con una mano se cubrió los pechos y con otra la entrepierna. Con esa postura no solo no cubría mucho, sino que, de algún modo, la hacía parecer aún más desnuda, más deseable. Aquella no era Artemisa, ni Diana ni la diosa de la luna.
—¡Oh!
Fue casi un suspiro. Puso una rodilla en tierra y se cubrió los pechos con ambos brazos dejando el trasero al aire. Aquella era Venus y no la intocable cazadora. Esa diosa ofrecía amor, a veces incluso a los mortales, y su virginidad quedaba renovada después de cada encuentro carnal, ya fuera humano o divino. Conocía su rostro y soñaba con él muy a menudo.
Ella sonrió y Ferox corrió hacia el agua, negra y espesa como la miel. Un solo paso y le cubrió hasta la cintura. Con el segundo, el agua le llegó al cuello. La diosa cambió. Ahora estaba vestida con una túnica larga de muchos y vivos colores, y parecía más joven. Cuando las aguas negras le llegaron a la boca, la diosa se transformó en la Madre, con una lanza en una mano y una espiga de trigo en la otra. Luego volvió a cambiar y se tornó en bruja, con un ojo pálido y privado de vista, los cabellos revueltos y la piel mostrando arrugas centenarias. Sus carcajadas desprendían desprecio.
El lago tiró de él hacia la oscuridad del Inframundo.
Ferox sintió que alguien le sacudía y despertó sobresaltado. Parpadeó ante la luz matinal que irrumpía por la ventana y tomó una bocanada de aire. Tenía el cuerpo empapado en sudor.
—Bien, vuelves a estar con nosotros.
Vindex se inclinó sobre él. Si lo comparaba con la bruja, el cambio no era sustancial, más aún cuando el explorador sonrió.
—¿Así que sigues vivo? —No fue Vindex el que habló, sino una voz pulcra capaz de dar a cada frase una bella entonación producto de años de estudio.
Ferox dio un profundo suspiro. Vindex se había apartado, de modo que, ahora, todo lo que veía eran las vigas del techo. Recordaba vagamente haber llegado a Vindolanda, empapado y frío después de tres días de cabalgada bajo chaparrones constantes.
—El médico ha dicho que no te vendría del todo mal que te despertáramos —continuó diciendo la voz—. Siempre y cuando no te matara, claro.
Ferox se quedó mirando al techo. No quería hablar. Conocía extremadamente bien aquella voz, que solía ser portadora de nuevas desgracias. ¿Por qué parloteaban tanto los romanos? Entre los siluros todo hombre tenía el corazón de un guerrero, y un guerrero conocía bien la fuerza y la dicha que proporcionaban el silencio y la quietud.
—¿No quieres saber dónde estás y qué día es? —continuó diciendo la voz—. Creo que es lo habitual en estos casos.
—Estoy en el valetudinarium de Vindolanda —dijo Ferox sin apartar la mirada del techo y sin hacer esfuerzo alguno por incorporarse. Estaba entumecido y le dolía la pierna. Lo más probable era que se encontrara en una de las habitaciones del hospital del fuerte—. Y presiento que Crispino tiene un encargo para mí.
Alguien soltó una carcajada. Ferox se dio por vencido y se incorporó. Atilio Crispino, el tribuno de mayor rango de la Legio II Augusta, era hijo de un senador y, llegado el momento, ocuparía un lugar en aquel consejo de viejos estadistas. Era un hombre menudo cuyo cabello casi había encanecido por completo a pesar de que apenas superara la veintena. A su lado estaba sentado un hombre extremadamente apuesto y pelirrojo que sonreía cálidamente. Flavio Cerialis era el prefecto al mando de la Cohors VIIII Batavorum, la guarnición principal de Vindolanda.
Crispino se quedó mirando a Ferox, y este a aquel. Al final el joven aristócrata esbozó una sonrisa.
—Arisco y huraño como siempre —dijo—. Excelente. Me temo que, si alguna vez te relajases, te volverías menos capaz como oficial, y eso no estaría bien. Al menos de este modo podemos licenciarte con deshonor si vas demasiado lejos.
—Y sin demasiada complicación —convino Cerialis—. Incluso mandarte al exilio. Aún deben de quedar un buen número de pequeñas rocas en el Mediterráneo que todavía no son morada de algún prisionero.
—Al menos una docena.
Ferox esperó. Vio que Filo pululaba por detrás de los oficiales que permanecían sentados. Estaba de pie junto a Vindex y al lado de un hombre que debía de ser el médico o alguien de su equipo.
—Bien, dado que careces de modales para reír con nuestras bromas y de la decencia para formular preguntas, supongo que tendré que cargar con el peso de la conversación —dijo Crispino con fingido hastío—. Tal es el sino del noble.
»Efectivamente, estás en Vindolanda, con los heridos y los enfermos. Llevas aquí seis noches. Cuando llegaste estabas en un estado lamentable; temblabas de fiebre y tu herida no solo apestaba, sino que estaba llena de mierda. Te ahorraré los detalles médicos más desagradables, pero hubo quien habló de amputarte la extremidad. Este sujeto… —dijo sacudiendo la cabeza hacia Vindex— amenazó con filetear a quien intentara hacerlo, y tuvo que ser arrestado. Fue una suerte que el noble Cerialis y yo volviéramos de una partida de caza en el momento oportuno. Consideramos que era mejor para ti probar suerte y que o bien murieras o bien vivieras entero.
—Gracias, señor. —La gratitud era sincera: la sola idea de perder un miembro le aterraba. Si no era regionarius, ya poca cosas podrían darle sentido a su vida.
El tribuno extendió las manos.
—Servirías de poco estando tullido, así que el buen médico se dejó persuadir para probar con otros medios. Te limpió la herida, siguió limpiándola, te trató con sus pócimas e hizo sacrificios. En su mayor parte te ha tenido drogado con jugo de amapola para que dejaras de moverte tanto, y llegó a atarte a la cama. Llevas días balbuciendo.
Aquello era preocupante, y no solo porque fuera una muestra de debilidad.
—Al igual que Mario cuando estuvo enfermo, dabas órdenes a gritos, pegabas alaridos de guerra y atacabas a enemigos que nadie más podía ver.
Flavio Cerialis parecía divertido y, como siempre, no perdía ocasión para dejar patente su conocimiento de la historia de Roma. El prefecto era de rango ecuestre y, por tanto, tan solo estaba por debajo del senador en lo que a prestigio se refería. Sin embargo, no dejaba de ser consciente de que su padre había sido el primero de su estirpe en acceder a la ciudadanía romana, y aunque su familia formara parte de la casa real bátava, su linaje tenía poco valor fuera de su tribu.
—Me dicen que en ocasiones te mostrabas menos fiero —dijo el tribuno—, y que llamabas con ternura a tu madre.
Ferox intentó leer entre líneas. Le caía bien Cerialis y admiraba su valor. El prefecto estaba casado con Sulpicia Lepidina, hija de un distinguido senador venido a menos, de rango social muy superior al de su esposo. Dicha unión era un claro indicio de la gran ambición del bátavo. Además de la nobleza de Sulpicia y de sus conexiones, la mujer era ingeniosa, inteligente y bella. Venus o no, el rostro y la silueta de la diosa desnuda de sus sueños eran los de Sulpicia Lepidina, clarissima femina. Ella y Ferox habían sido amantes, y él era el padre de su único hijo, el joven Marco. Se trataba de un amor absurdo e imposible, y el centurión aún no lograba entender por qué ella se había arriesgado tanto. En lo más profundo de su ser sabía que no tenía sentido, del mismo modo que no tenía sentido que una diosa decidiese yacer con un mortal. El sueño volvió a venirle a la mente, y supo que ningún mortal sería capaz de resistirse, por alto que fuera el precio.
—Jamás conocí a mi madre —dijo Ferox después de una pausa que se le antojó eterna.
Crispino parecía seguir divirtiéndose, como si se tratara de una chanza. ¿Indicaba algo más el destello en sus ojos? Era difícil estar seguro.
—Sí, esa es una de las grandes tragedias de la vida —dijo el aristócrata con solemnidad. El prefecto no acababa de encontrar postura en su silla de tijera—. Sí, mi querido Cerialis, sé que tienes prisa y que debes irte. Nos uniremos a ti muy pronto.
El prefecto se puso en pie y le dedicó una cálida sonrisa a Ferox.
—Me alegro de verte recuperado. Mi esposa estará encantada cuando le haga llegar la noticia. —No percibió ni ironía ni rencor. Años atrás Ferox había salvado a Sulpicia Lepidina de una emboscada, y aquel verano la había rescatado cuando fue secuestrada por una recua de desertores que se la habían llevado a una isla lejana—. Siempre dice que cuando te tiene cerca su vida se torna en una especie de novela griega. —Inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada actuando, por un instante, más como el rey de los bátavos que como un oficial romano—. Ambos te debemos mucho.
—Bien, iré a asegurarme de que todo está listo.
—Nos uniremos a ti en breve —le aseguró Crispino. Chasqueó los dedos para llamar la atención de Filo—. Chico, trae unas botas y una túnica para el centurión.
—¿Debería afeitarle, mi señor?
—Ahora no hay tiempo —sonrió el tribuno—. Ya querrá un buen aseo después; perder el tiempo ahora no tiene sentido.
Filo frunció el ceño.
—¿Mi señor? —El chico tenía opiniones muy concretas en lo relativo a la limpieza y al atuendo—. No me llevará mucho. Puede que también sea necesaria una túnica limpia.
Crispino se quedó mirando al esclavo un instante. Filo palideció e hizo una reverencia.
—De inmediato, mi señor.
—¡Y tráeme mi sombrero! —dijo Ferox cuando el esclavo abandonaba la estancia. Filo vaciló un momento al oír la inoportuna petición—. Seguro que no lo encuentra —farfulló Ferox, consciente de lo mucho que recelaba el joven de su viejo y maltrecho sombrero de ala ancha.
Bastó un gesto con la cabeza del tribuno para que Vindex y el médico salieran detrás del joven.
—Deberías azotar al chico más a menudo. O eso o darle la libertad, aunque me temo que el mundo no está preparado para alguien con tal pasión por el orden.
—Señor —dijo Ferox sin más. En realidad llevaba tiempo valorando ambas opciones.
—¿Sigues negándote a hacer preguntas? Te hemos despertado de un profundo sueño, vamos a sacarte a rastras de tu convalecencia y ni siquiera expresas un ápice de curiosidad al respecto.
Ferox tiró de la manta y sacó las piernas de la cama. Afeó el rostro cuando sintió dolor en el muslo. Se sentía débil y sucio. Alguien le había puesto una túnica militar de aquellas que solían llevar los pelotones de castigo. El blanco era tan roto que casi parecía marrón.
—A tus órdenes, señor.
Crispino negó con la cabeza.
—Tienes un aspecto horrible, pero al menos recuerdas tu juramento sagrado al emperador. —El tribuno hizo hincapié en la última palabra, sin duda con ánimo de recordarle también a Ferox el juramento que le había hecho a la familia del aristócrata—. No obstante, y dado que te niegas a hacer gala de la más mínima curiosidad, tendré que hacerte un par de preguntas. ¿Te topaste de repente con esos cadáveres?
Ferox asintió.
—¿Debo suponer que el hecho de que hubiera un soldado muerto significa que eran más que simplemente esclavos?
Ferox no dijo nada. Habría dado caza a los asesinos con independencia de quiénes fueran sus víctimas.
—¿Y, sin apenas hombres y con pocas provisiones, saliste en su busca? —Otro asentimiento—. Parece osado. ¿Por qué?
—Es mi trabajo.
—¿Sabes de quién eran esos esclavos?
—Sí, de Vegetio. Y había algo que no encajaba. Los guerreros que lo habían hecho no registraron la carreta a conciencia. Encontré un saco con monedas de oro y otro con monedas de plata, apenas ocultos bajo un montón de pieles. Las propias pieles bien valían la paga de un año.
—Puede que alguien los sorprendiera.
Ferox negó con la cabeza.
—Sabían lo que querían y se lo llevaron, junto con la chica. Ella debería poder decirnos más una vez que se haya recuperado. Apenas dijo una palabra durante el viaje de vuelta.
—Envuelta en la capa que con tanta generosidad le diste. —El tribuno debía de haber hablado con Vindex o con alguno de los otros—. Empapándote tú hasta los huesos y temblando de fiebres. Un acto de generosidad que, desgraciadamente, no ha bastado para que hable.
—Mataron a su hijo y a su marido ante sus propios ojos. Luego se turnaron con ella. Necesitará más tiempo.
—Sin duda. —La expresión del tribuno no cambió—. Un asunto feo. Así que los perseguiste y los mataste. A todos menos a ese Rufo, que prefirió llevarse a la chica en vez de cualquier otra cosa. Luego registrasteis los cuerpos y no llevaban encima nada de valor. Lo que indicaría que el jinete que se desgajó de la partida se llevó lo que fuera que buscaban. ¿Le dieron caza tus hombres?
—En cierto sentido sí. El soldado murió y el explorador quedó tan malherido que murió una hora después de alcanzarnos.
—Una expedición de mal agüero.
Ferox vaciló un instante, y entonces decidió que no haría ningún daño confiarle al tribuno lo que sabía, ya que probablemente lo habría oído ya de Vindex o de alguno de los otros.
—El jinete al que perseguían era una mujer.
Crispino alzó una ceja para dejar patente su sorpresa. A los aristócratas les encantaba actuar.
—El explorador dijo que salió de la nada, que su hoja se movía a la velocidad del rayo. Mató al soldado casi al momento, y se trataba de un hombre duro. El explorador dijo que estaba sola.
—¿Cuándo ocurrió eso?
—Hace seis o siete noches.
—Entonces estaba oscuro. Puede que no lo viera del todo bien.
Si el tribuno no estaba muy convencido, era problema suyo. Ferox sabía que el hombre había dicho la verdad; además, el relato se correspondía con el rastro que habían visto.
—Bien, sea lo que sea que quisieran, debemos asumir que esa mujer, o quien fuera que la enviase, ahora lo tiene en su poder. Tarde o temprano averiguaremos lo que transportaban sus esclavos y comprenderemos por qué se tomaron tantas molestias.
—Puede que la chica lo sepa.
Crispino soltó un suspiro teatral.
—Se ahorcó hace dos noches. Parece que tanto tu persecución como tu bondad no han servido de nada. —Vio que Filo estaba junto a la puerta—. Bien, podemos irnos. Ponte las botas y ven conmigo.
El muchacho entró como un torrente; llevaba una capa en el brazo y las botas en la mano.
—¿Ir a dónde, señor? —preguntó Ferox mientras levantaba primero un pie y luego otro.
Crispino sonrió.
—Tienes que acompañarme a las letrinas.
II
Sintió la calidez del sol en la cara mientras caminaban por el fuerte. Aun así, Ferox agradeció la capa porque al menos servía para ocultar su túnica militar. Esta, al no llevar ceñido un cinturón, le llegaba hasta los tobillos. Tuvo que entrecerrar los ojos cuando caminaron de cara al sol. Filo no había logrado encontrar su sombrero.
—Lo están limpiando, mi señor —le había explicado el chico con una sinceridad poco convincente.
El verano quedaba atrás y Vindolanda se antojaba muy concurrida ahora que muchos destacamentos volvían a la base para pasar el invierno. Muchos rostros se giraban para mirar al joven y elegante tribuno y al barbudo y desaliñado centurión que cojeaba a su lado. Crispino los ignoró a todos y no dijo gran cosa mientras pasaban junto a los edificios principales de la via praetoria. Dejaron a un lado la casa del prefecto y Ferox le lanzó una mirada al alto edificio de dos plantas con sus muros enlucidos y techado de tejas. Temía y deseaba a partes iguales ver a Sulpicia Lepidina, pero entonces recordó que su marido le había dicho que le haría llegar la noticia. Debía de encontrarse de viaje.