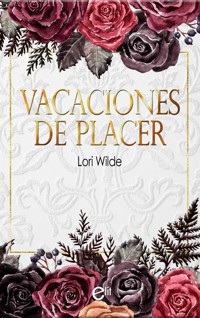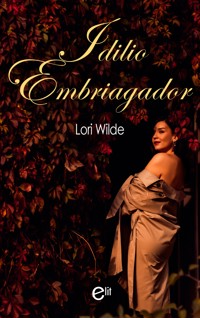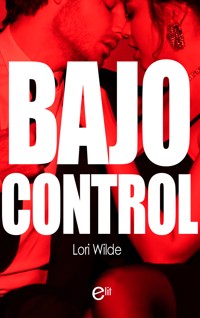2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Por fin podría trabajar sola, pero también estaría renunciando al único hombre que no podía permitirse perder… La cocina del hotel Marchand era un lugar ardiente, y no era sólo la comida lo que estaba haciendo que subiera la temperatura. El jefe de cocina Robert LeSoeur y su ayudante Melanie Marchand llevaban peleándose desde el primer día que habían trabajado juntos. Aceptar órdenes y dominar sus instintos creativos era algo muy difícil para una profesional ambiciosa como Melanie, y la atracción que sentía por su jefe no hacía más que dificultarlo todo. Así que sólo había una solución: librarse de él. Pero cuando encontró la manera de hacerlo, empezaron las dudas...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
CALIENTE, CALIENTE…, Nº 147 - Agosto 2013
Título original: Some Like It Hot
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2007
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. con permiso de Harlequin persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™ Harlequin Oro ® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3506-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
1
En la cocina del restaurante hacía calor, pero Melanie Marchand, segunda chef de cocina del hotel Marchand, estaba más caliente todavía.
La sopa de marisco hervía a fuego lento. El olor del pimentón dulce mezclado con cayena, cebolla y ajo perfumaba el aire. En el horno se asaban docenas de patatas mientras, en la tostadora, se doraban unas gruesas rebanadas de pan francés. Chez Remy estaba en plena ebullición en la temporada de carnaval.
De la cola de caballo de Melanie escapaban algunos mechones y el sudor le empapaba el cuello. Se llevó la mano a la frente, intentando atemperar su irritación.
Acababa de mirar el menú del día que había pinchado el chef Robert LeSoeur en el tablón y había visto que la innovadora receta que ella había apuntado la noche anterior había sido tachada con un rotulador rojo.
Sin avisarla siquiera, el chef había eliminado su última especialidad de la carta del día, haciéndola sentirse ignorada e insignificante, como tantas veces se había sentido de pequeña, al ser la menor de cuatro hermanas. Charlotte era la más inteligente, Renee la más guapa, Sylvie la más divertida y ella, sencillamente, la más pequeña.
Sus habilidades culinarias eran lo único que le había permitido destacar.
Melanie cuadró los hombros, caminó a grandes zancadas hasta el congelador y sacó un pavo de casi diez kilos.
Pensaba preparar esa receta tanto si le gustaba a LeSoeur como si no. No podía despedirla. Su familia era la propietaria de Chez Remy, el elegante restaurante del hotel Marchand, un establecimiento de cuatro estrellas que ocupaba uno de los originales bloques del barrio francés.
Ignorando las miradas de asombro de los otros cocineros, cargó el pavo hasta el mostrador y lo sacó del envoltorio de plástico. Después de sacarle los menudillos, lo untó con aceite de oliva virgen.
Los cocineros miraban alternativamente a Melanie y al menú que el chef había fijado en el tablero de la cocina. Eran conscientes de que se estaba organizando un motín, pero tuvieron la prudencia de no comentarlo. Sólo Jean-Paul, que había trabajado con la familia de Melanie desde que era un niño pequeño, sonreía y murmuraba algo en su dialecto Cajún sobre el atractivo de las mujeres apasionadas.
¡Ja!
Ella no era una mujer apasionada. Lo único que quería era hacer oír su voz.
Melanie tomó el pavo, ya preparado para cocinar, y se dirigió con él hacia el asador.
—Es demasiado grande —la voz de Robert fue como una fría caricia en medio de aquel calor.
Melanie se sobresaltó, pero no alzó la mirada hacia su enemigo. Se endureció mentalmente contra el deseo que inmediatamente la asaltó y continuó intentando meter el pavo en el asador.
—¿Has oído lo que he dicho?
Una gota de sudor comenzó a deslizarse por su cuello. No pensaba darle la razón. Melanie continuó trabajando como si fuera una de las hermanas feas de Cenicienta, intentando meter su enorme pie en un delicado zapato de cristal.
Estaba dispuesta a encajar el pavo de cualquier manera.
—Si estás decidida a hacerlo, por lo menos déjame ayudarte —dijo Robert suavemente, deteniéndose peligrosamente cerca de ella.
¿A quién pensaba que iba a engañar? No quería ayudarla. Quería controlarla. Aquel hombre era un obseso del control. Melanie apretó la mandíbula, decidida a no dejarse avasallar.
—Lárgate —se limitó a decir.
Robert se colocó tras ella y deslizó sus brazos por su cintura para agarrar al aceitoso pájaro que Melanie había colocado frente a ella. Melanie comenzó a tener serias dificultades para respirar con normalidad, y no podía culpar de ello al calor.
Robert la estaba tocando, y eso la excitaba y la asustaba terriblemente a la vez.
Le acariciaba la nuca con su aliento cálido, le rozaba la espalda con su pecho y sentía sus brazos rozando los suyos mientras introducía el pavo en el asador. Decididamente, había demasiadas fricciones allí.
—Es mejor que admitas con elegancia la derrota, Marchand —dijo Robert, al cabo de varios minutos de concentrado esfuerzo—. No cabe.
—No seas tan pesimista e intenta moverlo un poco —le ordenó.
Robert lo movió. Y lo sacudió. Y no ocurrió nada.
—Ya te he advertido que era demasiado grande.
—Fanfarrón.
—¿Por qué? ¿No vas a admitir que tengo razón?
Melanie advertía el humor que teñía sus palabras. ¿Estaba coqueteando con ella? ¿O estaba burlándose de ella?
Bajo el delantal de color blanco inmaculado, Robert llevaba una camiseta de algodón negro, los vaqueros y unas botas de cuero negro. De cocodrilo, supuso Melanie. O quizá de caimán. En cualquier caso, unas botas bastante caras. ¿Cuánto le pagaría su madre, por cierto?
En realidad, a Melanie no le interesaban especialmente los zapatos, como podía deducir cualquiera que viera las playeras que usaba cuando no calzaba los zuecos que utilizaba en la cocina. Ni siquiera tenía zapatos de tacón. Prefería los zapatos bajos, que le permitían moverse libremente. Además, midiendo más de un metro setenta y cinco, era suficientemente alta como para no necesitar tacones.
Aunque lo de Robert era extraño. No era un hombre dado a los excesos. Pero aquellas botas parecían estar susurrándole que, aunque ella no pudiera verlo, tenía un lado salvaje. Aquello era lo que más le intrigaba de él. Aquella parte oculta del iceberg.
Lo miró de reojo.
Robert descubrió su mirada y elevó ligeramente las comisuras de los labios.
Melanie sintió una curiosa debilidad en las rodillas.
Robert profundizó su sonrisa, mostrando al hacerlo un par de hoyuelos en las mejillas.
Caramba, aquellos hoyuelos le encantaban. Melanie bajó la mirada y se mordió el labio inferior, intentando centrar su atención en el pincho del asador, pero su estrategia no funcionó.
Robert tenía razón, maldita fuera.
El pavo era demasiado grande, pero no iba a admitir que estaba equivocada. Si era necesario, le cortaría los muslos al pavo. Estaba decidida a hacerlo encajar de cualquier manera porque, por estúpido que pudiera sonar, tenía la sensación de que en ello le iba la dignidad.
El hotel Marchand había pasado una mala temporada desde el huracán Katrina y, cuando por fin comenzaban a remontar, había ocurrido una serie de acontecimientos que estaban dañando su hasta entonces impecable reputación. Melanie tenía la convicción de que, si conseguía crear platos originales y sabrosos, el restaurante se llenaría y eso ayudaría a reflotar el hotel. Además, si gracias a ella se acercaban más clientes, por fin podría sentirse totalmente integrada en la familia.
Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si sus apasionantes creaciones no lograban su objetivo? Últimamente habían comenzado a corroerla las dudas, como le ocurría siempre que llevaba demasiado tiempo en el mismo lugar.
Aquélla era su casa. Se suponía que tenía que estar allí. Pero entonces... ¿por qué se sentía tan fuera de lugar?
Melanie tragó saliva y dio un portazo mental a sus demonios. Aquello funcionaría si LeSoeur tuviera la amabilidad de apartar su atractivo cuerpo de su camino.
—¿Cuánto tiempo piensas seguir haciendo el payaso con ese pavo hasta admitir que te has equivocado?
—Siempre tan negativo. Ésa es la diferencia entre tú y yo, LeSoeur. Yo prefiero pensar de forma positiva.
—¿Crees que ésa es la mayor diferencia entre tú y yo?
—No, la mayor diferencia entre tú y yo es que tú eres una persona rígida y yo soy una mujer innovadora.
—Yo creía que la gran diferencia es que tú eres una cabezota acostumbrada a salirte siempre con la tuya y yo soy...
—Y tú eres el tipo que está aquí para ponerme en mi lugar. ¿Es eso?
—Melanie —contestó Robert—, tu madre y tu hermana me contrataron como chef por algún motivo. Vete acostumbrándote a ello. Y acabo de tomar una decisión: el pavo al chocolate queda fuera del menú.
Melanie alzó la barbilla con expresión desafiante. Tenía la garganta tan seca que no podía tragar.
Los tres cocineros que trabajaban con ellos estaban pelando patatas desenfrenadamente y cortando verduras, pero no estaban tan ocupados como para no mirarlos de reojo.
Melanie dejó el pavo sobre una fuente para comenzar a cortarlo y se secó las manos en el delantal. Desde el momento en el que su hermana mayor, Charlotte, directora del hotel Marchand, había presentado a Melanie y a Robert, se habían lanzado el uno a la yugular del otro.
La antipatía que aquel hombre había despertado en ella tenía mucho que ver con su autoritarismo y le recordaba demasiado a David, su ex marido; y también con su atractivo, absolutamente arrebatador.
Y estaba también la cuestión, no menos importante, de que su madre y Charlotte le hubieran ofrecido a él, un perfecto desconocido, el puesto de chef.
Habían vuelto a hacerla sentirse insignificante, como si fuera la última de la familia.
Estaba firmemente convencida de que su padre, Remy, le habría ofrecido a ella aquel trabajo si todavía estuviera vivo. Habían pasado ya cuatro años desde que había muerto por culpa de un conductor borracho en un accidente del que todavía seguía sintiéndose responsable.
Sabía que aquel sentimiento no era lógico ni racional y también que nadie de la familia la culpaba. Pero ella se culpaba a sí misma. No podía evitar pensar que si no se hubiera divorciado y no hubiera caído en aquella depresión, su madre, Anne, no la habría animado a irse durante dos semanas de vacaciones a la Toscana.
Y si ellas no hubieran estado en Italia, Anne habría estado en casa y a su marido jamás se le habría ocurrido salir en medio de una terrible tormenta. En alguna parte de su mente, Melanie creía que, si no hubiera sido una joven alocada y no hubiera desobedecido a sus padres al casarse con David, su padre no habría muerto.
Melanie se había quedado en Italia para terminar los cursos de cocina, pero Anne, que echaba de menos a su marido, había decidido volver antes de tiempo. Melanie todavía podía recordar con absoluta claridad el momento en el que su mundo había cambiado para siempre.
Estaba cocinando un pollo a la marsala en Ca Francesco cuando había recibido una llamada en el móvil. Había visto en el identificador que era su hermana y estaba empezando a gastarle una broma cuando Charlotte le había dicho con voz queda que su padre había muerto.
Melanie había soltado un grito de desesperación. Ella siempre había sido el ojito derecho de su padre y se sentía mucho más cómoda trabajando en la cocina que en el resto del hotel, que llevaba las distintivas marcas de la privilegiada familia de su madre. El padre de Melanie la había mimado incluso en exceso. Melanie lo echaba desesperadamente de menos y lo veía en cualquier lugar en el que posara la mirada.
En las cazuelas, con la parte inferior ennegrecida por el uso, en el mostrador de acero que habían instalado juntos detrás de las cocinas, en los libros de cocina que se apilaban en las estanterías, en los cuchillos brillantes y afilados que le había regalado a su padre un año antes de su muerte...
Melanie pestañeó y descubrió que continuaba con la mirada fija en los penetrantes ojos azules de Robert LeSoeur. De pronto, Robert se había convertido en la personificación de su dolor. Y ella lo odiaba por ello.
¿Cómo era posible que su madre y Charlotte hubieran contratado a un lacónico norteño para dirigir la apasionada cocina de su padre? Sentía en la boca el gusto avinagrado de la traición.
Si sus otras dos hermanas, Sylvie y Renee, no le hubieran pedido que se quedara, habría hecho las maletas y habría vuelto a Boston. Además, ¿cómo iba a guardarle rencor a su madre? El reciente ataque al corazón de Anne era la razón por la que Melanie había vuelto a Nueva Orleans. Y aunque Anne insistía en que ya estaba mucho mejor, Melanie ni siquiera podía pensar en la posibilidad de perderla.
Así que se había tragado su resentimiento y había decidido ser amable con Robert, pero lo del pavo había sido el colmo. Cada vez que sugería que probaran algo nuevo, él le respondía con sus lógicas y prudentes opiniones.
—Te lo repito una vez más, Melanie. Soy yo el que está cargo de la cocina. Ésta es mi cocina. El pavo lo freímos al estilo Cajún y fin de la discusión.
—En este menú todo es Cajún o Creole.
—Estamos en Nueva Orleans, no en Boston.
—¿Pero por qué todo tiene que ser tan predecible y tradicional? —se quejó Melanie.
—La comida tradicional no tiene nada de malo. La gente la encuentra relajante.
—Sí, si tiene la mente estancada. ¿Qué se supone que van a comer las personas más aventureras?
—Poca gente es tan aventurera como tú.
¿Había cierta admiración en su voz? Quizá admirara su pasión por la innovación más de lo que dejaba entrever.
—Además, he introducido más platos a la parrilla desde que estoy aquí.
—Sí, con eso vas a salir en la portada del Gourmand.
—Esto no tiene nada que ver con la portada de ninguna revista gastronómica. Lo único que quiero es complacer a nuestros clientes. Además, el pavo asado tampoco es el colmo de la novedad.
—Lo es si lo rocías con chocolate y cayena y después lo cubres con una salsa de alcaparras. Y no pongas esa cara, está riquísimo.
—¿Ya lo has hecho alguna vez?
—Se me ocurrió la receta en un sueño.
—No podemos cambiar el menú en función de tus invenciones culinarias de media noche. Ese plato suena absurdo. Nadie lo pedirá.
—Confía en mí, es maravilloso.
Melanie se volvió decidida hacia el pavo. Lo agarró por las dos alas e intentó meterlo de nuevo en el asador.
Robert se movió para impedírselo.
—Lo siento, pero no. Lo freiré en la mitad de tiempo.
La cocina se quedó en completo silencio. El trío de ayudantes de cocina dejó de cortar para mirarlos boquiabiertos, esperando a ver lo que iba a pasar a continuación.
Melanie no sabía por qué de pronto aquella cuestión le parecía tan importante. Quizá fuera porque faltaba muy poco para el aniversario de la muerte de su padre. O quizá porque su propia familia no había confiado lo suficiente en ella como para ofrecerle el puesto de chef. Tampoco ella esperaba aquel puesto, pero le habría gustado que se lo ofrecieran. Por lo menos la habría hecho sentirse querida.
O quizá fuera porque, por mucho que le disgustara Robert, se sentía fuertemente atraída hacia él. Temía terminar acostándose con aquel tipo y cometiendo un nuevo error.
Melanie lo esquivó y consiguió meter parte del pavo en el asador. Si empujaba con fuerza, conseguiría meterlo del todo.
—Te vas a hacer daño —le advirtió Robert y agarró una de las patas del pavo.
—Apártate —le ordenó Melanie, sorprendida por el nudo de ansiedad que se le había formado en el estómago.
—Estás alterada por algo más que por el pavo. Vamos a mi despacho para hablar.
El último lugar en el que le apetecía estar era confinada en aquel despacho diminuto.
—No.
Robert intentó arrancarle el pavo de las manos, pero Melanie se aferraba a él como si su vida dependiera de ello. En el proceso, golpeó con el codo la botella del aceite de oliva. Y, al parecer, no había colocado bien la tapa, porque el líquido comenzó a extenderse por el mostrador y a gotear sobre el suelo.
—Suéltame.
—No hasta que me digas lo que te pasa.
Melanie lo fulminó con la mirada. No iba a decirle que lo que en realidad le pasaba era que sentía una atracción infernal hacia él. Tiró con fuerza, pero Robert continuaba sujetando el pavo.
Los zuecos de Melanie resbalaron sobre el aceite, ella perdió el control de las piernas y terminó cayendo sobre su trasero. El pavo voló de sus manos. Robert soltó un juramento y se abalanzó sobre el pavo, pero también él resbaló con el aceite y terminó cayendo directamente encima de ella, como si estuviera haciendo flexiones de brazos, con las piernas de Melanie bajo las suyas.
Melanie se quedó paralizada.
Robert la miró con aquellos ojos profundos del color del mar.
Melanie se sentía atrapada. Y no le disgustaba en absoluto.
De hecho, estaba conteniendo la respiración, como si estuviera esperando a que la besara.
Robert posaba las manos a ambos lados de su cuerpo. Sus antebrazos casi rozaban sus senos y su pelvis estaba a sólo unos centímetros de la suya.
Tragó saliva y se obligó a no sonrojarse.
Respiraban los dos profundamente, observándose, expectantes.
Melanie se fijó entonces por primera vez en la cicatriz que tenía justo debajo de la oreja derecha. Era una cicatriz limpia, parecía hecha con una cuchilla.
Algo se destapó en su interior. Algo brillante, resplandeciente e inexplicable.
Ella también tenía una cicatriz.
Y se parecía portentosamente a la de Robert. Aquello era un presagio, una advertencia. Sabía que aquella cicatriz guardaba un secreto en el que ella no quería indagar.
No tenía intención de tocarla, pero la tocó.
Robert había sufrido, como ella.
Con la rapidez de un niño que acabara de encender un fósforo, Melanie apartó la mano, temerosa de aquella intimidad.
Robert entreabrió los labios y, por un glorioso momento, Melanie pensó que iba a besarla. Pero se limitó a preguntar:
—¿Estás bien?
—Apártate de mí.
Robert se levantó, taladró con la mirada al trío de curiosos y le tendió la mano para ayudarla a levantarse.
Pero Melanie no iba a aceptar ninguna ayuda. Ignorando su mano, se levantó sin esfuerzo.
Miró a su alrededor buscando el pavo. Robert siguió el curso de su mirada. El pavo había aterrizado con extraña precisión en el perchero en el que los empleados colgaban los delantales y allí permanecía, como prueba del fracaso de Melanie.
Melanie miró a Robert. Éste apretaba los labios, intentando disimular una sonrisa.
Era divertido, pero ella se negaba a reírse, se negaba a alentarlo.
—Iba a dejarte elegir el relleno —dijo Robert con expresión divertida—, pero me temo que no será posible, puesto que hemos puesto el pavo a secar.
—Ya sabes lo que puedes hacer con tu relleno —replicó Melanie, quitándose el delantal y tirándoselo a la cara.
Y, sin decir una sola palabra, giró sobre sus talones y salió, intentando no mostrarle a Robert lo mucho que afectaba a su equilibrio emocional.
Evidentemente, no era el pavo el que no encajaba en Chez Remy. Era ella.
2
Tocar a Melanie había sido un grave error que Robert no debería haber cometido. No sólo era poco profesional, sino que su deseo por ella se había disparado.
¿En qué demonios estaba pensando?
No estaba pensando, y ése era precisamente el problema.
En aquel momento sostenía el delantal que había atrapado en el aire. Olía a comida y a Melanie, dos de sus esencias favoritas.
Suprimiendo un gemido, Robert apretó los labios mientras la veía salir de la cocina.
Qué mujer. La clase de mujer capaz de causar serios problemas a un hombre sin ni siquiera intentarlo. Y él no necesitaba problemas.
Melanie le hacía pensar en las trufas francesas, valiosas, almizcleñas y con un fuerte aroma que le recordaba al de las sábanas revueltas tras una noche de amor. Robert se estaría mintiendo a sí mismo si no admitiera que sentía un deseo casi sobrecogedor por ella.
La puerta se cerró de pronto y la esencia briosa y rebelde de Melanie quedó flotando en el aire.
—Vuelta al trabajo.
Dio un par de fuertes palmadas y miró a los cocineros con el ceño fruncido. No quería que supieran hasta qué punto lo había afectado aquel íntimo encuentro con la sensual señorita Marchand.
Con movimientos tan sincronizados que parecían formar parte de una coreografía, los tres hombres tomaron los cuchillos y atacaron las verduras con renovado fervor.
Robert descolgó al pavo del perchero y limpió todo aquel desastre. Cuando terminó, abandonó la cocina para dirigirse a su despacho, situado al otro lado de la despensa, intentando decidir la mejor forma de manejar a Melanie.
Sabía que volvería para terminar su turno. En ese aspecto, no estaba preocupado. Melanie era una profesional. Sólo necesitaba un poco de tiempo para tranquilizarse y él estaba dispuesto a darle todo el que necesitara. Era consciente de que la molestaba que estuviera a cargo de una cocina que en otro tiempo había sido el dominio de su padre. Y sabía también que él despertaba el lado más malhumorado de Melanie, porque se lo habían dicho algunos empleados y algunos miembros de su familia.
Pero también era consciente de que Melanie lo deseaba tanto como él la deseaba a ella. Había visto tensarse sus pezones bajo el algodón de su camiseta cuando había rozado accidentalmente su pecho. Y había visto también la expresión de sus ojos, había sentido el mágico tirón de su sexualidad, y sabía que Melanie estaba tan asustada como él.
Melanie era una mujer ardiente y ése era precisamente su problema. Robert sacudió la cabeza. Era preferible no entregarse a sus fantasías. Había aprendido, y de la peor manera, que la pasión conducía invariablemente al desastre.
Le bastaba pensar en sus labios, unos labios llenos y del color de los melocotones, para sentir que algo se le removía por dentro. Le gustaba su valor y respetaba que no permitiera que nadie le diera órdenes.
Pero aquella mujer parecía no tener la menor idea del deseo que con tanto esfuerzo estaba conteniendo, de aquel anhelo que continuaba desafiando a su capacidad de control tiempo después de que Melanie hubiera abandonado la cocina. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra la repentina imagen de Melanie desnuda en su cama mientras él deslizaba la lengua por sus senos turgentes y ella gemía suavemente, pidiendo más.
Abrió los ojos escandalizado por la fuerza de su deseo. Robert estaba demasiado familiarizado con los peligros de los apetitos incontrolables. Por eso se reprimía. No quería echarlo todo a perder. Había tenido que trabajar muy duramente para reparar su dañada reputación.
Anne y Charlotte le habían dado la oportunidad de poder iniciar un nuevo capítulo de su vida y no iba a decepcionarlas.
Y tampoco iba a empezar con Melanie algo que no iba a poder terminar.
Robert se dejó caer en la silla giratoria que tenía detrás del escritorio e hizo lo único que sabía hacer para dominar aquellos deseos durante tanto tiempo enterrados. Abrió el primer cajón del escritorio, sacó su diario y comenzó a escribir, vaciando sus sentimientos, canalizándolos a través del bolígrafo y detallando su candente atracción hacia Melanie sobre el papel.
Si algo había aprendido a lo largo de su vida, era a mantenerse al margen de pasiones incontrolables. Por eso Melanie Marchand estaba estrictamente fuera de su alcance.
¿Cómo iba a conseguir convencer a Robert de que le permitiera hacer algo creativo en la cocina? Melanie paseaba por el jardín al que se accedía desde el restaurante, con la mente revolucionada. Era la única manera que tenía de hacerse un lugar.
Pero tenía que enfrentarse a la realidad: Robert estaba a cargo de la cocina y estaba convencido de que sabía lo que tenía que hacer. Suspiró apesadumbrada. Pero, aunque no fuera capaz de convencerlo, a lo mejor encontraba la manera de deshacerse de él, le susurró su lado más oscuro.
¿Pero cómo?
Su madre y sus hermanas lo adoraban, y también el resto de los empleados. Era un jefe justo; Melanie no tenía nada que reprocharle en ese aspecto. Pero era demasiado rígido.
Robert estaba siempre contenido, nunca se entregaba por completo a su creatividad. Era un gran administrador, pero Chez Remy nunca iba a recuperar su legendario estatus bajo su mando si no aprendía a soltarse y a correr riesgos.
Si Melanie pudiera saber algo más sobre él, quizá llegara a comprenderlo. Y si comprendía lo que le hacía tan rígido, quizá pudiera convencerlo de que confiara en sus instintos culinarios. Juntos podrían lanzar Chez Remy a las alturas y hacer subir de nivel a todo el hotel.
Y entonces, su madre y sus hermanas tendrían que reconocerla por fin como parte indispensable de su familia.
Jugueteó nerviosa con el reloj. Era un regalo que le había hecho su padre el día que había cumplido dieciocho años. Se lo desató y leyó la inscripción que se sabía de memoria: «Para mi pequeña rebelde. Te quiere, papá».
Melanie acarició aquellas palabras con las yemas de los dedos y sintió un pellizco en el corazón. Ser una rebelde podía haberle servido durante su juventud, cuando estaba intentando destacar entre su tres hermanas, pero en aquel momento, estando ya tan cerca de los treinta, no le hacía ninguna gracia aquel papel. Y no sabía cómo podía una hija pródiga demostrar que realmente había vuelto a casa otra vez.
Devolver a la cocina de su padre la gloria de los viejos tiempos, ésa era la forma de hacerlo.
¿Pero cómo iba a conseguirlo si Robert se interponía en su camino?
Melanie volvió a ponerse el reloj y sacó el móvil del cinturón de los vaqueros. Tomó aire y marcó el número de un viejo amigo que trabajaba en los mejores restaurantes de Seattle, la ciudad de la que Robert procedía.
Si alguien estaba al tanto de los rumores, ése era Coby Harrington. Coby era el mayor cotilla en toda la costa del Pacífico y, además, le debía un gran favor.
Cinco años atrás, cuando ambos trabajaban en Boston para David, su ex marido, Melanie le había salvado el pellejo. Coby había puesto por error cacahuetes en una salsa tailandesa en un plato destinado a uno de sus clientes habituales. Era un miembro muy conocido de un determinado grupo político y era alérgico a los cacahuetes. Cuando Melanie se había dado cuenta de su error, había salido corriendo de la cocina y le había quitado al camarero el plato de la mano justo cuando estaba a punto de servirlo.