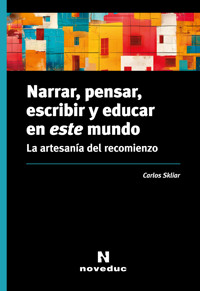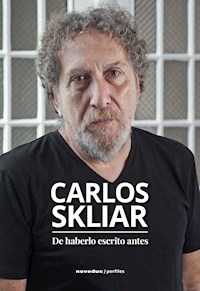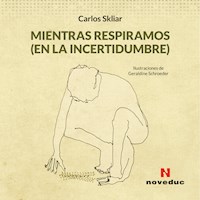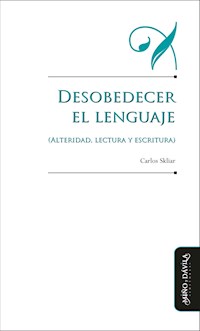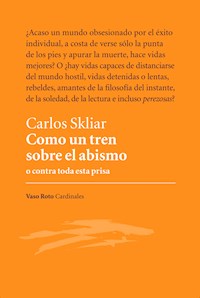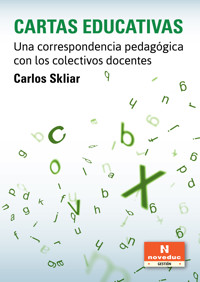
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Bildung
- Serie: Noveduc Gestión
- Sprache: Spanisch
Este libro rinde homenaje a la escritura y la conversación educativas con otras y otros. Sus páginas albergan cartas que envié en tiempo y forma; cartas que quise remitir pero que, por distintas circunstancias, no fueron expedidas; cartas que hubiese deseado escribir en un momento preciso y salieron mucho tiempo después; cartas que redacté para presentaciones públicas y cartas que contienen prólogos para otros libros. En conjunto, ellas abrazan estados de ánimo sobre la educación, pensamientos, percepciones y problemas a la vez comunes y distintos entre sí. Hay cuestiones esenciales que se retoman una y otra vez en el pasar de las páginas: las infancias, la lectura, la filosofía, las comunidades escolares, la niñez, la multiplicidad y las diferencias, la escritura, el arte de enseñar, las incómodas y difusas relaciones de transparencia entre época y educación, la igualdad, el utilitarismo, la continuidad y la interrupción del mundo, la celebración de los encuentros, la justicia, el hacer escuelas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Skliar
Cartas educativas
Una correspondencia pedagógica con los colectivos docentes
Skliar, Carlos
Cartas educativas : una correspondencia pedagógica con los colectivos docentes / Carlos Skliar. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2023.
(Noveduc gestión)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-538-963-2
1. Pedagogía. 2. Escuelas. 3. Correspondencia. I. Título.
CDD 371.10201
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Ilustración de cubierta: es.123rf.com/profile_efks
Diagramación: Patricia Leguizamón
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por los responsables de los respectivos sitios y plataformas.
1º edición, abril de 2023
Edición en formato digital: junio de 2023
Noveduc libros
© del Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-538-963-2
Conversión a formato digital: Numerikes
CARLOSSKLIAR. Investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL) y del Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina, donde coordina los cursos de posgrado “Pedagogías de las diferencias”, “Entre cuerpos y miradas” y “Escrituras: creatividad humana y comunicación”. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Sus últimos libros son: Pedagogías de las diferencias (Novedades Educativas, 2017); Escribir, tan solos (Mármara, 2017), A escuta das diferenças (Mediaçao, 2018); ¿Se puede enseñar a vivir? La educación como comunidad y conversación (Camus, 2018); Como un tren sobre el abismo (Vaso Roto, 2019); La inútil lectura (Waldhuter, 2019 y Mármara, 2019); Érase una vez la lectura (EDUVIM, 2019); Los mares de la infancia (La Hendija, 2020); Ensayos en lectura (Universidad Estadual de Rio de Janeiro, 2020), Mientras respiramos (Novedades Educativas, 2020) y De haberlo escrito antes (Novedades Educativas, 2022). Tradujo del italiano el libro de Alda Merini La otra verdad. Diario de una diversa (Mármara, 2019).
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre el autorCarta I. Hacia una correspondencia pedagógica: carta a directores y directorasCarta II. Sobre la incertidumbreCarta III. Lo extraño del extrañarCarta IV. Hacer comunidad educativa en el año 5530Carta V. A propósito del escuchar, del contar y del narrarCarta VI. El arte de las escuelas y las escuelas de arteCarta VII. Paulo Freire, entre lo inacabado y lo inacabableCarta VIII. Ética y estética de las travesías hacia las escuelasCarta IX. Resistir a la tiranía del UnoCarta X. Lo verdadero, lo justo y lo jurídicoCarta XI. Elogiar el estudioCarta XII. Tiempo libre. Tiempo ocupadoCarta XIII. Pensar y conversar sobre el estar juntosCarta XIV. Estar en la lecturaCarta XV. El mundo y sus cuidados educativosCarta XVI. De fraternidades y fragilidadesCarta XVII. La educación y la nocturnidadCarta XVIII. Estamos aquí y ahoraCarta XIX. Una escritura militante sobre la discapacidadCarta XX. Celebrar la conversaciónCarta XXI. La experiencia filosófica en las escuelasCarta XXII. Escribir, escribiendoReferencias bibliográficasCarta I
Hacia una correspondencia pedagógica: carta a directores y directoras
Por consiguiente, de la misma manera que yo te he elegido a ti, tú me has elegido a mí. Estamos en paz. Estamos intercambiándonos favores. Naturalmente, leído por otros, este texto pedagógico mío es mentiroso, porque faltas tú: tu diálogo, tu voz, tu sonrisa. Si los lectores no saben imaginarte, peor para ellos. Aunque no eres un milagro eres, eso sí, una excepción.
Pier Paolo Pasolini, Cartas luterana
Consideren las páginas siguientes como un refugio –de palabras, de tiempos, de lugares– para conversar sobre lo que nos pasa en la educación, quizá de una forma diferente a la habitual. Ni mejor ni peor: diferente; ni innovadora, ni anacrónica: diferente.
No hay en principio nada virtuoso en ello porque lo que sigue no es más que la reunión de varias cartas que escribí durante mi vida, todas ellas dirigidas a alguien o a algo preciso, aludiendo a un territorio particular y a una temporalidad específica, y luego reescritas con la intención de revivirlas en el presente: una correspondencia pedagógica o, si lo prefieren, un intercambio, una complementación, una concordancia sobre algunas cuestiones que me implican y conmueven y que tal vez impliquen y conmuevan también a ustedes, y de este modo poder hacer corresponder la experiencia educativa en términos colectivos, comunes, públicos, singulares y plurales a la vez.
Si bien “corresponder” es un verbo intransitivo y significa: “Ser –una cosa–semejante o equivalente a otra o tener con ella la relación debida”, lo que intento es extender esa relación a más y más personas para responder, juntos y colaborativamente, a preguntas comunes que necesitan sostenerse, demorarse, tener la duración y la profundidad que se merecen.
Este libro es un humilde homenaje a la escritura y la conversación educativas con otras y otros: en estas páginas podrán leer correspondencias que remití en tiempo y forma, cartas que quise enviar y por distintas circunstancias no me fue posible hacerlo, cartas que hubiese deseado escribir en un momento preciso y lo hice mucho tiempo después, cartas que escribí para presentaciones públicas y cartas que contienen prólogos para otros libros. Ellas, en conjunto, abrazan estados de ánimo sobre la educación, pensamientos, percepciones y problemas a la vez comunes y diferentes entre sí.
¿Hay en estas correspondencias un tema puntual? ¿Hay acaso un único tema en las cartas, en cada carta? ¿Lo hay en educación? ¿Debería por fuerza haberlo? ¿Es acaso un imperativo de este género concentrarse en un asunto en particular, no distraerse y poder más bien escribir con toda la vida, sin límites de extensión o de contenidos a la vista? Cuando una correspondencia se aproxima al ejercicio del ensayo, la educación y la conversación –como de hecho intento hacer aquí–, el tema se diluye; son todos los temas; los tópicos se enredan; se pierde de vista acerca de qué se está escribiendo; se vuelve una y otra vez a las preguntas.
Sin embargo, hay cuestiones esenciales repetidas que ustedes podrán identificar con el paso de las páginas: las infancias, la lectura, la filosofía, las comunidades escolares, la niñez, la multiplicidad y las diferencias, la escritura, el arte de enseñar, las incómodas y difusas relaciones de transparencia entre época y educación, la igualdad, el utilitarismo, la continuidad y la interrupción del mundo, la experiencia, la alteridad, la discapacidad, el estudiar, la formación en términos de comunidad y no únicamente de preparación, la presencia en el presente, el saber situado y territorial, la celebración de los encuentros, la justicia, el hacer escuelas.
Pero antes de continuar, me presento, como si estuviéramos en ronda y tuviese que definir mi tarea: “Soy Carlos y allí adónde voy acostumbran presentarme como filósofo, pero no lo soy, no estudié filosofía y lo aclaro siempre: yo filosofo, sin acento; es decir, me gustan las preguntas que provienen de la infancia, entiendo el viajar como una forma de vivir, acompaño la creación de comunidades educativas, de pensamiento, lectura, escritura y conversación, intento resguardar, de la mejor manera posible, aquellas palabras de Albert Camus sobre el prestar atención y ser fiel –en el sentido de no olvidar– a los humillados y a la belleza. Y busco, a veces desesperadamente, cumplir con la que creo es la tarea esencial de un educador: estar, quedarme y hacer cosas con los demás”.
Me pregunto de inmediato por qué me presento ante ustedes, en nombre de quién tomo la palabra, si habrá alguien del otro lado en la lectura y si podremos conversar. Para responder a esta incertidumbre comienzo a recordar, que es una de las formas más honestas y transparentes del pensar, y encuentro un acontecimiento de cuando era niño que comparto con ustedes.
Yo tenía pocos años, estaba en segundo grado de una escuela pública, y al parecer mortificaba a mi maestra con un comportamiento indeseable e insoportable. Lo típico hubiera sido mi separación del aula, que convocaran a un especialista para que me contuviera, domesticara o medicara. Sin embargo, había un director en aquella escuela que vino a buscarme, me condujo hasta un pasillo desangelado fuera de la vista de todo el mundo, puso la mano sobre mi hombro y con voz calma y grave me dijo más o menos lo siguiente: “Si te gusta tanto la actuación, a partir de ahora serás nuestro actor en las fiestas escolares. A cambio de eso, no quiero saber de ningún tipo de problema con tu maestra”. La oferta era tentadora y, según me contaron mis padres tiempo después, la acepté de inmediato y con gusto.
Con el paso de los años volví muchas veces a esta situación, a ese gesto peculiar de un director que solo en apariencia parecería entrañar una amenaza o un remedio rápido y eficaz a una situación problemática. Pensé en la autoridad transformada en complicidad, sin obviar ni acortar las distancias; en esa suavidad no exenta de gravedad; en la respuesta pedagógica que él encontró para atenuar mi pésima conducta; en esa invitación para que yo intentase ser otra cosa que lo que ya era; en no dejar que confrontásemos con mi maestra ni dejarnos solos y a solas para resolver el entuerto.
Quizá sea un ejemplo torpe, de otros tiempos, algo pueril, pero a través de él deseo resaltar algunos rasgos de una figura de dirección, subrayarla, darle cualidad, intensidad: una cierta amabilidad o amorosidad, la transformación de la autoridad en algo que suelo llamar como “anterioridad” –lo que está antes, lo que es anterior, la experiencia pasada que se reelabora una y otra vez–, la búsqueda de respuestas pedagógicas, la convivialidad –como solía llamar Iván Illich a la convivencia–, el sostén de la comunidad.
Sé muy bien que la tarea que ustedes cumplen tiene algo de incumplible o, para mejor decir, que el ejercicio cotidiano de una dirección supone un movimiento siempre vertiginoso, de tensiones en varios niveles distintos e incluso opuestos: armonizar una comunidad de alteridades, mediar entre una idea/presión de sistema y una práctica de realidades/cotidianidades, escuchar a familias, niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros, traducir normativas, directivas y regulaciones, administrar en medio de la provisoriedad y la precariedad, componer sentidos formativos y estar muy atentos a la descomposición de este mundo y de estas vidas.
Pero allí están y es sobre ese estar que quisiera decirles algo, aunque no solo acerca de esto. Asumir una dirección, más allá de razones personales, es haber decidido una forma de estar presente en el presente institucional, distinto por supuesto de cómo se vive desde otros lugares y funciones. Creo no equivocarme si considero que ese rasgo distintivo reside en el pensar y el hacer una comunidad escolar de forma cuidadosa, generosa, múltiple, conversadora, mediando entre las exigencias adaptativas de esta época y el hecho de desear que cada una, cada uno de las y los docentes, de las y los niños, de las y los jóvenes, pueda pensar por sí mismo; pueda ser en cierto modo independiente, responsable; se emancipe de los tejidos sociales y culturales violentos, utilitaristas, mercantilistas y mezquinos; que tenga otros recursos para no quedar atrapado en destinos naturalizados, librado a su propia suerte.
Aquí hay varias palabras esenciales implicadas, entre otras: cuidado, generosidad, multiplicidad, conversación, mediación, responsabilidad, emancipación, destino, comunidad. No voy a detenerme en ellas porque ustedes podrán apreciarlas en este libro con más detenimiento y en mayor detalle.
Me parece que los modos de estar en las instituciones se emparentan directamente con los tiempos y lugares –tiempos no solo cronológicos, lugares no solo como espacios a ocupar–. Esta es la señal distintiva que permite apreciar y diferenciar cada proyecto, cada comunidad educativa: las formas de estar, de quedarse o permanecer, de hacer cosas juntos, como ya sugerí un poco antes.
Además de la atención necesaria a los verbos estar y hacer, quisiera detenerme en otro verbo: tener, el hecho de tener una escuela. Sé muy bien que aquí el vocablo tener puede resultar brusco o sugerir una posesión, pero no será en este sentido que lo incorporo en nuestra conversación. Ya verán más adelante cómo se vuelve significativo ese tener cuando se trata de comprenderlo en el sentido de haber. De hecho, el haber proviene o nace junto a palabras tales como “habitar”, “habilidad”, “hábitos”, y abre paso a una idea distinta de la simple posesión o del agarrar algo y hacerlo propio o del adueñarse de algo, de poseerlo. En este sentido, tener/haber una escuela para todas y todos, para cualquiera, podría querer decir “construir un lugar habitable, hospitalario, donde se cumplen ciertos hábitos pensados en términos de repeticiones, rituales, tradiciones, memorias, festividades, y en el que se desarrollan ciertas habilidades, ciertos saberes de experiencia”.
Podríamos ahora concentrarnos en dos de las cuestiones que, a mi modo de ver, obturan o nublan el presente educativo desde la gestión de la dirección; que no dan paso a esa posibilidad de tener una escuela y que verán reflejadas a lo largo de este libro.
Una de ellas es micropolítica –a la que llamaré “de tensión entre la idea de preparación y la construcción de comunidad”– y la otra es macropolítica– a la que denominaré como “la tensión entre época y educación”–, aunque sin dudas ambas están fuertemente relacionadas.
Hoy, toda la educación –o buena parte de ella, desde el nivel inicial hasta la universidad– pareciera estar teñida –o lo está por completo– de un matiz de “preparación”: preparar para el futuro, preparar para la ciudadanía, preparar para el trabajo/empleo, preparar para la vida adulta, preparar para el mercado. Y esa fuerte coloración –o colonización, en alianza con el capitalismo digital, el emprendedurismo, la ilusión del modelaje de las vidas y el gobierno de las industrias de entretenimiento y de información– sitúa a la formación en una dirección obsesionada y cautiva del exitismo, la competencia y el conocimiento solo en términos de beneficio personal.
No voy abundar mucho más en ello, pero quisiera señalar un motivo paradojal en cuanto a la idea de preparación y al estar/tener/haber escuelas: nada del presente pareciera importar o tener sentido trascendente cuando la preparación se antepone u opone a la comunidad y el futuro es la única temporalidad que se considera virtuosa. Todo se posterga en el presente, o el presente se vuelve solamente inmanente, y es posible que esto explique algunas o muchas de las intensas dificultades de relación, de transmisión y de convivencia que se viven a diario.
Para continuar esta reflexión, me pregunto si no desatendemos la construcción de una comunidad distinta de las actuales cuando la presión por la preparación se vuelve tan extrema, cargada de unas exigencias contradictorias y absurdas. Y, justamente, es esta cuestión la que nos lleva hacia la segunda tensión: ¿nos toca ser solamente transparentes a esta época, adherirnos a ella sin más, dándole continuidad al mundo tal como está, a las vidas tal como están, siendo apenas una extensión del mundo actual, o podemos, queremos, interrumpir ese mundo para dar paso a la multiplicidad de mundos existentes y hacer/tener/haber otras vidas?
Verán que buena parte de este libro contiene estas dudas y que no puedo ni quiero resolverlas en mí, en soledad, en mi propio pensamiento.
Deseo que estas páginas nos encuentren y reencuentren una y otra vez en esa conversación tan necesaria como urgente: después de todo y antes que nada, la educación nos exige y nos pide a gritos una correspondencia.
POSDATA
Raffaele Simone, en un texto conmovedor –La tercera etapa. Formas de saber que estamos perdiendo– se pregunta cómo, en las últimas décadas del siglo XX, la influencia de los medios de comunicación y de la tecnología de la información modificó radicalmente el ejercicio de la lectura, la escritura y la comunicación y, por lo tanto, de todo aquello que llamamos educación y formación.
No se trataría apenas de un cambio de formatos, apariencias o dimensiones, sino también de contenidos, materialidades y relaciones: ¿qué contamos al enviarnos cartas y qué al enviarnos mensajes inmediatos? ¿Narramos o informamos? ¿Velocidad o relato? ¿Cercanía o lejanía? ¿Comunicación o afección? ¿El tiempo y el lugar necesario para contarnos unos a los otros o la eficacia de un mensaje que apenas enviado requiere al instante una respuesta?
No tengo la pretensión ni el conocimiento como para detenerme en la larga historia de la correspondencia epistolar en tanto género, desde la antigüedad hasta nuestros días. En todo caso, esa tarea ya fue realizada, de manera que los invito a su lectura, si desean detenerse en ella.1
NOTA
1.Por ejemplo, el libro apasionante del paleógrafo italiano Armando Petrucci en:Escribir cartas, una historia milenaria; en nuestro continente Carlos Monsiváis busca y crea un sentido muy particular para las correspondencias en:El género epistolar. Un homenaje a manera de carta abierta, y en relación con la educación, siempre habrá que mencionar a Paulo Freire en susCartas a quien pretende enseñar.
Carta II
Sobre la incertidumbre1
Las fieras huyen de los peligros que ven; una vez los han evitado están seguras: nosotros nos atormentamos por el porvenir y el pasado. Muchos de nuestros bienes nos perjudican, pues el recuerdo hace revivir la angustia del temor, la previsión la anticipa. Nadie está apenado tan solo por el mal presente.
Séneca, Cartas filosóficas
Durante todo este infausto tiempo de pandemia, una palabra en particular nos acechó como un fantasma en nuestra cotidianidad, merodeando alrededor de nuestros silencios y conversaciones. Esa palabra es incertidumbre, aunque bien podrían enunciarse tantas otras que nos rodearon, queriéndolo o no, durante estos dos años: dolor, angustia, pérdida, desasosiego, interrupción, enfermedad, virus, muerte, desmoronamiento, soledad, etcétera.
La incertidumbre puede crear una escena de mudez absoluta o abrir el lenguaje para que se desate en todas las direcciones; entre el mutismo y el verbo desenfrenado, habría que buscar algún signo de lo sustancial, una versión de un relato del ahora-mismo que no se estreche tanto como para sofocar y ahogarnos y que tenga, a la vez, una cierta cadencia del estar aquí, sin más, para insistir en su potencia narrativa.
¿Qué subrayar, qué afirmar o dudar y qué separar u olvidar de esta experiencia de incertidumbre que está presente en medio de nuestras vidas, que no hemos deseado, y que apunta como una flecha envenenada hacia todas y todos, insistentemente? ¿Qué subrayarán ahora mismo, en esta escritura posible e imposible de la pandemia, la ancianidad, la juventud, la niñez? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Las médicas y médicos, las enfermeras y enfermeros, los enfermos, los moribundos? ¿Los políticos de ocasión, los voluntarios de siempre? ¿Los dueños de los grandes medios de comunicación, la vecina a la que alguien le ayuda con las compras y la comida, el vagabundo? ¿Quién, qué y cómo dirá o escuchará las palabras desgarro, posibilidad, comunidad, muerte, oportunidad, incógnita, perplejidad, lucidez, interdependencia, provecho, amor, desidia, cuidado?
Las posibilidades son muchas, sobre todo si, en lugar de obsesionarnos con la propia voz las palabras pudiesen tomar el rumbo de la conversación y no ya del repetido monólogo. Y al escuchar –que es otro modo de subrayar– el movimiento, bien podría describir el arco entre la proximidad y la lejanía en tres tiempos: la voz y el texto de la vida que era hasta aquí; la voz y el texto de la vida que estaría siendo ahora mismo; la voz y el texto de la vida que podría ser de aquí en adelante.
En todo ello no hay ninguna técnica ni ningún método; de algún modo, siempre ha sido así, siempre la voz y el texto deambulan entre el pasado, el presente y el devenir. La diferencia está en que ahora el presente no solo es incierto, sino sobre todo afónico o excesivamente gutural; allí habita el desconcierto y el pasaje entre los tiempos se hace mediante un salto abismal, hacia un vacío atolondrado de palabras.
Pensemos juntos la incertidumbre. Y pensemos juntos la educación al interior de la incertidumbre.
A poco de declararse la pandemia y establecerse el confinamiento y el distanciamiento social, la actividad en torno de lo educativo entró en ebullición, fue incesante y también agotadora. Los límites y los umbrales de la acción escolar se expandieron de inmediato y en varias direcciones distintas: repartir bolsones de comida para las familias más azotadas por el hambre; la búsqueda inclaudicable de estudiantes de todos los niveles con dificultades o carencia de conectividad; reuniones interminables a propósito de cómo crear una organización institucional en ausencia de una institución física; producción de materiales no previstos anteriormente; infinitas estrategias de capacitación para docentes acerca de los modos de transmisión de contenidos, medios y recursos.
Además, tal acción se extendió hacia debates febriles filosóficos, pedagógicos, antropológicos, políticos, sociológicos; ciclos de intervenciones públicas de especialistas organizados por ministerios, secretarías, organizaciones no gubernativas, sindicatos, las propias escuelas; una prensa escrita y televisiva volcada hacia la elucidación de los problemas más candentes del presente escolar y educativo; controversias múltiples y discusiones acérrimas sobre el desempeño, la tarea y el rol de las familias, y el aprendizaje y su evaluación, entre muchas otras.
Relatos conmovedores sobre acciones escolares de algunas maestras y maestros comenzaron a darse a conocer y diseminarse bajo la impronta de la solidaridad y la responsabilidad: la entrega de tareas a los estudiantes después de surcar ríos caudalosos en canoa, kilómetros de tierra atravesados en bicicleta para hacer llegar cuadernillos de estudio a niñas y niños, la asunción de gastos comunes de conectividad compartidos entre docentes y familias.
Ahora bien: en el transcurso de nuestras conversaciones, fue posible apreciar una serie de variaciones sobre un interrogante que recorrió de inmediato la vida pública y privada, la vida individual y la vida colectiva, y que aún resuena: ¿siguen las escuelas siendo escuelas, continúan siéndolo en el cierre de sus puertas y en la multiplicación y mutación de las acciones escolares? Y, de ser afirmativa la respuesta, ¿qué es lo que sigue o continúa en medio del distanciamiento y el confinamiento social? ¿Puede algo proseguir, cuando el resto de la vida social, económica y cultural se interrumpe? ¿Puede persistir cuando las vidas singulares se detienen, boquiabiertas, incluso perplejas delante de la fina línea que divide la salud de la enfermedad y de la muerte?
Al mismo tiempo que fue explícita la pretensión de una determinada continuidad pedagógica –al menos en lo que se refiere a su gestión–, también existieron experiencias concretas de discontinuidad, de interrupción, de ruptura y vacío, todo a la vez o en fragmentos dispersos.
Nos preguntamos entonces: ¿el hecho de que hubiera –la pretensión de– una cierta continuidad pedagógica supuso también que hubiera –la pretensión de– un aprendizaje en esa misma dirección, es decir, en el sentido de lo planificado, de lo que puede registrarse, de lo que es evaluable?
“Aprendí a sumar, a multiplicar. Aprendí a extrañar”, escribió un niño pequeño en su cuaderno para responder el interrogante planteado a distancia por su maestra referido a lo que había asimilado en estos tiempos. “Aprendí que prefiero la escuela en la escuela y no en mi casa”, registró una niña en un mensaje de WhatsApp de su clase. “Aprendí que hay que cuidarnos para que pueda volver ver a mis amigas de la escuela y a todos los que todavía no son mis amigos”, dijo una niña de doce años en una reunión escolar por zoom.
Cuando un niño dice que no pueden estudiar en su casa porque su padre necesita los datos del teléfono para trabajar, cuando una niña apostada en una ventana siente y piensa –y escribe– que el mundo continúa de algún modo pero su vida no, cuando un niño ciego cree percibir que todos allí afuera se han muerto, cuando una niña le pregunta a su maestra si ella es de verdad o de papel, ¿son apenas frases sueltas, testimonios que se toman como anécdotas provisorias, frases enunciadas desde los márgenes, que pueden provocar sorpresa, complicidad o dolor, y que enseguida se olvidarán? ¿O son el centro mismo de una conversación que insta a reinventar la educación, su punto de partida?
Por supuesto que existen algunas intuiciones a propósito de lo que se pudo y podría aprender en esta temporalidad/espacialidad inédita y quizá no haya sido lo típico o lo tipificado hasta ahora: hay algo aprehensible en torno de la generosidad y de la mezquindad, de la solidaridad y del egoísmo, de la necesaria presencia del Estado, del papel de la ciencia, de las contingencias y de la finitud, de la fragilidad, del sentido y sinsentido del presente, de lo trascendente y lo banal y, por fin, que educar tiene que ver con enseñar/aprender a cuidar al mundo para que no se acabe, sí, pero también con enseñar/aprender a cuidarse/cuidarnos de ciertos aspectos del mundo para que no se extinga lo humano.
Sin embargo, ¿son estas las cuestiones que las escuelas se proponen enseñar o poner sobre la mesa en el escenario formativo para ser, en otro tiempo y de otro modo, aprendidas? ¿O han sido justamente aquellas con las que se han encontrado de frente, sin posibilidades ni deseos de disimularlas, de disfrazarlas, de ocultarlas, ni mucho menos de subestimarlas?
Con el paso del tiempo, la percepción de continuidad pedagógica quizá haya mutado hacia una discontinuidad. O, para expresarlo con más nitidez: las comunidades escolares dejaron de asumir únicamente la ingeniería árida de enseñanza/aprendizaje/evaluación y, como tantas otras veces en la historia reciente y pasada, tomaron para sí la responsabilidad de hacer resurgir de las cenizas a los sobrevivientes de la crisis sanitaria, económica, social y política, producto de la pandemia y de otras hecatombes anteriores.
La potencia de los gestos educativos se volcó, pues, hacia el cuidado, la compañía, la hospitalidad, la conversación a propósito del mundo y de la vida, la protección, el dolor, el riesgo, la propia incertidumbre. Ya no se trataba de una cuestión acerca del formato y las condiciones de transmisión –que también–, sino de una urgente búsqueda de presencias y de existencias; ya no era un problema de estar ocupados sino de estar juntos; y ya no se trataba tanto de las tareas específicas sino de lecturas más urgentes y más hondas.
Sobrevino así –de un modo siempre parcial, en ciertas comunidades– aquello que podría denominarse como la entrada más filosófica y más artística o artesanal de la acción educativa. Es decir, la búsqueda de otros lenguajes y otros vínculos para socorrer y dar sostén a la población escolar, el deseo de encontrarse –virtualmente, sí– para que valga la pena mantener una conversación a flor de piel sobre los miedos, los temores, los dolores, la rareza infinita de un tiempo que muchas y muchos sentían congelado.
Sobrevino, pues, el ejercicio de la pregunta, la poesía, el cine, el teatro, el juego, la música, el dibujo, la danza, el cuidado de los cuerpos; en fin, un tiempo de acompañarse haciendo cosas juntos, que también –y decididamente– es formativo y da cuenta de la esencialidad de las escuelas.
Pero, llegados a este punto, habría que hacer una reflexión necesaria, sobre todo por lo que vendrá cuando nos sea posible el regreso masivo a las aulas: tanto la continuidad como la discontinuidad suponen por definición la existencia de alguien al otro lado y, como bien se sabe, tal imagen es decididamente mezquina y encubre la complejidad y la diversidad de lo acontecido. Para no dar rodeos: lo que ha existido y existe para muchas y muchos es una completa interrupción, la ausencia absoluta, el vacío literal.
El tono tembloroso que devino de la incertidumbre, de la fragilidad, de la necesidad de nuevos subrayados y distintas narrativas abre paso a una lectura igualmente temblorosa de las experiencias de acompañamiento y cuidado que compartimos. El ejercicio honesto de preguntar, de sostener las preguntas, es también un modo de haber atravesado, recorrido, leído y escuchado sus vaivenes y laberintos y de no abandonarlos, de no soltarlos, de no dejarlos librados a sus propios recursos.
A seguir, entonces, la descripción exhaustiva del ejercicio insistente de preguntar y preguntarse y que muchas y muchos de ustedes me hicieron llegar durante este extraño tiempo y que yo he tratado de atesorar y recordar: ¿cómo se piensa?, ¿cómo pensar lo transcurrido bajo la atmósfera de la incertidumbre? ¿Qué hay, qué hubo, de la desmesura, de la anarquía, del agotamiento? ¿Se puede clausurar algo que quizá todavía no haya comenzado y que tal vez no pueda ser cerrado porque aún exige la existencia de un reencuentro, una confirmación de presencias? ¿Qué podríamos considerar como lo provisorio, lo contingente, lo que tiene como propiedad ser un recurso solo coyuntural y qué es, qué será lo que permanece? ¿Qué relación habrá entre lo efímero y lo permanente? ¿Sigue habiendo un vínculo esencial entre lo nuevo y lo viejo? La escuela híbrida, ¿es una respuesta más o menos permanente o más o menos efímera? ¿Qué del “hacer escuela” se dirime entre las repeticiones, las tradiciones, los rituales y las invenciones? La continuidad, ¿en qué sentido o de qué o de quién: de las tareas, del trabajo docente, de la conversación, de los estudiantes? ¿Cómo diferenciar en nosotros mismos el uso de las nuevas tecnologías y la tecnocratización de la enseñanza? ¿Conviven nuevas y viejas tecnologías, se sustituyen unas por otras, somos partícipes de la extensión y lo múltiple de lo humano o partidarios, ya no de lo nuevo, sino de la novedad en el sentido de lo más actual, de lo más reciente, de lo último? En esta dirección: ¿es posible que se haya invertido la lógica de hacer cosas juntos y buscar los medios y recursos para hacerlo, en términos de una dirección contraria: primeros los recursos y los medios, luego la comprobación de la eficacia de la comunicabilidad y por último el qué hacer o el qué decir? Lo que no se abandona o lo que se sostiene como única continuidad, ¿es la conversación? ¿Y la conversación a propósito de qué: de una continuidad, de una discontinuidad, de una interrupción, de un vacío? ¿Es una conversación sobre el aprendizaje individual o colectivo? ¿Y de qué cosas aprendidas: de la excepcionalidad que nos tocó y toca vivir ahora puesta en común, del tiempo que no se puede perder en otra cosa que no sean los aprendizajes escolares, de cuestiones ambiguas pero completamente trascendentes, como el dolor, la enfermedad, el papel del Estado, la mezquindad y la generosidad, la solidaridad y la responsabilidad, el lugar de la ciencia en la vida cotidiana, etcétera? ¿Cómo queda, cómo quedará la filiación entre escuelas y familias? ¿Hasta dónde pueden llegar las mutaciones de la tarea docente, del oficio de educar, de la figura del educador: instruir, enseñar, mediar, apoyar, formar, sostener, evaluar, alimentar, cuidar, proteger, dar hospitalidad, informar, prevenir, acompañar? ¿Qué es acompañar sino un acto que busca –a veces desesperadamente– la complicidad, la convivialidad y la conversación, una forma de decir: “aquí estoy, no me he ido, se puede contar conmigo, permanezco, aquí me quedo, llamo la atención sobre mi presencia para mostrar mi preocupación por tu existencia, hagamos cosas juntos”, lo contrario del abandono, de la indiferencia, del haberse ido, de no estar de verdad? ¿Se trata, se tratará de volver o de ir a las escuelas? ¿Y qué es más formativo: liberar el tiempo u ocuparlo en todos sus instantes? ¿Volver para recuperar cierta sensación de seguridad, de lo reconocible, o ir hacia algo que todavía no podemos decir qué será ni cómo?
El debate sobre todas estas cuestiones es arduo y lo sintetizaré a partir de las palabras que Jorge Larrosa escribe a partir de su relectura de Jacques Rancière: “La escuela no es un lugar definido por una finalidad social externa”. El enunciado es sorprendente porque hemos naturalizado la pregunta de para qué sirve o para qué debería servir la escuela y muchas veces nos hemos detenido en esa discusión. Pero Rancière se aparta de ese interrogante y añade que la escuela “es ante todo una forma de separación de los espacios, de los tiempos y de las ocupaciones sociales”.
Queda claro que existe una tensión entre las ideas de función y forma, sobre todo cuando por función entendemos, sobre todo, preparación, y cuando por forma comprendemos, fundamentalmente, cuidado, compañía, conversación, comunidad. Y, desde ya, que por “forma” habría que entender algo más que “apariencia” o “contorno”, pues tiene que ver con las formas de cuidar –y acompañar, conversar, enseñar, etc.– y no con “cuidar las formas”, en sentido moral. No vale la pena cualquier forma, porque la forma escolar es la de la gratuidad, la generosidad, la democracia, lo público, lo múltiple, lo transversal, la igualdad. Y también tiene que ver con la relación entre lo posible y lo imposible, con las fuerzas más allá de nuestras fuerzas, con los límites, con mostrar y compartir nuestras fragilidades. De hecho, las expresiones “sentarse al lado” y “hacer tejidos”, que ustedes han compartido conmigo en estos encuentros, son una muestra material y metafórica de la relevancia de la estética del cuidado y la compañía.
La relación ético-estética afecta a la discusión contemporánea acerca de la figura del educador, tan desteñida y tan despreciada, incluso por quienes asumen la conducción y la gestión. Es esencial recuperar la centralidad y la esencialidad de los y las educadoras: hacernos responsables en comunidad, ofrecer respuestas únicas. Es una ética de la mirada, es una ética de la escucha, es una ética de las respuestas colectivas y singulares.
Y el propósito de esa conjunción no podría ser más que el de crear otro tejido comunitario y de convivialidad, distinto de los tejidos agrietados de las sociedades contemporáneas, teñidas por el individualismo, el exitismo, la obsesión por la normalidad, el sexismo, el racismo, etcétera. Formas del tiempo, del lugar y de hacer cosas que no se parecen en nada –o contradicen, o se oponen– a las formas del “tiempo, lugar y hacer cosas” de una época devastadora y de las sociedades de consumo.
Otra comunidad. Otro tejido. Otra trama. Otra urdimbre. Quitarse del espacio asfixiante.
Cuando las instituciones se vuelven dóciles o transparentes a las demandas ambiguas o hipócritas de una época, emerge la idea de individuo exitoso; la falsa continuidad natural entre cuerpos, mentes, capacidades y lugares sociales; la tensión agotadora entre la experiencia educativa y la exigencia de rendimiento.
Cuidar las pequeñas políticas cuando todo parece desmoronarse; cuidar la tierra cuando el planeta pareciera autodestruirse; cuidar todo aquello que fue olvidado, ignorado, desechado; cuidar a la niñez y a la juventud de las industrias publicitarias, de entretenimiento y de información/opinión; cuidarse de los femicidios y feminicidios; cuidar al conocimiento o al saber de su utilitarismo o vínculo único con el lucro y el provecho; cuidar la invención y la creación de los modelos empresariales; cuidar el tiempo libre del tiempo de trabajo.
Toda mi gratitud por estos meses de compañía y de complicidad, de dolor y de soledad, de prestarnos atención y crear comunidad.
NOTAS
1.Carta escrita durante la pandemia como reflejo de lasConversaciones entre cualesquiera, un ciclo que se desarrolló durante ocho meses del año 2021, a través de la red social Facebook. El ciclo semanal, abierto a quien quisiera, se nutría de las cartas, imágenes y poesías que distintas personas de Argentina, Latinoamérica y algunos países europeos me enviaban a diario y que yo reelaboraba en encuentros que se producían los días lunes. De ese ciclo surgió el blog que lleva el mismo nombre del ciclo en cuestión: conversacionesentrecualesquiera.tumblr.com/
Una parte de este texto fue publicado con el título “Sobre la incertidumbre educativa. Continuidades, discontinuidades, interrupciones y vacíos”, en el libro compilado por Inés Dussel, Patricia Ferrante y Darío Pulfer (2020): Pensar la educación en tiempos de pandemia II Experiencias y problemáticas en Iberoamérica. Universidad Pedagógica Nacional.