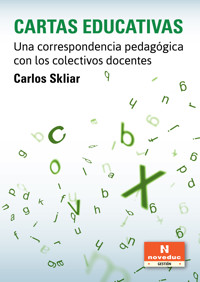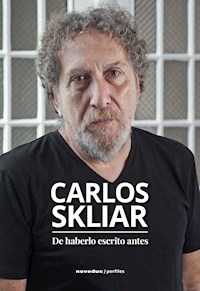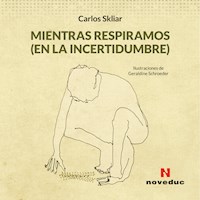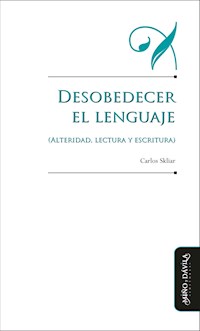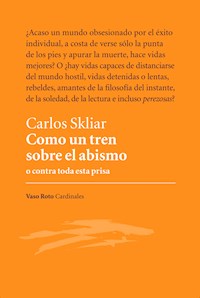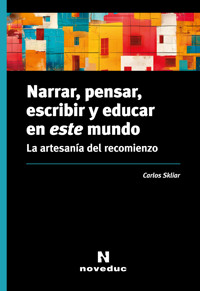
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Bildung
- Serie: Noveduc Perfiles
- Sprache: Spanisch
La pregunta que permanece vigente es la del carácter transparente o resistente o incluso rebelde de los procesos educativos respecto de un tiempo actual que tiende a desoír el pasado, a naufragar en el sinsentido del presente y a acatar las respuestas pre-construidas del futuro. Retomar o recomenzar la narración es, en cierto modo, retomar una idea de lo común, de lo público, de la comunidad, sin lo cual la formación quedaría reducida a una mera preparación o adaptación a las exigencias de rendimiento epocales. Hoy se ha naturalizado una defensa burda del individuo, pero no de todos los individuos, y una superflua noción de libertad, que no es cualquier libertad. Ambas ideas, la del individuo y su libertad, están arraigadas y subordinadas a una ecuación financista. Hay en todo ello una defensa de ciertos individuos y, diría más, una defensa acérrima de cierto individualismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Skliar
Narrar, pensar, escribir y educar en este mundo
La artesanía del recomienzo
Skliar, Carlos
Narrar, pensar, escribir y educar en este mundo : la artesanía del recomienzo / Carlos Skliar. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-64-7
1. Docentes. 2. Ensayo Filosófico. 3. Reflexiones. I. Título.
CDD 370.711
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por quienes manejan los respectivos sitios y plataformas.
1ª edición, abril de 2025
Edición en formato digital: abril de 2025
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-64-7
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
CARLOSSKLIAR. Educador y escritor. Investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina y del Área de Educación (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina). Ha publicado los libros de poemasHilos después (Buenos Aires, 2007),Voz apenas (Buenos Aires, 2009) yEste no es un libro de poemas (Río de Janeiro, 2011, en portugués). También libros de aforismos y microrrelatos:No tienen prisa las palabras (Barcelona, 2012) yHablar con desconocidos (Barcelona, 2014), y el libro de relatosLos mares de la infancia (Paraná, 2021). Entre sus últimas obras de ensayo se destacanComo un tren sobre el abismo (2017);Escribir, tan solos (Madrid, 2017);La inútil lectura (Madrid, 2019);Ensayos en lectura (Río de Janeiro, 2021);De haberlo escrito antes (Buenos Aires, 2022) yCartas educativas (Buenos Aires, 2023).
Capítulo 1NARRARESTE MUNDO
La realidad está aquí, / desplegada. Lo real acontece / en lo abierto. Infinito. Incomparable. / Pero el ansia de repetirnos / instaura las verdades. / Toda verdad repite lo inefable, / toda idea desmiente lo-que-ocurre / Pero las construimos / por miedo a contemplar la enorme trama / de aquello que acontece en cada instante: / todo lo que acontece se desborda / y no estamos seguros del refugio.
Chantal Maillard
Este mundo pareciera ser únicamente el de las vidas alienadas, la imposición de la realidad virtual por sobre la realidad material en el apogeo de lo poshumano, las historias distópicas que se fugan del presente para abismar el futuro, el reinado del individualismo y el exitismo. A cambio de inventar o de imaginar otros mundos, se ha vuelto habitual el consumirlos o padecerlos. El mundo es, en efecto, su propia destrucción y un aroma de sinsentidos, miserias y cicatrices recorre la piel de cada una, de cada uno: la justicia no llega ni siquiera tarde y la idea de lo justo es, en el mejor de los casos, apenas un recuerdo filosófico o poético; las horas pasan delante de pequeñas pantallas saturadas de imágenes efectistas y eficaces, o en un empleo sin relación alguna con el deseo, o en una fila a la espera de que haya algo de trabajo o de comida. Pero el mundo no es tan solo de los depredadores de siempre que se ocultan tras sus garras o se exponen impunemente, de las pesadas industrias del entretenimiento y la información, de los incendios que calcinan toda esperanza; no hay únicamente pestes, deforestación, extracción hasta los huesos de la tierra y callada indiferencia. El mundo no es solamente infernal, aunque este solamente no atenúa en nada la tragedia.
* * *
El gobierno tecnofeudal del mundo, de acuerdo con Varoufakis (2024), transforma a la población en un conglomerado de usuarios que, sin dejar de verse afectados por políticas neoliberales precedentes y todavía en vigencia, ofrecen cotidiana y gratuitamente datos –esto es: lugares, tiempos, recorridos, localizaciones, preferencias, deseos, estados, autorretratos– para el beneplácito de un pequeño mundo que tiñe de algoritmos la subjetividad individual y la aleja de las preguntas por el pasado para someterse, así, a la dependencia del futuro, como señala Cédric Durán:
En esta economía digital, en este tecnofeudalismo, los individuos y también las empresas adhieren a las plataformas digitales que centralizan una serie de elementos que les son indispensables para existir económicamente en la sociedad contemporánea. Se trata del Big Data, de las bases de datos, de los algoritmos que permiten tratarlas. Aquí nos encontramos ante un proceso que se autorrefuerza: cuando más participamos en la vida de esas plataformas, cuando más servicios indispensables ofrecen, más se acentúa la dependencia. (Durán, 2021)
* * *
La vida cotidiana en esta época es engañosa: suele volver familiar aquello que no admite regularidad o costumbre, se pierde poco a poco toda atención a lo cercano y el mundo se somete a las leyes de un paisajismo humano huérfano de interrogación y de conversación, como si se tratara de una ligerísima imagen estampada sobre un papel endeble que lentamente va borrando sus sentidos y sus palabras. La indiferencia es brutal: en la mirada y en la escucha solo pareciera haber una meta de éxito hacia delante, la finalidad vertiginosa, apresurada, que anula todos los paisajes y desestima el estar aquí y ahora trascendente. Pero permanece lo irreductible, lo que jamás tendrá un precio, lo que de verdad se aprecia y la potencia e impotencia de su relato:
Puesto que tan pocas épocas exigen como la nuestra que uno se haga igual tanto a lo mejor como a lo peor, me gustaría precisamente no eludir nada y conservar intacta una doble memoria de las cosas. Sí, existe la belleza y existen los humillados. Sean cuales sean las dificultades de la empresa, querría no ser jamás infiel ni a la una ni a los otros. (Camus, 1979, p. 13)
* * *
Una buena parte de lo que forma parte del mundo y de la vida está en vías de desaparecer o pende de un hilo demasiado fino y ya deshilachado. O, tal vez, todas las cosas a punto de escabullirse se sostienen solo por la mano temblorosa de unos pocos que se esfuerzan demasiado en aferrarlas. Cosas, sí, y relaciones con las cosas, lugares, situaciones, gente. Y también atmósferas: el cuerpo en determinados sitios actuando con las personas y las cosas. Los olores, la gestualidad perdida, un cierto tono de voz, sonidos de calles sepultadas bajo la contaminación lumínica de las publicidades, una cierta manera amable de mirarse y mirarnos, una necesaria ceremonia antes de enterrar con liviandad lo que ahora pasa inadvertido y que, érase una vez, lo más entrañable de nuestras vidas. Es cierto: hay un mundo compuesto por aquello que nunca podremos hacer o tocar o pensar o sentir o narrar. Un mundo inalcanzable que se ha liberado de nuestro camino y que ya no nos aguarda. Un mundo de otros donde se juntan relámpagos y voces desobedientes a nuestra razón. Esto es, también, el mundo: un soplo que comienza y sigue, la duración de un temblor nuestro, sin nosotros. Tomar alguna decisión sobre esta incertidumbre entre lo lejano –como lo ajeno y perdido– y lo cercano –como lo próximo y reconocible–: tal vez de ello se trate la extraña elección por la narración, el pensamiento, la escritura.
* * *
No solo es cuestión de acatar o desistir de esta apariencia del mundo en tanto dictadura tecnológica, odios mediáticos y quebrantamiento de los vínculos, sino de darse cuenta de aquello que se podría perder y se está perdiendo, de todo aquello que la humanidad abandonaría o dejaría de lado si se entregase sin más a las lógicas dominantes de la desigualdad entre prójimos, la desidia por el mundo y la banalidad de ciertas palabras. Se trata, entre otras cosas, de recuperar el lenguaje, sí, y de no dejar que las palabras caigan al suelo, derrotadas por el abuso de poder que solo lo convierte en un estallido de gritos, lágrimas y aullidos. Un lenguaje sin encubrimiento ni recubrimientos de ocasión, un lenguaje poético, filosófico, artístico, narrador y que ensaya –que prueba, que saborea– en la punta de la lengua sus formas de decir. Se trata de la existencia de una crónica viva frente a la insistencia de una muerte anunciada.
* * *
En este presente-exigente todo parece ser posible, porque no se trataría tanto de una pregunta por la existencia sino por la performance o, dicho de otro modo, por un aprendizaje permanente que todo lo puede si es que hay esfuerzo, voluntad, trabajo, entrenamiento personal. Sin embargo, nunca queda expuesta por completo la totalidad del aprendizaje a la que se hace referencia, aunque sus efectos se aprecian de inmediato: la transformación de la humanidad en eternos aprendices, como si no hubiera historia, como si otros y otras no hubieran ya experimentado y enseñado la finitud de la existencia, la impotencia del aprender antes que su ingenua potencia.
* * *
Cuando se ignora o se agrede o sobreviene una amnesia acerca del origen, solo queda la destemplanza de un hoy inanimado sin historia, sin memoria. Como si estuviéramos aquí y ahora, solo por obra y gracia de nada ni nadie, apenas gracias a nosotros mismos. Como si se borrara con una burda risa cualquier ayer y se usurparan la tierra, la vida y el mundo, ofreciendo a cambio, una vez más, espejos de colores. Si no hay pasado, no hay mitologías ni narración. Hay quienes digan que se puede ignorar lo pretérito en nombre de un presente inmanente y a favor de un progreso implacable. Es cierto, así como también que se puede vivir sin escribir, sin pensar, sin leer, sin amar. De este modo, el mundo quedaría huérfano de sí, despojado de miles de mujeres y hombres que alguna vez hicieron, pensaron, escribieron, amaron algo, para que naciéramos, escribiésemos, amásemos. Cuando al mundo se le sustraen sus comienzos sobreviene la mezquindad y la violencia se apodera de las vidas. Cuando hay regreso a una pregunta por el comienzo, el mundo parece ser más filosófico, más poético, más generoso y mucho más apasionante para habitar y narrar.
* * *
Esta es una época amnésica, desmemoriada, que impregna la vida y el mundo de olvidos. Y en ese combate arrastra también consigo la narración sobre los orígenes, la necesidad y las posibles explicaciones sobre los comienzos, las determinaciones históricas y las mitologías populares. He aquí otra de las razones cruciales por la cual me dispongo a esta escritura, a riesgo de no saber cómo sostenerla: la insistencia en la necesidad de una memoria colectiva, plural, pública.
* * *
¿Puede la narración reconciliarse con estos tiempos en los que el imperativo de la felicidad acecha y abruma por doquier? ¿Qué pensamiento, qué escritura, qué arte pueden sostenerse en la bizarra noción de felicidad a cada momento, pese a todas las circunstancias claroscuras de la vida? ¿A qué se debe tal insistencia de ser feliz a toda costa como atributo absoluto y por qué la destitución o el menosprecio sobre otras afecciones tan vitales como la tristeza, la nostalgia, la melancolía, el desasosiego, la rabia, la incertidumbre, el malestar, la amargura, el dolor, la impotencia, la soledad, el límite, incluso cierta alegría? Separada de su impotencia, la pura potencia de la felicidad es una emoción banal, indiferente al mundo, autorreferencial, casi inhumana. Hay instantes de felicidad, por supuesto, como también los hay de intranquilidad, de pereza, de soledad, de padecimiento, de desesperación, de aburrimiento, de tocar los límites más ásperos y ruinosos de la vida personal y del mundo colectivo. De todo ello trata la afección y la afectividad: de dudar de la condición del ser feliz a costa de desatender la diversidad y la gravedad de los afectos. Y de todo ello se trata la narración y la escritura: de no dejarse engatusar por las exigencias de una época, de impedir que también el lenguaje se vuelva absurda felicidad pasatista.
* * *
Por un lado, la imposición de la felicidad; por otro, el dominio abrumador de la exigencia adaptativa. Si la felicidad no puede con ella misma y deja un sabor amargo en la boca, la adaptación es la sombra que llega, abruma y pasa. Se deforma y se reforma. Aturde y enceguece. Se reemplaza enseguida por otra de su misma especie y caduca en ese mismo instante. Se deja operar y es, por ello mismo, una operación sin hechos a la vista. Una de las formas de la adaptación actual, entre varias, exige estar informado, una supuesta virtud que envuelve todo de un estado de tensión y nerviosismo constantes, donde los ojos se desgarran y se cuecen dentro de las pantallas y muta la cuestión del qué nos pasa en otra cuestión, solo en apariencia semejante pero bien distinta, expresada en términos de qué pasa. Lo que pasa podría resonar al pasar, al estar de paso, de pasada, de lo que está pasando frente a nuestras narices y nuestra mirada, lo que ya pasó o pasará, en fin, lo que siempre pasa, sin más. El carácter efímero de la información es directamente proporcional a su arrogancia de progreso: más tarde o más temprano se descubrirá aquello hasta aquí ignorado, más tarde o más temprano sabremos lo que pasa, aunque nunca comprendamos qué nos pasa. Todo es cuestión de hurgar en la máquina del mundo o en el mundo como máquina y de esperar que la operación informativa se revele como real, que sea ella misma la realidad a la que adaptarse, lo único urgente y de último momento a lo que habrá que prestar atención aun contra nuestra voluntad, si acaso voluntad hubiera.
* * *
Esta época es engañosa, sí: confunde, agota, enferma, empobrece, ensimisma, mata. Pero no miente, no es hipócrita; incluso se diría, aunque parezca una contradicción, que es literal o que fuerza a la literalidad. La sustitución del qué está pasando –aunque desprovista de hechos y saturada de opiniones– por el qué nos está pasando tiene un lugar de privilegio en la repetición exasperante de cierto modo actual de componer micronarrativas. La reconocida y citada frase de Nietzsche “No hay hechos, solo interpretaciones”, escrita en 1886, cobra en estos tiempos una nueva vitalidad para subrayar, indebidamente, la supremacía de la subjetividad individual por sobre la existencia fáctica. Recuérdese, sin embargo, que para el filósofo esa frase denotaba una doble crítica: una hacia el positivismo imperante en su tiempo, la otra hacia la excesiva centralidad del sujeto.
* * *
En la superficie de la mirada nace una humilde suposición: la escena es dolorosa, trágica, visceralmente enojosa, crítica, enfermiza, destructiva, injusta, desigual; provoca a la vez ira, desconsuelo, indiferencia, disimulo, abusos, proteccionismo, deseos de salvación, conmiseración, desesperación, toma de conciencia, encogimiento de hombros. Sin embargo, no hay aquí una opción por la compasión hacia la debilidad ni por la abnegación como virtud propia, tal como pareció y parece operar en el cristianismo y, como ya lo señalara Nietzsche, “Con la compasión, la vida es negada y se hace más digna de ser negada; la compasión es la práctica del nihilismo” (2014, p. 15). En principio parece ser un juego acotado entre el ver y el no ver, entre atender y desatender, entre acudir o retirarse, entre la acción y la inacción, entre la realidad y la ficción. Como si el ver produjese una suerte de perturbación cuyas consecuencias pueden ser el abrigo, la política, una conversación o bien dejar de ver que es otra forma de hacer política. Hay quienes saben bien cómo anular la distancia o hacen de esa distancia una cuestión de proximidad y no de asimetrías; quienes consideran que entrar en relación es entrar en la afección y que la afección es cuestión de un arte particular y no de una técnica: un arte complejo y nunca solidificado, que cambia con cada vínculo, que se mueve con el movimiento, que se encuentra y desencuentra en el mirar la mirada. Luego, poco a poco, con el ejercicio paciente y pasional del que solo son capaces la disponibilidad y la atención –estar disponible, estar atento–, encontrarse con los propios límites, con esas fronteras en apariencia indelebles, absurdas, históricas, frente a las cuales no cabe sino reelaborar los prejuicios que componen nuestra vida y nuestro mundo con fuerza de ley.
* * *
Una de las grandes mutaciones de estos tiempos ocurre en virtud de la sustitución del aquí en ahora o, dicho de otra manera, del hacer-ahora pero no del aquí-estar, pues el lugar, el territorio, está arrasado o pareciera ser incierto o es una nube o, más directamente, asfixiante. Se está próximo a lo más remoto y alejado por completo de lo más cercano, con infaustas consecuencias para la comunidad, la vida pública o la vida en común, como lo predijera Paulo Virilio: “El hecho de estar más cerca del que está lejos que del que se encuentra al lado de uno es un fenómeno de disolución política de la especie humana” (1988, p. 48).
* * *
Daría la impresión de que el mundo y la vida se han transformado en un telenoticiero o en la expansión absoluta de una industria mediática y de entretenimiento, y que solo somos o podemos ser en tanto y en cuanto receptores o productores, y abocarnos exclusivamente a comentar las noticias de las últimas veinticuatro horas, y a ser usuarios de esta u otra tecnología, de esta u otra plataforma. Como si solo pudiésemos utilizar el lenguaje para una conversación cuyo guion está escrito desde antes y no por nosotros mismos, tal como resulta ser hoy la fascinación que despiertan los chats y escrituras derivadas de la inteligencia artificial. Reclamar otro mundo y otra vida pareciera ser un pecado original imperdonable. Claro que todo duele y claro está que también hay paisajes de belleza, de veracidad, de bondad, de responsabilidad. Dolor y amor no son contradictorios ni tampoco resumen toda la experiencia y toda la existencia de lo humano, como tampoco lo hacen la opulencia y la pobreza o la tristeza y la felicidad. Ofrecer, dar, donar la experiencia de la narración y la escritura no exime de su valoración. Pero sí pide a gritos que no sea condenada de antemano, porque sí, porque solo hay que hablar, escribir, hacer o pensar en cierto modo o subordinados a un determinado formato, el más actual, el último. Porque está lo urgente de lo real, por supuesto, y también está la decisiva permanencia de la sensibilidad y no solo la natural fatalidad del progreso hacia adelante.
* * *