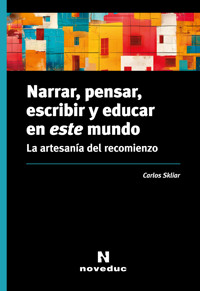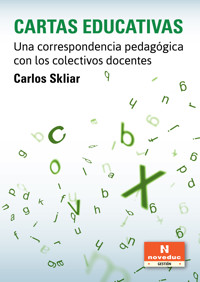Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fundación La Hendija
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los mares de la infancia es un libro de relatos breves, treinta y tres pequeñas historias a través de las cuales personas de diferentes edades van descubriendo lo que ignoran e ignoran lo que descubren, en un permanente estado de sorpresa, desconcierto y fragilidad. Hay aquí niñas y niños que no quieren ser interrumpidas en su infancia e insisten en ver el mundo como un claroscuro apasionante; adultos titubeantes que equivocan sus rápidas apreciaciones y naufragan en sus torpes justificaciones; ancianas y ancianos que persiguen la quimera de un instante más para sus vidas. El relato que da título a este libro, se pregunta si la vida es cuando se va hacia el mar, cuando el mar viene hacia uno, o en medio de un vaivén a veces cadencioso y otras veces doloroso. Escrito en un lenguaje de zozobra, errático, e ignorando de antemano los desenlaces de cada mínima historia, Los mares de la infancia da a sus posibles lectores la experiencia de una memoria-niña que persiste, desafiando débilmente el paso del tiempo, en su mirada ancestral.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tenemos libros de Trabajo Social, Educación, Psicología, Salud Mental, Filosofía, Literatura.
Consúltanos por otros títulos y por publicaciones.
Estamos ubicados en Ayacucho 649, Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Teléfono: +54 9 343 4381539
email: [email protected]
Facebook: Editorial Fundación La Hendija
Instagram: editorial_lahendija
Encontrá libros de los temas que buscás en:
web: editorial.lahendija.org.ar
Podés conseguir nuestros libros en ebook en todas las tiendas del mundo
Si comprás este ebook déjanos tu comentario en la tienda donde lo compraste, nos ayuda a seguir visibilizando nuestro trabajo.
¡Gracias!
Los mares de la infancia
(relatos)
Los mares de la infancia
(relatos)
Carlos Skliar
Skliar, Carlos
Los mares de la infancia / Carlos Skliar. - 1a ed. - Paraná : Editorial Fundación La Hendija, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8472-13-3
1. Relatos. 2. Literatura. I. Título.
CDD 808.883
Primera edición en formato digital:
Invierno de 2021
I.S.B.N.: 978-987-8472-13-3
© por Fundación La Hendija
Gualeguaychú 171 (C.P.3100)
Paraná. Provincia de Entre Ríos.
República Argentina.
Tel:(0054) 0343-4242558
e-mail: [email protected],[email protected]
www.lahendija.org.ar
Diagramación: Martín Calvo
Obra de tapa: Geraldine Schroeder
Digitalización: Proyecto451
I.S.B.N.: 978-987-8472-13-3
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723
Índice de contenidos
Portada
El camino hacia el lago
Paseo al correo
Una despedida sin fin
No pude sonsacarle una palabra
Yo no lo rompí
Testimonio
La suerte de ese hombre
Anunciarse antes de entrar
Broadway, año 1923
La sutura imposible
Preferirían no hacerlo
Plenitud y planicie
Temblor de tren
No todo está a la venta
No mentirás
Todo deseo es húmedo
El regreso de la partida
Irse, antes de que llegue la noche
No me interrumpas
Declaración del ardor
Un cambio innecesario
La extrañeza de las imágenes
El diluvio anterior
Un signo sobre la arena
La llaga de la mendicidad
Esa palabra
Un golpe, o quizá dos
Un hombre sin atributos
Sonrisa en el zapato
Los mares de la infancia
El peso de la mariposa
Conversaciones imposibles
El camino hacia el lago
Aquellos días la nieve se había vuelto una presencia permanente, un manto impiadoso que recubría los suelos y los techos del poblado; todavía era posible recorrer con prisa los pasadizos de la vecindad en horas del mediodía, y los perfiles de los ventanales se ensanchaban hasta tal punto que parecían gruesas fortalezas de vitrales claros que reflejaban la única y precisa hora de luz circular en que las personas se apreciaban por sus siluetas más que por sus dimensiones.
Incluso los pájaros permanecían guarnecidos en las oquedades de los árboles que aún conservaban zonas verdes, todavía no hundidas en el misterio de unos suelos que nadie recordaba qué contenían ni hacia dónde conducían.
El lago, a cuyos pies se erguían pequeñas casas de solitarios y sedentarios, ya no estaba hecho de agua sino de la misma tonalidad enceguecedora que la tierra.
El anciano lo había comentado sin mayores rodeos unos días antes: no podría soportar demasiado tiempo más de reclusión, la vida no podría continuar así, él confinado, exiliado no por voluntad propia sino por la pereza ajena de unos hijos que se habían marchado en el verano y prometieron regresar en el invierno.
El tiempo era tan inclemente que el viejo notaba la intemperie incluso debajo de sus párpados, la calefacción no era suficiente para esos días en que la noche volvía sin haberse ido del todo, los pocos libros ya habían sido leídos nuevamente, la radio exhalaba noticias de un mundo insoportable, y no había nada para hacer salvo buscar la bebida blanca y tragarla como si fuera la poca sangre que aún restaba.
Los días no pasaban: se estancaban como rituales de la muerte apenas entrecortados por labios que sangraban de frío, y una lejana humareda de un fuego encendido cada vez a horas más tempranas anunciaba la inminencia de la poca comida hecha siempre de col y de patatas.
El olor de la tarde era insulso, como si nadie viniera a conversar o como si el musgo atrapado entre las piedras se hubiera consumido bajo el peso indolente de la gravedad de la sombra. Y la noche lo era todo: principio y fin, sin medianías.
El anciano pensaba demasiado, ¿qué otra cosa podía hacer si su cuerpo había sido abandonado sobre una silla de ruedas y la superficie que podía recorrer no iba más allá de la cocina y el cuarto? A esa edad, sus ideas no eran muchas ni variadas, pero la intensidad y la extensión anquilosada de la muerte se repetían monocordes como heridas expuestas al ritmo gutural de un viento estrepitoso que atravesaba la aldea, más preciso que un reloj de cuerdas, a las siete de la tarde.
Fue mucho tiempo después, incluso cuando el cielo ya se había saturado por el gris y tornado algo más violácea la estación del tiempo, cuando vieron que aunque las huellas no eran nítidas dejaban entrever con claridad una única y larga pisada, sigilosa y recta, a lo largo de siete metros, como un deslizamiento que mostraba, tímidamente, el inefable trayecto de ida sin regreso desde la puerta de la casa del anciano hacia el fondo de un lago todavía enmascarado por la niebla.
Paseo al correo
El hombre avanzaba muy lentamente desde su casa hasta el correo postal de la esquina, que estaba a cargo de una mujer que trabajaba sola y muy despaciosamente en la clasificación de correspondencias y remisión de cartas, que atendía sin ninguna prisa a los clientes quienes, por lo general, concurrían para enviar telegramas de renuncias a sus empleos o para recibir cédulas de notificación de despidos laborales.
La tienda, estrecha y oscura, con carteles amarillentos de niños y niñas buscadas, era un resabio de la época en que allí mismo se prodigaban jóvenes que enviaban cartas de amor a prometidas de otros pueblos, padres e hijos que esperaban con impaciencia la edición de nuevos sellos de colección, y un conjunto indefinido de señores y señoras que tramitaban giros postales para enviar dinero a familiares desperdigados por otras ciudades del país.
Desde hace tiempo que el correo se había transformado en una agencia de malas noticias, porque las buenas ya casi no existían o no eran importantes, y porque recrudecía aquella sensación según la cual ya no había nada interesante ni largo para decir a través de las cartas, y el mundo se reducía a un intercambio de mensajes rápidos, utilitarios y urgentes.
El hombre se sentaba siempre en el centro exacto de la tercera hilera de asientos y aguardaba pacientemente su turno, que la mujer solía anunciar con voz ronca y abierta, como si se tratara de un número ganador de la lotería o, en los días primaverales, de un verso de soneto recién escrito. No le quitaba los ojos de encima, le fascinaba ver cómo la mujer mutaba su rostro serio hacia una sonrisa plácida en el breve camino que separaba al nuevo cliente del mostrador; admiraba las innúmeras posibilidades que le ofrecía a cada una de las personas como mejor opción para sus necesidades; apreciaba ese cabello ensortijado que daba marco a una tez blanquísima, sus ojos almendrados, las arrugas que nacían a los costados de los labios y recalaban al borde de la nariz pequeña, el traje entallado, alisado, impecable, y suspiraba por sus manos de dedos alargados y resueltos a la hora de sellar un sobre o una encomienda o desestimar un inválido reclamo.
El hombre aguardaba ser llamado, pero en verdad gozaba plenamente de esos instantes previos en que veía esa sucesión de hombres y mujeres de todas las edades siendo atendidos con elegancia, a los que la mujer dedicaba minutos tras minutos, como si se tratara de una vocación por escuchar y no por despachar.
Durante esos breves momentos, él creía encontrar allí una suerte de paraíso perdido: la conversación, cierta discreción, la solución a los problemas mediando poquísimo dinero y, sobre todo, esas pausas provocadas por las dudas, el volver a preguntar, el posible y dilatado desenlace.
Pero lo que más adoraba era la calma apacible con que la mujer reordenaba su mínimo escritorio antes del próximo llamado, el trapo apenas humedecido con el que corregía los desvíos de la tinta derramada, el pañuelo claro con el que se secaba las manos, el reordenamiento de los lápices, la cinta adhesiva, los papeles apilados con una prolijidad desmesurada.
Le fascinaba, además, ver a los niños que acompañaban a sus madres o sus padres, intentando trepar hasta la altura del escritorio y situarse cara a cara frente a la mujer, sosteniéndose en puntas de pie para descubrir un universo hasta allí ignorado: el reino de los objetos que formaban parte de un presente y un pasado, como si se tratase de la última oportunidad para apreciar esas cosas que luego formarían parte del olvido, de negocios de segunda mano, o de los escasos museos.
Cuando llegaba su turno parecía despertar de un letargo.
Esa voz lo convocaba con una tonalidad que le parecía especialmente dirigida a él, como si lo llamaran por su nombre, con un timbre que sonaba ceremonial a la vez que secreto. Daba sus pasos desde la tercera fila hasta la ventanilla recordando algo parecido a una tienda de juguetes, y preparaba su voz como quien está a punto de confesar, al fin, la frase más importante del día o de la vida.
Al llegar al umbral de la ventanilla y tocar con su cuerpo esa separación rigurosa e indigna entre él y la mujer, el hombre acomodaba su corbata raída, carraspeaba, colocaba sus dos manos sobre la mesa, la miraba con sus mejores ojos –extensos, atrevidos–, sentía un rubor que lo recorría desde la espalda hasta las sienes, le dedicaba el mejor buenos días del que era capaz, sonoro, intenso, duradero, y se daba la vuelta para reemprender el camino a casa, sin más, sin ningún trámite de por medio, sin siquiera esperar la respuesta de la mujer, sin necesitarla, con esa extraña y venturosa alegría que sólo es posible comprender cuando alguien es niño, hombre y anciano a la vez.
Una despedida sin fin
Aquello que había escuchado la tarde en que nos despedimos no era, entonces, lo que habías dicho de verdad. Qué pena. Era una tarde preciosa, la recuerdo, con unos nubarrones violetas apostados a los costados del horizonte y un sol tímido, aquietado por la bruma de un cielo que a los pocos minutos cubriría la ciudad de una suerte de manto grisáceo, espeso, como si se tratara de una fina capa sobre una vestimenta demasiado estrecha. Ya han pasado veintiún años, siete meses, doce días. No sé cómo esta correspondencia ha llegado hasta aquí, aunque es cierto que en estos tiempos no me he movido demasiado, y que prácticamente permanecí inerte, como una suerte de impericia para seguir adelante. Aquí ha sido mi único lugar, inalterable, inmóvil como una estatua de espaldas en un parque deshabitado. Y tu carta me dice ahora que lo que habías dicho no fue que nuestra vida era imposible sino imprevisible. Yo escuché que era imposible, no imprevisible. No sé por qué quise oír esa palabra y desoí la otra. Quizá porque ignoraba el significado de imprevisibilidad y no tuve ni paciencia ni fuerza para buscarlo. En todo caso me pareció percibir que imposible