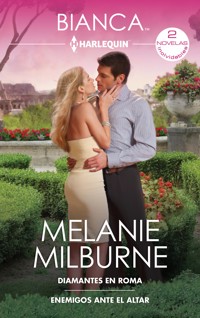2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¡Aquel era el compromiso más sorprendente del siglo! Se comentaba que la chica mala del momento, la célebre Aiesha Adams, había hecho propósito de enmienda. Fuentes internas aseguraban que se hallaba recluida en la campiña escocesa y acababa de comprometerse con el atractivo aristócrata James Challender. Perseguida por su desgraciado pasado, Aiesha escondía un alma romántica bajo su fachada de dura y rebelde. ¿Pero qué había ocurrido para que acabara comprometiéndose con su acérrimo enemigo? Aislados por la nieve en una mansión de las Tierras Altas, a Aiesha y James no les iba a quedar más remedio que empezar a conocerse…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Melanie Milburne
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Cautiva de nadie, n.º 2341 - octubre 2014
Título original: At No Man’s Command
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4853-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Publicidad
Capítulo 1
Aiesha llevaba una semana en Lochbannon sin que la prensa se hubiera hecho eco de su paradero. Y es que, ¿a quién se le ocurriría buscarla en las Highlands escocesas, en casa de la mujer cuyo matrimonio había destrozado diez años atrás?
Era el escondite perfecto, y el hecho de que Louise Challender se hubiera ausentado para visitar a una amiga enferma significaba que Aiesha había tenido la casa a su disposición durante el último par de días. Además, estando como estaban, en lo más crudo del invierno, no había ni un ama de llaves o un jardinero que perturbara su tranquilidad. Una gozada.
Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y respiró el aire helado al tiempo que comenzaban a caer copos de nieve. El roce de cada uno de ellos era como una caricia sobre su piel. Comparado con la atmósfera viciada y el ruido incesante de Las Vegas, el aire gélido y sereno de las Highlands era como un elixir que devolvía el entusiasmo a sus agotados sentidos.
Estar sola en aquel lugar donde nadie podía encontrarla le permitía abandonar el escenario y deshacerse del disfraz de vedette en Las Vegas. Allí podía borrar de su rostro la expresión de vampiresa seductora, la que anunciaba a los cuatro vientos que estaba feliz de cantar en un club nocturno porque las propinas eran estupendas y disponía de mañanas libres para ir de compras, tenderse junto a la piscina y someterse a sesiones de bronceado instantáneo.
Allí, en las Highlands, podía relajarse, organizar sus pensamientos, entrar en contacto con la naturaleza, replantearse sus sueños… Lo único que empañaba su felicidad era la perra. A Aiesha no le importaba encargarse de los gatos, unos animales bastante fáciles de cuidar. Bastaba con llenarles el bol de pienso y limpiarles la cubeta de arena, si la tenían. No tenía que acariciarlos ni hacerse su amiga. La mayoría de los gatos eran bastante distantes, algo que a ella le parecía estupendo. Los perros eran diferentes: querían arrimarse, hacerse amigos tuyos, quererte, saber que contigo estaban seguros.
Aiesha miró los límpidos ojos marrones de la perra perdiguera que, sentada a sus pies con devoción de esclava, restregaba la cola contra el manto de nieve.
El recuerdo de otro par de confiados ojos marrones se le clavó en el corazón. Unos ojos que, a pesar de los años que habían pasado, seguían atormentándola. Se subió la manga del abrigo y miró la cara oculta de su muñeca, donde la tinta azul y roja de su tatuaje le recordaba de manera vívida y permanente que había sido incapaz de proteger a su único y mejor amigo. Aiesha tragó el nudo de culpabilidad que se le había formado en la garganta y miró a la perra con el ceño fruncido.
–¿Por qué no sales sola a pasear? Cualquiera diría que necesitas que te enseñe el camino –ahuyentó al animal con un gesto de la mano–. Venga, vete a perseguir un conejo, una comadreja o lo que sea.
La perra continuó mirándola sin pestañear, y emitió un pequeño gemido que parecía decirle: «Ven a jugar conmigo». Aiesha suspiró con resignación y echó a andar en dirección al bosque.
–Venga, chucho estúpido. Pero iremos solo hasta el río. Parece que la nieve va a cuajar esta noche.
James Challender atravesó las verjas de hierro forjado de Lochbannon, que estaban cubiertas de nieve. La aislada finca era espectacular en cualquier estación del año, pero en invierno se convertía en el país de las maravillas. La mansión gótica, con sus torreones y chapiteles, parecía sacada de un cuento de hadas. Detrás, el tupido bosque estaba cubierto de una nieve pura y blanca, y el aire era tan frío y cortante que le quemaba la nariz al respirar.
Las luces de la casa estaban encendidas, lo que significaba que la señora McBain, el ama de llaves, había pospuesto amablemente sus vacaciones para cuidar de Bonnie mientras su madre visitaba a su amiga, que había sufrido un accidente en el desierto australiano. James se había ofrecido a ocuparse del animal, pero su madre le había enviado un apresurado mensaje de texto antes de subir al avión en el que insistía en que todo estaba organizado y no tenía por qué preocuparse. No entendía por qué su madre no llevaba a la perra a una residencia canina, como hacía todo el mundo. Se lo podía permitir. Él se había asegurado de que no le faltara de nada desde que se divorció de su padre.
Lochbannon era un poco grande para una mujer madura y soltera con un perro y unos cuantos sirvientes por toda compañía, pero él había querido darle a su madre un refugio, un lugar que no tuviera nada que ver con la vida que había llevado en el pasado como esposa de Clifford Challender.
Aunque insistió en que la finca estuviera a nombre de su madre, a James le gustaba pasar de vez en cuando una semana en las Highlands y escapar así del ajetreo londinense. Por eso había decidido subir, a pesar de la insistencia de su madre en que la perra estaría bien cuidada.
Era el único lugar en el que podía trabajar sin distracciones. Una semana allí equivalía a un mes en su oficina de Londres. Le gustaban la paz y la tranquilidad que le aportaba estar solo.
Allí podía relajarse, pensar, sacudir de su mente las preocupaciones inherentes a la dirección de una empresa que todavía se estaba resintiendo de la mala gestión de su padre.
Lochbannon era uno de los pocos lugares en los que podía escapar de la intrusión de los medios de comunicación. Las repercusiones de la vida disoluta de su progenitor se habían extendido a su propia vida como una mancha indeleble. Los reporteros estaban siempre tratando de encontrar algo escandaloso en su vida que demostrara su teoría: «De tal palo, tal astilla».
Oyó los ladridos de bienvenida de Bonnie antes de apagar el motor. Caminó sonriente hasta la puerta principal. Había algo confortable y acogedor en el entusiasta recibimiento canino.
La puerta se abrió antes de que tuviera tiempo de meter la llave en la cerradura. Un par de parpadeantes ojos grises le miraron sorprendidos e indignados al mismo tiempo.
–¿Qué demonios haces aquí?
James apartó la mano de la puerta y se quedó inmóvil, como si la nieve que caía tras él lo hubiera congelado. Aiesha Adams. La Aiesha Adams de pésima reputación, belleza letal, atractivo imposible e indómito comportamiento, en persona.
–Me has quitado la pregunta de la boca –le espetó él cuando recuperó el habla.
A primera vista, su aspecto no tenía nada de excepcional. Vestida con un chándal holgado y sin maquillaje, parecía una chica normal y corriente. Pelo color castaño ni corto ni largo, ni liso ni rizado. Una piel despejada y sin arrugas, con tan solo un par de diminutas cicatrices –producto probablemente de la varicela o de un grano infectado–, una en la parte izquierda de la frente y la otra bajo el pómulo derecho. De altura media y complexión delgada, algo fruto de unos buenos genes más que de disciplina personal, en opinión de James.
Durante unos instantes, le pareció que volvía a tener quince años. Pero, al mirarla más detenidamente, advirtió el extraño y perturbador color de sus ojos, que le confería una mirada ahumada, tormentosa, llena de sombras. La forma de su boca tenía la capacidad de dejar a los hombres sin palabras: era suculenta como una fruta madura, puro pecado. Sus labios carnosos y juveniles estaban tan perfectamente delineados que dolía físicamente verlos y no tocarlos.
¿Qué estaba haciendo allí? ¿Habría entrado por la fuerza? ¿Qué ocurriría si alguien descubriera que estaba allí… con él? El corazón de James se aceleró, desbocado. ¿Y si se enteraba la prensa? ¿Y si llegaba a oídos de Phoebe?
Aiesha alzó la barbilla en un gesto que James conocía muy bien y que parecía decir: «No te pases ni un pelo». Su postura transformó su cuerpo de colegiala en el de una lagarta tórrida y desafiante.
–Me ha invitado tu madre.
¿Su madre? James frunció tanto el ceño que empezó a dolerle la frente. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Su madre no había mencionado a Aiesha en su mensaje de texto. ¿Y por qué iba a invitar a la chica que tanto dolor le había causado en el pasado? No tenía sentido.
–Un detalle por su parte dadas las circunstancias, ¿no te parece? –preguntó–. ¿Ha guardado bajo llave la plata y las joyas?
Aiesha le lanzó una mirada punzante.
–¿Has venido con alguien?
–No me gusta repetirme, pero me has vuelto a quitar las palabras de la boca.
James cerró la puerta para escapar del gélido aire y, al hacerlo, quedaron envueltos en un ambiente silencioso y demasiado íntimo. Estar en la intimidad con Aiesha Adams era peligroso, fuera cual fuera el sentido que se le diera a la palabra intimidad. No quería ni pensar en ello. Si ya era dañino para su reputación que ambos estuvieran en el mismo país, qué decir de estar solos en la misma casa.
Ella rezumaba sex-appeal. Lo llevaba encima, como si fuera un abriguillo que pudiera ponerse y quitarse cuando le viniera en gana. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de seducción. ¿Cuántos hombres habrían caído por ese elástico cuerpo y esa boca de Lolita? Incluso con esa mirada de furia y la barbilla levantada seguía pareciendo una gatita seductora. James sintió la sangre golpeándole las venas y una estremecedora e inoportuna excitación.
Se agachó para acariciar las orejas de Bonnie con el fin de distraerse, y la perra lo recompensó con un gemido y un lametón. Por lo menos alguien estaba contento de verlo.
–¿Te ha seguido alguien hasta aquí? –preguntó Aiesha–. ¿Periodistas? ¿Alguien?
James se enderezó y le lanzó una mirada sardónica.
–¿Estamos escapando de otro escándalo?
Ella apretó los labios y lo miró con el desprecio de siempre.
–No te hagas la tonta. Lo han publicado en todas partes.
¿Habría alguien que no lo supiera? La noticia de su aventura con un político casado norteamericano se había transmitido de manera viral. James lo había ignorado deliberadamente o, al menos, lo había intentado. Pero un reportero sin escrúpulos había sacado a la luz el papel que Aiesha tuvo en la ruptura del matrimonio de sus padres. Solo habían sido dos líneas, que ni siquiera habían publicado todos los medios, pero el disgusto y la vergüenza que él había tratado de olvidar durante los últimos diez años volvían ahora con más virulencia.
¿Qué otra cosa podía esperar? Aiesha era una criatura indomable que atraía el escándalo, y así había sido desde el momento en que su madre la llevó al hogar familiar, rescatándola de las calles de Londres cuando la chica se fugó de casa siendo adolescente. Era una golfilla descarada dispuesta a causar problemas incluso a aquellos que trataban de ayudarla. Su madre ya había sufrido en sus carnes las consecuencias de la conducta vergonzosa de Aiesha, de ahí su perplejidad ante el hecho de que le hubiera permitido quedarse en su casa. ¿Por qué habría invitado su madre a una chica sin escrúpulos que, no contenta con robarle las joyas familiares, había intentado también birlarle el marido?
James se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero del recibidor.
–Por lo que veo, los hombres casados son tu debilidad.
Sintió la mirada gris clavándosele entre los omoplatos y de pronto se le aceleró el pulso. Le excitaba ponerla nerviosa. Él era la única persona ante la cual ella no podía ocultar su verdadero yo. Era un auténtico camaleón que cambiaba de aspecto en función de sus intereses. Cuando le convenía desplegaba todos sus encantos, engatusaba a su siguiente víctima y se deleitaba en el juego de hacerse con otro corazón… y otra cartera.
Pero él era inmune. Le había visto el plumero desde el principio. Por más que hubiera conseguido deshacerse de su acento del este de Londres y de la ropa de grandes almacenes, por dentro seguía siendo una carterista cuyo objetivo era medrar en la vida a base de acostarse con quien fuera. Su última víctima era un senador americano cuya carrera y matrimonio se estaban desmoronando en consecuencia. La prensa había captado el momento en que Aiesha salía de la habitación que el senador ocupaba en un hotel de Las Vegas donde ella cantaba por las noches.
–Nadie debe saber que estoy aquí –dijo–. ¿Me entiendes? Nadie.
James dispuso cuidadosamente las mangas del abrigo y se dio la vuelta. Ella siguió mirándolo con odio, pero había algo más en sus ojos. ¿Incertidumbre, o tal vez miedo? Fuera lo que fuera, se apresuró a disimularlo. Alzó la barbilla y frunció sus carnosos labios.
A James siempre le había fascinado esa boca jugosa y deseable. Una boca hecha para el sexo, la seducción y el pecado. Casi le pareció sentir esos labios cerrándose sobre su piel, lo que le provocó un temblor en las rodillas. Sofocando un traicionero estremecimiento de deseo, se obligó a dejar de pensar en su boca, en su cuerpo y en la lascivia que ardía en su interior.
–Nadie te va a encontrar aquí porque te vas a marchar.
Ella lo siguió al cuarto de estar. Sus pies descalzos se deslizaban por la alfombra persa, que amortiguaba sus pisadas de leona al acecho.
–No puedes echarme. Esta casa es de tu madre, no tuya.
Cruzó los brazos a la altura del pecho, ofreciendo el mismo aspecto de adolescente resentida y malhumorada de hacía una década. Solo que ahora tenía veinticinco años.
Él la miró de arriba abajo, sin prisa, como si inspeccionara un artículo barato y de mal gusto que no tenía la más mínima intención de comprar.
–Haz las maletas y sal de aquí.
Ella entornó los ojos como una gata salvaje enfrentándose a un lobo.
–No pienso marcharme.
A James le hirvió la sangre en las venas y sintió en las ingles los rescoldos de un fuego que nunca había llegado a apagarse. Se odió a sí mismo por ello. Era una muestra de debilidad que le reducía a la altura de un animal salvaje sin otro instinto que el de aparearse con la primera hembra dispuesta y disponible. Pero él no estaba cortado por el mismo patrón barato que su padre. Él era capaz de controlar sus impulsos. Aiesha había tratado de seducirlo hacía diez años, pero no había mordido el anzuelo. Y tampoco iba a hacerlo ahora.
–Estoy esperando a alguien –anunció.
–¿Quién?
–La mujer con la que voy a casarme viene a pasar el fin de semana. Y tú sobras.
Ella soltó una estruendosa carcajada e incluso se sujetó los costados como si lo que acababa de oír fuera el chiste más divertido que jamás le hubieran contado.
–¿Me estás diciendo que le has pedido matrimonio a esa heredera estirada y engreída que no hace otra cosa que gastarse el dinero de papá en la High Street?
James rechinó los dientes con tanta fuerza que temió que se pasaría el resto de su vida comiendo con pajita.
–Phoebe patrocina varias organizaciones benéficas famosas.
Aiesha seguía con la risa tonta de colegiala traviesa y James se puso tenso. Qué típico de ella carcajearse de la decisión más importante de su vida. Había escogido a su futura esposa tras pensarlo mucho. Phoebe Trentonfield tenía dinero propio, lo que le aseguraba que no era una cazafortunas. Encontrar una novia que lo quisiera por su persona y no por su dinero era algo que le había resultado muy difícil a lo largo de su vida adulta. Era la primera condición que buscaba en una mujer. Tenía treinta y tres años y quería establecerse, crear un hogar estable como el que había creído tener hasta que las aventuras de su padre salieron a la luz. Quería que su madre disfrutara de la experiencia de ser abuela. Quería una mujer que se contentara con desempeñar el papel de esposa tradicional mientras él se dedicaba a reconstruir el imperio Challender que su padre había dilapidado alocadamente. Deseaba una vida estable y previsible, sin caos ni escándalos. Su padre era impulsivo, pero él no. Él sabía lo que quería y contaba con la determinación y la fuerza de voluntad para conseguirlo y conservarlo.
Aiesha lo aguijoneó con la mirada.
–¿Qué va a decir cuando descubra que estás aquí conmigo?
–No va a descubrir nada porque tú te vas a largar a primera hora de la mañana.
Ella proyectó hacia delante una de sus caderas, en ademán de modelo, mientras sus labios se combaban en una sonrisa burlona.
–Así que no vas a ser tan malo como para darme una patada en el trasero y lanzarme a la nieve esta noche…
Si por él fuera, la enterraría bajo la nieve a tres metros de profundidad. Así no tendría la tentación de tocarla. Y cuanto menos pensara en su pequeño y curvilíneo trasero, mejor.
¿Cómo se las iba a apañar para sacarla de allí? No podía echarla a esas horas de la noche, con las carreteras tan resbaladizas y peligrosas. Hasta a él le había costado trabajo llegar a la casa desde la carretera. Había un motel en el pueblo de al lado, pero cerraba durante la temporada de invierno. El hotel más cercano estaba a media hora de allí; en esas condiciones meteorológicas, a una hora.
–¿Tiene cadenas tu coche? –preguntó.
–No he venido en coche. Tu madre me recogió en el aeropuerto de Edimburgo.
¿En qué estaba pensando su madre? Aquella situación se volvía más absurda por momentos. No tenía ni idea de que su madre hubiera mantenido el contacto con Aiesha a lo largo de esos años. ¿En qué estaba pensando al meter a la hija del diablo de nuevo en sus vidas?
¿Era todo aquello una trampa? ¿Una broma de mal gusto?
–Está bien, te llevaré de vuelta al aeropuerto a primera hora de la mañana –anunció–. Tus días de cuidadora de casa y perro han terminado.
Ella se le acercó con movimientos seductores y deslizó el dedo por uno de los tendones blanquecinos que se le habían formado al cerrar con fuerza los puños.
–Relájate, James. Estás muy tenso. Si necesitas una válvula de escape para tanta presión… –dijo haciendo aletear sus larguísimas pestañas– no tienes más que llamarme, ¿vale?
James soportó sin desfallecer la sacudida eléctrica que le provocó el roce su piel. Resistió las ganas de mirar su boca, donde la punta de su rosada lengua había dejado un rastro húmedo y brillante. Se prohibió a sí mismo empujarla contra la pared más cercana y dar rienda suelta a su lujuria haciendo lo que siempre había querido hacerle. Cada una de las células de su cuerpo vibraban de deseo y le ponía enfermo sospechar que ella lo sabía.
–Apártate de mi vista, maldita sea.
Sus ojos brillaron, pícaros.
–Me encanta que me hablen en ese tono –dijo impostando un escalofrío que agitó sus senos bajo el jersey–. Me excita muchísimo.
James cerró los puños con tanta fuerza que le dolieron las articulaciones.
–Te quiero lista a las siete. ¿Entendido?
Ella le dedicó otra sonrisa seductora que le abrasó la entrepierna.
–No te desharás de mí tan fácilmente. ¿No has oído el parte meteorológico esta noche?
A James le invadió el pánico. Lo había escuchado en el coche media hora atrás, pero en ese momento le sedujo la idea de quedarse atrapado por la nieve unos días. Así podría dar los últimos retoques a los bocetos del proyecto Sherwood antes de que Phoebe llegara para el fin de semana.
Miró a Aiesha con un odio tan intenso que le ardieron los ojos.
–Lo tenías todo planeado, ¿verdad?
Ella sacudió su melena castaña sobre uno de sus hombros y volvió a soltar una carcajada.
–¿Crees que tengo tanto poder como para manipular el tiempo a mi antojo? Me halagas, James.
Él contuvo el aliento mientras ella avanzaba hacia las escaleras balanceando las caderas. El deseo carnal rugió dentro de su cuerpo, pero no estaba dispuesto a dejarla ganar. Aunque la nieve los dejara atrapados durante un mes, él resistiría. No iba a rendirse ante ella. De ninguna de las maneras.
Capítulo 2
Aiesha se apoyó contra la puerta de su dormitorio y dejó escapar un largo y arrítmico suspiro. Su corazón latían tan agitadamente como una bandera mal atada sometida a los embates de un viento huracanado. Aquello no podía estar ocurriendo.
James Challender era algo más que un imán para la prensa: era pegamento. Allá donde él fuera, los periodistas iban detrás, y con más razón si se habían enterado de su inminente compromiso. Era uno de los solteros de oro de Londres, el partidazo por excelencia. Todas las mujeres de menos de cincuenta años suspiraban por él. Era zalamero y sofisticado, pero carecía de las maneras de playboy de su padre. Era más bien el típico empresario moderno sexy y elegante. En un abrir y cerrar de ojos, su santuario se vería invadido por cientos de periodistas y cámaras entrometidas deseando obtener una primicia.
La encontrarían, la descubrirían y la ridiculizarían.
El escándalo del que había tratado de escapar llamaría directamente a su puerta. El sentimiento de vergüenza al verse en el centro de un asunto tan sórdido no era nuevo para ella. Se había pasado la vida atrayendo escándalos, provocándolos, deleitándose en ellos por la atención que le procuraban y que compensaba la falta de cariño que había sufrido de niña.
Pero se suponía que esa faceta de su vida había terminado. Quería dejarla atrás y seguir adelante con su vida. Se suponía que conocer a Antony Smithson, también conocido como Antony Gregovitch, iba a brindarle su primer gran éxito profesional. La posibilidad de dejar el ambiente de los clubes nocturnos y conseguir el contrato discográfico con el que había soñado desde que de pequeña cantaba, cepillo en mano, frente a un espejo lleno de manchas en un piso de protección oficial. Pero, en lugar de ello, descubrió que no era productor musical. La había mentido desde el momento en que se sentó a escucharla cantar. Empezó a ir todas las noches, hablaba con ella en los descansos, la invitaba a copas, le decía que tenía una voz preciosa y mucho talento. Ella, inocente, se lo creía todo y se deleitaba en las alabanzas.