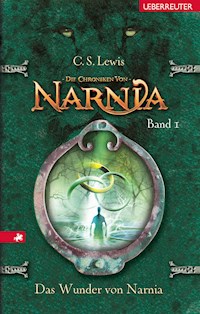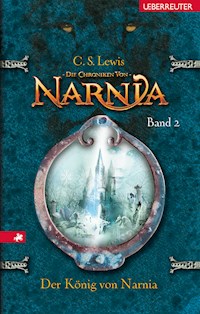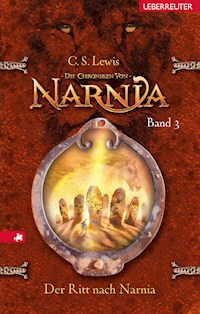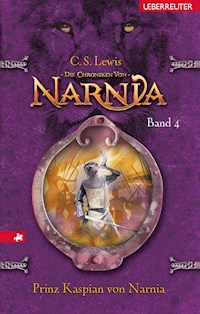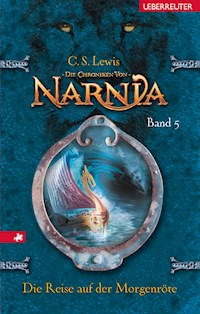Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
Cautivado por la Alegría es la narración autobiográfica que C.S. Lewis escribió para responder a las numerosas peticiones que le llegaron para que relatara su proceso de conversión al cristianismo. Se remonta para ello a su propia infancia, de modo que "cuando llegue explícitamente la crisis espiritual, el lector pueda comprender qué clase de persona me habían hecho mi infancia y adolescencia". Como indica el propio autor, se trata de una historia "insoportablemente personal" que, como ocurre con todo relato verdadero, una vez que se ha comenzado a leer, cuesta trabajo interrumpir su lectura. Es como si el lector asistiera a las investigaciones de un detective que quiere ir al fondo de un "caso" apasionante. Y todo ello presentado con la gracia poética y la fuerza narrativa de uno de los más grandes escritores de habla inglesa del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. S. LEWIS
Cautivado por la Alegría
Título originalSurprised by Joy
© 1955 Curtis Brown, Londres © 2016 Ediciones Encuentro, S.A., Madrid
Traducción Mª Mercedes Lucini
ISBN: 978-84-9920-759-9
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10º - 28043 Madrid - Tel. 91 532 26 07www.ediciones-encuentro.es
A DOM BEDE GRIFFITHS, O.S.B.
PREFACIO
Si escribí este libro fue, por un lado, para responder a las peticiones de que relatase cómo pasé del Ateísmo al Cristianismo y, por otro, para corregir algunas ideas erróneas que parecen haberse difundido. Hasta qué punto mi historia concierne a otros o a mí sólo depende del grado en que otros hayan experimentado lo que yo llamo «Alegría»1. Si este sentimiento es algo común, sería útil estudiarlo más profundamente de lo que (a mi parecer) se ha hecho hasta ahora. Me animé a escribir sobre ello porque he observado que a veces uno menciona lo que suponía que eran sus sentimientos más idiosincrásicos sin admitir que al menos uno de los presentes, cuando no más, pueda responder: «¡Qué dices! ¿Tú también? Siempre creí que sólo me pasaba a mí».
El libro pretende contar la historia de mi conversión, por lo que no es una autobiografía completa, ni mucho menos unas «Confesiones» al estilo de las de san Agustín o las de Rousseau. Esto supone en la práctica que, a medida que va avanzando el relato, se parece menos a una autobiografía. En los primeros capítulos hay que poner unos cimientos firmes para que, cuando llegue explícitamente la crisis espiritual, el lector pueda comprender qué clase de persona me habían hecho mi infancia y adolescencia. Cuando el «mecano» esté completo, me ceñiré estrictamente al asunto, omitiendo cualquier cosa que parezca, llegados a este punto, irrelevante (por muy importante que sea según los parámetros biográficos ordinarios). No creo que así se pierda demasiado; nunca he leído una autobiografía en la que las partes dedicadas a los primeros años no fueran, con mucho, las más interesantes.
Me temo que la historia sea excesivamente subjetiva; es el tipo de obra que jamás he redactado y que probablemente jamás repetiré. Por tanto, he intentado escribir el primer capítulo de tal forma que aquellos que no puedan soportar una historia como ésta vean en seguida por dónde se andan y puedan cerrar el libro habiendo perdido el menor tiempo posible.
I. LOS PRIMEROS AÑOS
Feliz, pero, a fuer de feliz, inseguro. MILTON
Nací en Belfast durante el invierno de 1898; hijo de un notario y de la hija de un pastor protestante. Mis padres sólo tuvieron dos hijos, ambos varones, de los cuales yo era el más pequeño, con unos tres años de diferencia. En nuestra formación se unieron dos tendencias muy distintas. Mi padre pertenecía a la primera generación de su familia que ejercía una carrera. Su abuelo había sido agricultor en Gales; su padre, hombre autodidacta, había empezado su vida como obrero, emigrando a Irlanda, y había terminado como socio de la firma Macilwaine and Lewis, «caldereros, ingenieros y armadores de buques». Mi madre era una Hamilton con muchas generaciones de clérigos, abogados, marinos y otros profesionales a sus espaldas; por parte de su madre, a través de los Warrens, la dinastía llegaba hasta un caballero normando cuyos restos descansan en la abadía de Battle. Las dos familias de las que desciendo eran tan diferentes en su temperamento como en su origen. La familia de mi padre era verdaderamente galesa, sentimental, apasionada y melodramática, fácilmente dada tanto a la ira como a la ternura; hombres que reían y lloraban con facilidad y que no tenían demasiada capacidad para ser felices. Los Hamilton eran una raza más fría. Tenían una mente crítica e irónica y la capacidad de ser felices desarrolladísima; iban derechos a la felicidad, como el viejo avezado va hacia el mejor asiento en un tren. Desde mi más tierna infancia ya era consciente del gran contraste que había entre el cariño alegre y pacífico de mi madre y los altibajos de la vida emocional de mi padre, y esto alimentó en mí, mucho antes de que fuera lo suficientemente mayor como para darle un nombre, una cierta desconfianza o aversión a las emociones como algo desapacible, violento e, incluso, peligroso.
Mis padres, según los cánones de aquel lugar y tiempo, eran gente «culta» o «ilustrada». Mi madre, que había sido una matemática prometedora en su juventud, cursó el Bachillerato en Artes en el Queen’s College de Belfast. Antes de morir me inició tanto en francés como en latín. Era una lectora voraz de buenas novelas y creo que las obras de Meredith y Tolstoi que he heredado las compraron para ella. Los gustos de mi padre eran totalmente distintos. Aficionado a la oratoria, había hablado en tribunas políticas en Inglaterra cuando era joven; si hubiera tenido medios propios seguramente hubiera aspirado a la carrera política. Si su sentido del honor, tan profundo que le hacía ser un Quijote, no le hubiera hecho tan poco dócil, hubiera tenido éxito en este campo, pues tenía muchas de las virtudes necesarias para ser parlamentario: buena presencia, voz potente, una mente rapidísima, elocuencia y memoria. Le entusiasmaban las novelas políticas de Trollope; supongo que al seguir la carrera de Phineas Finn lo que hacía era satisfacer indirectamente sus propios deseos. Le gustaba la poesía siempre que tuviera elementos retóricos o patéticos, o ambos; creo que entre las obras de Shakespeare, Otelo era su favorita. Disfrutaba enormemente con casi todos los autores humorísticos, desde Dickens a W. W. Jacobs, y él mismo era el mejor raconteur que yo haya oído, apenas tenía rival; era el mejor en esta faceta, haciendo todos los personajes por turno con total libertad en el uso de muecas, gestos y pantomimas. Nunca era tan feliz como cuando se encerraba durante una hora, más o menos, con uno o dos de mis tíos para contarse «gracias» (como llamábamos en nuestra familia a las anécdotas). Ni él ni mi madre sintieron la menor atracción por el tipo de literatura a la que me entregué con verdadera devoción en el momento en que pude elegir los libros por mí mismo. Ninguno había prestado atención a las «muelas de los elfos»1. En casa no había ningún volumen de Keats o Shelley, y el de Coleridge nunca lo habían abierto, que yo sepa. Mis padres no tienen ninguna culpa de que yo sea un romántico. De hecho, a mi padre le gustaba Tennyson, pero era el Tennyson de In Memoriam y Locksley Hall. Nunca oí hablar de su Lotus Eaters o de la Morte d’Arthur. Según me dicen, el interés de mi madre por la poesía era nulo.
Además de unos buenos padres, buena comida y un jardín (que entonces me parecía grande) en el que jugar, mi vida empezó con otras dos bendiciones. Una era nuestra niñera, Lizzie Endicott, en la que ni siquiera el preciso recuerdo de la infancia puede descubrir un solo defecto, sólo amabilidad, alegría y sensatez. En aquellos días no se decían tonterías sobre las «niñeras». A través de Lizzie nos sumergimos en el ambiente campesino de County Down. Así, nos desenvolvíamos con soltura en dos mundos sociales totalmente distintos. A esto debo el haberme inmunizado para siempre contra la falsa identificación entre refinamiento y virtud que algunos hacen. Desde antes de lo que puedo recordar, ya había comprendido que ciertos chistes se podían compartir con Lizzie, pero no se podían contar en el salón; y también que Lizzie era simplemente buena, todo lo buena que puede ser una persona.
La otra bendición era mi hermano. Aunque era tres años mayor que yo, nunca me pareció un hermano mayor; fuimos aliados, por no decir confederados, desde el principio. Sin embargo, éramos muy distintos. Nuestros primeros dibujos (y no puedo recordar ninguna época en que no estuviéramos dibujando constantemente) lo revelan. Los suyos eran de barcos, trenes y batallas; los míos, cuando no eran copia de los suyos, eran de los que llamábamos «animales vestidos» (los animales antropomorfizados de la literatura infantil). Su primer cuento (ya que mi hermano me precedió en el paso del dibujo a la escritura) se llamó El joven Rajá. Él ya había tomado la India como «su país»; el mío era «Animalandia». No creo que ninguno de los dibujos que conservo pertenezcan a los seis primeros años de mi vida que ahora estoy describiendo, pero tengo muchos que no pueden ser muy posteriores. Mirándolos, me parece que yo tenía más talento. Desde muy pequeño dibujaba figuras en movimiento que dan la impresión de correr realmente, y la perspectiva es buena. Pero en ninguna parte, ni en el trabajo de mi hermano ni en el mío, hay una sola línea dibujada en obediencia a una idea de belleza, por primitiva que fuese. Hay acción, comedia, invención; pero no hay ni siquiera el germen de un gusto por el diseño, y hay una chocante ignorancia de la forma natural. Los árboles parecen bolas de algodón pinchadas en postes y nada demuestra que ninguno de los dos conociera la forma de las hojas que había en el jardín donde jugábamos casi a diario. Esta ausencia de belleza, ahora que pienso en ello, es una característica de nuestra infancia. Ninguno de los cuadros que colgaban en las paredes de la casa de mi padre atraía nuestra atención y, de hecho, ninguno la merecía. Nunca vimos un edificio bonito, ni podíamos imaginar que un edificio pudiera serlo. Mis primeras experiencias estéticas, si es que lo eran, no fueron de ese tipo; ya eran incurablemente románticas, no formales. Una vez, por aquellos días, mi hermano trajo al cuarto de jugar la tapa de una lata de galletas que había cubierto con musgo y adornado con ramitas y flores para convertirla en un jardín, o en un bosque, de juguete. Ésa fue la primera cosa bella que vi. Lo que no había conseguido el jardín de verdad lo consiguió el de juguete. Me hizo darme cuenta de la naturaleza, no como almacén de formas y colores, sino como algo fresco, húmedo, tierno, exuberante. No creo que me impresionara mucho en aquel momento, pero pronto se convertiría en un recuerdo importante. Mientras viva, mi imagen del Paraíso siempre tendrá algo del jardín de juguete de mi hermano. Y allí estaban a diario lo que llamábamos «las Verdes Colinas», esto es, las faldas de los montes de Castereagh, que veíamos desde las ventanas del cuarto de jugar. No estaban demasiado lejos, pero para unos niños como nosotros eran inaccesibles. Me enseñaron a añorar —Sehnsucht—; me convirtieron, para bien o para mal, en adorador de la Flor Azul, ya antes de cumplir los seis años.
Si las experiencias estéticas fueron escasas, las religiosas no se produjeron jamás. Algunas personas sacan de mis libros la impresión de que fui criado en un puritanismo estricto e intenso, pero es absolutamente falso. Me enseñaban las cosas normales, me hacían rezar mis oraciones y a su debido tiempo me llevaron a la iglesia. Naturalmente, yo acepté lo que se me decía, pero no recuerdo haber puesto mucho interés en ello. Mi padre, lejos de ser especialmente puritano, era muy «elevado» para los cánones de la Iglesia irlandesa del siglo XIX, y su acercamiento a la religión, como a la literatura, era el polo opuesto de lo que más tarde sería el mío. El encanto de la tradición y la belleza literaria de la Biblia y del Libro de Oraciones (a los que yo tomé gusto mucho más tarde) eran su placer natural, y habría sido difícil encontrar un hombre tan inteligente que se ocupara tan poco de metafísicas. De la religión de mi madre apenas puedo decir nada por mi propio recuerdo. Mi infancia no tuvo ningún enfoque hacia el otro mundo. Exceptuando el jardín de juguete y «las Verdes Colinas», ni siquiera fue imaginativa; permanece en mi memoria fundamentalmente como un período de felicidad rutinaria y prosaica y no despierta la nostalgia conmovedora con que contemplo retrospectivamente mi niñez, mucho menos feliz. No es la felicidad habitual, sino la alegría de un momento dado, la que glorifica el pasado.
Hay una única excepción a esta alegría general. Mi primer recuerdo es el terror que me producían ciertos sueños. Es un problema muy común a esa edad; sin embargo, todavía me parece extraño que una infancia mimada y protegida pueda tener tan a menudo una ventana abierta a lo que es poco menos que el Infierno. Mis pesadillas eran de dos clases, unas sobre espectros y otras sobre insectos. Las segundas eran, sin punto de comparación, las peores; todavía hoy preferiría encontrarme con un fantasma antes que con una tarántula. Y todavía hoy casi podría razonarlo y justificar mi fobia. Como me dijo una vez Owen Barfield: «El problema con los insectos es que son como locomotoras francesas, tienen todas las piezas en el exterior». Las piezas, ese es el problema. Sus miembros angulares, sus movimientos espasmódicos, sus ruidos secos, metálicos, todo ello hace pensar en máquinas que han cobrado vida o en vida que ha degenerado a un puro mecanismo. Puedes añadir a esto que en la colmena y en el hormiguero vemos totalmente realizadas las dos cosas que algunos de nosotros tememos para nuestra propia especie, el dominio de la hembra y el dominio de la masa. Quizá valga la pena mencionar un hecho sobre la historia de esta fobia. Mucho más tarde, en mi adolescencia, después de leer Ants, Bees and Wasps de Lubbock, sentí durante algún tiempo un interés por los insectos genuinamente científico. Pronto le vencieron otros estudios; pero mientras duró mi período entomológico, casi desapareció mi miedo, y me inclino a pensar que una curiosidad real y objetiva tendrá generalmente este efecto purificador.
Me temo que los psicólogos no se contentarán con explicar mi miedo a los insectos atendiendo a lo que una generación más simple diagnosticaría como su causa, cierto dibujo horrible en uno de los libros del cuarto de jugar. En él, un niño enanito, una especie de Pulgarcito, estaba sobre una seta y un ciervo volador, mucho más grande que él, lo aterrorizaba desde abajo. Esto ya es bastante malo, pero ahora viene lo peor. Las extremidades delanteras del insecto eran tiras de cartón separadas de la página y se movían sobre un eje. Al manipular un artilugio diabólico en la parte de atrás hacías que se abrieran y cerraran como pinzas: clic-clac, clic-clac; lo veo mientras escribo. Es difícil entender cómo una mujer generalmente tan sensata como era mi madre pudo haber permitido que este horror entrara en el cuarto de jugar. A menos (ahora me asalta la duda), a menos que ese dibujo fuera producto de mi imaginación. Pero no lo creo.
En 1905, cuando tenía siete años, tuvo lugar el primer gran cambio en mi vida. Nos mudamos de casa. Mi padre, supongo que debido a que su situación económica había mejorado, decidió abandonar la casa de campo, casi aislada, en la que yo había nacido, y se construyó otra mucho más grande, más lejos, en lo que entonces era el campo. La «Casa Nueva», como seguimos llamándola durante años, era grande incluso para mi forma actual de ver las cosas; para un niño era mucho más parecida a una ciudad que a una casa. Mi padre, que tenía más capacidad para que le estafaran que ninguna otra persona que yo haya conocido, fue lamentablemente estafado por sus constructores: los desagües estaban mal hechos, las chimeneas estaban mal hechas, se producían corrientes de aire en todas las habitaciones, etc. Pero un niño no se preocupa por nada de esto. Para mí, lo más importante de la mudanza era que se ampliaba el ambiente en el que discurría mi vida. La Casa Nueva es casi el personaje más importante de mi historia. Soy producto de pasillos largos, habitaciones vacías y soleadas, silencios en las habitaciones interiores del piso de arriba, áticos explorados en solitario, ruidos distantes del goteo de las cisternas y cañerías y el sonido del viento bajo los tilos. También de libros sin fin. Mi padre compraba todos los libros que leía y nunca se desprendía de ellos. Había libros en el despacho, libros en el comedor, libros en el cuarto de baño, libros (en dos filas) en la gran estantería del rellano, libros en un dormitorio, libros apilados en columnas que llegaban a la altura de mi hombro en el recinto del depósito de agua del ático, libros de todo tipo que reflejaban cada etapa pasajera de los intereses de mis padres, libros legibles e ilegibles, libros apropiados para un niño y libros en absoluto aconsejables. Yo no tenía nada prohibido. En las interminables tardes de lluvia cogía de los estantes volumen tras volumen. Siempre tuve la certeza de encontrar un libro que fuera nuevo para mí, al igual que un hombre que camina por el campo sabe que va a encontrar una nueva brizna de hierba. ¿Dónde habían estado todos estos libros antes de que viniésemos a la Casa Nueva?; es un problema en el que nunca había pensado antes de ponerme a escribir este párrafo. No tengo ni idea de cuál puede ser la respuesta.
Puertas afuera estaba «el paisaje» por el que, sin duda, se había elegido aquel lugar. Desde la puerta principal se veía, hacia abajo, un vasto campo que llegaba a Belfast Lough y más allá los grandes acantilados de Antrim (Divis, Colin, Cave Hill). Esto era en los días ya lejanos en que Inglaterra dominaba el transporte mundial y Lough estaba lleno de barcos; una delicia para dos niños como nosotros, pero más para mi hermano. El ruido de las sirenas de los vapores por la noche todavía me trae a la mente toda mi niñez. Detrás de la casa, más verdes, bajas y cercanas que los acantilados de Antrim, estaban las colinas de Holywood, pero no fue hasta mucho más tarde cuando les presté atención. Al principio lo que me importaba era el panorama del noroeste; las interminables puestas de sol del verano por detrás de los escollos azules y las rocas alzándose por encima de mi casa. En este ambiente empezaron a producirse una serie de cambios dolorosos.
El primero fue que despacharon a mi hermano enviándolo a un internado, separándolo así de mi lado durante la mayor parte del año. Recuerdo muy bien la inmensa alegría cuando volvía a casa de vacaciones, pero no me acuerdo de que hubiera la correspondiente tristeza cuando se marchaba. Su nueva vida no hizo cambiar nuestras relaciones. Mientras tanto yo continuaba con mi educación en casa; mi madre me enseñaba francés y latín y una institutriz excelente, Annie Harper, todo lo demás. Para mí esta mujer bondadosa y discreta era entonces una pesadilla, pero todo lo que recuerdo me hace ver que era injusto. Era presbiteriana y la primera cosa que puedo recordar que trajese a mi mente el otro mundo con algún realismo fue una lectura bastante larga que intercaló en una ocasión entre sumas y copias. Pero había muchas cosas en las que yo pensaba más. Mi vida real, o lo que el recuerdo me trae como mi vida real, era cada vez más solitaria. En realidad había mucha gente con la que podía hablar: mis padres; mi abuelo Lewis, prematuramente viejo y sordo, que vivía con nosotros; las doncellas, y un jardinero viejo bastante «borrachín». Creo que yo era un charlatán insoportable. Pero la soledad siempre estaba al alcance de mi mano en algún lugar del jardín o de la casa. Ya había aprendido a leer y escribir: tenía montones de cosas que hacer.
Lo que me llevó a escribir fue la extrema torpeza manual que siempre he sufrido. Lo atribuyo a un defecto físico que tanto mi hermano como yo heredamos de nuestro padre: sólo tenemos una articulación en el dedo pulgar. La articulación de arriba (la más cercana a la uña) está ahí, pero es una mera ficción; no la podemos doblar. Pero sea cual sea la causa, la naturaleza me dotó desde mi nacimiento de una incapacidad interior para hacer cualquier cosa. Con un lápiz y una pluma era suficientemente mañoso, y todavía sé hacer un lazo tan perfecto como el de una corbata de pajarita, pero siempre he sido incapaz de aprender a manejar una herramienta, una raqueta, un arma de fuego, unos gemelos o un sacacorchos. Esto fue lo que me obligó a escribir. Tenía muchas ganas de hacer cosas: barcos, casas, motores..., y estropeé muchas cartulinas y tijeras sólo para salir de mis fracasos llorando y sin esperanza. Como último recurso, como pis aller2, acabé escribiendo cuentos; no podía imaginar a qué mundo de felicidad estaba siendo admitido. Puedes hacer más cosas con un castillo en un cuento que con el mejor castillo de cartulina jamás visto en la mesa de un cuarto de jugar.
Pronto exigí una habitación en el ático y la convertí en «mi despacho». Colgué en las paredes dibujos hechos por mí mismo o recortados de revistas navideñas de brillantes colores. Allí guardé mi pluma, el tintero, cuadernos y una caja de pinturas; y allí
¿Cabe a una criatura mayor felicidad que disfrutar la vida en libertad?
Aquí escribí e ilustré, con gran satisfacción, mis primeros cuentos. Intentaban combinar mis dos placeres literarios principales, los «animales vestidos» y los «caballeros armados». El resultado fue que escribí sobre ratones y conejos caballerescos que, con sus cotas de malla, cabalgaban para matar gatos en vez de gigantes. Pero ya había calado en mí el humor del hombre sistemático, el mismo humor inagotable que llevó a Trollope a producir sus Barsetshire. La Animalandia que iniciamos durante las vacaciones, cuando mi hermano estaba en casa, fue una Animalandia moderna. Tenía que tener trenes y barcos de vapor para que la pudiéramos compartir. De ello se derivó que la Animalandia medieval sobre la que yo escribía debía ser el mismo país que en el período anterior; y, por supuesto, ambos períodos tenían que ser perfectamente consecutivos. Esto me llevó del romance a la historiografía; me puse a escribir una historia completa de Animalandia. Aunque todavía existe alguna versión de este instructivo trabajo, no tuve éxito al traerlo a los tiempos modernos; los siglos cuentan con gran cantidad de acontecimientos y todos ellos tienen que salir de la mente del historiador. Pero hay una pincelada en la Historia que todavía recuerdo con orgullo. Las aventuras que llenaban mis cuentos estaban sólo insinuadas y se advertía al lector que podían ser «sólo leyendas». De algún modo, Dios sabe cómo, me daba cuenta, incluso entonces, de que un historiador podría adoptar una actitud crítica hacia el material épico. Desde la historia sólo había un paso hacia la geografía. Pronto hubo un mapa de Animalandia, varios mapas, todos ellos con bastante coherencia. Después tuve que relacionar geográficamente Animalandia con la India de mi hermano y, en consecuencia, la India abandonó su lugar del mundo real. La convertimos en una isla cuya costa norte corría por detrás del Himalaya; rápidamente mi hermano inventó las principales rutas de navegación entre ella y Animalandia. Pronto hubo todo un mundo y un mapa de ese mundo en el que aparecían todos los colores de mi caja de pinturas. Y las zonas de ese mundo que considerábamos nuestras, Animalandia y la India, se fueron habitando con personajes verosímiles.
Muy pocos de los libros que leí en aquel momento se han desvanecido de mi memoria, pero no conservo el mismo cariño hacia todos ellos. Nunca me he sentido inclinado a leer de nuevo el Sir Nigel de Conan Doyle, el primero que trajo a mi mente los «caballeros armados». Todavía menos leería ahora Un Yanki en la Corte del Rey Arturo de Mark Twain, que entonces fue mi única fuente sobre la historia de Arturo, ávidamente leído por los elementos románticos que incluía y con total despreocupación por la ridiculización vulgar que se hacía de ellos. Mejor que éstos era la trilogía de E. Nesbit Five Children and It, The Phoenix and the Wishing Carpety The Amulet. El último fue el que más hizo por mí. Primero, me abrió los ojos a la antigüedad, «al pasado oscuro y al abismo del tiempo». Todavía puedo volver a leerlo con verdadero placer. Uno de mis favoritos fue Gulliver, que leí en una edición íntegra y profusamente ilustrada; y estudié detenidamente una colección casi completa de viejos Punch que había en el despacho de mi padre. Tenniel satisfizo mi pasión por los «animales vestidos» con su Oso Ruso, su León Inglés, su Cocodrilo Egipcio y todos los demás, a la vez que su tratamiento descuidado y superficial de la vegetación confirmaba mis propias deficiencias. Luego llegaron los libros de Beatrix Potter y con ellos, por fin, la belleza.
Ya estará claro que en esta época (a la edad de seis, siete y ocho años) mi vida transcurría totalmente en mi imaginación o, al menos, que las experiencias imaginarias de aquellos años ahora me parecen más importantes que cualquier otra cosa. Así, he pasado por alto unas vacaciones en Normandía (de las que, sin embargo, conservo recuerdos muy claros) como algo sin importancia; si se pudieran extraer de mi pasado, yo podría ser casi exactamente el hombre que soy. Pero la imaginación es un mundo ambiguo y tengo que hacer algunas aclaraciones. Puede significar el mundo del ensueño, del soñar despierto, de la fantasía llena de ilusiones. De eso yo sabía más que suficiente. A menudo me imaginaba a mí mismo causando buena impresión. Pero debo insistir en que esta actividad era totalmente distinta de la invención de Animalandia. Animalandia no era en absoluto una fantasía en este sentido. Yo no era uno de los personajes que contenía. Era su creador, no un candidato a ser admitido en ella. La invención es distinta del ensueño en su misma esencia; si alguno es incapaz de reconocer la diferencia se debe a que no ha experimentado ambas. Cualquiera que lo haya hecho me entenderá. Cuando soñaba despierto me preparaba para ser un loco, cuando dibujaba los mapas y redactaba la crónica de Animalandia me preparaba para ser un novelista. Date cuenta, un novelista, no un poeta. Mi mundo inventado estaba lleno de interés, animación, humor y carácter (para mí); pero en él no había poesía, ni siquiera romance. Era asombrosamente prosaico3. Así, si utilizamos la palabra imaginación en un tercer sentido, el más alto de todos, este mundo inventado no era imaginario. Pero algunas otras experiencias sí lo eran y ahora trataré de explicarlas. Esto lo han hecho mucho mejor Traherne y Wordsworth, pero cada hombre debe contar su propia historia.
La primera es ella misma el recuerdo de un recuerdo. Un día de verano, junto a un grosellero florecido, de repente me asaltó sin avisar, como si surgiera de una distancia no de años sino de siglos, el recuerdo de aquella mañana en la Casa Vieja cuando mi hermano trajo al cuarto de jugar el jardín de juguete. Es difícil encontrar palabras suficientemente expresivas para la sensación que me invadió; la «tremenda dicha» del Edén de Milton (dando a «tremenda» el sentido completo que le daban antiguamente) se acerca un poco a ella. Por supuesto, fue una sensación de deseo; pero deseo ¿de qué?; evidentemente no era de una caja de galletas llena de musgo, ni siquiera de mi propio pasado (aunque aquello entrara en él. ’ Ιουλιαυ ποθω4; y antes de que supiera qué deseaba, el deseo se había ido, toda la visión se había retirado, el mundo volvió a ser vulgar, o agitado solamente por una nostalgia de la nostalgia que acababa de cesar. Había durado un instante y en cierto sentido todo lo demás que me había ocurrido era insignificante comparado con aquello.
El segundo deseo llegó gracias a Squirrel Nutkin; sólo por él, aunque me encantaban todos los libros de Beatrix Potter. Pero el resto eran meramente de entretenimiento; éste te sacudía, era un problema. Me trastornó con lo que sólo puedo describir como la Idea del Otoño. Suena increíble decir que uno puede estar enamorado de una estación, pero es algo parecido a lo que me ocurrió; y, como antes, la experiencia fue de un deseo intenso. Y volvía al libro, no para saciar el deseo (era imposible, ¿cómo se puede poseer el Otoño?) sino para reavivarlo. Y en esta experiencia también hubo la misma sorpresa y la misma sensación de importancia incalculable. Era algo totalmente distinto de la vida ordinaria, incluso del placer ordinario; algo, como se diría ahora, «en otra dimensión».
El tercer deseo vino a través de la poesía. Me había aficionado a la Saga of King Olaf de Longfellow: me aficioné a él de una forma superficial y casual, por su historia y sus ritmos vigorosos. Pero entonces, y totalmente distinto de aquellos placeres, como una voz de las regiones más lejanas, llegó el momento en que, pasando distraídamente las páginas del libro, encontré la traducción en prosa del Tegner’s Drapa y leí
Oí una voz que gritaba. Balder el hermoso está muerto, está muerto.
Yo no sabía nada de Balder; pero instantáneamente fui elevado a amplias regiones de cielo nórdico y deseé con una intensidad enfermiza algo indescriptible (sólo puedo decir que es frío, amplio, violento, pálido y lejano), y luego, como en los otros ejemplos, me encontré en el mismo instante fuera de aquel deseo y deseando volver a él.
El lector que no encuentre interés en estos tres episodios no es necesario que siga leyendo este libro, pues, en cierto sentido, la historia de mi vida no se centra en nada más. Para aquellos que todavía están dispuestos a continuar, sólo subrayaré la característica común a las tres experiencias: es la del deseo insatisfecho, que es en sí mismo más deseable que cualquier otra satisfacción. Lo llamo Alegría, que aquí es un término técnico y se debe distinguir tanto de Felicidad como de Placer. La Alegría (en mi sentido) tiene una característica, y sólo una, en común con ellas; el hecho de que quien la haya experimentado, deseará que vuelva. Aparte de eso, y considerada sólo en su esencia, podría casi igualmente considerarse un tipo especial de infelicidad o aflicción. Y, sin embargo, la deseamos. Dudo de que cualquiera que la haya probado la cambiase, si ambas cosas estuvieran en su poder, por todos los placeres del mundo. Pero la Alegría nunca está en nuestras manos y el placer a menudo sí.
No puedo estar seguro de cuándo ocurrieron las cosas de las que acabo de hablar, si antes o después de la gran pérdida que sufrió nuestra familia y en la que ahora me voy a centrar. Fue una noche en que estaba enfermo, llorando por el dolor de cabeza y de muelas y angustiado porque mi madre no venía. También estaba enferma, y lo más extraño era que en su habitación había varios médicos, y había voces, e idas y venidas por toda la casa, y puertas que se abrían y cerraban. Pareció durar horas. Y luego mi padre, deshecho en lágrimas, entró en mi habitación y empezó a intentar que mi aterrada mente entendiera cosas que no había concebido antes. Era cáncer y siguió su curso habitual: una operación (en aquel tiempo se operaba en la casa del paciente), una aparente convalecencia, una recaída, un dolor cada vez mayor y la muerte. Mi padre jamás se recobró completamente de aquella pérdida.
Los niños (creo yo) no sufren menos que sus mayores, sino de una forma distinta. Para nosotros, como niños, la verdadera pérdida se había producido antes de que nuestra madre muriese. La fuimos perdiendo poco a poco, mientras se iba apartando gradualmente de nuestra vida para quedar en manos de las enfermeras, del delirio y de la morfina, mientras toda nuestra existencia cambiaba convirtiéndose en algo extraño y amenazador, mientras la casa se llenaba de olores raros, de ruidos a media noche y de siniestras conversaciones en voz baja. Esto tuvo a la larga dos resultados, uno muy malo y otro muy bueno. Nos separó de nuestro padre a la vez que de nuestra madre. Se dice que una desgracia compartida une a las personas; difícilmente puedo creer que tenga a menudo este efecto cuando aquellos que la comparten tienen edades muy distintas. Si puedo confiar en mi propia experiencia, la visión de cómo reacciona el adulto ante la desgracia y el terror tiene sobre el niño un efecto de asombro y paralización. Quizá fuera error nuestro. Quizá si hubiéramos sido mejores hijos podríamos haber aliviado los sufrimientos de nuestro padre en aquella época. No lo hicimos. Sus nervios nunca habían sido los más estables y sus emociones siempre habían sido incontroladas. Bajo la presión de la ansiedad su temperamento se hizo imprevisible; hablaba salvajemente y actuaba injustamente. Así, por una crueldad peculiar del destino, durante aquellos meses el pobre hombre (si él lo hubiera sabido) estaba realmente perdiendo a sus hijos a la vez que a su esposa. Mi hermano y yo cada vez dependíamos más el uno del otro exclusivamente para todo lo que hiciera la vida llevadera, confiábamos únicamente el uno en el otro. Supongo que ya habíamos aprendido (al menos yo) a mentirle. Todo lo que había hecho que la casa fuera un hogar nos había fallado; todo excepto nosotros. Cada día nos acercábamos más (éste fue el resultado bueno); dos críos asustados apiñándose para encontrar calor en un mundo desolado.
El dolor en la niñez se complica con otras muchas desgracias. Me llevaron a la habitación donde mi madre yacía muerta, dijeron que para «verla», pero en realidad, como supe luego, fue para «verlo». No había nada de lo que un adulto llamaría desfiguración, excepto la desfiguración total que es la muerte en sí misma. El dolor se confundía con el terror. Sigo sin saber qué se quiere decir cuando se habla de la belleza de un cadáver. El hombre más feo en vida es un dechado de hermosura comparado con el más bello de los muertos. Reaccioné con verdadero horror contra toda la parafernalia del féretro, las flores, el coche fúnebre y el funeral que se fue sucediendo. Incluso sermoneé a una de mis tías sobre lo absurdo del luto con un estilo que hubiera parecido a la mayoría de los adultos cruel y precoz; pero era nuestra querida tía Annie, la esposa canadiense de mi tío materno, una mujer casi tan sensata y risueña como mi propia madre. En el desagrado por lo que ya entonces consideré que era el alboroto y las pamplinas del funeral quizá deba ver algo que ahora reconozco como un defecto que nunca he superado totalmente: el disgusto por todo lo público, por todo lo que pertenece a la comunidad; una tosca inaptitud para los actos sociales.
La muerte de mi madre fue la ocasión propicia para lo que algunos (que no yo) podrían considerar mi primera experiencia religiosa. Cuando anunciaron que su caso no tenía esperanza recordé lo que me habían enseñado; aquellas oraciones, rezadas con fe, serían escuchadas. Por tanto, me autoconvencí, por el poder del deseo, de que mis oraciones por su recuperación tendrían éxito; y creí que lo había conseguido. Cuando a pesar de todo murió, cambié de táctica y empecé a pensar que tendría que haber ocurrido un milagro. Lo interesante del caso es que mi decepción no produjo resultados posteriores. No había funcionado, pero yo estaba acostumbrado a que las cosas no funcionasen y no volví a pensar en ello. Supongo que la verdad es que la creencia en la que me había hipnotizado era en sí misma demasiado irreligiosa, dado su fracaso para producir ninguna revolución religiosa. Me había acercado a Dios, o a mi idea de Dios, sin amor, sin temor, incluso sin miedo. Según mi imagen mental de este milagro, Dios no iba a aparecer como Salvador ni como juez, sino simplemente como un mago, y una vez que hubiera hecho lo que se le pedía suponía que, simplemente, se iría. Nunca pasó por mi mente que el tremendo contacto que yo solicitaba pudiera tener ninguna consecuencia tras haber restaurado el status quo. Supongo que una «fe» así se genera a menudo en los niños y el que falle no tiene importancia religiosa; ni siquiera las cosas en las que se cree, si pudieran suceder y ser sólo como el niño las imagina, tendrían importancia religiosa.
Con la muerte de mi madre desapareció de mi vida toda felicidad estable, todo lo que era tranquilo y seguro. Iba a tener mucha diversión, muchos placeres, muchas ráfagas de Alegría; pero nunca más tendría la antigua seguridad. Sólo había mar e islas; el gran continente se había hundido, como la Atlántida.
II. EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN
Aritmética con «regletas». (Suplemento educativo, Times, 19 de noviembre de 1954)
Clop-clop-clop-clop... vamos en un coche estupendo por los adoquines irregulares de las calles de Belfast durante el crepúsculo húmedo de una tarde de septiembre de 1908; mi padre, mi hermano y yo. Voy al colegio por primera vez. Estamos muy desanimados. Mi hermano, que tiene más razón para estar así porque él sí sabe lo que nos espera, no manifiesta abiertamente sus sentimientos. Ya es un veterano. Quizá yo me sienta algo más animado por esta ligera excitación. Lo más importante en este momento es el horrible uniforme que me han hecho llevar. Esta mañana, sólo hace dos horas, yo corría, libre, en pantalones cortos, chaqueta y zapatillas. Ahora estoy sofocado y sudando por una gruesa tela oscura; además me pica; estoy ahogado por un cuello de Eton; ya me duelen los pies por unas botas a las que no estoy acostumbrado. Llevo unos bombachos que se abrochan en la rodilla. Todas las noches durante unas cuarenta semanas al año, y durante muchos años, cuando me desnude, voy a ver la marca roja que dejan estos botones en mi carne, y voy a sentir el escozor que producen. Lo peor de todo es el bombín, que parece estar hecho de hierro y me oprime la cabeza. He leído sobre niños que, en el mismo apuro, dan la bienvenida a estas cosas como señales de que se han hecho mayores; yo no me siento así. Hasta entonces nada me había demostrado que fuera mejor ser un escolar que un niño pequeño, o que fuera mejor ser un hombre que un escolar. Mi hermano, durante las vacaciones, nunca hablaba demasiado del colegio. Mi padre, en quien lógicamente confiaba, representaba la vida del adulto como una vida de esclavitud incesante bajo la continua amenaza de la ruina económica. En esto no tenía la menor intención de engañarnos. Su temperamento era tal que cuando exclamaba, como hacía a menudo: «pronto no nos quedará más que el trabajo de la casa», momentáneamente se creía, o al menos sentía, lo que decía. Yo me lo tomaba todo al pie de la letra y tenía una idea de la vida adulta de lo más pesimista. Mientras tanto, ponerme el uniforme del colegio, lo sabía muy bien, era ponerme un uniforme de presidiario.
Llegamos al muelle y embarcamos en el viejo «Fleetwood»; después de dar unas vueltas por cubierta, mi padre se despide de nosotros. Está profundamente emocionado; ¡Dios mío!, yo estoy aturdido y medio inconsciente. Una vez que se ha ido a tierra nos animamos algo más. Mi hermano empieza a aleccionarme sobre el barco y a hablarme de los otros que vemos. Es un viajero avezado y un hombre de mundo consumado. Insensiblemente se va apoderando de mí una cierta excitación agradable. Me gustan el puerto y las luces de estribor reflejados en el agua manchada de aceite, el ruido de los chigres, el olor espeso que sale por la claraboya de la sala de máquinas. Zarpamos. Un espacio negro se ensancha entre nosotros y el muelle; siento la vibración de las hélices bajo mis pies. En seguida nos vamos alejando de Lough; nuestros labios saben a sal; en ese grupo de luces de popa, que se apartan de nosotros, queda todo lo que yo he conocido. Más tarde, una vez que nos hemos retirado a nuestras literas, el viento empieza a soplar. Es una noche agitada y mi hermano está mareado. Absurdamente le envidio este logro. Se está comportando como deben hacerlo los viajeros avezados. Tras grandes esfuerzos consigo vomitar; pero es una tontería; era y sigo siendo un navegante obstinadamente bueno.
Ningún inglés podrá entender mis primeras impresiones de Inglaterra. Cuando desembarcamos, supongo que hacia las seis de la mañana del día siguiente (aunque parecía ser media noche) me encontré con un mundo ante el que reaccioné con un odio inmediato. Las llanuras de Lancashire a la luz de la madrugada son realmente deprimentes; para mí eran como las lomas de Styx. El extraño acento inglés que me rodeaba me sonaba como las voces de los demonios. Pero lo peor fue el paisaje inglés desde Fleetwood a Euston. Incluso ahora que soy adulto todavía me parece que esa carretera corre a través de la franja de tierra más monótona y menos amistosa de la isla. Pero a un niño que siempre había vivido cerca del mar y frente a grandes cordilleras le parecía como supongo que Rusia podría parecerle a un niño inglés. ¡La llanura! ¡Lo interminable! ¡Millas y millas de tierra sin final, que te encierran lejos del mar, que te aprisionan, que te sofocan! Todo estaba mal: vallas de madera en vez de muros y cercas de piedra, granjas de ladrillo rojo en vez de casas de campo blancas, campos demasiado grandes, almiares deformes. Bien dice el Kalevala que la madera del piso de la casa del forastero está llena de nudos. Me he reconciliado con Inglaterra desde entonces, pero en aquel momento le tomé un odio que tardé muchos años en superar.