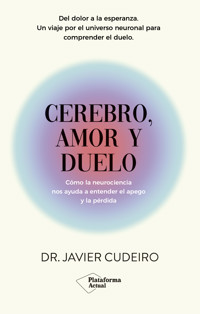
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El duelo es un proceso personal e intransferible, precisa tiempo y también incluye una dimensión de cambio, de transformación, de crecimiento. El duelo, inevitablemente, nos convertirá en otras personas. A veces resulta útil escribir una carta o un diario relacionados con el ser querido que ha muerto. He tratado utilizar esa terapia, pero no era lo que yo necesitaba. Lo que me bullía dentro era contar la historia de la muerte de mi hijo Daniel, pero cada vez que lo intento el dolor y la desazón me hacen retroceder. Con el tiempo he decidido construir otra historia diferente. Como neurocientífico, en mi propio viaje por el duelo encontré consuelo investigando la ciencia que hay tras la pena y la pérdida. Entender los procesos biológicos que se producían en mi cerebro me ayudó a dar sentido a la montaña rusa emocional por la que transito. Ese conocimiento me ha llevado a escribir este libro. Mi objetivo es simple: explicar qué nos ocurre cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien a quien amamos. Al compartir estas experiencias espero ofrecer consuelo, apoyo y guía a quienes puedan estar pasando por una pérdida similar pero, sobre todo, comprender. En última instancia, este libro es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y del poder de la mente, y del amor, para sanar ante la tragedia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cerebro, amor y duelo
Cómo la neurociencia nos ayuda a entender el apego y la pérdida
Dr. Javier Cudeiro
Primera edición en esta colección: mayo de 2024
© Javier Cudeiro, 2024
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2024
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-10079-92-2
Diseño de cubierta: Sara Miguelena
Realización de cubierta y fotocomposición: Grafime, S.L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Apágame los ojos y te seguiré viendo,
cierra mis oídos, y te seguiré oyendo,
sin pies te seguiré,
sin boca continuaré invocándote.
Arráncame los brazos, te estrechará
mi corazón, como una mano.
Párame el corazón, y latirá mi mente.
Lanza mi mente al fuego
y seguiré llevándote en la sangre.
«Apágame los ojos»RAINER MARIA RILKE
Me dicen que no entiendo,
que no oigo, que no veo.
Pero yo lo sé muy bien,
solo detrás de ti existe la vida.
«Daniel, siempre Daniel»
Índice
Prefacio
. Por qué existe este libro e instrucciones para leerlo
1. Un mapa del cerebro para navegantes
2. Radiografía del duelo
3. Hormonas, neurotransmisores y duelo
4. Cerebro, suicidio y duelo
5. El valor de la sociedad ante el duelo
6. El reflejo del otro: empatía y compasión
7. La importancia de las emociones
8. COVID, duelo y resiliencia
9. Duelo y salud
10. El mundo de la memoria
Epílogo
. Un nuevo comienzo
Bibliografía especializada recomendada
Agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Epígrafe
Índice
Cerebro, amor y duelo
Colofón
Prefacio.Por qué existe este libro e instrucciones para leerlo
El término duelo tiene su origen en el término latino duellum, que significa ‘combate’ o ‘guerra’. El concepto, por lo tanto, permite hacer referencia a la pelea o al enfrentamiento entre dos personas o grupos. Cuando se pierde a un ser querido —incluso un trabajo o una relación—, el duelo se refiere a un proceso natural de adaptación emocional, física y cognitiva y, a menudo, es un proceso largo y complejo. Si bien es una parte inevitable de la vida, algo por lo que, en esencia, todos pasaremos en algún momento, perder a alguien que amas puede ser una de las experiencias más dolorosas que tendremos que soportar. En este caso, también puede ser aplicable el concepto de combate o guerra al que aludí al comienzo. Combate contra el aluvión de sentimientos, emociones y recuerdos que son tan inevitables como imprescindibles para respirar, pero que al tiempo cortan el aliento. Guerra contra la impavidez, el desconcierto, la incertidumbre, la culpa, la perplejidad, la abrumadora e hiriente certeza de que ya no está, ni estará más en la forma a la que estábamos acostumbrados. Guerra contra la mano invisible que, desde ahora en adelante, te apretará el corazón. Guerra que solo se puede ganar con la receta del junco que se aviene a las embestidas del viento y se mueve con él, aceptando la pérdida y llevando su recuerdo luminoso tanto en la cabeza como en nuestro marchito y estrujado corazón.
El duelo es un proceso personal e intransferible. Es un proceso que lleva consigo una dimensión temporal; precisa tiempo y no hay parámetros establecidos a priori. También incluye una dimensión de cambio, de transformación, de crecimiento. El duelo, a la fuerza, nos convertirá en otras personas. El resultado de ese cambio depende de muchos factores que se resumen en cómo hemos elaborado esa transición. No hay reglas fijas, aunque sí directrices generales muy valiosas. Yo he encontrado algunas de ellas en la lectura, que me han llevado a comprender la importancia de las emociones y el poder curativo de las lágrimas. Esas ayudas las he completado en el último año y medio con algunos terapeutas. Terapeutas que han conseguido que aprendiese a llorar, que no contemplara las emociones a escondidas y que no las considerara como un capricho tertuliano de un psicoanalista argentino a quien adoro.
Una herramienta que a veces resulta útil es escribir una carta o un diario relacionados con el ser querido que ha muerto. He intentado utilizar esa terapia epistolar con algún beneficio, pero enseguida me he dado cuenta de que no era con exactitud lo que yo necesitaba. Más bien, lo que me bullía dentro, era contar la historia de la muerte de mi hijo Daniel. Esta idea tapiza mi cerebro desde hace años, pero cada vez que intento enfrentarla, el dolor y la desazón son tan desmesurados que me hacen retroceder varios pasos en el camino andado. Todavía no llegó el momento, cada uno tiene el suyo. Con estos mimbres y dado que no soy escritor de los de verdad, de esos que captan el alma del mundo en una frase, con el tiempo he decidido construir otra historia diferente.
Como neurocientífico, he sido testigo directo de la compleja interacción entre la mente y el cuerpo durante el duelo. He visto cómo el dolor puede afectar a la función cerebral y cómo las afecciones neurológicas pueden complicar todo el proceso. En mi propio viaje por el duelo, encontré consuelo investigando la ciencia que hay detrás de la pena y la pérdida. Comprender los procesos biológicos que se producían en mi cerebro me ayudó a dar sentido a la montaña rusa emocional en la que me encontraba y por la que transito.
Ese conocimiento me ha llevado a escribir este libro. Mi objetivo es simple: explicar qué le ocurre al cerebro cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido y arrojar luz sobre los fundamentos neurológicos del duelo. He pretendido hacerlo accesible a todo el mundo, ameno, pero científicamente riguroso. El lector juzgará.
Pero más que eso, como he dicho, escribir este libro fue una necesidad personal tras la muerte de mi hijo. Era una forma de lidiar con mi propio dolor y canalizar mis emociones hacia algo positivo y útil. Al compartir estas experiencias, espero ofrecer consuelo y apoyo a otras personas que pudieran estar pasando por una pérdida similar, pero, sobre todo, comprender.
En última instancia, este libro es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y del poder de la mente para sanar ante la tragedia.
Instrucciones para la lectura
Desde muy joven me fascinó la extraordinaria clarividencia de Julio Cortázar en su novela Rayuela. Fue capaz de hacer de un libro múltiples libros y de un viaje un abanico de múltiples caminos. La posibilidad de leer el texto en un orden a capricho del lector, me sigue resultando genial y le confiere a la novela, compleja e inmensa, un valor caleidoscópico añadido que posibilita que cada lector disfrute de un libro único.
Después de finalizar el texto que les presento aquí, me he dado cuenta de que, con la humildad debida, puedo darle a quien se asome a sus páginas la posibilidad de hacer una incursión cortazariana. He elegido un orden determinado de los capítulos, según criterios más o menos académicos, pero sigue siendo subjetivo. El lector tiene la posibilidad de explorarlo como guste: son diez capítulos que permiten empezar por donde quiera o por el título que más le atraiga en cada momento. Le recomiendo, eso sí, que siempre considere la posibilidad de ojear el capítulo 1, creado como un apéndice de apoyo para navegar con soltura por los vericuetos del sistema nervioso. De antemano, pido la indulgencia del leyente si determinados conceptos, que considero importantes para el tema que nos ocupa, se repiten en algunos capítulos. Se trata de que lleguen a ser familiares aun a riesgo de resultar un poco reiterativo. Manías de un viejo profesor.
Como en su momento deseó Konstantínos Kaváfis en su particular viaje a «Ítaca», yo también les deseo que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias.
1.Un mapa del cerebro para navegantes
Las personas deben saber que, del cerebro, y solo del cerebro, surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras penas, dolores y miedos. A través de él, en particular, pensamos, vemos, oímos, distinguimos lo feo de lo bello, el mal del bien, lo agradable de lo desagradable.
HIPÓCRATES (siglo V a. C.)
Este libro trata sobre una experiencia traumática, puede que la mayor de las posibles, trata de la pérdida de alguien a quien amamos. Si hacemos caso a Hipócrates, uno de los padres de la medicina, los sentimientos derivados de esa pérdida, las emociones que evoca y los cambios en nuestro comportamiento han de ser, por fuerza, una creación del cerebro. Somos lo que es nuestro cerebro, somos el destilado de su funcionamiento y aunque no entendamos por completo cómo sucede, no se me ocurre ninguna otra fuerza que pueda dar explicación a nuestra existencia, que pueda explicar lo que somos. Por supuesto, esta es una posición personal, aunque, en efecto, compartida por muchos, yo diría que la mayoría, de neurocientíficos. No significa que el cerebro sea impermeable a su entorno, nada más lejos de la realidad. Se comunica con el resto del organismo, el ambiente perfila de forma extraordinaria sus funciones y la conciencia de quiénes somos, diferentes de los demás, sin duda se completa con la conciencia social. Pero es el cerebro el que, milisegundo a milisegundo, crea la realidad que conocemos, ya sea amarga o dulce, triste o alegre.
Poco antes de que la estrella de Hipócrates luciera en el firmamento de Grecia, Protágoras, el más grande de los sofistas griegos, haciendo gala de su genialidad, afirmaba que: «El ser humano es la medida de todas las cosas». Me atrae la idea de Protágoras, pero me gustaría completarla siguiendo a Hipócrates: el cerebro es la medida del ser humano. Origen de lo bueno y de lo malo, motor de la memoria, hacedor del amor y de la guerra, generador de la belleza, creador de pasiones y también destructor impasible. Ante un prodigio tal, convendría atemperar los ánimos y recordar que el género humano —o quizá debería decir los cerebros de los humanos— es capaz de lo mejor y lo peor. Nos lo recuerda muy bien san Gregorio Magno: «Corruptio optimi pessima» ([La corrupción de lo mejor es lo peor]).
En lo que viene a continuación intentaré dar unas pinceladas sobre las distintas partes del cerebro y sus funciones. Lo haré siempre en el contexto del duelo, haciendo especial hincapié en las zonas que puedan estar más relacionadas, y procuraré no avasallar al lector con datos innecesarios para el propósito de este libro.
El sistema nervioso: una compleja maquinaria
Cuando uno de mis hijos tenía diez años me puso los pelos de punta con una sencilla pregunta: «Papá, ¿para qué sirve el cerebro?». Era una persona curiosa y quizás intrigada por las cosas que veía sobre mi trabajo, su curiosidad cristalizó en una pregunta tremenda. El caso es que me vi, de repente, en el interior de una de esas películas americanas de lágrimas, babas y palomitas, en las que los tiernos infantes dominan la cámara y sacan los colores a su progenitor. Reconozco que me incomodó un poco su ingenio inquisidor, ¡pero fue porque no supe qué contestar! Pasado el primer sofocón, decidí ser el científico-divulgador que se suponía que tenía que ser, y actuar como profeta en mi casa. Para empezar, preparé un esquema sencillo que muestro en la figura 1, y que, a partir de entonces, con progresivas modificaciones, he utilizado muchas veces. Coloqué a la criatura en un sillón, le preparé una tostada con queso y jamón y comencé a hablar. Creo que nunca más en la vida he vuelto a gozar de una audiencia tan atenta.
Cuando hablamos del sistema nervioso, nos referimos a los elementos que están en el interior de la columna vertebral, es decir, la médula espinal y aquellos otros que se alojan en el cráneo, lo que llamamos el encéfalo. De estos últimos, la parte más grande es el cerebro. En conjunto, nos referimos a todas esas partes como sistema nervioso central (SNC, figura 2). Por otro lado, cuando describimos los nervios que salen de la columna para conectar el SNC con los receptores de los sentidos, los músculos, los órganos y las glándulas de todo el organismo, hablamos del sistema nervioso periférico.
Figura 1. El cerebro, distintas áreas, distintas funciones.
El SNC engloba a una variedad de estructuras que, en orden ascendente, comienzan en la médula espinal. Por aquí suben los nervios que llevan información sensorial y bajan aquellos responsables de que se contraigan los músculos y, por lo tanto, del movimiento. Además, la médula es responsable de la organización de muchos actos reflejos que son fundamentales para la organización automática y muy rápida de muchos actos motores: regulación de la contracción muscular, mantenimiento de la postura y del equilibrio, retirada ante estímulos nocivos, etc. La médula tiene una función trascendental porque permite que los datos del mundo externo e interno lleguen al cerebro y que este pueda ordenarle al cuerpo lo que quiere hacer. No tenemos más que pensar en una lesión medular como las que sufren las personas parapléjicas o las tetrapléjicas, para entender su relevancia.
Figura 2. Partes del sistema nervioso central.
Fuente: elaboración propia a partir de Jmarchn. (2009). Encephalon human sagittal div multilingual. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8405926
La región más alta de la médula se continúa con el tronco o tallo del encéfalo. En esta zona se pueden observar varios engrosamientos; definimos tres partes: la primera es el bulbo raquídeo, que sirve como comunicación para muchas vías nerviosas ascendentes y descendentes que transportan la información entre el cerebro, que está más arriba, y la médula espinal. Además, alberga los centros reguladores para las funciones vitales del cuerpo, tales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial o la respiración. No es necesario explicar la enorme gravedad que conlleva una lesión en esta parte del sistema nervioso. La segunda es el puente o protuberancia y se distingue muy bien, dado que es la zona más abultada y punto de unión con otra parte del SNC de la que hablaremos más adelante: el cerebelo. Sigue siendo un lugar de tránsito bidireccional de fibras nerviosas entre médula y cerebro, y entre cerebro y cerebelo, conexiones claves para el control del movimiento. También se pueden distinguir varias agrupaciones celulares —núcleos— que corresponden a algunos nervios craneales responsables de la inervación de la cabeza y el cuello. Además, en el puente se localiza una parte de un sistema un tanto difuso de fibras y núcleos que forman una red llamada formación reticular. Se extiende a través de todo el tronco cerebral y funciona como un centro de integración y coordinación para muchas funciones vitales. Los núcleos de esta parte, a pesar de que no están formados por muchas células, proyectan de forma abundante sobre extensas regiones del cerebro. A través de distintos neurotransmisores —en su mayor parte noradrenalina, serotonina y acetilcolina—, proporcionan un control sobre funciones como la atención o el ciclo sueño-vigilia. Uno de ellos, el locus cerúleo, entre otras acciones, se ha relacionado con los mecanismos del estrés (ver capítulo 7). La tercera parte del tronco es el mesencéfalo. Alberga numerosos núcleos nerviosos, algunos con nombres muy coloristas, dependiendo del pigmento que predomine en sus neuronas, como la sustancia negra (muy afectada en la enfermedad de Parkinson) o los núcleos rojos, relacionados con el control motor; además, garantiza el paso a diferentes haces nerviosos motores y sensitivos, y a las fibras nerviosas de la formación reticular. El mesencéfalo interviene en muchas funciones: contribuye al mecanismo de la visión, controla la dilatación de la pupila, controla los movimientos oculares, participa en el proceso de percepción de los sonidos, en la planificación de los movimientos, la regulación del ciclo sueño-vigilia, el sistema de placer y recompensa, el aprendizaje y la capacidad de atención.
Al lado del tronco del encéfalo y, en sentido literal, unido a la protuberancia, se encuentra el cerebelo. El nombre proviene del latín (cerebellum) y significa pequeño cerebro, lo cual se puede comprobar comparando el tamaño de ambos; para ayudar, diré que representa el 10 % del volumen de los dos juntos, pero cuidado, porque por sí solo posee el 50 % de las neuronas. Como se diría en Austin Powers, «un gran Mini Yo». De forma tradicional, el cerebelo se ha considerado una estructura motora, debido a que el daño cerebeloso conduce a graves deficiencias en el control del movimiento. Además, sabemos que controla las órdenes que envía el cerebro para hacer los movimientos más adaptativos y precisos. Pero interviene en muchas cosas más: control de la postura y el equilibrio; aprendizaje de nuevos movimientos complejos; el lenguaje o el estado de ánimo.
Si seguimos ascendiendo en nuestro viaje por el sistema nervioso, observaremos que entre el mesencéfalo y la corteza cerebral aparece una nueva estructura formada por muchas partes diferentes: el diencéfalo. Veamos de forma resumida los más importantes para el contenido de este libro.
Tálamo
El tálamo está formado por dos conjuntos ovales de núcleos que constituyen la mayor parte de la masa del diencéfalo. El tálamo se describe a menudo como una estación de relevo, porque casi toda la información sensorial (a excepción del olfato) que se dirige a la corteza se detiene primero en el tálamo antes de ser enviada a su destino. Está subdividido en varios núcleos que poseen especializaciones funcionales para tratar determinados tipos de datos. Así, la información de los sentidos llega al tálamo y se dirige a un núcleo especializado en un tipo determinado de datos sensoriales (tacto, audición...). Esa información sufre cambios en función del estado de alerta, de atención o de lo importante que es ese sentido concreto en un momento dado. Ahora mismo, por ejemplo, para usted es muy importante la visión, dado que está leyendo estas líneas y no quiere perder detalle. Sin embargo, la información del tacto es menos relevante, ¿a que no se da cuenta de que los glúteos se le están quedando planos y no nota el brazo apoyado en el sillón? Por último, desde el tálamo la información se envía a la zona adecuada de la corteza donde se hace consciente.
Pero el tálamo no se ocupa solo de la información sensorial. También recibe mucha información de la corteza cerebral, la procesa y la envía a otras zonas del cerebro. Hay núcleos talámicos que parecen auténticos crupieres de casino, barajando información y repartiéndola por el cerebro. Debido a su participación en estas complejas redes, esta estructura interviene en una serie de funciones que van desde el sueño hasta la consciencia.
Hipotálamo
El hipotálamo es una región del tamaño de una habichuela y de unos 5 gramos de peso. Está situado justo sobre el tronco encefálico y está formado por un conjunto de núcleos que intervienen en diversas funciones. De forma general, esas funciones se agrupan en dos bloques principales: el mantenimiento de la homeostasis y la regulación de la liberación de hormonas.
La homeostasis se refiere al mantenimiento del equilibrio interno en un sistema como el cuerpo humano. El funcionamiento biológico óptimo se facilita salvaguardando parámetros como la temperatura corporal, la tensión arterial y la ingesta y gasto de calorías a un nivel más o menos constante. El hipotálamo recibe un flujo continuo de información sobre este tipo de factores. Cuando reconoce un desequilibrio imprevisto, pone en marcha un mecanismo para rectificar esa disparidad. Es el gran supervisor de múltiples funciones de las que no somos conscientes, pero de las que depende la vida.
Por otra parte, el hipotálamo es un gran controlador del comportamiento mediante la regulación que ejerce sobre la secreción hormonal. A través de sus propias secreciones controla la liberación de las hormonas de la glándula pituitaria (o hipófisis) y eso es controlarlo (casi) todo. Por medio de ese mecanismo, ejerce amplios efectos sobre el cuerpo y el comportamiento. En la literatura inglesa, se suele decir que el hipotálamo es responsable de las cuatro efes: fight, fleeing, feeding y fornication (lucha, huida, alimentación y sexualidad). Sin duda, debido a la frecuencia e importancia de estos comportamientos, el hipotálamo es extremadamente significativo en la vida cotidiana.
Por fin, el cerebro
Por último, la parte más grande del sistema nervioso es el cerebro. En este punto debo hacer una aclaración terminológica necesaria. Es muy habitual, incluso entre los neurocientíficos, incluyendo a quien les habla, utilizar la palabra cerebro de forma errónea. Lo correcto sería decir encéfalo, porque incluye todo el sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y cuando hablamos de que el cerebro realiza esta o aquella función, por lo general, incluimos también lo que ocurre en el tálamo o en el mesencéfalo. Piensen, por ejemplo, en oír, ver, moverse o dormir. ¿Por qué cometemos ese error? Sobre todo, porque hemos tenido una formación de base anglosajona, leyendo en inglés, trabajando en laboratorios de habla inglesa y participando en congresos en los que el inglés es la lengua franca. En inglés brain, que traducimos como ‘cerebro’, se refiere al encéfalo y nadie usa la palabra encephalon; este es el motivo de que el término se nos haya colado en el lenguaje habitual. Por una razón de coherencia narrativa, dado que, en todo este libro, comenzando por el título, he utilizado el término cerebro, y porque así se ha popularizado entre unos y otros, científicos y los que no lo son, seguiré cometiendo el mismo error.
Decía que en la descripción del cerebro me detendré un poco más porque es necesario prestar atención a las distintas partes que lo forman y comentar sus funciones. Lo primero que debemos hacer es pensar el cerebro en 3D, como si fuera un globo alargado en el eje anteroposterior, es decir, de adelante hacia atrás (figura 3). La pared del globo, en nuestro caso, no es lisa, sino que está arrugada formado numerosos pliegues, las circunvoluciones. Esto sería la corteza cerebral, la parte que por su gran crecimiento en los humanos y su mayor complejidad estructural y funcional nos diferencia más de otros primates. Hay neurocientíficos que han llegado a decir que aquí reside «nuestra humanidad»; esto daría para una bonita discusión de sobremesa, o para una acalorada disputa en el Café Gijón, pero, en cualquier caso, no es este el lugar. Yo creo que la extraordinaria red de conexiones que existe entre corteza cerebral y el resto del sistema nervioso —y el funcionamiento que de esto se deriva— explica mucho mejor lo que somos que una sola parte del sistema.
En el interior de nuestro globo no hay aire, está poblado por agrupaciones de células nerviosas que constituyen la sustancia gris del interior del cerebro; por supuesto, la corteza también forma parte de la sustancia gris, pero las células no se agrupan en núcleos, más bien tienden a formar columnas perpendiculares a la superficie. El resto del globo está repleto de lo que llamamos sustancia blanca, formada por múltiples haces de fibras nerviosas que conectan las distintas partes entre sí. En definitiva, una intrincada red de conexiones que ha llevado a decir que en el cerebro casi todo está conectado con todo. Esto hace que su estudio sea muy complicado, pero ofrecerá trabajo a los neurocientíficos durante muchos años.
Figura 3. Visiones lateral y frontal del encéfalo.
Fuente: Society for Neuroscience (2017).
Por debajo de la corteza, en el medio y medio del cerebro, aparecen una serie de estructuras nerviosas que no mencionaremos de forma especial a lo largo de estas páginas. Es el caso de los ganglios basales que, en sentido literal, envuelven al tálamo y que se consideran de gran relevancia para el movimiento voluntario, pero que también desempeñan un papel señero en la cognición, el aprendizaje y la motivación. Hay otras partes a las que sí debemos hacer mención explícita, como la amígdala y el núcleo accumbens, porque se aludirán en múltiples ocasiones.
Las amígdalas, o cuerpos amigdalinos (figura 4), están formadas por varios núcleos, se localizan en el lóbulo temporal y se consideran parte del sistema emocional, que históricamente se ha llamado sistema límbico. La amígdala —aunque son dos, una en cada hemisferio cerebral, como ocurre con la mayoría de las estructuras nerviosas, muy a menudo se utiliza el singular— se ha estudiado de forma abundante en relación con el miedo, pero parece desempeñar un papel más amplio en la organización de las respuestas emocionales, al tiempo que ayuda a formar recuerdos sobre la importancia de dichas respuestas. Como veremos en varios capítulos, juega un papel distinguido en relación con el duelo.
Figura 4. La amígdala, estructura clave en las emociones.
Fuente: Life Science Databases. (2009). Amygdala. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7894800
El núcleo accumbens (figura 5) está localizado en estrecha proximidad con los ganglios basales, de los que se considera que forma parte. Su función más reconocida se refiere a su papel en el circuito de recompensa del cerebro. Cuando hacemos algo gratificante — por ejemplo, comer, tener relaciones sexuales—, se activan unas neuronas que utilizan la dopamina como neurotransmisor en una zona profunda del cerebro llamada área tegmental ventral. Estas neuronas activadas liberan dopamina en el núcleo accumbens, con el que están conectadas. Esta es una señal de que algo nos ha parecido placentero, como si recibiésemos una agradable recompensa por lo que hemos hecho que refuerza esa conducta, con lo que tenderemos a repetirla. Si mantener relaciones sexuales significase sufrir un dolor intolerable, náuseas y un sarpullido horrible, ni usted ni yo estaríamos en este mundo.
Figura 5. Núcleo accumbens, una parte clave en el circuito de recompensa y motivación.
Fuentes: de la primera imagen, Hall, G. B. (2011). Nucleus accumbens indicated in sagittal MRI slice. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16393802
De la segunda imagen, Genesis12. (2009). Coronal MRI image showing nucleus accumbens. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9834731
Ahora le toca el turno a la corteza, la parte más externa del cerebro, también llamada córtex cerebral. Posee unos pocos milímetros de grosor, pero con 16 000 000 000 de neuronas e incontables conexiones, representa casi la mitad del peso del cerebro y, como ya he mencionado, es lo que más nos diferencia del resto de los primates. No es fácil referirse a ella de forma general porque, según los últimos datos, se ha descrito que está dividida en más de 180 áreas diferentes. En el esquema inicial que le mostré a mi hijo, quise reflejar esa diversidad centrándome en el viaje de la información visual desde el ojo hasta la parte posterior del cerebro, el lóbulo occipital y zonas del temporal, en donde los estímulos visuales se transformarán en percepción consciente de lo que vemos. Además, y a modo de ejemplo, señalaba otras áreas con funciones diferentes. Lo que ocurre es que la situación es más complicada y una misma función está representada en varios lugares, lo que se llama un sistema distribuido, y para esa función es probable que, en un momento dado, se necesite una activación coral de varias de esas zonas. En fin, todo era una gran simplificación de algo que es difícil de simplificar y siempre me trae a la memoria aquello de Albert Einstein cuando decía: «Hazlo todo tan simple como sea posible, pero no más simple». Con la corteza cerebral ocurre algo así, es imposible resumir como corresponde su estructura y funciones en pocas palabras. Por ello, me limitaré a relatar sus partes de forma global, para incidir en aquellas que mencionaré más a menudo en los capítulos venideros.
La corteza cerebral se divide en dos hemisferios y cada uno de ellos en cuatro partes distintas o lóbulos (figura 6): el lóbulo parietal se localiza en la parte superior y del centro hacia atrás; el lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior; el lóbulo frontal es el que ocupa una posición más anterior, hacia la frente, y el lóbulo temporal, que se sitúa lateralmente encima de los oídos. Estos lóbulos contienen múltiples áreas diferentes y, en general, existe una simetría izquierda-derecha, de manera que cada área tiene una homóloga en cada hemisferio cerebral. Los hemisferios están interconectados, casi por completo, por un robusto haz de fibras nerviosas conocido como cuerpo calloso, cuya finalidad es que ambos lados del cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria.
La superficie de la corteza cerebral está muy plegada, formando crestas, llamadas giros, y valles, llamados surcos. El plegamiento permite aumentar de forma notable su superficie, dejando espacio para más células nerviosas. La corteza cerebral está dividida en dos hemisferios cerebrales separados por una gran brecha central llamada cisura longitudinal medial, y establece amplias conexiones con áreas subcorticales, por lo que interviene en multitud de funciones nerviosas. A modo de simplificación, se suele decir que la corteza cerebral consta de tres tipos de áreas: sensoriales, motoras y de asociación.
Figura 6. Lóbulos cerebrales.
Las áreas sensoriales reciben información relacionada con los sentidos y se especializan en procesar información de las distintas modalidades sensoriales para que podamos percibir de manera consciente lo que nos llega del exterior. Por ejemplo, la corteza somatosensorial, que se localiza hacia la mitad de cada hemisferio en el lóbulo parietal, recibe información del cuerpo sobre sensaciones táctiles, el dolor, la temperatura, del estado de músculos y articulaciones y su posición en el espacio, lo que se conoce como propiocepción. Otras zonas del córtex se dedican a otros menesteres, como procesar información relacionada con el olfato y el oído (ambos en el lóbulo temporal), la vista (lóbulo occipital y temporal) y el gusto (lóbulo frontal y parietal).
Las áreas motoras intervienen en el control del movimiento. Se encuentran en su mayoría en el lóbulo frontal e incluyen la corteza motora primaria, la premotora y la motora suplementaria. La corteza motora primaria da lugar a muchas de las fibras que componen el tracto de salida que va hacia la médula espinal (tracto corticoespinal), que es la vía principal para el movimiento voluntario en los mamíferos. Las cortezas premotora y motora suplementaria también desempeñan un papel importante en el movimiento, en particular en lo que se refiere a la planificación de los actos motores.
Aunque las áreas sensoriales y motoras desempeñan, sin duda alguna, un papel indispensable en la cognición y el comportamiento, las áreas de asociación son también necesarias. Están repartidas por toda la corteza y participan en la integración de la información procedente de múltiples regiones cerebrales. Esta integración puede, por ejemplo, añadir mayor complejidad a la percepción obtenida con una modalidad sensorial. Imagínese que necesita proyectar su brazo para agarrar un vaso. La información visual es clave, pero también lo es saber a qué distancia está el vaso de su cuerpo (algo así como tener un marco de coordenadas). Existen neuronas en las áreas de asociación en las que se mezclan esos tipos distintos de información y nos hacen la vida mucho más sencilla. También nos permiten procesos cognitivos complejos como el lenguaje, la creación artística y la toma de decisiones.
En relación con lo anterior, es importante mencionar una parte de la corteza conocida como corteza prefrontal, la sección del córtex frontal que se encuentra en la parte más adelantada del cerebro y que, por supuesto, tiene varias subdivisiones con diversas funciones. Las que se han estudiado más en profundidad son las funciones ejecutivas, que se centran en el control de los comportamientos reflexivos para participar en tareas como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el autocontrol y la planificación con objetivos a largo plazo en la mente. También es importante para el procesamiento emocional. Esta zona de la corteza tendrá mucho que decir en el duelo.
La importancia de una lesión
Una forma que ha resultado muy útil para entender el funcionamiento de una parte del cerebro, es prestar atención a lo que ocurre cuando está lesionada. En el caso de un daño en la corteza prefrontal, las observaciones pueden ser desconcertantes porque las personas afectadas suelen mostrar actividad motora estándar, una percepción sensorial adecuada e inteligencia dentro de la normalidad. Sin embargo, cuando se estudian otras funciones, quizá no tan obvias a primera vista, están, sin lugar a dudas, alteradas. Me refiero a las funciones ejecutivas que hemos mencionado, junto con cambios de personalidad, anomalías en las respuestas emocionales y dificultad general para desenvolverse en la vida cotidiana.
El caso clínico por antonomasia de daño en el córtex prefrontal es el de Phineas Gage. Gage era un capataz de ferrocarril de mediados del siglo XIX





























