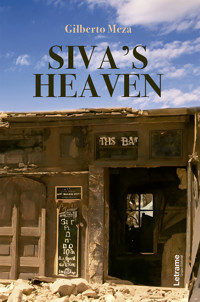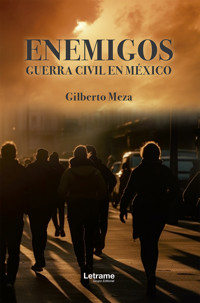Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Arthur, director de una empresa proveedora de la industria perfumera, recibe en su departamento a Vanesa, una antigua amante que le había dejado cinco años atrás para casarse con un banquero francés, porque pese a lo sobado que parezca todavía hay mujeres que sueñan con uno. No se habían visto desde entonces, pero mientras le sirve una copa y le enciende un cigarrillo Arthur recuerda su aventura juntos. Él es un experto en perfumes, uno que puede detectar cualquier marca y su composición, al solo olerlo. Así que ambos juegan durante años a que él identifica el perfume que usa en cada cita. Él la ilustra sobre los perfumes y su composición, y ella se obsesiona en que alguien, de preferencia Arthur, le conceda el capricho de fabricar uno solo para ella. En sus conversaciones aparece la figura de Chanel, con quien Vanesa está obsesionada. Por eso desea más que nada que Arthur, o alguien más, fabrique un aroma único para ella, de preferencia con sus fluidos corporales íntimos. La historia transcurre a la sombra, mientras tratan de adivinar sus intenciones, de la insigne maestra de la moda (quien ha muerto apenas un mes antes) y creadora del perfume más famoso del mundo. La duda de fondo es por qué regresó, a la vez que Arthur es incapaz de descifrar el perfume que usa ese día, y que puede ser el que ella deseaba. La novela transcurre, pues, entre su entrada al departamento y el momento en que ella desvela el motivo de su visita y la promesa del reencuentro. Una historia que nos inunda con el aroma y la magia, desde su origen, de los más famosos perfumes y su esencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Gilberto Meza
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1181-636-6
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
Como iba resuelto a perderme,
las sirenas no cantaron para mí.
Julio Torri
I
A la mala había aprendido que todo se trata de una historia de amor. Pero esto es así, había concluido, solo porque no hemos encontrado un mejor sustantivo. Aunque algunos llegamos a entenderlo, acabamos aceptándolo como una ley inamovible. Es evidente: tiene buena prensa. Mi caso no era distinto, ni siquiera original, sino solo la conciencia de esa obstinación y de que ese convencimiento nos lleva a una confusión mayor, es decir, a una paradoja: la de la estupidez de creer que, si haces las mismas cosas, obtendrás un resultado distinto. Y todos nos equivocamos en esa pretensión, pero no podía evitar que el sentimiento persistiera. Justo en esto pensaba cuando Vanesa llegó.
Le abrí la puerta y pasó directo a la sala, pero no se sentó. Primero recorrió con su mirada el departamento y entonces me dijo:
―Todo sigue igual.
―Sí, nada ha cambiado ―le respondí; excepto yo, pero no pareció engancharse―. ¿Qué quieres tomar? ―le indiqué con la mirada el bar que seguía en el rincón, al lado de la ventana que daba al parque y que estaba protegida apenas por una ligera cortina de lino plegado.
―Un vermut estaría bien a esta hora ―me respondió y buscó su lugar en el amplio sillón.
Y yo pensé, justo en ese instante, que la vida nos va soltando oportunidades que nos pueden permitir reparar algunas veces lo profundo de nuestro error inicial, sin que aun entonces seamos capaces de corregir el rumbo. Quizás porque, como parte de ese mismo error, estamos convencidos de que pase lo que pase lograremos corregir los daños.
Menciono todo esto porque pienso que de alguna manera tiene que ver con Vanesa. Y conmigo, desde luego; no podría ser de otra manera, porque yo siempre aparezco en esa ecuación, la que tiene que ver con las posibilidades que ella tan generosamente me ofrecía. O me ofrece todavía, no sabría decirlo. Pero lo sabré una vez que empecemos a hablar.
Han pasado cinco años desde que, un buen día, decidió irse. Y entonces, como ahora, tampoco sé por qué regresó. Si mal no recuerdo, había escapado con un banquero francés a París. Sí, sé lo sobado de este argumento, pero así fue. Todavía muchas mujeres quieren escapar a París con un banquero francés. Solo que ella no lo hacía por romanticismo, por enamoramiento, sino por cálculo. Porque su banquero, hay que decirlo, era más judío que francés, y decía pertenecer a esa vieja rama familiar de los Rothschild, aunque esto no podría asegurarlo.
Conservaba ese gesto de burla en la comisura de sus labios, en esa boca tan bien formada que era capaz de mentir con una facilidad que me asombraba. La mentira es uno de los atributos que yo más respeto, debo decirles. Es lo que más nos distingue del resto de las especies animales. Ellas son capaces de tender una trampa, cierto, pero no de mentir sobre sus intenciones. Para los seres humanos, la mentira es parte de nuestro ADN, aunque como químico les puedo decir que no se la ha localizado todavía, pero estoy seguro de que un día lo haremos. Así de arraigada está en nuestra especie.
El caso es que Vanesa no solo había vuelto, sino que además me había buscado.
―Apenas toqué tierra, lo primero que hice fue llamarte ―me aseguró, y yo quise creerle.
Porque ¿qué otra cosa podía hacer? El autoengaño, me hago cargo, es otra de nuestras marcas como especie. Estaba dispuesto a creerla a sabiendas de que era un engaño; una celada, pues, pero yo me sentía en ese momento como una presa que quiere ser atrapada. De niño soñaba que un tigre dientes de sable me perseguía por un bosque frondoso, como son todos los bosques que soñamos, como un cuadro de «El AduaneroRousseau», y llegaba el momento en que dejaba de correr y simplemente lo esperaba. Sabía que estaba allí, no muy lejos; que me observaba y que, en cualquier momento, podía devorarme y yo no opondría resistencia. Cuando se posaba en una rama cercana, sabía que el momento había llegado y veía como la fiera se lanzaba sobre mí con un rugido que me despertaba. Confiaba en que, igual como me ocurría en el sueño, despertaría antes de ser devorado por ella. Me intrigaba, sí, debo admitirlo, este reconocimiento. Porque entonces querría decir que ese era mi deseo secreto, como lo era el del niño que soñaba tigres. Quizás, he llegado a pensar, eso significaría el deseo de volver a nuestros orígenes o, peor aún, nuestra necesidad de martirio. Como los santos, pues. Una especie de purificación que necesitáramos para cumplir nuestra misión en la vida. Los santos suponían que había alguna, no los voy a desmentir.
Apenas coloqué el vaso corto, con la imprescindible cáscara de limón, sobre la mesa de centro, transparente y que dejaba ver algunos títulos de arquitectura, esa vieja pasión a la que volvía de cuando en cuando, me soltó:
―¿Sabías que el mes pasado falleció Coco Chanel? Los diarios parisinos destacaron la soledad en que murió. Claro que morir en el Ritz no es lo mismo que en la soledad de una choza, pero la gente igual se muere.
―Sí, me enteré ―le dije tratando de no mostrar mucho interés―, aunque aquí no fue una nota destacada. No tuvo una ficha necrológica, si quieres saberlo. Quizás porque solo se la relacionaba con el perfume. Nadie parecía inclinado a recordar sus devaneos con la realeza británica. Eso debió ser.
―La gente es tan ignorante.
Reflexionó mientras daba un primer sorbo a su vermut rojo, con un poco más de ajenjo, como a ella le gusta; sin hielo, porque descompone la química de la mezcla, y apenas un poco de tinto suave (un lambrusco, digamos), y que le preparé con esmero mientras ella inspeccionaba discretamente mi departamento, donde habíamos pasado tantas noches no hacía tanto, o al menos eso me parecían en ese momento los cinco años transcurridos desde que una tarde me llamó para informarme, en un gesto diplomático, que se iba a París con un banquero francés y que me dejaba, que ya no la esperara porque, aseguró entonces, eso era lo que ella deseaba; un banquero francés, entendí. Yo me serví un calvados amargo, en copa balón, como marcan los cánones, a los que ella y yo, sobre decirlo, somos tan afectos. Los vinos hay que tomarlos como corresponde, me advirtió alguna vez, y eso incluye los recipientes apropiados, claro. Por eso esa parafernalia de vasos y copas, por eso el dictum con que se acompañan; si antes o después de la cena o la comida, si con quesos tiernos o maduros, o con el postre, como aperitivo o como digestivo. Pero sobre todo es para marcar la clase, lo que somos, lo que nos distingue; esa separación realizada de manera minuciosa por nuestros ancestros que nos inculcaron las buenas costumbres, es decir, la clase.
En realidad, sí supe por qué se fue, aunque no pude entender sus motivos. Un banquero francés es solo eso, no la fuerza del destino o el fin de una búsqueda de la iluminación, por decirlo de alguna manera, así que no pude aceptar ese aviso como una razón. Al dejar el vaso, busqué en él la mancha de bilé con que los marcaba, una especie de firma personal que dejaba ver, adivinar, más bien, la forma de su boca, con la que yo soñaba aún con más frecuencia de la que estaría dispuesto a admitir frente a ella, porque es parte del juego de los amantes, que afirman y niegan las razones que los sostienen en el dar, reclamar o favorecer conductas que solo allí tienen sentido, si eso es lo que uno busca, o bien algún tipo de justificación. Ya se sabe que los amantes viven persiguiéndola todo el tiempo, la justificación, quiero insistir, aunque yo he entendido ahora que algo invaluable es precisamente lo contrario, es decir, nunca tenemos razones suficientes y la pasión no alcanza para que razonemos sobre ella como un motivo. La pasión, como los banqueros franceses, es solo eso, una justificación autorreferencial que no explica nada, que solo se replica como un mantra. Solía usar rojos intensos, toda la gama, porque, decía, le favorecían. Resaltaban sobre su piel tostada, cobriza por los largos baños de sol que acostumbraba (desnuda, me repetía para provocarme) estuviera donde estuviera. Una costumbre lejana, me dijo alguna vez que se lo pregunté.
―Mi abuela, que bebía como si esa fuera su única misión en la vida, pero yo en ese entonces no lo percibía, me decía cuando era muy niña, yo, no ella, que las mujeres no solo debíamos ser más listas que los hombres, sino que debíamos aprender a dominarlos, eso decía, lo juro, mediante dos sencillas estratagemas: belleza y elegancia. Con la primera no había mucho qué hacer. Se tenía o no se tenía, pero en esto los tratamientos y el maquillaje podían obrar milagros. Y que para que ambas hicieran el milagro había que resaltarlas de modo individual, privilegiándolas por separado. Se construía con ellos una red de la que era imposible para cualquier hombre escapar, mientras ellas se convertían en objeto de adoración y, por lo tanto, ajenas, lejanas y misteriosas. Y tenía razón ―recuerdo que me dijo esa vez.
―Aunque en tu caso es sencillo ―le dije.
―¿Por qué sencillo? Que una sea rica no quiere decir que lo haga más fácil. Hacen falta cultura y sacrificios. Debes aprender a comer, a caminar, a conversar en varias lenguas sobre las tonterías que les importan a los hombres, y aprender a callar para no intimidarlos. Una mujer culta es un fastidio. Los hombres prefieren placeres más elementales. ¿A quién le importa conversar sobre filosofía con una mujer?
―O de química ― repliqué, pero tampoco esa vez se enganchó.
―¿Y qué me dices de la elegancia? No es algo con lo que se nace, como ocurre con la belleza. Hace falta, en primer lugar, disciplina y mucho aprendizaje sobre los límites y alcances de tu cuerpo. Es como pintar un cuadro, y se debe aprender a ser autocrítica y a diferenciar los piropos de otras mujeres, que son los peores, que compiten todo el tiempo para ser ellas el centro de atracción, aunque tú no compitas. Te prefieren en segundo plano, humillada. Por eso debes aprender a cultivarla, a mantenerla siempre. Esa era una de las cosas que más me gustaban de Coco ―reiteró con énfasis en el nombre, como para demostrar una familiaridad que nunca tuvo―. ¿Qué sabes de ella? Cuéntame.
Yo la miraba mientras hurgaba en su enorme bolso, que llevaba a todas partes. No el mismo, se entiende, sino alguno de su amplísima colección.
―Uno de los mayores gastos que deben hacer las mujeres es en bolsos. Son como un distractor. Entre más bello, mejor. Así, acaban viendo tu bolso y dejan de mirarte las piernas o los senos ―se reía, aunque no pienso que lo creyera.
Yo por lo menos jamás dejé de hacerlo, es decir, mirar sus piernas y sus senos, justo en ese orden. Sus bolsos nunca fueron un distractor, pero a ella le gustaba decirlo para que la desmintiera y alabara la belleza que dejaba adivinar en cada parte de su cuerpo, y, de manera muy particular, en sus piernas y sus senos, de los que ya hablaré más adelante. Sacó del bolso su cigarrera de plata labrada con un hermoso pavorreal (un regalo, dijo al ver que me llamó la atención, quizás porque nunca se lo había visto; quizás del banquero francés, quise pensar con envidia), extrajo un cigarrillo y, sin mirarme, se acercó a mí para que se lo encendiera. Era un ritual que nos volvía a poner en sintonía, lo que no quería decir otra cosa que había caído de nuevo en su juego. No era algo que solo significara romper el hielo y eso ambos los sabíamos.
En todo caso, esa mujer que hoy tenía frente a mí era una que no solo me había influido en un pasado no muy lejano, sino que amagaba con continuar haciéndolo en el presente. Y ello porque yo lo había permitido, porque seguía haciéndolo. Quería ser devorado, pues. Nunca he entendido del todo qué es lo que hace que alguien así influya tan profundamente en nuestras vidas. Al principio quise atribuirlo al amor, ese sentimiento que yo identificaba ya desde entonces con la pasión, pero muy pronto me di cuenta de que aquel no habitaba en mí. Sé que sonará por lo menos pretencioso, pero así es. Desde mis primeros escarceos con mujeres (en aquel entonces eran jovencitas, tan jóvenes como yo, un mozuelo intrascendente) me percaté de que no era capaz de asimilar la sintonía necesaria en la relación que debe establecerse entre enamorados y también de que, cuando la ilusión del amor desaparece, permanece en cambio la pasión renovada, es decir, el deseo, una de las dos pulsiones que nos mueven. El deseo está allí todo el tiempo, como lo está la muerte, y nuestro paso por la vida se define entre ambas. A veces más cerca de la pasión; otras de la muerte, aunque esta no es siempre evidente. Algunas veces le llamamos curiosidad; otras, arrojo o estupidez, o simplemente valentía. Los cementerios están llenos de valientes. De la pulsión de muerte no me ocuparé ahora, aunque debo admitir que está presente en todos mis actos, pero posee un tiempo que no puede urgirse y debemos aprender a convivir con ella. Nos advierte, nos guía, nos provoca. El deseo tampoco tiene sucedáneos, aunque insistamos en encontrárselos, lo que es un gran error que arrastramos por tediosas relaciones. Por eso me concentro en aceptar a las mujeres como iguales, sin permitirme ceder a los sentimientos que solo estorban en una relación que puede, y debe, ser gozosa y ardiente. Porque al final es de lo que se trata, y eso era lo que encontraba en ella, por más que supiera que intentaba manipularme. Todos intentan manipular a todos, no hay de qué asombrarnos, y ella era un caso que se deseaba más que muchos otros. Nos pasamos la vida intentando manipular a quienes nos rodean. Yo mismo era un maestro en esa materia, así es como había ido escalando en mi profesión, y era consciente en cada instante cuando alguien intentaba hacerlo conmigo. Y ella lo sabía, como también sabía que yo fingiría que lo había logrado. Es parte del juego de los amantes. Damos un paso adelante, retrocedemos, dejamos que el otro, la otra, nos empareje y luego la dejamos avanzar, porque sabemos que podemos emparejarnos en cualquier momento. Así ocurre al menos entre amantes brillantes, lúdicos e inteligentes. No se trata de dominar, no entonces, sino de ceder para hacer más atractivo el juego del amor o la conquista. Justo por eso lo llamamos así, conquista, porque atraemos al enemigo con estratagemas que intentan agradarle, rendirle homenaje y reconocimiento, aunque sabemos que al final nos llevaremos el triunfo, que en la conquista amorosa significa un cuerpo ardiente que se nos ofrece con apenas condiciones. En los hechos todos lo hacemos, aunque no tengamos las mismas recompensas, un quid pro quo en el que cedemos parte de nosotros por obtener parte de ellas. Una que puede ser insustancial, es decir, momentánea y que no las comprometa, pero eso a quién le importa. Quizás solo a aquellos que aspiran a la inmortalidad, a la trascendencia a través de otra, u otro (para el caso da lo mismo), pero que es un engaño que venimos arrastrando desde hace unos 500 años, como bien reseñó Shakespeare, y cuyo único final no puede ser otro que la muerte de los amantes. Dejaría de nuevo que lo creyera si eso volvía a abrirme su mente y, lo que es más importante, su cuerpo.
Vi cómo se llevaba el cigarrillo a la boca, que yo consideraba sensual, y pensé en ella como antes solía hacerlo, es decir, como la imagen de mis deseos. Recordé en ese instante una definición suya que desde entonces me sorprendió:
―Las mujeres somos lo que los hombres quieren que seamos, es decir, acabamos siendo una construcción de su mente extraviada ―me dijo como una respuesta no solicitada a mi expresión de «eres maravillosa» de aquel momento―. Somos la imagen convexa del espejo en que nos miran reflejadas, un espejo que su imaginación proyecta sobre sus inseguridades y su necesidad de sentirse únicos, es decir, amados por alguien superior a ellos.
―Como Pigmalión ―le confirmé, pero ella siguió con su argumento sin considerar mi libresca aportación.
―Nos tocan como si fuéramos la piedra filosofal y por lo mismo son incapaces de ver nuestra humanidad, con todas nuestras miserias, que llaman secretos femeninos. No hay tales, pero tardan demasiado en darse cuenta.
II
Vanesa era, por cierto, un compendio de pequeños secretos, todos inofensivos, banales, intrascendentes, pero que ella solía manejar para mantener el aire de misterio del que se rodeaba. Los secretos, ya sabemos, son pequeñas piezas de nuestra vida pasada que nos producen vergüenza, dolor o angustia. Algo que hicimos o dejamos de hacer, por ejemplo, pero que tuvo consecuencias devastadoras, de las que te enteras solo tiempo después y que produjeron daño a terceros. Se podría tratar de robos que pensaste inadvertidos, de acciones que aceptaste pero que te produjeron vergüenza o incluso de crímenes inconfesables que nadie hubiera podido adivinar. Todos ellos, piensas, es mejor guardarlos bajo siete llaves. Los de ella, sin embargo, eran casi siempre pequeños olvidos que magnificaba, o amistades de las que se arrepentía, o bien acciones que prefería guardar para ella misma. O amantes que la avergonzaban, producto de algún arrebato emocional, pero que hoy hubiera preferido que no hubiera ocurrido. Todas las mujeres, creo, tienen ese tipo de secretos, y prefieren no abundar sobre ellos, que nadie los conozca, porque pudieran afectar a la imagen de sí mismas que se han creado. «Entre menos sepas de mí», pareciera ser el argumento, «más atractiva me considerarás», y esto sobre todo en lo que se refiere a relaciones pasadas que lamentan o de las que de plano se arrepienten. «Jamás debí involucrarme con Zutano», por ejemplo. La mayoría los olvida, pero Vanesa no. Su estrategia era hablar, nombrarlos, hacerlos presentes, traerlos a la conversación, pero sin revelar su contenido. Tenía secretos, ergo, era una mujer interesante. Y ya sabemos que nada resulta tan atractivo para los seres humanos que el misterio. Queremos saber, siempre queremos saber lo que se nos oculta; está también en nuestro ADN.
Así pues, yo la veía como una mujer misteriosa, punto, por más que supiera que sus historias resultaban a la postre intrascendentes. Porque la banalidad encierra un gran encanto, nos regresa al mundo mágico que añoramos: cuando oíamos tronar el rayo y nos encomendábamos a Zeus, cuando ignorábamos la ciencia que nos permite saber, conocer, el origen de los fenómenos naturales. Ella era así, como la Venus saliendo del mar sobre una enorme concha que pintó Botticelli. Confieso sin ambages esa tendencia mía a la cursilería. No podía remediarlo; me atrapaba en sus redes, unas que tejía con esmero, con mentiras, misterios intrascendentes y palabras dulces.
La conocí una tarde lluviosa, con truenos y neblina. Eso me hubiera gustado escribir, pero mentiría y no faltaría quien intentara corregirme, aunque no puedo dejar de pensar que un encuentro así le hubiera dado un tono novelesco a ese primer encuentro. La verdad es mucho más simple. Un día llegó a mi oficina acompañada por uno de nuestros gerentes, George, me parece recordar, quien se ocupaba de las relaciones públicas. «Insistió en conocerte», creo recordar que me dijo. Yo miraba en ese momento hacia el jardín que bordeaba la explanada y pensaba en el magnífico día que hacía, así que podemos olvidarnos de la lluvia y los truenos. Pero bastó que un día le contara que había fantaseado con la idea de la lluvia y los truenos para que ella inventara una historia que le encantaba contar cada vez que se presentaba la ocasión. Eso también me gustaba de ella, su capacidad de crear historias a partir de nada. Lo único malo es que a veces lo hacía sin prevenirme, y se inventaba viajes y encuentros que nunca habíamos hecho o tenido, a países en los que ninguno de los dos habíamos estado, ya sea por turismo o porque fuimos a cerrar algunos negocios nunca especificados. Así era ella. Ya dije que mentir lo consideraba un atributo, más que un posible defecto o una debilidad. De hecho, con el tiempo me fui dando cuenta de que su afición a mentir en realidad encerraba una mitomanía tan arraigada que ya era parte de su personalidad. Mentir, para ella, pudiéramos entonces decir, tenía una razón terapéutica, o todo lo contrario; no podría expresarlo con mayor claridad. Lo único de lo que estaba cierto es que era una condición natural.
―El fin de semana pasado fuimos a cenar a San Francisco ―decía, por ejemplo― y ya estando ahí decidimos que queríamos contemplar el amanecer desde Yokohama, así que tomamos un avión que nos depositó directo en esa bahía, donde tenemos amigos que nos llevaron a ver el amanecer.
Había gente, amigos, que la creían, y otros que imaginaban que se había corrido una parranda en San Francisco y había alucinado lo de Yokohama, pero la verdad es que todo era una gran mentira. Yokohama y San Francisco, el amanecer y los amigos.
―Pero ¿cómo fue posible ese viaje? ―no faltaba quien cuestionara.
―Utilizamos el avión de la compañía ―justificaba con ese desparpajo que hacía a todos tan felices.
Pasaba entonces a describir los canales que surcaban esa parte de la ciudad con tal detalle que todos acababan por creerle, sobre todo porque eran incapaces de comprender que los canales estaban en Shinjuku y no en Yokohama, lo que cualquiera que haya estado en Tokio sabe, excepto los que, a pesar de ello, querían creerle. La verdad es que a nadie le importaba. Habían alcanzado ya ese estado mental donde ya no importa la verdad del relato, sino su estilo, es decir, la manera en que lo narraba. Porque la verdad, y en eso prácticamente todos coincidíamos, no importa, sino la forma en que se cuenta el relato, que, como le había yo explicado alguna vez, era el origen de la literatura. Lo único que importa, recuerdo que le había dicho, es la manera en que lo cuentes, y ella experimentaba una y otra forma, uno y otro estilo. Eso sí, todos verosímiles, porque le había dicho también que, para que un relato sea verídico, es decir, considerado como tal, debe coincidir en cada una de sus partes. Es como la tabla periódica, para que me entiendas. Pocos sabemos lo que significan todas esas letras, pero todos admiten que eso era lo que significaba la ciencia.
―No importa lo que cuentes ―solía decirle―, solo tienes que preocuparte de que todas las partes del relato coincidan.
Y sí, hacía que coincidieran, lo que nos habla de una capacidad de invención que nuestros amigos no tenían, pero también de una cultura geográfica que los otros tampoco. Y así en cada tema, lo que la obligaba a ser una persona atenta con sus viajes y lecturas, y a mí a intentar que no me sorprendieran sus historias. Admiraba, eso sí, su enorme capacidad para imaginarlas, porque, veamos, pocas cosas son tan divertidas como la invención de realidades. Los científicos, solía decirle, nos pasamos la vida intentando ocultar el sentido de nuestro trabajo y convenciendo a los demás que lo que hacemos es importante, aunque la mayor parte de las veces no lo sea. En eso consiste: en poner un poco de sabiduría hermética, casi cabalística, y una burocracia que impide a los demás asomarse a lo que hacemos. A eso se le llama los misterios, y son muy bien recompensados. Son, de hecho, la base de la ciencia moderna.
―La fórmula es sencilla ―le dije entonces, y empecé por describirle los ingredientes de un famoso perfume, justo el que usaba ese día (el pretencioso Trésor, de Lancome), que era soleado, caluroso y sin nubes―. Verás ―le dije para impresionarla―, tomas primero flor de albaricoque, lila, melocotón, iris, rosa otto como fuente de dispersión y una base de ámbar, sándalo y almizcle. El frasco ya lo tienes, pues fue elaborado en 1952 por George Delhomme con siete facetas talladas a mano. Una vez que tienes todo junto, llamas entonces al perfumero y le pides que te fabrique un perfume con tales y cuales características, y le permites que huela tu cuello.
―Pero entonces, aun conociendo los ingredientes, ¿no podrías fabricarlo tú mismo?
―Claro que no. Una cosa es saber qué contiene y otra, las proporciones que debe llevar, los fijadores que utilizará el perfumero y, sobre todo, si es capaz de hechizar al tipo de personas al que estará destinado.
―Pensé que tal vez alguien como tú, es decir, un científico ―«Apenas un químico», quise corregirla―, podría reproducir cualquier cosa, es decir, un perfume o una bomba atómica. ¿Y para qué debe oler mi cuello? ―preguntó con inocencia.
―Para que lo enloquezcas, claro, porque es lo que me enloquece a mí ―dije con una sonrisa sarcástica que ella agradeció.
Me quedó claro entonces que no sabía muy bien de lo que hablaba, y que era impresionable, tal como el 90 por ciento de las personas que respetan el afamado estatus de la ciencia. Pero también que tenía un interés especial en el tema. Y eso ya entraba en mis terrenos.
Ya dije que le gustaba mentir, y todo esto cruzó por mi mente justo cuando dio el primer jalón a su cigarrillo levemente mentolado.
―¿No fumabas Pall Mall? ―le recordé.
―En París hay otras marcas mejores ―me respondió mientras echaba el humo en mi dirección en un gesto que entendí como provocador.
A esas alturas me pareció indecente decirle que, si me lo hubiera preguntado entonces, cosa que nunca hizo, a mí me resultaba mucho más excitante imaginarme lamiendo el sudor que excretaban los poros de sus axilas o su sexo, (en el que yo encontraba un como resabio lejano de una mezcla de acre y dulce, incluso amargo a veces, lo que reflejaba su humor del momento), y que las feromonas eran mucho más efectivas que los perfumes con que se intentaba cubrir nuestra naturaleza. Incluso, si me lo hubiera permitido, hubiera disfrutado la saliva con que envolvía el bocado listo para ser tragado. Cómo lo hubiera disfrutado: alucinaba cuando la miraba comer, imaginando unir su boca a la mía para robarle ese bocado que ella había masticado. Seguro que ella lo hubiera considerado no solo asqueroso, sino antinatural, pero lo que sí podía hacer era explorar los restos de sudor de su cuerpo luego de hacer el amor. No protestaba entonces, porque quería pensar que su perfume podía sobrellevar esas pruebas, lo que era una verdad a medias. Lo que yo exploraba entonces era su naturaleza. Me dejaba entonces penetrar hasta sus más recónditas hendiduras, y no podía evitar excitarse y buscar otra vez mis brazos y mi sexo, que engullía como lobo hambriento, aunque debo aclarar que eso solo ocurrió muy pocas ocasiones, sobre todo cuando llegábamos a esas estaciones luego de una larga sesión de cocteles y cocaína, que alertaba sus sentidos y la predisponía al placer sin límites, libre de ataduras y predispuesta a explorar su cuerpo y el mío. Entonces no había protestas. Todo era un dejar hacer y buscar más y más placer, que la droga y el alcohol prolongaban hasta el agotamiento. La lujuria, hay que admitirlo, por más que muchos filósofos desde Platón la condenen porque nos distrae de lo verdaderamente importante, que es, quién lo dijera, la indagación de nuestro ser y estar en la tierra, como han justificado posteriormente otros. Pero sus ventajas, hay que admitirlo, son innegables. Como enseñó Epicuro, su mayor mérito es que nos permite despojarnos de la ilusión del amor; es decir, desnuda sus intenciones al limitarlo al goce, una de las lecciones que ambos compartíamos. Porque veamos, ¿a honras de qué llamar al amor para justificar el deseo? La lujuria, pensaba yo entonces y lo sigo pensando ahora, es un sentimiento ideado para alcobas furtivas, como quería Freud, con lo que quería decir que era apropiado para las amantes, no para las esposas, recluidas en una especie de santidad bendecida por el amor, lo que en los hechos las despojaba del placer. Por eso inventaron la culpa. Pero eso es otra historia.