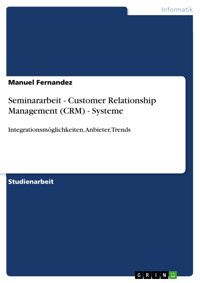Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones El Mercurio
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Más allá de las ideas individuales, tres hechos son claros: el cambio climático es real, nos está causando problemas reales y tenemos herramientas reales para evitar que se agrave. Pero ¿qué nos frena en el actuar? ¿Porqué nos cuesta tanto avanzar en soluciones concretas? Un ensayo para entender la compleja relación entre el ser humano y el fenómeno del calentamiento global.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2020, Manuel Fernández B.
© De esta edición:
2020, Empresa El Mercurio S.A.P.
Avda. Santa María 5542, Vitacura,
Santiago de Chile.
ISBN edición impresa: 978-956-9986-64-2
ISBN edición digital: 978-956-9986-65-9
Inscripción Nº A1225
Primera edición: octubre 2020
Edición general: Consuelo Montoya
Diseño y producción: Paula Montero
Fotografía portada: Getty Image
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de Empresa El Mercurio S.A.P.
Índice
Presentación
Introducción: Ver, entender, avanzar
Capítulo 1. No es tan sencillo
Capítulo 2. Héroes y demonios
Capítulo 3. La cultura del No
Capítulo 4. Estar a la altura
Capítulo 5. Empezar por uno
Epílogo
Presentación
El fenómeno del cambio climático es una de las preocupaciones insoslayables de la humanidad actual. Gobiernos, empresas, el mundo científico y las organizaciones de la sociedad civil han puesto esta temática en el primer lugar del debate y las prioridades públicas, especialmente en los últimos veinte años.
Hasta hace unas décadas, la discusión estaba centrada en si la crisis generada por los efectos del calentamiento global era efectivamente real o, por el contrario, era parte de un ciclo natural que nuestro planeta vivía sucesiva y periódicamente.
Sin embargo, hoy pocos niegan que estamos frente a uno de los mayores desafíos de la humanidad y las opiniones difieren básicamente en las estrategias para abordarlo. Inundaciones, tormentas, huracanes, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y las sequías extremas, entre otras manifestaciones de la naturaleza nos recuerdan que el problema existe, es real y es urgente.
En el caso de Chile, nuestra peculiar condición geográfica nos obliga a atender con profundidad y celeridad esta problemática. La mixtura que representa tener uno de los desiertos más áridos del mundo, por el norte; los hielos eternos por el extremo sur; una cordillera accidentada con importantes alturas y el océano que acompaña prácticamente toda nuestra extensión territorial, nos transforman en un lugar privilegiado para entender el fenómeno en sus diversas peculiaridades y manifestaciones.
Aprender del cambio climático es, en síntesis, un requisito fundamental de la sobrevivencia futura de nuestro propio país.
Por esta última razón, nuestro Instituto Profesional de Chile —IPCHILE— ha querido patrocinar la interesante publicación del libro Chile y el cambio climático, cuyo autor es el destacado periodista Manuel Fernández Bolvarán, que tiene una amplia trayectoria en la cobertura y análisis de materias vinculadas a la innovación y la ciencia, además de su labor como editor nacional del diario El Mercurio.
La presente publicación es un testimonio concreto del interés que las instituciones de educación superior debemos otorgar al conocimiento de estas materias, que particularmente en el caso de nuestra área, la educación superior técnico profesional, que forma a quienes ejercerán los liderazgos operativos en las medidas que se irán implementando para mitigar, contener y modificar las realidades del cambio climático.
Por nuestra parte, en IPCHILE, en el ámbito de nuestras competencias, hemos incorporado en nuestra malla la carrera de Técnico de Nivel Superior en Gestión Ambiental y Sustentabilidad, orientada a formar técnicos con los conocimientos y competencias para enfrentar los desafíos propios del cuidado medio ambiental y la gestión de recursos sustentables en los procesos industriales.
Del mismo modo, hemos incorporado diversas tecnologías que ayuden a minimizar impactos negativos en el ecosistema, reduciendo de paso, los costos de mantención de los procesos. Un ejemplo de ello es la incorporación de la tecnología de iluminación LED en nuestras instalaciones y el uso de tecnología inteligente para ahorro de energía y disminución del uso de papel, entre otros aspectos.
La señal que estamos dando a nuestros estudiantes y a la comunidad académica al apoyar este libro, consiste en poner en evidencia que todos tenemos una importante labor que realizar para acometer este desafío, que supone cambios de conducta, restricciones que deberemos asumir, distintas modificaciones sustanciales en los sistemas productivos y reemplazo paulatino pero sostenido de procesos cuyos efectos nocivos estén acreditados.
Chile, en las últimas décadas, ha adoptado decisiones importantes en este camino, dentro de las cuales destaca el proceso de diversificación de la matriz energética. Las instituciones de educación también tenemos un rol orientador hacia la sociedad en esta materia y, por ello, nos sentimos orgullosos de presentar esta importante publicación.
Anamari Martínez Elortegui
Rectora de IPCHILE
IntroducciónVer, entender, avanzar
El 29 de agosto de 2013, el músico uruguayo Roberto Musso se subió al escenario del Auditorio Adela Reta de Montevideo y empezó a contarle al público una historia que parecía no tener sentido alguno.
«Resulta que una noche estaba en mi casa, con la gata maullando de hambre al lado mío... no tenía más comida para ella, así que no tuve más remedio que ir a comprarle», comenzó su charla TEDx el líder de la banda El Cuarteto de Nos. No suena a una historia demasiado apasionante. Menos cuando anticipa que el viaje en cuestión es a un local comercial que queda a solo 20 metros de su casa. Sin embargo, el camino se le enredó.
Primero, se topó con un vecino que le pidió que fuera a una reunión de copropietarios para definir de qué color pintar la fachada de su edificio. A continuación, el conserje lo detuvo para entregarle un paquete que le pareció sospechoso. Luego, un muchacho que lo reconoció en la calle le pidió «un autógrafo para la hija de mi suegra». Todavía intentaba dilucidar en su mente si se refería a la esposa o a la cuñada del transeunte cuando llegó al local y se puso a buscar una lata de sardinas para su gato, lo que derivó en una insólita conversación con otro trasnochado comprador sobre qué marca podía ser mejor.
Cuando volvió a su casa, mientras abría la lata, se puso a pensar en lo interesante que sería escribir una canción sobre alguien que se dirige a un lugar y que relate todas las complicaciones que le suceden en el trayecto. De un arañazo, su gata lo devolvió a la realidad y le hizo recordar el motivo de toda esa pequeña odisea urbana: alimentarla.
Roberto Musso contó que esa fue la chispa de la cual nació «Yendo a la casa de Damián», el éxito que hizo que su banda de amigos de la infancia alcanzara en 2006 un súbito reconocimiento a nivel latinoamericano y postulara a los Grammy Latino, con un juvenil rock rapeado que contrastaba con la madurez de sus integrantes, todos bien entrados en su cuarta década.
La canción se trata, justamente, de una persona que decide ir a la casa de un tal Damián y que en el camino vive una sarta de situaciones insólitas que lo desvían de su ruta original y, cada cierto rato, le hacen preguntarse: «No sé si es que ya no veo o que ya no entiendo... por qué me cuesta tanto llegar».
Y el relato termina sin saber si, finalmente, el protagonista logra su objetivo.
En su simpleza, la historia de este hombre podría servir como metáfora de la relación del ser humano con el fenómeno del calentamiento global.
Da la impresión de que el problema está claramente definido. La evidencia producida por la ciencia parece ser apabullante. Los caminos para atenuar el impacto de este fenómeno —más allá de si se piensa que el responsable es el hombre, la naturaleza o una combinación de ambos— se enseñan y aprenden desde hace años en los colegios. Y, sin embargo, a nuestras sociedades les cuesta romper la inercia y tomarse en serio la que muchos apuntan como la mayor amenaza que actualmente enfrenta la humanidad.
¿Qué es lo que no estamos viendo?
¿Qué es lo que no estamos entendiendo?
¿Por qué nos cuesta tanto concretar soluciones?
Grave, pero no irremediable
Cuando el ciudadano promedio del año 2020 piensa en el cambio climático, el rostro que posiblemente se le viene primero a la cabeza es el de la joven activista sueca Greta Thunberg, nacida en Estocolmo en 2003. Sin embargo, la historia del calentamiento global como la conocemos hoy comenzó 102 kilómetros al sur de esa capital, en la ciudad sueca de Nyköping, y bastante antes, en 1925.
El 15 de mayo de ese año nació Bert Bolin, hijo de dos profesores que, desde muy temprana edad, despertaron en él la pasión por observar los fenómenos meteorológicos. Bolin se terminaría licenciando en esa disciplina en la Universidad de Uppsala en 1946.
En 1950, el joven Bolin pudo trasladarse durante un año al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ahí profundizó su conocimiento de modelos numéricos para la predicción meteorológica usando herramientas computacionales, de la mano de científicos tan renombrados como Jule Charney y John von Neumann.
A los treinta y un años, ya con su doctorado bajo el brazo, comenzó a estudiar la química atmosférica y el comportamiento de los gases contaminantes en ella, lo que generaría una serie de aportes muy relevantes para conocer en detalle el ciclo del carbono.
Este último tema no era nuevo para la ciencia sueca. En el siglo XIX, varios químicos importantes habían postulado teorías sobre el rol que las variaciones del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera podrían haber jugado en las transiciones entre períodos glaciares e interglaciares. Uno de ellos fue Svante Arrhenius. Sus análisis (¡en el año 1896!) lo llevaron a dos conclusiones: la primera, que existía un vínculo entre el incremento de la cantidad de CO2 en la atmósfera y el aumento en la temperatura de esta; la segunda, que las emisiones de este gas que el ser humano generaba al quemar combustibles fósiles, en caso de alcanzar una gran magnitud, tenían el potencial de llevar las concentraciones de dióxido de carbono a un nivel que, efectivamente, afectara la temperatura del planeta.
Cinco años después (¡en 1901!), el también sueco Nils Gustaf Ekholm acuñaría el término «efecto invernadero». Se trata de un ingenioso concepto para definir en dos palabras un fenómeno cuya comprensión es fundamental para este debate. En términos muy simples, el efecto invernadero es un mecanismo que resulta clave para la existencia de la vida tal como la conocemos en la Tierra, ya que permite que el planeta mantenga una temperatura agradable para las especies que la habitan, incluyendo los seres humanos.
Si la Tierra no tuviera atmósfera, el calor que recibe del Sol «rebotaría» en la superficie y retornaría al espacio. La existencia de la atmósfera y la presencia de ciertos gases en ella, como el dióxido de carbono, permiten al planeta «retener» parte de esa energía y lograr una temperatura que, en promedio, bordea los 14 °C durante el verano. Y las especies que habitan el planeta, incluyendo los seres humanos, se adaptaron para vivir en los ecosistemas que esta temperatura media ha moldeado, con variaciones relativamente suaves a lo largo de los siglos.
Lo que hizo ver Arrhenius es que un alza relevante en la concentración de CO2 podría provocar que la atmósfera retuviera más calor que esos saludables 14 °C. Y un alza brusca de ese número tendría un impacto relevante a nivel global: derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares, desertificación, eventos meteorológicos extremos, acidificación de los océanos, destrucción de ecosistemas... En el fondo, rompería el equilibrio que ha moldeado la vida en la Tierra tal como la conocemos.
Afortunadamente, a mediados del siglo XX —cuando Bert Bolin estaba iniciando su carrera—, no había mucho de qué preocuparse. En ese entonces, el punto de vista más común en la comunidad científica era que el impacto de las emisiones de dióxido de carbono por parte de las actividades humanas era insignificante y, por tanto, el proceso de cambio climático se mantendría sujeto a las mismas dinámicas de siempre, con ciclos de varios miles de años.
Bert Bolin fue uno de los primeros en darse cuenta de que algo distinto parecía estar pasando en la Tierra. A los treinta y cuatro años, en abril de 1959, asistió a la reunión anual de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en Washington. Ahí lanzó una predicción tan llamativa que incluso fue recogida por la prensa de la época: afirmó que en un lapso de solo cuatro décadas, al terminar el siglo XX, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentaría en un rango de entre 25 y 30 por ciento sobre el registrado al inicio de la Revolución Industrial, generando un efecto radical en el clima.
Ese día de primavera nació la idea de que el gran responsable del incremento exponencial en la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero —y, por tanto, del cambio climático— era la actividad humana.
Al igual que el alcance de sus predicciones, las preocupaciones de Bert Bolin se volvieron internacionales. En 1964 se convirtió en el primer líder del ICSU Committee on Atmospheric Sciences, organización que coordinó esfuerzos de diversos países para destinar capacidad satelital a estudiar la circulación de la atmósfera. Tres años más tarde sería el primer timonel del Global Atmospheric Research Programme (GARP), que profundizó la cooperación científica internacional en el área meteorológica y que en 1980 se convertiría en el World Climate Research Programme.
Sin embargo, Bolin estaba convencido de la necesidad de ir más allá y a mediados de la década de 1980 declaró: «Nos falta un organismo que proporcione un lugar de encuentro internacional para que científicos y políticos asuman la responsabilidad de evaluar el conocimiento disponible sobre el cambio climático y sus posibles implicancias socioeconómicas».
Ese lugar de encuentro que añoraba sería la coronación de su carrera internacional. Casi treinta años después de su predicción en Washington, una serie de estudios empezaban a avalar su tesis cada vez con mayor fuerza y el tema medioambiental empezaba a generar el interés de organismos internacionales, como las propias Naciones Unidas. En junio de 1972, en el marco de una conferencia científica que pasaría a la historia como la Primera Cumbre para la Tierra —que se realizó, naturalmente, en Suecia—, la entidad había alertado por primera vez sobre el problema del calentamiento global. En 1987, una comisión encomendada por Naciones Unidas lanzó el Informe Brundtland (también conocido como «Nuestro futuro común») en el que se advertía sobre una creciente tensión entre el desarrollo económico del planeta y su efecto sobre el medioambiente. En sus páginas, los comisionados sentaron la necesidad de conformar una instancia integrada por representantes de distintos gobiernos que pusiera sus ojos en el cambio climático.
En noviembre de 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y su primer presidente sería Bert Bolin. En esa institución, el sueco imprimiría el foco que marcó su vida como investigador: trabajo interdisciplinario e internacional organizado.
Con el paso de los años, el IPCC se fue consolidando como la voz técnica que más fuerte se escucha en el mundo al hablar de cambio climático. Su trabajo, siguiendo el modelo que estableció Bolin durante su extensa presidencia, se basa en ciclos que se cierran con informes que analizan la evidencia científica y el impacto social y económico del calentamiento global. A la fecha, ha presentado cinco reportes, en los años 1990 (que fue complementado en 1992), 1995, 2001, 2007 y 2014, con cada vez más interés mundial y, por lo mismo, más cobertura y difusión por parte de los medios de comunicación.
Bert Bolin dejó la presidencia del IPCC en 1997. Dos años después vio confirmarse con preocupante precisión el pronóstico que había formulado en 1959. En 2007 recibió el Premio Nobel de la Paz junto al ex vicepresidente estadounidense Al Gore, cuyo interés por generar conciencia en torno a estos temas fue expuesto por el documental Una verdad incómoda (2006).
Aquejado por un cáncer que no impidió que mantuviera su ritmo de trabajo como investigador, Bert Bolin murió el 30 de diciembre de 2007 a los ochenta y dos años. Según reportó entonces el diario El País de España, una columna póstuma fue publicada cinco días después en el medio Svenska Dagbladet.
De acuerdo con el artículo de El País, el escrito, «firmado en conjunto con Bo Kjellén, investigador del Stockholm Environment Institute y ex jefe de la delegación sueca en el IPCC, puede ser considerado como su testamento. (...) En él, los autores alertan contra la posibilidad de que los escenarios catastróficos que habitualmente describen los medios, puedan conducir a la desesperanza y la pasividad. Y sostienen, tras admitir la gravedad de la situación y la premura de los plazos, que todavía es posible ‘salvar nuestra hermosa naturaleza’. Reiteran la globalidad del problema, una amenaza inédita en la historia de la especie humana, con capacidad de influir en todo el sistema, no solamente en el clima. Enumeran una serie de medidas, urgentes y sustanciales, que exigirán sacrificios a todos y, sobre todo, una acción global coordinada. No solo tecnológicas sino sociales. Aluden a la responsabilidad política de las naciones ricas de utilizar recursos y técnicas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los países empobrecidos. Y se preguntan incluso, si no sería el momento de poner en marcha un nuevo Plan Marshall, a escala global».
El hombre que contribuyó a impulsar la generación de un consenso científico en torno al calentamiento global, sus causas y sus efectos, titulaba este testamento con palabras de esperanza: «Grave, pero no irremediable».
Más allá de las polémicas
Por supuesto que el consenso científico que generó el trabajo de Bolin —y que el documental sobre Al Gore resumió bajo el título de Una verdad incómoda —, no está exento de controversia. Simplificando el análisis, se podría decir que la polémica se centra en dos grupos de pensamiento.
El primero es el de quienes, amparándose en resultados de publicaciones científicas, son considerados «negacionistas» del calentamiento global. En realidad, no se trata de gente que postule que el planeta no está subiendo su temperatura, sino que sostiene que esto es parte de un proceso natural de la Tierra, donde la contribución humana no es determinante. Algo muy similar a lo que era el consenso científico a mediados del siglo XX. Este grupo se muestra escéptico de los resultados de los análisis de organismos como el IPCC y suele ver, detrás de este tipo de instituciones, un sesgo contrario al desarrollo económico.
Para la comunidad científica, esta postura no resulta sorprendente. «Es algo histórico. La sociedad siempre ha actuado de esa manera; siempre hay gente que, frente a cambios, ve una amenaza terrible», sostuvo la doctora en biología molecular Carolina Torrealba, primera subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, en una entrevista con Canal 13 en octubre de 2019.
El segundo grupo que aviva la polémica está conformado por quienes recurren a la ciencia como insumo para el activismo. Se niegan a abrir cualquier espacio que permita debatir evidencia que consideran «incontrarrestable» o «no negociable» y convierten el cambio climático en un credo superior respecto del cual no se puede disentir ni dudar. Muchas veces su postura es utilizada para sustentar otras tesis ideológicas de índole social, económica o política que poco tienen que ver con una convicción medioambiental. Así como los primeros son vistos como «negacionistas», los segundos tienden a ser considerados «ecofanáticos».
Respecto de este grupo, Carolina Torrealba también hizo un lúcido análisis en la mencionada entrevista: «La ciencia tiene que aprender a ser humilde en lo que entrega, a conocer sus propios límites. No hay nada peor que los ‘curas científicos’, que existen y nos hacen muy mal como sociedad. Y no necesariamente esas personas son científicas, sino que es gente que pone la ciencia como un dogma incuestionable. El conocimiento se construye cuestionándose, sometiéndose a revisión del resto. Y sabemos, además, que es frágil. Después de un tiempo, hemos destruido teorías para implantar nuevas».
Ante estos dos tipos de posturas, la subsecretaria aconsejaba distinguir la evidencia científica de alto estándar de lo que denomina «pseudociencia», es decir, aquella que imita el lenguaje de la ciencia para crear supuesta evidencia que se asienta en artículos no sometidos a revisión de pares, no contrastados o que son muy antiguos y ya han sido superados.
Esto es particularmente importante en la actualidad, cuando las redes sociales han facilitado en extremo la posibilidad de difundir mensajes que, por diferentes intenciones, no son verdaderos. Lo saben bien los medios de comunicación profesionales, que en los últimos años han tenido que hacer frente a una avalancha de las llamadas «noticias falsas». Y lo mismo pasa en materia científica, donde el caso más bullado ha sido el de los movimientos antivacunas, cuya piedra angular es un estudio fraudulento de 1998 que establecía un supuesto vínculo entre un componente de las vacunas y casos de autismo en niños; pese a que ha sido ampliamente desestimado, continúa circulando y, lo más peligroso, sigue siendo creído por muchos padres que, buscando proteger a sus hijos, terminan exponiéndolos a riesgos de salud innecesarios.
Si se quiere buscar un punto intermedio entre estas dos posturas contrapuestas, habría que remitirse a los hechos. Más allá de si uno considera que el origen del fenómeno es o no la acción humana, el dato es que la Tierra se está calentando y a un ritmo creciente. Asunto que no niegan ni los «negacionistas».
Por otro lado, aunque algunos acusen al desarrollo tecnológico y económico que ha alcanzado la humanidad como la causa del problema, resulta evidente que ese avance permitió elevar la calidad de vida en el planeta para enormes grupos de población y salvar la vida de millones de personas, especialmente la de las más vulnerables. Asunto que no niegan ni los «ecofanáticos».
Es ese mismo desarrollo el que le ha dado herramientas al ser humano para ser parte de la solución. Porque hoy, incluso si alguien decide creer que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera no es responsabilidad exclusiva del actuar humano, todos coincidirán en que tenemos el conocimiento y las herramientas necesarias para reducir los gases de efecto invernadero que producimos y para buscar alguna forma de «capturar» el exceso que ya circula en el medioambiente y que es el responsable directo del calentamiento global.
Más allá de los sesgos ideológicos personales, tres hechos son claros: el cambio climático es real, nos está causando problemas reales y tenemos herramientas reales para evitar que se agrave.
La naturaleza acelerada
A inicios de junio de 2019 el reconocido periodista y columnista de The New York Times, Thomas Friedman visitó Santiago. En el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile dio una conferencia de cincuenta minutos basada en su séptimo libro, titulado Gracias por llegar tarde