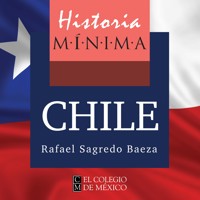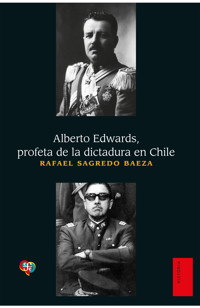Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universitaria de Chile
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El papel del conocimiento científico en la conformación de la realidad, su relación con el poder y el régimen republicano, la importancia del arte en la construcción de la nación, el uso del viaje y la ortografía para la conformación de identidades, son sólo algunos de los temas que se abordan en esta obra colectiva. Ella muestra, interpreta y contextualiza el trabajo, las ideas y las obras de personalidades que como Cornelius de Pauw y Georg Forster a nivel mundial, Rodrigues Ferreira en Brasil, José Caldas y Tadeo Lozano en Nueva Granada, Alcide d'Orbigny en Bolivia, Claudio Gay en Chile o Antonio Raimondi en Perú, explican la trascendencia que el Estado, el poder y las elites atribuyeron al conocimiento científico, al arte y al trabajo intelectual. Uno de los planteamientos esenciales que se pueden deducir de su lectura es que la ciencia y el trabajo de los naturalistas que se ocuparon de América, pueden ser apreciados como un vínculo que hizo posible un estrecho contacto, material e intelectual, entre las diferentes regiones y sociedades que, de este modo, terminaron conformando el mundo. Fue la obra de científicos como los nombrados lo que permitió la acumulación de un conocimiento que, a escala global, fue sistematizado en el trabajo cumbre de Alexander von Humboldt: Cosmos. Este título muestra elocuentemente no sólo la capacidad de anticipación de su autor o la vigencia de su contenido, sino también la contribución de la ciencia al mundo moderno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
509.8
C569m Ciencia-Mundo: Orden republicano, arte y nación
en América / Rafael Sagrado Baeza editor.
1a ed. Santiago de Chile: Universitaria,
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la dibam, 2010.
341 p.: 58 il. (algunas. col.), mapas, retrs.;
17,2 x 24,5 cm. (Colección Viajeros)
Incluye biliografías.
ISBN Impreso: 978-956-11-2187-4
ISBN Digital: 978-956-11-2834-7
1. Ciencia – América - Historia. 2. Ciencia - Chile – Historia.
I. Sagrado Baeza, Rafael, 1959-., ed.
© 2010, Rafael Sagredo Baeza.
Inscripción Nº 195.404, Santiago de Chile.
Derechos de edición reservados para todos los países por
© Editorial Universitaria, S.A.
Avda. Bernardo O’Higgins 1050. Santiago de Chile.
Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada,
puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por
procedimientos mecánicos, ópticos, químicos o
electrónicos, incluidas las fotocopias,
sin permiso escrito del editor.
Texto compuesto en tipografía Berling 11/14
Las actividades académicas que han hecho posible este libro, han contado con el apoyo de conicyt, a través de los proyectos fondecyt N°s 1020875, 1051016 y 1095221, relacionados con la Expedición Malaspina, la obra científica de Claudio Gay y la práctica de la ciencia ilustrada en el Mar del Sur, respectivamente. También se recibió el apoyo financiero y patrocinio del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y, el patrocinio de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
diseño de portada y diagramación
Yenny Isla Rodríguez
Imagen de portada
Frontispicio dedicado “al pueblo americano”, incluido en La Biblioteca Americana y en El Repertorio Americano, ambos publicados en Londres en 1823 y 1826 respectivamente.
www.universitaria.cl
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Índice
Presentación
Arqueología de la globalización. La reflexión europea de dos fases de globalización acelerada en Cornelius de Pauw, Georg Forster, Guillaume Thomas Raynal y Alexander von Humboldt
Ottmar Ette
Amarguras de una expedición: el Viaje Filosófico de Rodrigues Ferreira a la América portuguesa
Maria de Fátima Costa y Pablo Diener
Serpientes, venenos y remedios: saberes locales y la ciencia de los ilustrados de la Nueva Granada
Mauricio Nieto Olarte
Alcide d’Orbigny. Condiciones de un viaje científico a la América meridional
Gilles Béraud
Eduard Poeppig: en busca del hombre tropical en la América Latina del siglo XIX
Carlos Sanhueza
Ciencia, historia y arte como política. El Estado y la Historia física y política de Chile de Claudio Gay
Rafael Sagredo Baeza
Tradukzión i rrebelión ortográfika
Gertrudis Payàs
Antonio Raimondi en el Perú: viajes, obra científica y redes de influencia en la periferia, 1851-1890
Lizardo Seiner Lizárraga
Por un arte nacional. Pintura y esfera pública en el siglo XIX chileno
Josefina de la Maza Chevesich
El Cosmos de la vida: Alexander von Humboldt y su obra mayor
Ottmar Ette
Autores
Presentación
Tal vez una de las características esenciales del libro que presentamos sea su movilidad, dinamismo y, prácticamente, imposibilidad, hasta ahora, de permanecer, de quedar fijo en el tiempo, en el espacio y, en definitiva, en un libro. Una cualidad que también se encuentra en las realidades, personalidades y problemas que se abordan a través de sus páginas.
Diversas circunstancias explican, por ejemplo, que desde el 2006 hasta ahora, esta obra haya permanecido en gestación, incluso arriesgando que los colaboradores que hoy le dan vida, cansados de tanto movimiento y apremiados por la necesidad de dar a conocer sus investigaciones y reflexiones, alguna vez decidieran fijar su atención en otras publicaciones y se alejaran de una obra que parecía condenada a no quedar en moldes de imprenta
Este libro es fruto de una línea de investigación y reflexión que iniciamos a mediados de la década de 1990 y que el año 2004 comenzó a recibir financiamiento a través del proyecto del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (fondecyt) “La Expedición Malaspina en la frontera austral del imperio español”, entonces ya una iniciativa interdisciplinaria, pues incluía la dimensión geográfica de la acción de Alejandro Malaspina y sus hombres en América meridional. La característica de verdadera “enciclopedia itinerante” de esta comisión ilustrada abrió notablemente las posibilidades que la investigación ofrecía y se transformó en estímulo para la preparación del seminario interdisciplinario e internacional “Historia, Naturaleza y Representación”, que organizamos en la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile en junio de 2004. Desde entonces no sólo hemos tenido la oportunidad de investigar sobre diversos temas relacionados con la historia de la ciencia en Chile y América, sino que, en especial, tomar contacto con numerosos especialistas que en diversas latitudes se han ocupado desde hace años y con notables resultados de temas como los que más adelante se abordan.
Frontispicio dedicado “al pueblo americano”, incluido en La Biblioteca Americana y en El Repertorio Americano, ambos publicados en Londres en 1823 y 1826 respectivamente. América frente a Europa mira a sus hijos, “los pueblos americanos”, los que curiosos aprecian los objetos frente a ellos: un globo terráqueo, un compás y un libro. En el suelo, una flauta, una lira, un compás magnético, un telescopio, pinceles y una paleta, y libros. Todos, representando el conocimiento, las ciencias y las artes que servirán para construir su futuro.
Han sido las visitas a los archivos, los congresos de la especialidad, el intercambio de información, la dirección de tesis, los comentarios y presentaciones de libros, las tareas docentes, entre muchas otras actividades, en las cuales el diálogo es la característica común, las que nos han permitido ir formando parte de una red en la que la principal preocupación es el cultivo de la historia de la ciencia, el trabajo de los naturalistas, viajeros, artistas, exploradores e intelectuales, y los asuntos relacionados con la representación, la organización republicana, la identidad y la nación en América; ya sea que se aborden desde la perspectiva de la ciencia, la historia, el arte o el lenguaje y sus diversas manifestaciones en sociedades en plena expansión. De este modo hemos recorrido un camino que habiendo comenzado estrecho, circunscrito a la historia de las expediciones científicas, nos ha llevado a conocer, dialogar y aprender de la historia del arte, de la literatura, de la lengua y de la geografía, entre otros muchos asuntos que nos han cautivado. Siempre teniendo presente la dimensión social de nuestros temas, tanto por la influencia que el medio ejerció sobre los protagonistas de estas historias, como por la premura que muestran por mejorar las condiciones de existencia de las comunidades en que se desenvolvieron; por dirigir, estimular y condicionar el desenvolvimiento económico, social, cultural y político de las sociedades de que formaron parte. Ya fuera a nivel mundial, global, como Alexander von Humboldt, o regional como Alcice d’Orbigny y Antonio Raimondi.
La urgencia por extender los beneficios de la ciencia y del conocimiento está presente entre los patriotas desde los inicios de la vida republicana americana. Así se puede apreciar, por ejemplo, en las iniciativas emprendidas por Andrés Bello y Juan García del Río, quienes en Londres en 1823 y 1826 respectivamente, publicaron las revistas Biblioteca americana y Repertorio americano. Como declaran en el “Prospecto” que las encabeza, ambas aparecieron con el objetivo de transmitir “a la América los tesoros del ingenio y del trabajo”, esenciales para su “gloria y prosperidad”. La difusión del conocimiento, sostenían sus redactores, debía reflejarse “en nuestras instituciones sociales”, de ahí su afán por “remover de América la ignorancia”, y su anhelo por ofrecerle “las riquezas intelectuales” que le permitieran preparar las del futuro. Su objetivo era hacer progresar en el nuevo mundo las artes y las ciencias, concebidas como instrumentos para perfeccionar su industria y hacer fecundar la libertad.
Metáfora de la esperanza con que miraban el futuro de una comunidad instruida, testimonio del valor social que asignaban a una empresa que debía conducir a una América organizada “a la sombra de gobiernos moderados”, ambas publicaciones ofrecen un frontispicio que los editores dedican “Al pueblo americano” que, también, refleja apropiadamente el contenido y sentido de la obra que presentamos. Tomando elementos de la interpretación que de ella ha hecho una de nuestras coautoras, es posible sostener que se aprecian en la alegoría resabios coloniales en estrecha relación con las nuevas representaciones de América que los patriotas tratan de promover: la intención de relevar la naturaleza americana como experiencia científica; la confianza en el conocimiento occidental como instrumento fundamental en labrar el destino que esperaba a las nuevas repúblicas; la aspiración de los pueblos americanos por ingresar en la modernidad; y la concepción romántica de América que Alexander von Humboldt promovía1. En definitiva, la intención de crear una nueva imagen de la sociedad americana, pero también de impulsar proyectos sociales y políticos en los cuales el trabajo intelectual y el conocimiento científico tuvieran un papel esencial. Los textos aquí reunidos demuestran que, efectivamente, esta aspiración se materializó, aunque la historiografía lo haya ignorado por largo tiempo.
Una reflexión de Ottmar Ette sobre el significado de la obra de algunos de los principales intelectuales y naturalistas del último tercio del siglo XVIII y primera mitad del XIX, que interpreta en el contexto de la que nombra “segunda fase de globalización acelerada”, abre el conjunto. El planteamiento es atrevido, pues supone que el actual proceso de globalización, cualquiera sea la forma en que se le aprecie, no es inédito en la historia de la humanidad y, por el contrario, tiene un pasado que Ette identifica realizando una verdadera arqueología del fenómeno. Además es muy útil para abordar los textos que lo siguen pues, entre otras posibilidades, permiten apreciar que muchos de los hechos, fenómenos, procesos y personalidades de que dan cuenta los diversos trabajos de este libro, no sólo tienen antecedentes en la ciencia ilustrada, en especial, obedecen a propósitos y elementos comunes, ajenos en ocasiones a las voluntades nacionales o individuales, y más relacionados de lo que pudiera creerse con los procesos de carácter históricos propios de los siglos XVIII y XIX. Todos formando parte de un mundo vinculado por la ciencia.
El interés de Ette por mostrar las reflexiones tempranas sobre el fenómeno de la globalización, hoy apreciadas como historia, a través de figuras como Cornelius de Pauw, Georg Forster, Guillaume Thomas Raynal y Alexander von Humboldt, resulta muy estimulante como ejemplo de trabajo intelectual, tanto por los planteamientos metodológicos que contiene, como por el conocimiento concreto que ofrece. La arqueología de la globalización concebida como “historia del movimiento”, o la obra de Humboldt apreciada en su carácter “vectorial”, esto es, variado, siempre en movimiento y a diferentes niveles, son ejemplos de lo que afirmamos. Lo dicho sin perjuicio de la interpretación de la obra del sabio prusiano como un puente entre Europa y América, uno de cuyos méritos es haber identificado algunas de las continuidades estructurales de la globalización. Así, concluye Ette, debajo del fenómeno actual están presentes componentes de las globalizaciones pasadas, en una concepción de la Historia que se representa siempre en movimiento e intercambio, y que ofrece múltiples posibilidades de aproximación.
Expresión de esta dinámica propia de la ciencia ilustrada y del interés con que las potencias europeas apreciaron América, es el trabajo de Maria de Fátima Costa y Pablo Diener sobre el “viaje filosófico” encabezado por Alexandre Rodrigues Ferreira en Brasil. Además del valor que tiene acceder a la historia portuguesa-brasileña, casi totalmente ausente de nuestro medio intelectual y académico, el texto muestra una dimensión original de la tal vez más importante expedición destinada a reconocer y describir el interior de Brasil en la época colonial. Luego de explicar que como toda empresa ilustrada la misión lusitana también buscaba acopiar información para maximizar la explotación económica de los territorios dominados, aunque en este caso con un importante componente político y estratégico, Costa y Diener se adentran en la difícil cotidianeidad de la expedición en medio de la Amazonia y el Pantanal. Se destaca en su interpretación la relación que establecen entre los objetivos propiamente científicos, “filosóficos”, y la dependencia de los protagonistas de la estructura estatal colonial, todo lo cual dificultó la comisión; pero, sobre todo, la diferencia entre las expectativas de la empresa y la realidad que les ofreció América. Ejemplo elocuente del desconocimiento existente sobre Brasil, pero también de la monumentalidad de la naturaleza americana, que se resistía a ser sometida por la razón, el método y la tecnología.
Las alternativas de un viaje que al parecer jamás tomó en consideración el ambiente fluvial por el que se desenvolvería, o la preocupación cartográfica de los viajeros por dejar asentado el dominio portugués, entre otras, ejemplifican el carácter imperial de una expedición que, a través del conocimiento científico, pretendía apropiarse de la realidad americana.
Mauricio Nieto en su trabajo sobre José Celestino Mutis y su Semanario del Nuevo Reyno de Nueva Granada, aprovecha la Memoria sobre las serpientes de Jorge Tadeo Lozano para mostrar el uso que los criollos hicieron de la ciencia ilustrada, ahora en beneficio propio y como instrumento de distinción respecto de las culturas nativas. En el contexto de un problema fundamental como lo es el de la relación entre los conocimientos locales y la ciencia, y la forma en que se han silenciado los saberes indígenas, que sin embargo han sido aprovechados por la ciencia europea, Nieto muestra algunos de los mecanismos de apropiación del saber y de fortalecimiento de la identidad, tanto como de invalidación de las voces y conocimientos de las poblaciones originarias.
La ciencia como instrumento de autoridad, en última instancia política, es la que ofrece el contenido de la empresa editorial encabezada por Caldas, entre cuyas estrategias está la diferenciación, la identificación de un otro, bárbaro e ignorante, que permite hacer sobresalir y destacar al “hombre de luces” y al “buen patriota”. El uso del lenguaje y del método propio de la ciencia por parte de los criollos contribuye a su posicionamiento como dirigentes de un proyecto social, más tarde nombrado patriota. Así lo muestra el examen que Nieto hace de una aparente inocua memoria sobre las serpientes y los remedios para contrarrestar sus venenosas mordeduras, sólida expresión del papel de la ciencia en la construcción de los proyectos políticos de los criollos americanos.
El trabajo sobre Eduard Poeppig, arribado a América en 1822, permite a Carlos Sanhueza demostrar la influencia que Humboldt tuvo en los naturalistas de su época, o que la realidad americana apreciada por los científicos no era una entidad fija e inamovible, sino que, por el contrario, ofrecía numerosas, variadas y magníficas manifestaciones que permitían su representación de las más diversas formas y concepciones. Pero, además, explicarnos que la ciencia no sólo sirvió para potenciar proyectos políticos, también para consolidar identidades, incluso de una aparentemente tan lejana a América como la vinculada a lo alemán. El interés por el mundo tropical que muestra Poeppig le sirve a Sanhueza para demostrar el efecto que la clasificación y la taxonomía de la realidad natural, tanto como la identificación del carácter de los habitantes que hace el europeo, fue una forma de representar el mundo al cual pertenecía.
El análisis de la representación de Poeppig que se ofrece en el trabajo, la explicación de que en el afán del naturalista por destacar lo disímil está afirmando su propia identidad, resulta de gran valor en la perspectiva de hacer comprensible el trabajo de los científicos que exploraron, describieron y caracterizaron la realidad social y natural de la América que nacía a la vida republicana.
El ejemplo de Poeppig y de otros, muestra que el paso de colonia a república abrió gran parte de América a la ciencia europea que, desde las primeras décadas del siglo XIX, se hizo presente a través de numerosos naturalistas. El capitalismo industrial en expansión, la necesidad de materias primas, rutas y mercados, también el afán por conocer y la necesidad de ampliar el saber científico, explican el fenómeno. Al igual que los ilustrados, los naturalistas al servicio de estados nacionales, de potencias europeas o de academias científicas, también se movilizaron por razones relacionadas con la necesidad de apreciar los recursos naturales y económicos que encerraba un continente todavía desconocido, confirmando la sentencia que Jean Jacques Rousseau había establecido en su Emilio: “los científicos viajan por interés, como todos los demás”.
En su trabajo sobre el viaje americano de Alcide d’Orbigny, una figura relativamente desconocida entre nosotros, aunque muy reconocida en Europa, Gilles Béraud ofrece las características generales de las misiones científicas promovidas por el Estado francés, explicando la forma en que se gestaban las comisiones del Museo de Historia Natural de París destinadas el reconocimiento, y eventual aprovechamiento, de los recursos americanos. El periplo del naturalista, reseñado a partir del relato original, ofrece la oportunidad de apreciar que la realidad social, política y cultural también fue objeto de atención de los científicos, quienes, como Poeppig, d’Orbigny, Claudio Gay o Antonio Raimondi, incluso el mismo Charles Darwin, no ahorraron agudas reflexiones sobre las convulsionadas sociedades latinoamericanas en proceso de organización nacional e institucionalización republicana.
Especial atención presta Béraud a la estancia de d’Orbigny en Bolivia, a la que arribó accediendo a una invitación del mariscal José de Santa Cruz quién, como otros caudillos y estadistas de la época, tuvo la visión de apreciar el papel que la ciencia podía desempeñar en el reconocimiento de los territorios de los nacientes estados. La tarea desempeñada por d’Orbigny en Bolivia, como la de Agustín Codazzi en Venezuela y Nueva Granada, Raimondi en Perú y Gay en Chile, muestra que el reconocimiento científico de América fue un proceso general, fomentado por los estados nacionales, pero en definitiva sólo comprensible a partir de fenómenos de alcance mundial frente a los cuales a las nuevas repúblicas sólo les quedó adaptarse. Por eso es que la mayor parte de ellas contrató hombres de ciencia, naturalistas; apoyó sus exploraciones y patrocinó la publicación de investigaciones que tuvieron el mérito de dar a conocer las repúblicas, identificar sus riquezas y servir de instrumentos para la organización republicana y consolidación nacional, cuando no de legitimación de un orden social y político, como la obra de Claudio Gay sobre Chile lo demuestra.
La relación entre ciencia, historia y política en la concepción y materialización de la Historia física y política de Chile de Claudio Gay, en la que el Estado chileno tuvo un papel determinante, es la explicación que ofrece Rafael Sagredo en su texto. La interpretación demuestra que la obra histórica de Gay fue condicionada por las positivas nociones que la elite chilena tenía de sí misma, así como por su aspiración a permanecer en el poder, de tal modo que debía relatar cómo Chile había llegado al prometedor estado en el que los sectores dominantes, gracias a su conducción, lo apreciaban. La Historia de Chile, sostiene Sagredo, legitimó la acción y autoridad de la elite, sin perjuicio de haber servido también como cimiento de la cohesión social y nacional. Para cumplir con las necesidades del Estado, Claudio Gay exploró Chile durante años y compuso una monumental obra en treinta volúmenes a través de la cual dio a conocer la realidad natural y social, y la evolución histórica del país.
El texto de Sagredo explica también cómo el sabio francés dio origen a la primera representación gráfica, realmente artística, de una sociedad que de este modo se mostraba ante el mundo como un modelo de estabilidad institucional, con prometedoras perspectivas económicas y una atractiva e idealizada imagen de su estado social. En definitiva, es la concepción de una obra científica absolutamente comprometida con un proyecto político, social y económico, el de la elite chilena de la primera mitad del siglo XIX, que hizo del orden su principal objetivo. Aspiración que se materializó en un discurso científico, histórico y artístico inevitablemente “inventado”.
Ejemplo de que en la tarea de organizar repúblicas, constituir naciones y hacer prevalecer el orden no había ámbito de la creación intelectual insignificante, Gertrudis Payàs ofrece un trabajo sobre el ejercicio de la traducción militante a favor de las reformas ortográficas, durante lo que llama un “contencioso ortográfico que reinó durante más de cien años”. A través de él demuestra cómo la discusión ortográfica se tiñó en Hispanoamérica, y en Chile en particular, donde Andrés Bello ejerció su magisterio, de matices ideológicos y políticos pues, en último término, tras las reglas ortográficas se jugaban también problemas de identidad y soberanía.
Explicando los alcances de la reforma ortográfica de Bello y Domingo Faustino Sarmiento, Payàs ilustra la lucha por simplificar y uniformar la ortografía en una América que ya no puede reconocer los modelos españoles, y que recurre a la traducción para introducir la idea de una ortografía americana. La propuesta de una “ortografía razzional” ejemplifica la radicalización finisecular de los partidarios de una ortografía internacional, liberal y de espíritu transgresor, que sólo en 1927 pudo ser contenida en Chile, y sólo a través de una ley que impuso la ortografía de la Real Academia Española, restaurando así la unidad ortográfica.
La trayectoria del sabio de origen italiano Antonio Raimondi en Perú, donde arribó en 1850, pero especialmente las redes científicas que tejió en América meridional a lo largo de la segunda mitad del siglo, son la preocupación esencial de Lizardo Seiner. Muestra de que la ciencia promovió numerosas, variadas y sistemáticas formas de intercambio de conocimiento, métodos, especies y objetos. El trabajo no sólo permite apreciar la monumental obra de exploración del Perú emprendida por el científico, o la materialización de su trabajo en su texto El Perú, también, el aporte que para el desenvolvimiento de la sociedad peruana representó la presencia y actividad de un naturalista de su magnitud.
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA
INSTITUTO DE HISTORIA
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
SEMINARIO INTERNACIONAL
CIENCIA, NATURALEZA Y REPRESENTACIÓN EN AMÉRICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Martes 7 y miércoles 8 de marzo de 2006
Patrocinio
Instituto de Historia puc
Instituto de Geografía puc
Centro Barros Arana, dibam
Proyecto fondecyt de Incentivo a la
Cooperación Internacional N°7050133
Proyecto fondecyt Regular N°1051016
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
Sala de Cartografía, zócalo edificio de la Facultad
Campus San Joaquín
Av. Vicuña Mackenna 4860 Macul
Metro San Joaquín
PROGRAMA
Martes 7 de marzo
9:15 - 9:45 Saludo bienvenida: Decano Dr. René Millar C.
Inauguración. Dr. Rafael Sagredo B.
9:45 - 10:15 Dr. Ottmar Ette (Universidad de Postdam, Alemania), Arqueología de la globalización. La reflexión europea en dos fases de la globalización
10:15 - 10:45 Dr. Claudio Rolle, (UC, Instituto de Historia),
La fascinación de la desmesura. El viaje a América como fuga.
10:45 - 11:00 Café
11:00 - 11:30 Dr. Rafael Sagredo, (UC, Instituto de Historia), Ciencia y nación en la América republicana decimonónica.
11:30 - 12:00 Dr. Carlos Sanhueza, (UC, Instituto de Historia), Eduardo Poeppig y la definición de la nación desde las taxonomías
12:00 - 12:30 Dr. Rodrigo Hidalgo-Dr.©. Abraham Paulsen (UC, Instituto de Geografía), Eliseo Reclus y la geografía americana, el caso de Chile.
12:30 - 13:15 Debate
Miércoles 8 de marzo 2006
9:30 - 10:00 Dr. Silvia Tieffemberg, (UC, Instituto de Letras), Guamán Poma y la construcción del espacio andino.
10:00 - 10:30 Dr. José Ignacio González, (UC, Instituto de Geografía), Claudio Gay y la representación cartográfica de Chile.
10:30 - 11:00 Dr. Ricardo Riesco, (UC-Universidad Gabriela Mistral), América y el saber científico europeo. La expedición de Alexander von Humboldt, 1789-1804.
11:00 - 11:15 Café
11:15 - 11:45 Dr.© Lizardo Seiner, (Universidad de San Marcos, Perú), Un científico en la periferia. Antonio Raimondi y el desarrollo de la historia natural en el Perú, 1850-1890.
11:45 - 12:15 Dr. Ariel Camousseight, (Museo de Historia Natural), El desarrollo de las ciencias naturales en Chile desde una perspectiva entomológica.
12:15 - 13:00 Debate
13:00 - 13:15 Clausura del Seminario Internacional
Programa de uno de los eventos académicos que hicieron posible dar forma a esta obra. En ellos la historia, la ciencia, la naturaleza, la representación, el arte, el poder, el orden y muchos otros temas, han contribuido a renovar la comprensión de la trayectoria histórica americana.
Se trata de un documentado ejemplo de la globalización científica experimentada por el mundo, que, recordando los conceptos de Ottmar Ette, formaría parte de la “segunda fase de globalización acelerada”. Los vínculos establecidos por Raimondi con sujetos radicados en Chile como Ignacio Domeyko y Amado Philippi, además de otros numerosos naturalistas de Europa y América y las más afamadas sociedades científicas, permiten apreciar una estrategia científica muy eficiente que hizo de la circulación de especies un instrumento indispensable para la construcción del conocimiento. Como por lo demás el conocido caso de Charles Darwin permite apreciarlo a escala mundial.
Superando un modelo historiográfico esencialmente biográfico y admirativo, descriptivo y formal, Josefina de la Maza ofrece en su trabajo nuevas perspectivas para analizar dos problemas esenciales: la relación entre arte y nación, y la conformación de una pintura nacional. Explorando la realidad interna del medio artístico chileno del siglo XIX, revelando las tensiones y equilibrios entre cultores, obras, críticos, institucionalidad y esfera pública, ofrece una renovada visión del llamado “arte nacional”, concebido en estrecha relación con la sociedad y sus actores, y por lo tanto como un producto de esta dinámica.
De la Maza aprovecha las vicisitudes, tensiones y polémicas que sacudieron el mundo de la pintura chilena para identificar las formas en que se fue constituyendo el “arte nacional”, particularmente a partir de 1880, cuando se fundó el Museo Nacional de Bellas Artes. En una original perspectiva, en realidad a través de una sólida historia social del arte en Chile, ofrece los alcances simbólicos, estéticos y de clase tras las disputas entre los miembros de la comunidad artística local. Más todavía, De la Maza identifica el significado que fueron adquiriendo las vinculaciones entre arte y sociedad en una comunidad que intentaba apropiarse de los artistas en su afán por desarrollar un arte verdaderamente nacional que recogiera, como postulaban muchos, “el espíritu chileno”. La polaridad nacionalismo-cosmopolitismo, las formas de representación del indígena, las características de lo considerado artístico, fueron sólo algunos de los temas utilizados para definir “lo nacional” y, gracias a él, el papel del arte en una sociedad como la chilena finisecular.
La figura de Alexander von Humboldt, y concretamente su obra mayor, el Cosmos, es el tema que Ottmar Ette aborda en el último de los trabajos contenidos en esta edición. Concebido como la expresión de “una vida dedicada a la ciencia”, el Cosmos resume lo que para Humboldt, interpreta Ette, “constituía lo epistemológicamente esencial”. La obra cumbre del sabio prusiano no sólo es inseparable de su propia biografía, también de la trayectoria de medio siglo de historia científica europea, tanto por su contenido, como por la influencia que Humboldt tuvo en numerosos viajeros, exploradores, artistas y hombres de ciencia que, como Poeppig, Gay, Rugendas o Raimondi, acusan su influencia.
Ette destaca el carácter interdisciplinario, intercultural, cosmopolita y suprarregional de la ciencia humboldtiana, que se expresa en su capacidad para abordar los más diversos temas, pero también en su interés por relacionar saberes provenientes de las más variadas disciplinas, corrientemente, de una manera literariamente atractiva. Adelantado a su tiempo, ciudadano del mundo, siempre un hombre público, Humboldt reflejó en su obra su “yo”, su biografía intelectual, transformando el Cosmos en el balance de sus logros. Conocedor como pocos de la obra de Humboldt, Ette invita a leer su obra esencial teniendo presente dos ideas centrales de su pensamiento: vida y movimiento. El Humboldt que nos presenta es el de un científico en un constante ir y venir: entre regiones de la tierra, entre disciplinas, autores y experiencias, en permanente aventura, que no otra cosa era la ciencia para el naturalista.
Verdadero resumen de los problemas abordados en este libro, la interpretación de la obra de Alexander von Humboldt que Ottmar Ette ofrece, muestra el papel central que éste le atribuyó a la ciencia en el desenvolvimiento de las sociedades; el carácter de proceso, acumulativo, con que concibió el conocimiento; la dimensión estética y literaria que tuvo presente al dar a la luz su obra; la historicidad con que apreció el acontecer y la creación; para no volver sobre la mirada interdisciplinaria con que siempre miró y explicó; la misma que a propósito de la evolución histórica de las sociedades americanas del siglo XIX ofrecemos, en el que la ciencia, la historia, el lenguaje y el arte, aparecen íntimamente relacionados con la sociedad, la política, el orden, el poder y la nación.
Ante la épica independentista, republicana y nacional que en el siglo XIX hizo de “lo histórico” el relato de las hazañas militares y la crónica de los hechos e instituciones políticas que daban forma a los nuevos estados, transformando de paso a sus protagonistas en prácticamente los únicos actores de la Historia; los temas propios de la historia de la ciencia, de los viajes, del arte, de la cultura y de las ideas, entre otras perspectivas abordadas en este libro, no fueron consideradas hasta tiempos recientes, o bien quedaron relegadas a la marginalidad en todo lo relacionado con la explicación de la evolución nacional.
El desenvolvimiento de las sociedades, pero también los cambios a lo largo del siglo XX materializados en una concepción de la historia de la ciencia que la hizo también historia social y cultural, permitieron comenzar a apreciar el aporte que ella podía ofrecer para el mejor entendimiento de los grandes procesos históricos vividos por las noveles repúblicas. Particularmente, en lo referido a la administración del Estado, la organización republicana, la conformación de la nación, el ejercicio de la soberanía y la expansión económica. Es precisamente esta estimulante relación, entre ciencia y arte, política y sociedad, la que este libro aborda a través de distintos ejercicios de reflexión e investigación. En él, conceptos como representación, imagen, lenguaje y cultura permiten apreciar no sólo la dimensión racional del trabajo científico, también la sensible y subjetiva; la diversa, dinámica y mutable. En esta obra, más importante que saber qué pasó, es conocer cómo, por qué y para qué, y qué consecuencias tuvo la interacción entre científicos, intelectuales, artistas y políticos en la sociedad a la que pertenecieron.
Si bien la mayor parte de los protagonistas de estas monografías no se inmolaron en los campos de batalla, no se lucieron en el espacio público, comúnmente sólo concebido como político, no fueron fulminados de manera sangrienta y trágica, y por el contrario vivieron hasta edades avanzadas luego de una vida dedicada al trabajo sistemático y ajeno a hechos espectaculares, lo cierto es que con su trabajo paciente contribuyeron decisivamente al saber, a la sociedad, a la vida republicana en muchos casos y, en definitiva, a la comunidad mundial.
Rafael Sagredo Baeza
1 Para una explicación de los elementos contenidos en el frontispicio en relación con cada uno de los significados enunciados, véase el texto de Josefina de la Maza Chevesich, ‘“Al pueblo americano”. La alegoría de América en los tiempos de la independencia”. En Fernando Guzmán y Juan Manuel Martínez (editores), Arte americano e independencia. Nuevas iconografías. Quintas Jornadas de Historia del Arte, Santiago, Andros Impresores, 2010, pp. 73-81.
Arqueología de la globalización. La reflexión europea de dos fases de globalización acelerada en Cornelius de Pauw, Georg Forster, Guillaume Thomas Raynal y Alexander von Humboldt1
Ottmar Ette
La arqueología de la globalidad como arqueología de la globalización
Este título es a su vez sugestivo y deslumbrador, y así como es apto para ser interpretado requiere urgentemente de una explicación epistemológica. Reflexiones en torno a una “arqueología de la globalidad”2; esta fórmula plantea de inmediato la pregunta de la exégesis de ambos términos centrales; quizá más aún, la correspondencia que puedan desarrollar y revelar estos dos polos semánticos entre sí.
El encabezado, que sólo a primera vista parece sobreentenderse, no únicamente nos coloca ante el desafío de desarrollar y aplicar, para la arqueología en un sentido figurado, una metodología que aun falta ser concretizada y precisada; sino también ante una problemática no menos compleja de detallar, de qué forma de globalidad se está hablando –si se usa en su sentido climático o biológico, geoecológico o geográfico espacial, en su sentido filosófico o de la historia de las mentalidades, de la sociología de la ciencia o geopolítica, de la ciencia de la religión o biopolítica–.
¿Corresponde la metáfora de la teoría y de la ciencia a la idea de una estratificación de la historia que se debe, por decirlo así, estratigrafiar, para preservar sus huellas y trasladar los resultados de la investigación de su depósito especial a un sucesivo devenir temporal? ¿O se podría pensar la arqueología misma como una cualidad de la globalidad, sí, incluso como su requisito, en tanto ella es la que le permite a la globalidad pensarse y comprenderse como fenómeno histórico y como unidad? ¿O está la misma globalidad –en cierto modo como genitivus possessivus– en posesión de una arqueología, esto es, de su propia arqueología, que puede desenvolverse en el espacio y el tiempo e incluso quizá pueda ponérsela encima? A ninguna de estas formas de interpretación al parecer se le puede ignorar dentro del marco aquí delineado. Podría, sin embargo, suponerse que en este trabajo la globalidad se convierte en objeto de una arqueología, que se adueña de ella – ya no como genitivus subiectivus sino como objectivus–, para comprender lo dado en el tiempo actual como resultado de un haber sido histórico, cuyas etapas deberían ser analizadas con detenimiento.
Esto sin embargo llevaría –desde mi punto de vista– a formular una pregunta decisiva, a cuya problematización y esclarecimiento de hecho quiere contribuir el presente trabajo, en tanto que ya no se efectúe el acercamiento a una globalidad en singular, sino más bien en plural. Porque al hablar de una arqueología de la globalidad se insinúa un singular, pero a su vez deja abierto, si se quiere analizar una pre o protohistoria, como prehistoria de la globalidad, o si el objeto de esta arqueología también incluye formas más tempranas de globalidad, que no son comprendidas como una pre– historia, sino como parte esencial de la globalidad en su transcurrir histórico y espacial. En qué medida podemos o queremos añadir un fenómeno histórico espacial y su conocimiento a una historia de la globalidad o “simplemente” a su prehistoria, dependerá en esencia de aquello que queremos concebir o en su caso, reconocer como globalidad. ¿Cómo, sin embargo, se podría pensar una globalidad plural?
En este lugar no podremos evitar ante todo una limitación. Porque en lo sucesivo quiero abordar solamente la reflexión europea comprendida entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y sólo al margen remitir a las formas de comprensión y construcción extra europeas de las globalidades. Sin embargo, las consideraciones desarrolladas a continuación buscan analizar no tanto una condición sea cual fuere su manera arqueológicamente determinada –la globalidad– en su estratificación, sino dar a conocer el proceso mismo del transcurso histórico por medio de un enfoque muy específico en las dinámicas y modos de representación y reflexión de globalización. Con el cambio de enfoque hacia una procesualidad dinámica de lo global no eludimos el problema de tener que indicar con precisión, en qué medida queremos atribuir ciertos fenómenos históricos a una historia o sólo a la prehistoria de la globalización. De la respuesta a esta pregunta no únicamente depende nuestra comprensión de globalización, sino en gran medida también lo que significa globalidad, por lo menos en el sentido que usamos para basar en él los esfuerzos de conocimiento arqueológico aquí presentados.
Una definición tal no carece, aunque aparente ser a primera vista abstracta y distante, de actualidad política palpitante. Esto lo podrá confirmar una mirada al informe provisional que, después de largas deliberaciones, presentó la Comisión Enquête al Parlamento Alemán el 13 de septiembre de 2001 –justamente dos días después de los terribles ataques terroristas al World Trade Center y otros destinos en los Estados Unidos– con el tema “Globalización y economía mundial, desafíos y respuestas”. En una investigación acerca de “la carrera de la palabra ‘globalización’”3, se comprueba, a partir de la frecuencia de su uso en el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, que el término “globalización” se hizo realmente popular apenas en los años 90: de 34 menciones en 1993, su frecuencia subió a 175 en el año 1995, en 1996 había 535 y en el año 2000 la cantidad de 1.062 menciones4. Hoy en día el término está en boca de todos y, utilizado como ficha de juego de los más diversos discursos en los medios masivos de comunicación, se están diluyendo sus contornos. ¿Qué es lo que en este informe al Bundestag se entiende por “globalización”?
Siguiendo los objetivos de la Comisión, el término de globalización se precisa en primera instancia en su sentido económico y es definido de la siguiente manera:
“Globalización es ante todo el entrelazamiento económico mundial. Antes de 1990 la palabra “globalización” era de uso poco frecuente. Quizás se hablaba de una internacionalización de la economía cuyo origen es anterior. Tuvo sus inicios en los siglos de los navegantes (europeos) y continuó –de manera trágica– durante la era de la colonización en el siglo XIX. Con los adelantos técnicos en el tránsito y la comunicación fue cada vez más intenso el entramamiento de estados, regiones y partes de la Tierra. Más tarde los objetivos políticos de una integración regional y el aseguramiento de la paz propiciaron el entretejimiento económico”5.
Esta referencia especialmente vaga y poco precisa a “los siglos de los navegantes (europeos)” y a una nebulosa “era colonial” pone de manifiesto, que tales fenómenos a lo sumo se comprenden como pre-historia marginal de la globalización, y que, según la Comisión, –en atención al tardío surgimiento del lexema– nada pueden contribuir para definir la globalización. Es más: en especial la era colonial y el colonialismo parecen no tener nada que ver con el fenómeno actual, en tanto el término es deslindado de manera tajante de ellos. “La” globalización se convierte así en una manifestación única del siglo XX y del inicio del XXi y aparece no sólo a nivel de las palabras, sino también –como lo formularía Michel Foucault en su comprensión de arqueología– a nivel de las cosas como algo nuevo6. ¿Es sin embargo, acertado, justificado y útil describir la globalización como un novum?
Tomemos en cuenta: una comprensión de la globalización de tal índole no predomina de ninguna manera sólo en la política, en la economía o en la amplia mayoría, sino también suele encontrársele muchas veces en el ámbito de las ciencias. En otro trabajo traté de oponerle a esta forma de entender la globalización una definición, donde el fenómeno se ve como proceso de longue durée acuñado por diversas fases de aceleración, que forma la base para la edad moderna (Neuzeit), la modernidad y la postmodernidad y los unifica de manera compleja7.
Parto para ello de cuatro fases de globalización acelerada, que se diferencian entre ellas y se dejan delimitar en cada caso por características específicas y comienzan, en aquel instante en que se logró por primera vez la circunnavegación de la tierra por el aprovechamiento del mar, gracias al implemento de la técnica náutica y se estableció y sobre todo se mantuvo, un primer, aunque aún rudimentario sistema de comunicación y transporte de corte mundial. Esto no excluye de ninguna manera otras fases de aceleración, en cierto modo “intercaladas”. Desde esta perspectiva se presenta el proyecto de Cristóbal Colón de llegar a las Indias por la ruta occidental, como un propósito evidentemente global, que se valió del conocimiento antiguo de la esfericidad de la Tierra y que usó de la –para la época– moderna técnica naval.
Como primera fase de la globalización acelerada aparece, en resumidas cuentas, una expansión colonial mundial fundamentalmente protagonizada por las potencias ibéricas que se apoyó en los adelantos en las técnicas navales que facilitaron los descubrimientos a partir de fines del siglo XV8. La segunda fase de la globalización acelerada se extiende por su parte de mediados hasta finales del siglo XVIII y en principio se encuentra en manos de Francia e Inglaterra –en parte recurriendo a conquistas y triunfos institucionales y económicos de los holandeses en el siglo XVii–, que poseían un rasgo esencial a su vez “retardado” y “anticipatorio”. Esta segunda fase desarrolla un sistema de comunicación y comercio muy intenso, dictado por los intereses europeos, y manejado desde Londres, París y Ámsterdam, que implementaba novedosas formas de elaboración y estructuración del conocimiento orientada en la hegemonía y la ciencia europeas.
En la tercera fase de la globalización acelerada se le añade, en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, a las potencias europeas por vez primera una potencia extra-europea, aunque de cuño europeo, los Estados Unidos de América, que interviene en las luchas de repartición neocoloniales y en los procesos de modernización desigual, que se hace extensiva hasta las más remotas regiones del planeta y las transforma con su incrementada eficiencia militar, basada en la supremacía naval. Un momento crítico importante, quizá decisivo, lo marca aquí sin duda el año 1898, con la intervención de los Estados Unidos en la guerra hispano-cubana, que no sólo inaugura el inicio de una cadena ininterrumpida de intervenciones, primero en el hemisferio americano y más tarde a nivel mundial, sino que representa la primera acción militar, que gracias a la utilización de una tecnología de transmisión de comunicaciones entre Cuba y las Filipinas, los Estados Unidos y España fue globalmente mediatizada. Las guerras al otro lado del mundo se estaban convirtiendo en experiencias massmediales del conocimiento de la vida humana en el siglo XX.
Finalmente el período temporal analizado por la Comisión de Enquete del Parlamento Alemán constituye la cuarta fase de globalización acelerada, cuyos procesos de aceleración hasta este momento (aún) no han concluido y en esencia reside en la instalación de sistemas electrónicos de intercambio de datos, la expansión veloz de flujos de capital que accionan mundialmente y la superación de una división del mundo por motivos ideológicos en dos bloques de poder en competencia y constante amenaza atómica. Las redes de comunicación y autopistas de datos de cuño militar massmedial y cultural, características para esta cuarta fase, sin duda han llevado a nuevas formas de percepción y sensibilidades frente a fenómenos de una “socialización mundial” no sólo discursiva9. Sin embargo, no debemos perder de vista, en la tan fascinante observación de estos fenómenos, la profundidad histórica, y permitir que todo lo “anterior” desaparezca en la oscuridad indefinida. La fase actual de la globalización acelerada es por ende algo específico, no una novedad.
Mi contribución a una arqueología de la globalidad se entiende en este contexto, como trabajo en una arqueología de la globalización y que comienza específicamente en las reflexiones tempranas sobre los fenómenos de globalización, convertidas ya en historia. En primer plano se encuentran los autores y textos que dejan reconocer el intento más o menos desarrollado y consciente de relacionar la fase actual, o inmediatamente anterior de la globalización, con la investigación de fases que las anteceden.
El Berlín del siglo XVIII y XIX seguramente no fue un lugar de extrema globalidad o concentrada globalización. Pero las reflexiones que siguen en el contexto de un análisis de la arqueología de la globalización se concentran en los debates, polémicas e investigaciones que se realizaron y se expusieron tanto en Berlín como en Potsdam. Al margen podría por ello nacer una contribución a una historia de la globalidad en esta región europea. Que aún hace falta mucha labor arqueológica, queda fuera de duda, ya que esta historia yace bajo los escombros de episodios trágicos y catástrofes, cuya “revisión” muchas veces impide una relación realmente histórica con este espacio. Es de esperar que el malestar en la praxis común de degradar todo lo anterior al siglo XX a simple ante –o pre-historia vaya creciendo. Con miras a los sucesos y discursos históricos que se tratarán aquí es un hecho digno de atención que esta discusión, más allá de los límites de Prusia y Berlín, en la actualidad, haya sido borrada de la conciencia y la memoria colectiva. Pero en una investigación que incluye a Berlín en su arqueología de la globalidad, podría ser de utilidad recordar las relaciones regionales de un discurso globalizado y globalizante.
Reflexiones filosóficas sobre América como reflexiones filosóficas sobre Europa
Desde el inicio de su “Discours Préliminaire” al primer tomo de sus Recherches philosophiques sur les Américains, aparecido en Berlín en el año 1768 con su seudónimo de un “M. De P***”, Cornelius de Pauw no dejó lugar a dudas del significado de trascendencia histórico-mundial de los viajes de Chistophe Colomb alias Christoph Columbus alias Cristóbal Colón:
“Il n’y a pas d’événement plus mémorable parmi les hommes, que la Découverte de l’Amérique. En remontant des temps présents aux temps les plus reculés, il n’y a point d’événement qu’on puisse comparer à celui là ; & c’est sans doute, un spectacle grand & terrible de voir une moitié de ce globe, tellement disgraciée para la nature, que tout y étoit ou dégéneré, ou monstrueux. Quel Physicien de l’Antiquité eut jamais soupçonné qu’une mème Planète avoit deux Hémisphères si différents, dont l’un seroit vaincu, subjugué & comme englouti par l’autre, dès qu’il en seroit connu, après un laps de siécles qui se perdent dans la nuit & l’ abyme des temps?
Cette étonnante révolution qui changea la face de la terre & la fortune des Nations, fût absolument momentanée, parce que par une fatalité presqu’ incroiable, il n’existoit aucun équilibre entre l’attaque et la défense. Toute la force & toute l’injustice étoient du côté des Européens: les Américains n’avoient que de la foiblesse : ils devoient donc être exterminés & exterminés dans un instant”10.
Desde las primeras páginas de su obra Cornelius o Corneille de Pauw, que nació en Ámsterdam en 1739, vivió temporalmente en Liège, había sido docente en los colegios jesuitas de Lüttich y Colonia y al parecer estuvo inscrito en la Universidad de Gotinga, aguzaba los contrastes y dibujaba con colores chillantes un cuadro lleno de contrastes y rico en antinomias11. Esta oposición entre los dos hemisferios absolutamente distintos entre sí, una y otra vez enfatizada y construida por el autor, se extendía desde la dotación del espacio natural del continente “viejo” y “nuevo” hasta las formas de vida que pudieran desarrollarse en estos dos “mundos”. De Pauw incluyó en el incipit de su obra ya todas aquellasisotopias que caracterizan las Recherches philosophiques en su totalidad: una labor conscientemente literario-retórica que, justo por sus alusiones muchas veces polémicas –a las cuales de Pauw les debe tanto su pronto reconocimiento como su no menos rápido olvido– no podían dejar de causar impresión en el público lector internacional de su época. El Viejo y el Nuevo Mundo se encuentran allí irreconciliablemente cara a cara.
Pero los superlativos y oposiciones no sólo incluyen la naturaleza del Nuevo Mundo, en la cual todo aparenta ser “degenerado o monstruoso”, sino se extienden también a los procesos históricos: si el “descubrimiento de América” constituye el “acontecimiento más memorable en la historia de la humanidad”12 la “conquista del Mundo Nuevo” (“conquête du Nouveau Monde”) que inmediatamente le sigue, representa “le plus grand des malheurs que l’ humanité ait essuié” (“la desdicha más grande que la humanidad haya sufrido)”13. A un hemisferio de la fuerza, que no vacila en emplear sin escrúpulos esta violencia, se le contrapone un hemisferio de la debilidad, al Viejo Mundo un Nuevo Mundo, que en todo le es inferior y pronto sucumbiría: repetidas veces insiste de Pauw en la instantaneidad e inmediatez de la ruina para el americano, a consecuencia de la aparición desventurada del europeo. Una lucha casi darwinista –desde la perspectiva actual– entre fuertes y débiles, encuentra el funesto desenlace previsto.
En ningún momento se logra encontrar armonía alguna en su grabado xilográfico: la tierra se manifiesta como un planeta de contrarios, de una manera tan radical como nunca se lo hubieran figurado los filósofos de la Antigüedad, esto es, en un mundo en que no había aún conciencia de este Otro Mundo. El incipit de de Pauw no puede ser superado en materia de escenificación espectacular. Se abre un debate iniciado desde Berlín, que seguramente se apoya en las disputas del siglo XVi español, pero hay un cambio de posición que corresponde al nivel de las ciencias en el siècle des Lumières y en especial de la historie naturelle en el sentido que le había dado Buffon. Podríamos llamar a esta fase de las disputas, “el debate de Berlín”, por el mundo extra-europeo, un debate que, por supuesto, no se limitaba a Berlín y Potsdam.
Pero este mundo dividido en dos es uno, y ambos hemisferios, tal y como pronto se hará patente, en adelante estarán indisolublemente entramados y encadenados. Cornelius de Pauw, desde el inicio de su obra, prueba ser un pensador de la globalidad; mejor dicho: el pensador de una globalidad caracterizada por una estructura asimétrica aguda.
Esta asimetría tuvo como consecuencia que la América antigua, “l’ancienneAmérique”, aún conocida por los coetáneos de la Conquista, ya no existía, se había transformado en el “entièrement bouleversé par la cruaté, l’ avarice, l’ insaciabilité des Euripéens” (“completamente trastornado por la crueldad, la avaricia, la insaciabilidad de los europeos”)14. Los conquistadores españoles se habían transformado en europeos y la violencia destructiva que emanaba de ellos hacía que de Pauw en el acto pintara escenarios de posibles catástrofes de dimensiones planetarias. De pronto era concebible una erradicación de la humanidad autopropalada, una extinction totale15, no a raíz de alguna catástrofe natural, sino únicamente atribuible a la acción humana. Porque sobre la base de la expansión colonial del siglo XV y XVi de Pauw advertía las consecuencias de aquella segunda ola de expansión que se extendía desde Europa hacia todo el globo, de la cual el abad holandés era a su vez testigo y coetáneo. Europa estaba a punto de adueñarse de las “terresAustrales,” tanto militar como científicamente, con ayuda de las instrucciones de “Politiques” y la aclamación de algunos “Philosophes”, sin reflexionar, cuánta desgracia inevitablemente caería sobre los pueblos de allá16. Esto no valía sólo para la política de expansión europea en su sentido militar y económico, sino también y en especial para las ciencias radicadas en Europa y sus propios intereses. Hay una disposición inicial de permitir “la destruction d’une partie du globe” (“la destrucción de una parte del globo”)17 para el esclarecimiento de algunas preguntas geográficas controversiales o la verificación de mediciones de temperaturas. Aparece la ciencia de Europa claramente, con su propia lógica independizada como impulsor, y a su vez medio de la política de expansión europea. Un desarrollo tal tenía que ser disuadido: “Mettons des bornes à la fureur de tout envier, pour tout connoître”18 (“Pongamos límites al furor de apetecerlo todo, para conocerlo todo”). Conocimiento no es sólo poder, sino contiene en esencia –también y en especial en la voluntad de cognición de las ciencias europeas– el germen y poder de destrucción y autodestrucción.
Sin embargo, este pasaje no desencadenó ningún debate internacional. Porque Cornelius de Pauw plasmó aquí su punto de vista hasta este momento totalmente desatendido: la reflexión crítica de la primera expansión global de los europeos a la luz de aquel movimiento expansionista renovado en la segunda mitad del siglo XVIII, y ahora no únicamente “acompañado” de la investigación e “imposición” científica, sino incluso exigido e impulsado por ella. El clérigo de vocabulario cáustico –quien estuvo dos veces en la corte de Federico el Grande, primero en 1767 y 1768 y después en 1775 y 1776– y llamado por Antonello Gerbi, por su larga estancia en Xanten, el “abate prusiano”19, supo percibir la lógica destructiva de un desarrollo, en cuyo contexto aquello que sucedía en Europa tendría consecuencias inmediatas en todo el mundo, en toda la humanidad. Desde hacía tiempo los intereses contrastantes de los europeos en las colonias eran tan pronunciados, que sólo se requería una chispa para provocar un incendio:
“Une étincelle de discorde, pour quelques arpents de terre au Canada, enflamme et embrase l’ Europe; & quand l’ Europe est en guerre, tout l’Univers y est: tous les points du globe sont successivement ébranlés comme par une puissance électriqe: on a agrandi la scene des massacres et du carnage depuis Canton jusqu’à Archangel; depuis Buenos Aires jusqu’à Québec. Le commerce des Européens ayant intimement lié les différentes parties du monde par la même chaîne, elles sont également entraînées dans les révolutions & les vicissitudes de l’attaque & de la défense, sans que l’Asie puisse être neutre, lorsque quelques marchands ont des querelles en Amérique, pour des peaux de Castor, ou du bois de Campèche”20.
Los conflictos en el comercio mundial, esto se había demostrado ya en el siglo XVIII, podían desembocar en confrontaciones militares, que se podían denominar con toda razón guerras mundiales. Bastaban, por ende, pequeños incidentes para zanjar con las armas mundiales los conflictos europeos y llevar la guerra hasta los rincones más apartados de ambos hemisferios. Que de Pauw eligiera en el tomo i de sus Recherches philosophiques, aparecido en 1768, el comercio con las pieles en Norteamérica como ejemplo de agente provocador de la globalización de las guerras, es muy valioso, porque enfoca aquí una zona de conflicto permanente entre los intereses británicos, franceses y españoles en América. La lucha por las pieles de castor, ¿no era el ejemplo más adecuado para fortalecer la tesis de un posible incendio mundial?
En este contexto es muy dilucidador como aleccionador que un hombre tan señalado como Georg Forster –quien junto con su padre, Reinhold, había acompañado a James Cook en su segundo viaje alrededor del mundo– justamente empleara el ejemplo de las pieles de castor para enlazarlo con reflexiones acerca de unos, según él, desarrollos muy distintos de los procesos de globalización. Por qué el famoso autor de la obra Reise um die Welt21, publicada en 1777 en lengua inglesa y después en su versión alemana entre 1778 y 1780 –tan apreciada por Alexander von Humboldt– recurrió precisamente a este ejemplo. En un escrito detallado publicado en el año 1791 –esto es, después de la Revolución Francesa– acerca de “die NordwestküBste von Amerika, und der dortige Pelzhandel” (“la costa noroccidental de América y su comercio con las pieles”) retoma el comercio en apariencia tan marginal en el norte del continente americano para reflexiones de mayor trascendencia:
“Der Zeitpunk nähert sich mit schnellen, wo der ganze Erdboden dem Europäischen Forschergeiste offenbar werden und jede Lücke in unseren Erfahrungswissenschaften sich, wo nicht ganz ausfüllen, doch in so weit ergänzen muss, dass wir den Zusammenhang der Dinge, wenigstens auf dem Punkt im Äther den wir bewohnen, vollständiger übersehen können”22.
Grabado de Alexander von Humboldt incluido en una edición alemana del Cosmos.
Biblioteca Nacional de Chile.
Georg Forster resalta aquí aquel progreso rápido de un conocimiento, de hecho europeo, sobre las relaciones en el espacio planetario, que sin duda es el resultado especialmente también de la expansión científica en el trayecto de la segunda fase de la globalización acelerada. No sólo había “adelantado nuestro conocimiento físico y estadístico de Europa hasta alcanzar la perfección, sino que también las partes más remotas del mundo,” habían salido de las sombras “bajo las cuales hasta hace poco aun habían estado sepultadas”23.
La metáfora de la luz en la ilustración también ilumina el punto de vista del propio Forster: los viajes de James Cook a las costas noroccidentales de América habían sido muy clarificadores, por lo que
“sin él difícilmente se habría desarrollado el comercio de pieles entre China y esta costa recién descubierta; o entre las cortes de Madrid y Londres hubiese por ello habido una colisión”24.
Pero los conflictos bélicos ocasionados por tales colisiones de intereses no se encuentran en el primer plano de las reflexiones históricas mundiales casi proféticas de Forster. La enorme aceleración, constatada por él, lo hacía llegar a la conclusión que una época histórica nueva se había iniciado, la que sin duda tenía un carácter global:
“Hier beginnt eine neue Epoche in der so merkwürdigen Geschichte des Europäischen Handels, dieses Handels, in welchen sich allmählig die ganze Weltgeschichte afzulösen scheint. Draguen sich dem Forscher so viele Ideen ud Thatsachen auf, daB es die Pflicht des Herausgebers der neuen Schifffahrten und Landreisen in jener Gegend mit sich zu bringen scheint, alles, was auf die KenntniB derselben Beziehung hat, in einen Brennpunkt zu sammlen und zumal einem Publikum, qie das unsrige, welches nur einen litterarischen, mittelbaren Antheil an den Entdeckunger der Seemächte nehmen kann, die übersich dessen, was bisher unternommrn worden ist, und das Übersicht dessen, was bisher internommen worden ist, und das Urthheil ubre dir Wichtigkeit dieser ganzen Sache zu erleichtern”25.
Este pasaje es para nosotros no sólo elucidador porque refleja la situación específica del público alemán que, al no pertenecer al público de las potencias navales y coloniales, no tiene ningún otro interés colonial inmediato que el del incremento del conocimiento a través de la literatura.
La tesis de Georg Forster acerca de una nueva época, que tiene su origen en el comercio de pieles en el norte de América26, –en la que se reducía toda la historia mundial al comercio mundial–, es de tal magnitud histórico-filosófica que se debe resaltar no únicamente la capacidad visionaria de una reflexión sutil de las consecuencias de esta segunda fase de globalización acelerada, en la cual el autor de A voyage round the world personalmente había participado, sino, también, el fenómeno más general que desde el punto de vista histórico-filosófico las fases de la aceleración en cierto modo producen un efecto estroboscópico. Porque así como las ruedas de los carruajes en los western clásicos parecen detenerse cuando alcanzan su máxima velocidad como si hubiese una inmovilización, se creará una historia posterior, cuya percepción, sin embargo, en apariencia, corre siempre paralela a la creación de un pensamiento histórico moderno27. La impresión de mayor tranquilidad se alcanza más fácilmente en el centro del remolino del movimiento acelerado.
En este lugar preciso, en el que las reflexiones de Georg Forster diluyen la historia universal en el comercio mundial y dan cabida a una historia posterior, se desarrolla en las Recherches philosophiques sur les Américains aquel espacio temporal paradojal de una historia post-humana, en la cual era inimaginable una historia del planeta Tierra sin el hombre, y con ello un final de la historia humana como consecuencia de un movimiento de expansión europeo que también, y en especial, incluía las ciencias. La post-historia de la humanidad y la historia después de la humanidad, al diluirse en el comercio mundial y al desvanecerse en el incendio mundial, causan la impresión de ser como las dos caras de una y la misma moneda, que sólo circula en tiempos de gran aceleración y trastornos. No obstante, no son para de Pauw únicamente las guerras, con las que Europa asolaba desde el inicio de la conquista al otro hemisferio, las que establecían una comunicación mortal y de hecho global, sino en última instancia las enfermedades que en cada uno de los hemisferios, por demás tan contrarios, ocasionaban terribles efectos. El genocidio aplicado a los indios se vuelve en las reflexiones históricas de de Pauw, al poco tiempo, contra los mismos europeos cuando son asolados por las epidemias contagiosas:
“Après le prompt massacre de quelques millions de Sauvages, l’ atroce vainqueur se sentit atteint d’ un mal épidémique, qui, en attaquant à la fois les principes de la vie & les sources de la génération, devint bientôt le plus horrible fléau du monde habitable. L’homme déjà accablé du fardeau de son existence, trouva, por comble d’infortune, les germes de la mort entre les bras du plaisir & au sein de la jouissance: il se crut perdu sans ressource : il crut que la nature irritée avoit juré sa ruine”28.
De Pauw no sólo dibuja en el transcurso de sus Recherchesphilosophiques más de una vez la peligrosidad y virulencia de la enfermedad de la sífilis, que le es atribuida al continente americano, sino que apunta la gran velocidad mundial de una enfermedad, que –comparable con la inmunodeficiencia de la cuarta fase de globalización acelerada– acecha, según de Pauw, al hombre en los brazos del deseo y en el pecho de la voluptuosidad. El sacerdote holandés, cuyas exposiciones deleitosas acerca de las prácticas sexuales en el contexto de una escritura de la historia sexualmente muy jerárquica, en su segundo tomo –que merecerían una investigación aparte–, compila los informes que le son conocidos y hace hincapié en este flagelo que se había extendido por todo el mundo en el transcurso de los dos siglos desde el retorno de Cristóbal Colón a España en el año de 1493.
“Ceux qui ont prétendu qu’il n’ est parvenu en Russie que sous le régne de Pierre premier, ignorent apparemment qu’il sévissoit déjà en Sibérie dès l’an 1680, & s’étoit manifesté plus de soixante ans auparavant à Moscow, de sorte qu’il avoit achevé le tour du Globe, si l’on en excepte les Terres Australes, en 1700”29.
Había sido una gran fortuna, que el descubrimiento de América no se hubiera realizado en un momento en que Europa no estuviera siendo azotada en la Edad Media por una de las numerosas epidemias de lepra, porque una “funestecombinaison” de dos enfermedades tan peligrosas en el centro de Europa habrían tenido incalculables consecuencias30. La experiencia de la (s) globalización (es) implica para Europa –así se podría aseverar partiendo de las Recherchesphilosophiques