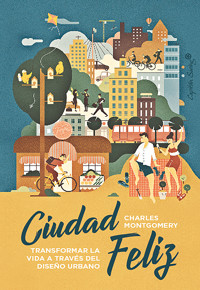
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Un viaje por todo el mundo y una exploración reveladora de cómo las ciudades pueden hacer -y hacen- que seamos más felices. 'Ciudad feliz', de Charles Montgomery, está revolucionando la forma de concebir la vida urbana. Tras décadas de expansión descontrolada, más personas que nunca están volviendo a la ciudad. La vida urbana densa se ha prescrito como la panacea para la crisis medioambiental y de recursos de nuestro tiempo. ¿Pero es mejor o peor para nuestra felicidad? ¿Son el metro, las aceras y las torres de apartamentos una mejora respecto a la dependencia del coche en los suburbios? El galardonado periodista Charles Montgomery encuentra respuestas a estas preguntas en la intersección entre el diseño urbano y la emergente ciencia de la felicidad, durante un estimulante viaje por algunas de las ciudades más dinámicas del mundo. Conoce al visionario alcalde que introdujo un autobús "sexy" para aliviar la ansiedad por el estatus en Bogotá; al arquitecto que trasladó las lecciones de las ciudades medievales de la Toscana a la ciudad de Nueva York de hoy en día; al activista que convirtió las autopistas urbanas de París en playas; y a un ejército de suburbanistas estadounidenses que han modificado el diseño de sus propias calles y barrios. Con nuevos conocimientos de psicología, neurociencia y los propios experimentos urbanos de Montgomery, 'Ciudad feliz' revela cómo las ciudades pueden moldear nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. El mensaje es tan sorprendente como esperanzador: si adaptamos las ciudades y nuestras propias vidas a la felicidad, podemos afrontar los urgentes retos de nuestra época. La ciudad feliz puede salvar el mundo y todos podemos ayudar a construirla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
01
El alcalde de la felicidad
«Existe un mito, bastante difundido a veces, según el cual una persona solo necesita hacer un trabajo interior y personal para sentirse vivo, pues es enteramente responsable de sus problemas y, para cuidarse, solo debe cambiar… Pero el hecho es que las personas están formadas por su entorno, y su estado de armonía depende enteramente de su armonía con el entorno».
CHRISTOPHER ALEXANDER,
El modo atemporal de construir[1]
Cacé al político en las tripas de un bloque de grises oficinas de cemento situado al borde de una autopista de veinte carriles. Todo en él denotaba urgencia. Gritaba con el fervor apresurado de un predicador. Llevaba una de esas barbas recortadas que suelen exhibir los hombres poco dados a perder el tiempo en afeitarse. Corría por el aparcamiento del edificio, situado en la planta baja, con una especie de galope sostenido, como un delantero centro cobrando un pase largo.
Dos escoltas trotaban tras él con las pistolas embutidas en las cartucheras. No era de extrañar, dada su profesión y el lugar donde se encontraban. Enrique Peñalosa era un político perpetuo en una nueva campaña y el lugar era Bogotá, una ciudad con una reputación espectacular en lo que a asesinatos y secuestros se refiere. Lo extraordinario era lo siguiente: Peñalosa no se metió en el típico monovolumen en el que suelen desplazarse los cargos públicos colombianos, sino que de un brinco subió a una bicicleta de montaña con neumáticos todoterreno y, a toda velocidad, embistió una rampa bajo el ardiente sol andino. En un instante desapareció, saltando bordillos y baches, con una sola mano sujetando el manillar, zigzagueando sobre el asfalto y ladrando al móvil con los pantalones de raya diplomática que ondeaban al viento. Los escoltas, un fotógrafo y yo pedaleábamos frenéticos detrás, como una pandilla de adolescentes a la captura de una estrella de rock.
Unos años antes, ese trayecto habría sido un acto radical y, según la opinión de muchos bogotanos, suicida. Si alguien quería sufrir un asalto o un atropello, o bien morir de asfixia bajo el humo de los coches, ya podía echarse de cabeza a las calles de Bogotá. Pero estábamos en 2007, y Peñalosa insistía en que las cosas habían cambiado. Estábamos seguros. La ciudad se había vuelto más feliz gracias a su plan. «Más feliz», esa era la expresión que usaba una y otra vez, como si le perteneciera.
Las mujeres se reían al verlo pasar y los obreros enfundados en sus monos de trabajo lo saludaban con la mano.
—¡Alcalde!, ¡alcalde! —gritaron algunos, aunque Peñalosa ya llevaba seis años en el cargo y su campaña de reelección apenas había empezado. Él devolvió el saludo con la mano en la que tenía el teléfono.
—¡Buenos días, hermosa! —dijo a las mujeres.
—¿Cómo le va? —preguntó a los hombres.
—¡Hola, amigo![2] —saludaba a todo aquel que se quedaba mirándolo.
—Estamos viviendo un experimento —me gritó finalmente, inclinándose hacia atrás mientras se guardaba el móvil en el bolsillo—. Puede que no consigamos arreglar la economía o hacer que todo el mundo sea tan rico como en Estados Unidos, pero sí podemos diseñar una ciudad donde la gente se sientadigna y rica. La ciudad puede lograr que sean más felices.
Ahí estaba la declaración que tantas lágrimas derramó —yo mismo fui testigo de ello— por sus promesas de redención y revolución urbana.
Han pasado seis años desde aquel paseo en bici con el alcalde de la felicidad, pero aún conservo un recuerdo tan vívido como el sol andino que lucía en aquel momento, el día del inicio del viaje.
Puede que nunca hayáis oído hablar de Enrique Peñalosa y seguramente no os encontrabais entre la multitud que lo recibió como un héroe en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Singapur, Lagos o Ciudad de México a lo largo de la última década. Tal vez nunca lo hayáis visto levantar los brazos como un evangelizador o vocear su filosofía por encima del ruido de cientos de motores al ralentí. Pero lo cierto es que su gran experimento y su aún más grande retórica inspiran gran fervor urbanista dondequiera que va. Peñalosa se ha convertido en una figura clave de un movimiento que está cambiando la estructura y el alma de las ciudades del mundo.
La primera vez que vi a Peñalosa empleando su mágica retórica fue en la primavera de 2006. Naciones Unidas acababa de anunciar que, cualquier día de los meses siguientes, un niño nacería en algún hospital urbano o un migrante llegaría a trompicones a algún barrio de chabolas metropolitano y, a partir de entonces, más de la mitad de la población mundial estaría viviendo en ciudades. Cientos de millones más seguirían el ejemplo. Para 2030, casi 5.000 millones de personas serían urbanitas.[3] Esa misma primavera, la agencia Habitat de Naciones Unidas, que analiza los asentamientos humanos, convocó a miles de alcaldes, ingenieros, funcionarios y benefactores con ínfulas filantrópicas para celebrar el Foro Urbano Mundial. Los delegados se reunieron en un centro de convenciones cerca del puerto de Vancouver para debatir sobre los posibles modos de salvar del desastre a las ciudades mundiales en crecimiento.
Aunque el mundo tenía una noción muy difusa de la enorme recesión que se avistaba en el horizonte, el pronóstico era desolador. ¿Cuál era el problema? Por una parte, las ciudades emitían la mayor parte de la polución[4] y el 80 por ciento de los gases de efecto invernadero. Por otra, las predicciones apuntaban a que los efectos del cambio climático no tardarían en azotar las ciudades, desde las olas de calor o la escasez de agua a las oleadas de migrantes huyendo de las sequías, inundaciones o guerras por el agua. Los expertos coincidían en que las ciudades sufrirían casi tres cuartos de los costes de la adaptación al calentamiento global. Mermarían la recaudación de impuestos, la energía o el empleo. Parecía que no había forma de que pudieran ayudar a los ciudadanos a cumplir los objetivos de seguridad y prosperidad que la urbanización siempre había prometido de algún modo. La reunión, en este sentido, fue un baño de realidad.
Pero los ánimos cambiaron en cuanto Peñalosa subió al escenario y dijo a los alcaldes que aún había esperanza, que las grandes migraciones no suponían una amenaza, ¡ni hablar!, sino una oportunidad tremenda de reinventar la vida urbana. A medida que las ciudades pobres doblaran o triplicaran su población, podrían evitar los errores cometidos por las ciudades ricas. Podrían ofrecer a sus habitantes vidas mejores, más fuertes, más libres y alegres de las que ofrecían la mayoría de las ciudades actuales. Pero para llegar a ese punto debían repensar completamente sus convicciones y propósitos; renunciar a un siglo de pensamiento sobre la edificación urbana, a algunos de sus sueños.
Para profundizar en esta idea, Peñalosa contó una historia.
A finales del siglo XX, Bogotá se había convertido en un lugar verdaderamente horrible para vivir, uno de los peores del mundo. Asfixiada por montones de refugiados, abrasada por décadas de guerra civil y atentados esporádicos a base de granadas y bombardeos —los ataques más comunes eran perpetrados por armas de fabricación casera mortales—[5] y sacudida por el tráfico, la polución, la impotencia y la pobreza, la capital colombiana, tanto en su propio ámbito como en el extranjero, se consideraba un infierno en vida.
Cuando Peñalosa se presentó a la alcaldía en 1997, se negó a hacer las consabidas promesas de los políticos. No iba a hacer rico a todo el mundo. Que se olvidaran del sueño americano: aún quedaban muchas generaciones para alcanzar a los gringos, incluso si la economía urbana entraba en racha y se mantenía en su máximo esplendor durante un siglo entero. El sueño de los ricos solo conseguía hacer sentir mal a los bogotanos, se lamentaba Peñalosa.
«Si tuviéramos que definir nuestro éxito solo en términos de renta per cápita, no nos quedaría más remedio que aceptarnos como sociedad de segunda o de tercera, un hatajo de perdedores», afirmó. No, la ciudad necesitaba un nuevo objetivo. Peñalosa no prometió un coche en cada garaje ni una revolución socialista. Su promesa era muy simple. Iba a hacer a los bogotanos más felices.
«¿Y qué necesitamos para ser felices? —preguntó—. Necesitamos caminar, igual que los pájaros necesitan volar. Necesitamos rodearnos de gente. Necesitamos belleza y contacto con la naturaleza. Y, sobre todo, necesitamos no sentirnos excluidos, sino percibir una cierta igualdad».
No deja de ser irónico que, al abandonar la búsqueda del sueño americano, Peñalosa invocara un propósito establecido en la Constitución estadounidense: si se centraban en perseguir otra clase de felicidad, los bogotanos, pese a sus exiguas nóminas, podrían superar de verdad a los gringos.
Hoy en día, al mundo no le faltan gurús de la felicidad y algunos de ellos afirman una y otra vez que la respuesta está en la práctica espiritual. Otros nos invitan, simplemente, a pedir prosperidad al universo, pues acercarnos a Dios nos hará ricos; y ser ricos, poco a poco, nos acercará a Dios. Pero Peñalosa no pensaba recurrir al adoctrinamiento de masas, la instrucción religiosa o los cursos subvencionados de psicología positiva. No predicaba la ley de la atracción o el principio de la riqueza transformadora. Lo suyo era un evangelio de urbanismo transformador. La ciudad podía ser un artefacto de felicidad. La vida podía mejorar, incluso en medio del abatimiento económico, mediante un cambio en las formas y los sistemas definitorios de la existencia urbana.
Peñalosa atribuía un poder casi trascendental a un cierto tipo de urbanismo. «Muchas de las cosas que la gente compra en las tiendas le brindan una gran satisfacción en el momento de adquirirlas —me explicó—. Sin embargo, al cabo de unos cuantos días, la satisfacción mengua, y en unos meses ya se ha desvanecido por completo. Los espacios públicos extensos, en cambio, son una especie de bien mágico, nunca dejan de cosechar felicidad. Son, por así decirlo, felicidad en sí mismos». La humilde acera, el parque, el carril bici y el autobús entraban a formar parte del reino psicoespiritual.
Peñalosa insistía en que, al igual que muchas otras ciudades, Bogotá estaba profundamente herida por la dualidad del legado urbano del siglo XX: primero, se había orientado gradualmente en torno a los vehículos privados; segundo, la mayoría de los espacios y recursos públicos se habían privatizado. Los coches y vehículos comerciales ocupaban las plazas y aceras públicas. La gente había cercado o vallado lo que antaño eran parques públicos. En una época en que incluso los más pobres tenían televisor, el espacio cívico común era pasto del olvido o la degradación.
Esa organización era tan injusta —solo una de cada cinco familias tenía coche— como cruel. A los residentes urbanos se les negaba la oportunidad de disfrutar los más sencillos placeres cotidianos del entorno: pasear por calles agradables; sentarse en bancos públicos; hablar; contemplar la hierba, el agua, las hojas cayendo de los árboles o la gente pasar. Y jugar, claro: los niños llevaban mucho tiempo desaparecidos de las calles de Bogotá, no por miedo a las armas de fuego o el secuestro, sino porque las calles eran muy peligrosas debido a la velocidad endiablada de los coches. Cuando algún padre gritaba: «¡Cuidado!», todo el mundo sabía que un niño estaba a punto de ser atropellado. Así, el primer y definitivo acto de Peñalosa como alcalde fue declarar la guerra; no al crimen, las drogas o la pobreza, sino a los vehículos privados.
«Una ciudad puede ser considerada ya con las personas, ya con los coches, pero nunca con ambos», anunció.
Entonces desechó un ambicioso plan de expansión de carreteras de la ciudad para volcar todo ese presupuesto en construir cientos de miles de carriles bici, una vasta y novedosa red de parques y plazas peatonales y otra de bibliotecas, escuelas y guarderías. Puso en marcha un sistema de transporte rápido basado en autobuses, no en trenes, gravó los impuestos del combustible y prohibió a los conductores desplazarse al trabajo en coche más de tres veces por semana. Más adelante me adentraré en estos detalles, pero ahora lo importante es comprender que este programa transformó la experiencia de vivir en la ciudad a millones de personas, y apostó por un rechazo total de las filosofías que, durante medio siglo, habían guiado a los constructores urbanos de todo el mundo. Era un ideal opuesto a la ciudad que las leyes y costumbres norteamericanas, la industria inmobiliaria, las disposiciones financieras y las ideologías más desarrolladas habían favorecido. Más específicamente, era una visión contraria a la que millones de personas de clase media habían perseguido en los suburbios.
En el tercer año de mandato, Peñalosa desafió a los bogotanos a participar en un experimento, el día sin carro.[6] Desde el amanecer del 24 de febrero de 2000, se prohibió circular por la ciudad a todos los coches privados a lo largo del día. Más de ochocientos mil vehículos se quedaron aparcados ese jueves. Los autobuses iban llenos y los taxis eran difíciles de encontrar, pero cientos de miles de personas siguieron el ejemplo de Peñalosa y tomaron las calles a su ritmo: a pie, en bici y patinando para ir a la escuela o el trabajo.
Fue el primer día en cuatro años que nadie murió en un accidente de tráfico. Los ingresos hospitalarios descendieron casi un tercio. La neblina tóxica que coronaba la ciudad se hizo más fina. La gente siguió yendo al trabajo y la asistencia a las escuelas no sufrió una variación significativa. Los bogotanos disfrutaron tanto de aquel día que votaron para convertirlo en una costumbre anual y en 2015 también decidieron prohibir la circulación de vehículos privados en hora punta todos los días. En las encuestas afirmaron que, por primera vez en muchos años, se sentían optimistas con respecto a la vida en la ciudad.
Peñalosa contó la historia con el mismo fervor que Martin Luther King en Washington y tuvo una acogida similar. Pude ver a tres mil asistentes al Foro Urbano Mundial levantarse de los asientos y lanzar vítores a modo de respuesta. Los estadísticos de Naciones Unidas aplaudieron sin querer. Los economistas indios sonrieron y se aflojaron la corbata. Los delegados senegaleses se contonearon en una danza con sus túnicas de colores carnavalescos. Los arquitectos mexicanos silbaron. También yo noté como el corazón me latía más fuerte. Peñalosa parecía afirmar lo que muchos pensadores urbanos creen a pie juntillas, pero rara vez se atreven a decir en voz alta. La ciudad es un medio para alcanzar una forma de vida. Puede ser un reflejo de lo mejor que hay en nosotros. Puede ser lo que queramos que sea.
Puede cambiar, hacer un cambio drástico.
El movimiento
¿Es el diseño urbano lo bastante poderoso para crear o destruir felicidad? La pregunta merece cierta consideración, porque el mensaje de la ciudad feliz está arraigando en todo el mundo. A partir del tercer mandato de Peñalosa en la alcaldía —las reelecciones consecutivas son ilegales en Colombia—, delegaciones de numerosas ciudades fueron aterrizando en Bogotá para estudiar su transformación. Peñalosa y su hermano menor, Guillermo, antiguo gerente de los parques urbanos, daban consejo a autoridades locales de todos los continentes. Mientras que el primero ganaba prosélitos de Shanghái, Yakarta o Lagos,[7] el segundo se consagraba a Guadalajara, Ciudad de México y Toronto. Mientras Guillermo enardecía a cientos de activistas de Portland, Enrique trazaba planes en Los Ángeles para complicar el tráfico hasta el punto de que los conductores decidieran abandonar el coche. En 2006, Enrique Peñalosa estaba en boca de todo Manhattan después de anunciar a una multitud de neoyorquinos obsesionados con los embotellamientos que la solución pasaba por prohibir completamente la circulación de vehículos en Broadway. Tres años más tarde, esa visión imposible empezó a hacerse realidad en Times Square. La ciudad feliz se había vuelto global.
Pero los hermanos Peñalosa no están solos en esta cruzada por las ciudades felices. El movimiento se enraíza en el fomento antimodernista que empezó en los años sesenta y ha ido implicando de forma gradual a arquitectos, activistas vecinales, expertos en salud pública, ingenieros en sistemas de transporte, teóricos de redes y políticos en una batalla en torno a la forma y el alma de las ciudades; una confrontación que, finalmente, está apelando a una masa crucial. Esta masa ha destruido autopistas en Seúl, San Francisco y Milwaukee. Ha experimentado con la altura, la forma y las fachadas de los edificios. Ha transformado el techo negro de los centros comerciales suburbanos en pequeñas ciudades. Ha reconfigurado municipios enteros para orientarlos a los niños. Ha derribado cercas en los patios traseros para reclamar más intersecciones vecinales. Está reorganizando los sistemas que integran las ciudades y reescribiendo las reglas que dictan la forma y la función de nuestros edificios. Algunas de estas personas ni siquiera son conscientes de que forman parte de un mismo movimiento, pero juntos aspiran a demoler muchos lugares que nos hemos pasado construyendo los últimos cincuenta años.
Peñalosa insiste en que las ciudades más infelices del mundo, perfectamente calibradas para convertir el bienestar en adversidad, no son las agitadas metrópolis africanas o latinoamericanas. «Las economías más dinámicas del siglo XX produjeron las ciudades más miserables del mundo —me dijo Peñalosa levantando la voz por encima del rugido del tráfico en Bogotá—. Me refiero, por supuesto, a Estados Unidos: Atlanta, Phoenix, Miami…, ciudades totalmente dominadas por los coches».
Para la mayoría de los estadounidenses, afirmar que la prosperidad y los queridos automóviles ahuyentan la felicidad de las ciudades ricas es prácticamente una herejía. Una cosa es que un político colombiano se ofrezca a aconsejar a los pobres del mundo y otra bien distinta que sugiera que la nación más poderosa del planeta debe asumir una crítica a su diseño urbano nacida en los andurriales sudamericanos llenos de baches. Si Peñalosa está en lo cierto, no solo hay que asumir que varias generaciones de proyectistas, ingenieros, políticos y promotores inmobiliarios se han confundido, sino que millones de personas han tomado el camino equivocado para llegar a la buena vida.
Y entonces hay que admitir, también, que la prosperidad y el bienestar en Norteamérica han seguido trayectorias completamente distintas en las últimas décadas.
La paradoja de la felicidad
Si nos centramos estrictamente en el bienestar, el último medio siglo debería haber sido una época de éxtasis para los estadounidenses y otros países ricos como Canadá, Japón o Gran Bretaña, donde las riquezas se amontonan. A finales del siglo pasado, los estadounidenses viajaban más, comían más, compraban más, ocupaban más espacio y desechaban más que nunca hasta entonces. Más gente que nunca había accedido al sueño de tener una casa propia, separada del resto. El parque de coches —o de habitaciones o lavabos— sobrepasaba de lejos el número de personas que los usaban.[8] Era una época de crecimiento y abundancia sin precedentes, al menos hasta que la gran recesión de 2008 pinchó la burbuja del optimismo y el crédito fácil.
Y, pese a todo, esas décadas de prosperidad de finales del siglo xx no supusieron un aumento parejo de la felicidad. Las encuestas muestran que la conciencia de los estadounidenses sobre su propio bienestar se mantuvo prácticamente estable. Lo mismo ocurrió con los ciudadanos de Japón y el Reino Unido. En Canadá, los resultados solo mostraron una ligera mejoría. China, la nueva estrella de un crecimiento sobrecargado del PIB, ilustra aún mejor esa paradoja. Entre 1999 y 2010, una década en que la media de poder adquisitivo en China se triplicó, los niveles de satisfacción de sus habitantes se estancaron, según los sondeos de Gallup —aunque los chinos urbanitas se mostraron algo más felices que sus homólogos rurales—.
En las últimas décadas del pasado siglo, los estadounidenses adolecían cada vez más de problemas personales. En 2005, la depresión clínica era entre tres y diez veces más frecuente que dos generaciones atrás.[9] En 2010, uno de cada diez estadounidenses declaraba estar deprimido. En 2007, los estudiantes universitarios padecieron entre seis y ocho veces más depresiones que en 1938. Aunque estas cifras pueden deberse, en parte, a factores culturales —puesto que ahora es más aceptable hablar de la depresión que antes—, las estadísticas objetivas sobre salud mental no son nada alentadoras.[10] Los estudiantes de secundaria y universidad —el grupo más fácil de sondear— cada vez estaban más presentes en las escalas de paranoia, histeria, hipocondría y depresión, según los especialistas en salud mental. Uno de cada diez estadounidenses toma antidepresivos.[11]
Un análisis de las instituciones de libre mercado, como el Cato Institute, nos asegura que «los altos ingresos y un buen nivel de libertad económica están estrechamente relacionados con el bienestar subjetivo»,[12] lo cual equivale a decir que ser ricos y libres debería hacernos felices. Entonces, ¿por qué el aumento de riqueza de la segunda mitad del pasado siglo no se reflejó en un aumento de la felicidad? ¿Qué fue lo que contrarrestó los efectos de todo ese dinero?
Algunos psicólogos apuntan al fenómeno apodado «rutina hedónica»: la natural tendencia humana a cambiar nuestras expectativas a medida que cambia nuestra fortuna. Esta teoría sugiere que cuanto más ricos nos hacemos, más nos comparamos con otros ricos y más rápido se mueve la rueda de la fortuna bajo nuestros pies, de modo que acabamos sintiendo que no hemos progresado en absoluto. Otros señalan la creciente brecha de ingresos entre clases sociales, que ha llevado a millones de estadounidenses de clase media a darse cuenta de que cada vez estaban más lejos de las clases más ricas, sobre todo en las dos últimas décadas. Hay algo de cierto en ambas teorías, pero los economistas que han analizado las cifras de las encuestas han llegado a la conclusión de que estas solo explican parcialmente la brecha entre el bienestar material y emocional.
Consideremos lo siguiente: las décadas de expansión de la economía estadounidense han evolucionado en paralelo a la migración social del campo a la ciudad y de la ciudad al mundo intermedio de los suburbios. Desde 1940, casi todo el crecimiento urbano ha sido, en realidad, suburbano.[13] En la década anterior a la gran quiebra de 2008, gran parte de la economía estuvo impulsada por el afán ilimitado de las calles sin salida, los vecindarios idénticos y la centralización del poder en forma de grandes superficies en la periferia urbana. Durante una época, fue imposible separar el crecimiento de la urbanización suburbial, pues eran lo mismo. Más gente que nunca consiguió exactamente lo que pensaba que quería. Todo lo que creíamos sobre la buena vida nos sugería que ese auge suburbial era bueno para la felicidad. ¿Y por qué no funcionó? ¿Por qué la fe en este modelo se evaporó tan rápido? El cambio urbanístico radical instaurado a partir de la crisis de las hipotecas en 2008 golpeó de lleno, sobre todo, a las partes más nuevas, brillantes y florecientes de las ciudades estadounidenses.
Peñalosa argumentaba que demasiadas sociedades ricas habían empleado su dinero en una serie de modelos que, lejos de solventar los problemas urbanos, los acrecentaban. ¿Podría eso ayudar a explicar la paradoja de la felicidad?
Ciertamente, esta es una buena época para considerar la idea, ahora que miles de urbanizaciones aisladas y recién pavimentadas en todo Estados Unidos llevan seis primaveras sin expandirse con nuevas construcciones. Desde Estados Unidos hasta Irlanda o España, las comunidades en los confines de esa expansión suburbana, que caracteriza la mayoría de las ciudades estadounidenses, aún deben recuperar el valor anterior a la crisis. El futuro de las ciudades es incierto.
Hemos alcanzado un momento histórico insólito, en el que las sociedades y los mercados parecen vacilar entre la posición social tradicional y un cambio radical del modo en que vivimos y diseñamos nuestra vida en las ciudades. Por primera vez en nueve décadas, los datos del censo de 2010-2011 indican que las principales ciudades estadounidenses experimentaron un crecimiento mayor que sus respectivos suburbios. Es aún demasiado pronto para decir si se trata de un cambio de tendencia en la dispersión urbana.[14] Muchas fuerzas intervienen en el asunto, desde la persistente desaceleración del mercado de la vivienda y los altos índices de paro hasta la históricamente lenta movilidad de la población. Pero hay otras fuerzas lo bastante sistémicas y poderosas para alterar de forma definitiva el curso de la historia urbana.
En primer lugar, debemos hacer una estimación energética. Probablemente, llenar un depósito de combustible nunca volverá a ser barato. Queda muy poco petróleo de fácil extracción en el suelo y hay demasiada gente disputándoselo. Lo mismo ocurre con otras formas de energía no renovable y materias primas. La expansión de las ciudades requiere energía barata, terrenos baratos y materiales baratos, y la época en que eso era posible ya quedó atrás. Existe otra fuerza real reconocida por todos los observadores informados y serios: las ciudades están empeorando la crisis del cambio climático. Para evitar los efectos catastróficos del calentamiento global, lo primero es buscar maneras más eficientes de construir y vivir. Pero el regreso a la densidad urbana, claro está, no tiene por qué producir vidas mejores que las producidas por la dispersión suburbana.
Aun así, la teoría de las ciudades felices presenta una posibilidad bastante seductora.
Si una ciudad pobre y destrozada como Bogotá puede recomponerse para provocar mayores alegrías, entonces también es posible aplicar los principios de las ciudades felices a las zonas más dañadas de los enclaves más ricos. Y si las comunidades más extravagantes, privadas, contaminantes y consumidoras han fracasado a la hora de brindarnos felicidad, cabe esperar que la búsqueda de una ciudad más feliz implique un lugar más verde y resistente, un lugar que salve al mundo y nos salve la vida. Si hubiera una ciencia detrás, probablemente podría usarse para mostrarnos el modo en que todos nosotros podemos cultivar un sentimiento de bienestar en el seno de nuestras comunidades.
La retórica de Peñalosa, claro está, no es una ciencia, pues provoca tantas preguntas como respuestas. Sus cualidades inspiradoras no constituyen prueba alguna del poder de la ciudad para proporcionarnos o quitarnos felicidad, del mismo modo que la canción «All You Need Is Love» de los Beatles no es una prueba del amor que podamos necesitar. Para calibrar esa idea, debemos decidir, en primer lugar, qué entendemos por felicidad y cómo podemos medirla. Tendremos que entender el modo en que una carretera, un autobús, un parque o un edificio pueden contribuir a que nos sintamos bien. Deberemos tabular los efectos psicológicos de conducir en medio de un atasco, captar la mirada de un extraño por la acera, sentarnos a descansar en un pequeño parque, sentirnos agobiados o solos o percibir, simplemente, la sensación de que nuestra ciudad es un buen sitio o un mal sitio para vivir. Hay que trascender la política y la filosofía para hallar un mapa con los ingredientes de la felicidad, si es que existe algo así.
Los aplausos de aquella sala de Vancouver resonaron como un eco para mí durante los cinco años que pasé trazando intersecciones entre el diseño urbano y la llamada ciencia de la felicidad. La búsqueda me llevó a algunas de las calles más magníficas y miserables del mundo y me guio por los laberintos de la neurociencia y la economía conductual. Encontré algunas pistas entre los adoquines, las vías de tren, las montañas rusas, la arquitectura, las historias de los extraños que me han contado sus vidas o mis propios experimentos urbanos. En estas páginas me dispongo a compartir esa búsqueda con vosotros, así como el mensaje de esperanza que pude extraer de ella.
Hay un recuerdo temprano de ese viaje que aún sigue conmigo, quizá porque contiene la mezcla de dulzura y deslizamiento subjetivo de la felicidad que a veces encontramos en las ciudades.
Sucedió la tarde en que logré cazar a Enrique Peñalosa por las calles de Bogotá. Tal y como me insistió, nuestro paseo en bici por la ciudad, antaño una de las más infames del mundo, fue muy agradable. Las calles estaban prácticamente libres de coches. Casi un millón se habían quedado en casa esa misma mañana. Sí, era el famoso «día sin carro», el experimento de abandonar el coche ya convertido en un ritual.
Al principio, las calles resultaban algo inquietantes, como paisajes de un episodio de alguna serie apocalíptica. El murmullo sordo y los rugidos cotidianos se habían calmado. Poco a poco, ocupamos el espacio que habían dejado los coches. Dejé de tener miedo. Fue como si una inmensa tensión se hubiera disipado en Bogotá, como si la ciudad pudiera, por fin, sacudirse el cansancio y respirar hondo. El cielo lucía de un azul penetrante y el aire era claro y limpio.
Peñalosa, en plena campaña de reelección, necesitaba que sus electores lo vieran en bicicleta ese día. Levantaba una gran sorpresa a su paso, lanzando un «¿cómo le va?» a todo aquel que hacía amago de reconocerlo. Pero eso no explicaba sus prisas o el pedaleo apresurado al atravesar el norte de la ciudad, en dirección a los cerros andinos. Llegado un momento, dejó de hablar por teléfono. Dejó de responder a mis preguntas. Ignoró los gemidos del fotógrafo que estampó su bicicleta en el bordillo delante de él. Agarró el manillar con ambas manos, se irguió y empezó a pedalear con fuerza. A duras penas pude seguirlo entre los bloques, hasta que llegamos a un recinto cercado por una valla de hierro. Peñalosa bajó de la bicicleta jadeando.
El alcalde de la felicidad | Enrique Peñalosa en Bogotá en 2007. (© Andrés Felipe Jara Moreno, Fundación por el País Que Queremos).
Unos niños con camisas blancas impecables y uniformes conjuntados salieron en desbandada. Uno de ellos, de unos diez años, se abrió paso entre la multitud, con la mirada brillante, montado en una versión en miniatura de la bicicleta de Peñalosa. Peñalosa se adelantó y, de repente, comprendí sus prisas. Quería llegar a recoger a su hijo de la escuela, como otros padres hacían a esa misma hora en muchos otros lugares. Millones de camionetas, motos, furgonetas y autobuses congregados ante las escuelas, de Toronto a Tampa, obedecían a un mismo ritual, con su tamborileo en los volantes, su para y arranca, su gesto de avistar y recoger a los niños. Solo aquí, en el corazón de una de las más pobres e infames ciudades del hemisferio, padre e hijo podrían irse juntos, dando un paseo sin ningún peligro por la metrópolis. Eso suponía un acto impensable en la mayoría de las ciudades modernas, así como una demostración de la revolución urbana de Peñalosa, una fotografía extraordinaria de la ciudad feliz.
«Mira esto, ¿te imaginas que diseñáramos la ciudad entera para los niños?», me gritó mientras agitaba la mano con el teléfono, señalando las bicicletas que nos inundaban por todas partes.
Seguimos por una amplia avenida que ya estaba llena de niños, hombres con traje, chicas con falda corta, heladeros con delantal montados en triciclos provistos de un congelador y vendedores de arepas dulces empujando carretillas con hornillos. Realmente, parecían felices. Y el hijo de Peñalosa estaba seguro; no gracias a los escoltas, sino porque podía moverse libremente, incluso si se salía del carril por un giro brusco, pues ningún coche acelerado iba a atropellarlo. Mientras el sol se ocultaba y el cielo de los Andes se llenaba de los colores del fuego, trazamos un arco entre las avenidas a cielo abierto y tomamos rumbo al oeste por una calzada solo para bicicletas. El niño iba delante y Peñalosa lo seguía, riendo, liberado ya de las tareas de la campaña; los escoltas pedaleaban resoplando detrás y Juan, el fotógrafo, se tambaleaba el último con las llantas dobladas.
En ese momento, no tenía muy clara la ideología de Peñalosa. ¿Quién podía determinar que un medio de transporte era mejor que otro? ¿Cómo podía conocer las necesidades del alma humana hasta el punto de prescribir la ciudad idónea para alcanzar la felicidad?
Pero decidí olvidarme de todas esas cuestiones. Solté el manillar, levanté los brazos y me dejé acariciar por la brisa fresca mientras recordaba mi infancia recorriendo los caminos en bicicleta: las carreras después de la escuela, los paseos indolentes, la pura y simple libertad. Me sentí bien. La ciudad era mía.
[1]Christopher Alexander, The Timeless Way of Building, Nueva York: Oxford University Press, 1979, p. 109 [trad. cast.: El modo atemporal de construir, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981, trad. de Julio Monteverde].
[2]El texto en cursiva, en español en el original. (N. de la T.).
[3]Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, «State of the World’s Cities Report 2006/7», 2006.
[4]International Bank for Reconstruction and Development-World Bank, «Cities and Climate Change: An Urgent Agenda», Washington D. C., 2010, p. 15.
[5]Gerard Martin y Miguel Arévalo Ceballos, Bogotá. Anatomía de una transformación: políticas de seguridad ciudadana 1995-2003, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004.
[6]En español en el original. (N. de la T.).
[7]La influencia de Peñalosa se extiende a más de cien ciudades. Gracias a su asesoramiento, ciudades como Yakarta, Delhi o Manila han reclamado las calles, usurpadas por los vehículos privados, y han creado, así, grandes parques lineales o han apostado por líneas rápidas de autobuses, siguiendo el ejemplo de Bogotá. «La filosofía de Peñalosa sobre los espacios públicos ha tenido un gran impacto en nuestra percepción sobre los modelos urbanos», me dijo Moji Rhodes, teniente de alcalde de la agitada megalópolis de Lagos, Nigeria, después de que Peñalosa convenciera a las autoridades para empezar a construir aceras en las nuevas carreteras.
[8]Los estadounidenses durante mucho tiempo se las arreglaron con un solo baño. Actualmente, la mitad de los hogares dispone de dos o más. En 1950 había un coche por cada tres personas; en 2011, se contaban los suficientes para poner a casi todos los hombres, mujeres y bebés al volante. En 2010, los estadounidenses circularon el doble de kilómetros por autopista que en 1960, viajaron en avión diez veces más y las nuevas casas disponían de tres veces más superficie en metros cuadrados por habitante. La explosión de bienestar se reflejaba incluso en los vertederos: en 2010, cada persona producía una media de dos kilos diarios de basura, un aumento del 60 por ciento con respecto a 1960.
[9]Stephanie Faris, «Depression Statistics», Healthline, 28 de marzo de 2012, www.healthline.com/health/depression/statistics (último acceso: 29 de abril de 2013); Gregg Easterbrook, «The Real Truth About Money», Time, 9 de enero de 2005, content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1015883,00.html (último acceso: 28 de diciembre de 2010).
[10]El Minnesota Multiphasic Personality Inventory, un cuestionario empleado por los profesionales de la salud médica, es uno de los más populares en los test psicológicos y contiene diez escalas: hipocondría, depresión, histeria, desviación psicopática, masculinidad-feminidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía e introversión social. Véase Jean M. Twenge, «Birth Cohort Increases in Psychopathology Among Young Americans, 1938-2007: A Cross-Temporal Meta-analysis of the MMPI», Clinical Psychology Review, 2010, pp. 145-154.
[11]Mark Olfson y Steven C. Marcus, «National Patterns in Antidepressant Medication Treatment», Archives of General Psychiatry, 2009, pp. 848-856.
[12]Will Wilkinson, «In Pursuit of Happiness Research: Is It Reliable? What Does It Imply for Policy?», Policy Analysis, Cato Institute, 11 de abril de 2007.
[13]En 1910, solo tres de cada diez estadounidenses vivían en ciudades, mientras que en la actualidad son ocho de cada diez, pero cinco viven, de hecho, en los suburbios. Frank Hobbs y Nicole Stoops, «Demographic Trends in the 20th Century», Special Reports, Series CENSR-4, Washington D. C.: U.S. Census Bureau, 2002.
[14]William H. Frey, «Demographic Reversal: Cities Thrive, Suburbs Sputter», The Brookings Institution, 29 de junio de 2012, www.brookings.edu/research/opinions/2012/06/29-cities-suburbs-frey (último acceso: 29 de abril de 2013).
02
La ciudad siempre ha sido
un proyecto de felicidad
«La cuestión del propósito de la vida humana ha surgido en innumerables ocasiones, pero nunca ha obtenido una respuesta satisfactoria, y quizá nunca llegue a admitirla […]. Por tanto, nos centraremos en otra cuestión, menos ambiciosa, sobre aquello que los hombres, mediante su comportamiento, consideran el propósito o la intención de sus vidas. ¿Qué le exigen a la vida y qué pretenden lograr? La respuesta a esta pregunta apenas admite dudas: todos tratan de hallar la felicidad, de ser felices».
SIGMUND FREUD, El malestar en la cultura[15]
«Debemos hacer lo que cree o incremente la felicidad o una parte de ella; no debemos hacer lo que destruya u obstaculice la felicidad, o bien acreciente su contrario».
ARISTÓTELES, Retórica[16]
Si hubierais paseado por la ciudad Estado de Atenas hace 2.400 años, inevitablemente habríais encontrado el camino al ágora, una espaciosa plaza con un mercadillo donde se alineaban, también, las salas de reunión del gobierno local, los juzgados, varios templos de mármol, altares a los dioses y estatuas de héroes. Era un lugar glorioso, majestuoso y caótico a la vez. El paseante que se abriera camino entre el gentío de vendedores y compradores podía toparse con un señor barbudo celebrando una sesión filosófica en la galería lateral de uno de los magníficos vestíbulos del ágora. Ahí era donde Sócrates acribillaba a sus conciudadanos con preguntas que eran todo un desafío para ver el mundo de otra forma. «¿Acaso los hombres no desean ser felices?[17] ¿O solo es una pregunta ridícula? —preguntó una vez a uno de sus interlocutores y, al recibir la respuesta que la mayoría de nosotros daríamos, continuó—: Bueno, entonces, ya que todos deseamos la felicidad, ¿cómo podemos ser felices? Esa es la siguiente pregunta».
Si vamos a decidir si las ciudades pueden reconfigurarse para alentar la felicidad, primero necesitamos preguntarnos: ¿qué queremos decir exactamente al hablar de felicidad? Es una cuestión que incumbía y preocupaba a los atenienses, y desde entonces ha ocupado la mente de filósofos, gurús, picapleitos y, sí, también constructores urbanos. Aunque casi todos nosotros creemos que la felicidad existe y vale la pena perseguirla, sus dimensiones y su carácter siempre parecen quedar fuera de nuestro alcance. ¿Es la felicidad simplemente un estado de alegría o lo opuesto a la miseria? Incluso las definiciones más directas resultan algo subjetivas: un monje la medirá de forma distinta a un banquero, un enfermero o un arquitecto. Para algunos, la mayor dicha consiste en retozar en los Campos Elíseos, mientras que otros la encuentran preparando perritos calientes en la intimidad de un recóndito patio trasero.
Una cosa es cierta: todos damos forma a nuestras ideas sobre la felicidad, ya sea a la hora de elegir vivienda, decorar el jardín o comprar un nuevo coche. También cuando un director ejecutivo contempla el rascacielos donde está la nueva sede de sus oficinas, cuando un arquitecto presenta un ambicioso plan de viviendas sociales o cuando los políticos, las juntas de las comunidades y los urbanistas lidian con las carreteras, la gestión del suelo urbano y los monumentos de una zona. Es imposible separar la vida y el diseño de una ciudad del intento de comprender, experimentar y construir la felicidad para ofrecerla a la sociedad. Esa búsqueda configura las ciudades, y las ciudades configuran, a su vez, la búsqueda.
Todo ello resultaba especialmente cierto en Atenas. A partir de mediados del siglo V a. C., los griegos otorgaron a la idea de la felicidad humana un lugar privilegiado entre los propósitos generales de la especie. Aunque solo una pequeña parte de la población ateniense tenía derecho a la ciudadanía, los que disfrutaban de esa posición tenían las riquezas, el tiempo libre y la libertad necesarios para pasar mucho tiempo discutiendo sobre la buena vida. Esta se organizaba en torno a un concepto llamado eudaimonia, que puede traducirse literalmente como «vivir habitado o acompañado por un daimon, o espíritu guiador», aunque normalmente se entiende como un estado de florecimiento humano. Cada filósofo argumentaba en torno a una visión algo distinta del resto, pero, tras varias décadas de debate, Aristóteles resumió la visión emergente del siguiente modo: todos, más o menos, estaban de acuerdo en que la buena fortuna, la salud, los amigos, el poder y las riquezas materiales contribuían a ese estado dichoso de eudaimonia. Pero esos logros privados no eran suficientes, ni siquiera en una ciudad Estado donde los ciudadanos podían experimentar las posibilidades de una vida muy hedonista. Existir solo para el placer[18] era una condición vulgar que correspondía a los animales, argumentaba Aristóteles. Un hombre podía obtener la felicidad solo si alcanzaba todo su potencial, lo cual implicaba no solo un pensamiento virtuoso, sino también una conducta virtuosa.[19]
En esa época, el bienestar personal y el civil estaban íntimamente ligados.[20] La polis, la ciudad Estado, era un proyecto compartido que los atenienses cuidaban con fervor casi religioso. La ciudad era más que una máquina destinada a cubrir las necesidades cotidianas: era un concepto que englobaba la cultura, la política, las costumbres y la historia atenienses. Los ciudadanos eran como brazos remando en un mismo barco, con el objetivo común de impulsarlo hacia delante, como describió Aristóteles.[21] De hecho, la polis, según él, era el único medio por el que un hombre podía alcanzar realmente la eudaimonia. Todo aquel que no se implicara en la vida pública no era una persona completa.
La relación entre estas ideas y el diseño de la ciudad era impresionante. Los atenienses buscaban el auspicio de sus dioses y preservaban un barrio de palacios de piedra consagrado a Atenea y a otros miembros del panteón griego en la planicie de la colina de la Acrópolis, pero el sentido ateniense de la voluntad personal y el espíritu cívico se reflejaba en las construcciones más cercanas a la tierra. Justo debajo de la Acrópolis, cualquier ciudadano —es decir, hombre libre nacido en la ciudad— tenía derecho a opinar acerca de la política civil en la tarima reservada a los oradores dispuesta a un lado de la colina Pnyx. Ese anfiteatro natural, una materialización asombrosa del nuevo principio de libertad de expresión, tenía espacio suficiente para albergar a veinte mil ciudadanos. El debate en torno a la eudaimonia estaba muy encendido en las academias de Platón, Aristóteles y Epicuro, pero siempre volvía al ágora, cuya apertura al corazón de la ciudad Estado no era una demostración de poder ejecutivo, como es el caso de muchas plazas modernas, sino una invitación a participar en la vida de la polis.
Es difícil decir si esta arquitectura abierta impulsó a los atenienses hacia una filosofía más cívica o bien fue la filosofía la que llevó a producir una serie de obras arquitectónicas, pero ambas parecían exigir que los ciudadanos virtuosos insuflaran una vitalidad potente e incluso peligrosa a los lugares públicos de reunión. Por supuesto, había límites, por mucho que estuviéramos en la Atenas clásica. Sócrates desafió a su audiencia del ágora a pensar en el papel de los dioses tan implacablemente que lo condenaron a muerte por corromper a la juventud ateniense. Desde entonces, la tensión entre la libertad de expresión, el espacio compartido y la estabilidad cívica ha seguido componiendo el diseño urbano.
El ágora | La filosofía griega de la buena vida se construyó en torno al centro de Atenas. Rodeada de templos, monumentos, juzgados y salas de reunión de gobierno, el ágora era un verdadero lugar público donde se comerciaba en libertad con productos e ideas. (© Robert Laddish).
Las metamorfosis
A medida que cambian las filosofías de la felicidad, también cambian las formas urbanas. Los romanos, como los atenienses, estaban tan apegados a su ciudad que Roma constituía, en sí misma, un proyecto espiritual. El orgullo cívico guio muchas gestas heroicas de la ingeniería y la arquitectura —desde acueductos, carreteras, alcantarillas y puertos enormes hasta poderosos templos y basílicas—, que hicieron de Roma la primera megalópolis del mundo, con una población que llegó a sobrepasar el millón de habitantes.[22] Conforme cosechaba frutos de su vasto imperio, sus ciudadanos adoptaban una nueva diosa de la felicidad. En el 44 a. C., Julio César aprobó la construcción de un templo a Felicitas, diosa del placer, la fortuna y la fertilidad; no muy lejos de la Curia Hostilia, donde se reunía el Senado.
Pero, si nos fijamos en la construcción de la ciudad, la élite romana poco a poco se consagró a erigir monumentos a su propia gloria. El Campus Martius, terreno público de la ciudad, se convirtió así en un muestrario de estructuras imperiales de lo más espectaculares, casi todas centradas en sí mismas y dando escasas posibilidades de pasear entre ellas. En contraste con las rutas que conectaban Roma con su imperio, las calles del Campus Martius estaban diseñadas de un modo patético y eran tan escasas como estrechas. Las dos avenidas públicas, la Via Sacra y la Via Nova, apenas superaban los cinco metros de anchura. Uno tras otro, los emperadores embutían sus edificios, cada vez más enormes, en el exiguo terreno y la mayoría fue incapaz de integrar esas estructuras en un plan general de la ciudad. La ambición arquitectónica —y el gasto— se volvió cada vez más escandalosa: en el año 106 d. C., después de conquistar Dacia, una región de Transilvania, el emperador Trajano tuvo que subastar a cincuenta mil prisioneros dacios para pagar una columna de mármol de treinta y cinco metros con un friso en espiral lleno de escenas de sus batallas.
La gloria privada sobrepasó el bien público. Por cada domus revestida de mármol, había veintiséis bloques de pisos encajonados. Aunque Julio César intentó adecentar estos suburbios imponiendo límites de altura y regulaciones sobre incendios, la vida en esos barrios era muy dura. Los callejones estaban llenos de basura y el ruido era constante. Edificios de pisos enteros se derrumbaban con frecuencia. Conforme declinaban la fe y el apego por la ciudad, la arquitectura pública y el espectáculo se pusieron en marcha para aplacar la creciente rebelión de las clases populares. Así, las enormes termas, los enclaves de tiendas —incluido el mercatode cinco pisos de Trajano, el primer centro comercial de la historia—, las sangrientas batallas de gladiadores, los circos y las exhibiciones de animales exóticos se convirtieron en herramientas de distracción.
Mientras que los filósofos atenienses habían animado la vida espiritual de la polis, los romanos se sentían cada vez más indignados con la vida de la ciudad. Horacio, el mayor poeta romano, fantaseaba con regresar a la existencia simple de una casa de campo[23] y la élite patricia, presagiando ya la tendencia del siglo xx, se retiró a sus villas del campo o de la bahía de Nápoles.
Durante la decadencia del Imperio romano, el bienestar urbano en Europa se reducía a los servicios esenciales de supervivencia y seguridad. La felicidad, si así podía llamarse, se encarnaba en dos arquitecturas. En la Baja Edad Media, ninguna ciudad podía sobrevivir sin murallas, pero tan importante como estas era la catedral, que encerraba una promesa única de felicidad.
Como las ciudades desde los inicios del urbanismo, las comunidades cristianas y musulmanas de los antiguos territorios romanos situaron su arquitectura sagrada en el corazón de la vida urbana. El islam prohibió las representaciones de imágenes sagradas, pero las iglesias cristianas dieron forma al relato de su fe. La disposición de la catedral en forma de cruz aludía directamente al sufrimiento de Cristo, pero en el interior la arquitectura ofrecía un medio de trascender el dolor terrenal. Las iglesias medievales utilizaban paredes altísimas y techos abovedados para que cada visitante tuviera su propia experiencia de ascensión.[24] Aún hoy, en el interior de la catedral parisina de Notre-Dame, es inevitable alzar la vista al cielo hasta llegar al altísimo techo de la nave. Tal y como ha señalado Richard Sennett, se trata de un viaje a la base del cielo. El mensaje está muy claro: la felicidad nos aguarda en el más allá, no aquí en la tierra.
Pero la iglesia medieval ofrecía un segundo mensaje: que el sostén de la ciudad, el lugar que le daba sentido y la conectaba con el cielo, era público. Las iglesias solían estar rodeadas de espacios abiertos que delineaban el pasaje de lo secular a lo sagrado. En las sombras de la iglesia era donde se abandonaba a los bebés y se toleraba a las víctimas de las plagas, donde los desesperados podían mendigar ayuda. Así, el corazón de la ciudad —la zona de transición entre la tierra y el cielo— albergaba una promesa de empatía.
Sentirse bien
La felicidad, tal y como se contempla en la filosofía y la arquitectura, siempre ha sido un tira y afloja entre las necesidades terrenales y las esperanzas trascendentales, entre los placeres privados y los bienes públicos. Durante siglos, los europeos depositaron toda su fe en la salvación celestial, pero eso cambió en el Siglo de las Luces. Un auge de la riqueza, el tiempo libre y la longevidad convenció a los pensadores del siglo XVIII de que la felicidad era un estado natural y muy asequible en la tierra. Los Gobiernos estaban obligados a promover la felicidad entre los ciudadanos y, en este sentido, los padres fundadores de un incipiente Estados Unidos declararon que Dios había otorgado al ser humano el derecho inalienable de perseguirla.
Pero esa felicidad no tenía nada que ver con la eudaimonia de la antigua Grecia.
El reformador social inglés Jeremy Bentham recogió el nuevo enfoque del concepto en su principio de utilidad: puesto que la felicidad era simplemente la suma de los placeres una vez restado el dolor, la mejor política de Gobiernos e individuos ante cualquier cuestión abordada podía determinarse mediante una clara operación matemática que maximizara los placeres y minimizara el dolor. El problema, claro está, consistía en determinar el modo de medir ambos elementos.
A los eruditos ilustrados les encantaba abordar los problemas sociales desde una perspectiva científica. Bentham era un hombre de su época, de modo que concibió una serie de tablas complejas llamadas felicific calculus[25] que medían la cantidad de placer o dolor que toda acción probablemente produciría. El cálculo «utilitarista», como él lo llamaba, podía emplearse para determinar la utilidad de la revocación de las leyes contra la usura o de la inversión en una nueva infraestructura, e incluso del diseño arquitectónico.[26]
Sin embargo, los sentimientos se negaron en redondo a someterse a la tabla de valores de Bentham. Le resultó imposible calibrar con precisión el placer experimentado, por ejemplo, ante una buena comida, o por un gesto amable, o al oír las notas de un piano, por lo que no pudo hallar cifra alguna que insertar en las ecuaciones que supuestamente producirían una serie de prescripciones correctas para la vida.
A pesar de las dificultades para medir la felicidad, mucha gente siguió intentando incorporarla a la arquitectura de la época. En Londres, el comerciante de pieles Jonathan Tyers transformó los jardines amurallados de Vauxhall,[27] al sur del Támesis, en una tierra próspera y maravillosa con retratos rococós, linternas colgantes, conciertos y espectáculos al aire libre. El príncipe de Gales visitó el lugar, como muchos otros que podían pagar el modesto chelín que costaba la entrada. Se imponía, así, un hedonismo igualitario. Los funámbulos entretenían a la multitud de espectadores, los fuegos artificiales estallaban y las madres buscaban a las hijas desobedientes entre los verdes escondrijos del jardín.
Jardines de Vauxhall. La gran caminata, c. 1751, de Canaletto | Durante la Ilustración, el principal jardín londinense dedicado al ocio, con sus frondosas hileras de árboles y sus pabellones consagrados al espectáculo, fue una puerta del hedonismo igualitario a un precio que incluso el pueblo llano podía permitirse. (© Compton Verney Collection).
En Francia, los ideales ilustrados circularon en el ámbito público a través de la política hasta llegar a la revolución. Los dirigentes del Antiguo Régimen censuraron férreamente las publicaciones escritas, pero la gente intercambiaba noticias en los parques, los jardines y los cafés. Tras instalarse en el Palais-Royal de París, aún en construcción, Luis Felipe II, heredero de la Casa de Orleans y firme defensor de las ideas igualitarias de Rousseau, dejó abiertas las puertas de las exuberantes galerías y los jardines privados del recinto. El Palais-Royal se convirtió así en un complejo de ocio público lleno de librerías, salones y cafés; un lugar de diversión hedonista, pero también de fomento intelectual y filosófico. En ese caótico ámbito donde la vida pública, el ocio y la política se encontraban, las tertulias ilustradas del palacio sobre el derecho a la felicidad de todo el pueblo contribuyeron a instaurar una revolución que, finalmente, se cobraría la cabeza de Luis Felipe II.
Reformas morales
A partir de la Ilustración y de forma creciente, los movimientos arquitectónicos y de planificación urbana han prometido nutrir el espíritu y el alma de la sociedad. Los miembros del movimiento City Beautiful fueron muy explícitos en sus declaraciones. Daniel Burnham, diseñador de la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893, proclamó que la belleza, por sí misma, era capaz de reformar a la sociedad y extraer nuevas virtudes de los ciudadanos. La joya de la exposición era un modelo urbano lleno de blancos y resplandecientes monumentos artísticos que limpiaban todo rastro de pobreza. En cuanto al centro de Chicago, Burnham proponía una «City Beautiful» (Ciudad Bella), a base de revestir el espacio de grandes avenidas y edificios elegantes que restituirían a la ciudad «su armonía visual y estética perdida, creando un prerrequisito físico para la emergencia de un orden social armónico».[28] (Fue mucho menos claro con respecto a la reubicación de los pobres, que serían desplazados de sus casas para dar cabida a la nueva y decorada ciudad. En las semanas siguientes a la clausura de la espectacular exposición, miles de trabajadores se quedaron sin empleo y sin casa, mientras los hoteles construidos con ocasión de la feria se vaciaban, y unos pirómanos prendieron fuego a los edificios que quedaron en pie tras la exposición).
Más tarde, la fe en el poder de la metáfora arquitectónica halló cobijo en los extremos del espectro político. La reconstrucción de Iósif Stalin de Europa del Este en la posguerra, según el estilo del realismo socialista, pretendía rezumar poder, optimismo y la elegancia suficiente para asegurar a la población que había logrado una gran mejora colectiva de su estatus. Aún pueden verse remanentes de esa visión en la Karl-Marx-Allee berlinesa. La avenida es tan amplia —más de noventa metros de ancho— que se ve completamente vacía sin un gran desfile militar. Las aceras están pobladas de oficinas y pisos para obreros, antaño elegantes, cuyas fachadas, con su cerámica, sus torres en forma de cúpulas y sus estatuas se ganaron el gráfico apodo de «pastel de bodas» hace medio siglo. Si ignoramos su siniestra presencia, un paseo por la avenida puede llevarnos, finalmente, a aceptar la proclama de Stalin: «La vida ha mejorado, amigos míos, la vida se ha vuelto más alegre. Y cuando la vida es alegre, el trabajo se vuelve más efectivo».[29]
Otros han intentado diseñar una sociedad feliz a través de la pura eficiencia arquitectónica. «La felicidad humana ya existe, expresada en números, matemáticas, diseños bien calculados ¡y planos donde pueden verse las ciudades!», declaró el arquitecto francosuizo Le Corbusier, figura clave del movimiento moderno que emergió en la Europa de entreguerras. En 1925, Le Corbusier propuso derribar la mayor parte de la orilla derecha del Sena, en París, para remplazar los antiguos barrios del Marais por una red de manzanas enormes sobre las que se dispondrían una serie de torres cruciformes idénticas de sesenta plantas. El plan nunca llegó a realizarse, pero las ideas de Le Corbusier inspiraron a los Gobiernos socialistas,[30] que usaron el enfoque del modernista en torno a la depuración histórica para llevar a cabo sus ideales a gran escala en toda Europa.
Algunos reformistas modernos argumentaron que el secreto de la felicidad consistía en escapar definitivamente de la ciudad. Los reformistas ingleses, liderados por Ebenezer Howard, planearon pueblos utópicos alrededor de una estación de tren en plena campiña.[31] En Estados Unidos, el advenimiento del automóvil animó a los innovadores, desde Henry Ford hasta Frank Lloyd Wright, a declarar que la liberación se hallaba al final de una carretera. Los vehículos privados liberarían a la gente, que escaparía así del centro urbano y construiría sus enclaves autosuficientes, en una especie de nueva utopía entre rural y urbana. En el proyecto Broadacre City de Wright, los ciudadanos irían en coche a toda clase de lugares de producción, distribución, autosuperación y ocio, situados a veinte minutos de sus casas en miniatura. «¿Por qué no puede el esclavo de su sueldo avanzar, no retroceder, en los derechos que le corresponden por nacimiento? Solo debe hallar el sitio adecuado, una ciudad libre donde criar a su familia», escribió Wright.[32] Esa mezcla de tecnología y dispersión produciría libertad real, democracia y autosuficiencia.
La búsqueda de la felicidad nunca ha hallado nada semejante al proyecto Broadacre City de Wright. En cambio, sí ha llevado a millones de personas a habitar casas separadas con modestos jardines —compradas gracias a unos enormes préstamos concedidos por instituciones financieras—, lejos de sus empleos, en un paisaje ya conocido como expansión suburbana. Es la forma urbana más común en Norteamérica y se enraíza en las nociones de independencia y libertad planteadas por Wright. Pero esas raíces, en realidad, son más profundas y se remontan al pensamiento sobre la felicidad y el bien común de la Ilustración.
Comprar la felicidad
Después de que Jeremy Bentham y sus secuaces fracasaran en su intento de medir la felicidad, los primeros economistas retomaron el concepto de utilitarismo para, en un alarde de inteligencia, reducir su felicific calculus a algo que realmente pudieran computar. No podían medir el placer o el dolor. No podían sumar los actos virtuosos a una buena salud, una larga vida o unas emociones agradables. Lo que sí podían contar era el dinero y nuestras decisiones sobre cómo gastarlo, de modo que cambiaron el utilitarismo por el poder adquisitivo.
En su Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Adam Smith, contemporáneo de Bentham, advertía que era un error creer que la riqueza y la comodidad podían conducir a la felicidad solo por sí mismas, lo cual no disuadió a sus seguidores, o bien a los Gobiernos, de basarse únicamente en los índices de ingresos para medir el progreso humano durante los dos siglos siguientes. A medida que las cifras aumentaban, los economistas insistían en que la vida era mejor, y la población, más feliz. Desde ese peculiar análisis, ahora nuestra estimación del bienestar viene hinchada con divorcios, accidentes de coche o guerras, pues todas estas calamidades producen gastos adicionales en bienes y servicios.
Los primeros tramos de suburbios fueron grandes actos de emprendimiento a cargo de constructores audaces que actuaban por su cuenta. Y el producto —casas unifamiliares con patio propio— prometía a los recién llegados un sinfín de comodidades privatizadas. La innovación precipitó un nuevo y poderoso motor económico: conforme la gente iba mudándose del centro de la ciudad a las casas individuales, cada vez a una mayor distancia, compraba muebles y electrodomésticos para llenarlas y coches para desplazarse entre unos puntos cada vez peor comunicados.
Broadacre City | Una imagen de la expansión extrema propuesta por Frank Lloyd Wright. El arquitecto creía que las autopistas —y, al parecer, los nuevos artefactos aéreos— liberarían a los urbanitas para poder habitar y trabajar en sus propios proyectos autónomos del campo. (Cortesía de Frank Lloyd Wright Foundation Archives [The Museum of Modern Art / Avery Architectural & Fine Arts Library, Universidad de Columbia, Nueva York] © Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale).
El modelo del mercado económico en torno a la expansión suburbana funciona del siguiente modo: si puedes juzgar lo que hace feliz a la gente observando cómo gasta el dinero, entonces el hecho de que tanta gente haya comprado casas unifamiliares en los suburbios prueba que ese acto conduce a la felicidad. Tal y como explican escritores como Robert Bruegmann y Joel Kotkin, la expansión satisface las inclinacionesestadounidenses por la privacidad, la movilidad y el alejamiento de los entornos densamente poblados y sus problemas. Según esa lógica, la expansión refleja el derecho natural de cada individuo a maximizar el utilitarismo.
No obstante, esta interpretación ignora unas cuantas verdades inconvenientes. En primer lugar, y tal como voy a explicar en este libro, nuestras preferencias —las cosas que compramos, los lugares que elegimos para vivir— no siempre benefician a nuestra felicidad a largo plazo. En segundo lugar, la expansión como forma urbana fue encauzada, masivamente subvencionada y legalmente impuesta mucho antes de que nadie decidiera comprar una casa en los suburbios. Se trata, por tanto, de la consecuencia de un proceso de zonificación, legislación y corporativismo en masa, como la que supone un bloque abarrotado. No fue el resultado de un proceso natural. Fue un plan trazado.
¿Cómo vamos a juzgar las felices prescripciones de los constructores inmobiliarios y los ciudadanos que llegaron antes que nosotros y ahora trabajan entre nosotros? ¿La casa aislada realmente vuelve a sus habitantes más libres e independientes? ¿La distribución democrática de los espacios en la antigua Grecia ayudó en verdad a sus habitantes a acercarse un poco más a la eudaimonia





























