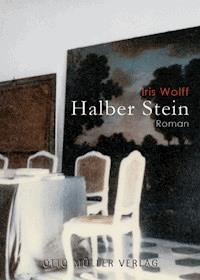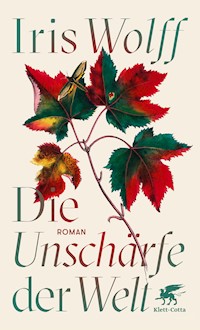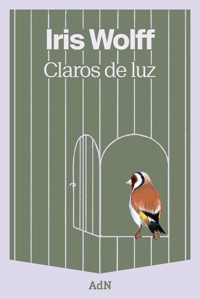
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
«Deberías haberte girado antes, se dijo, solo para saber si ella se había vuelto para mirarte». Lev tiene once años, está enfermo y debe guardar cama. Kato, su compañera de clase más inteligente, pero a la que todos evitan, le ha de llevar los deberes. Entre esta pareja desigual se crea un vínculo inquebrantable que no solo hará que Lev se libere de su letargo, sino que ofrecerá a ambos jóvenes un asidero en ese Estado multiétnico que fue la Rumanía comunista. Media vida después, Lev sigue recorriendo los mismos senderos de su infancia y lo único que le queda de Kato, quien partió hacia el Oeste hace años, son las postales con algún dibujo que ella le ha ido enviando desde toda Europa. Pero un día llega una postal de Zúrich con solo dos palabras: «¿Cuándo vienes?», que reabre las puertas del pasado. Iris Wolff cuenta la historia de Kato y Lev hacia atrás, desde el presente hasta los años sesenta, y con gran intensidad y lirismo transforma en palabras ese preciso instante en el que dos vidas se tocan. Una novela extraordinaria que se acerca a Europa desde los márgenes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mi madre y para Mane
Sas pe thai nas pe
Nueve
El ferri iba dejando un rastro de espuma tras de sí. Una estela blanca en mitad del azul que tardó un largo rato en desdibujarse. Olor a gasóleo, anuncios por megafonía que sonaban entrecortados. El viento soplaba con tanta fuerza que los pasajeros se podían apoyar contra él con las camisetas infladas, los pantalones ondeantes y un estruendo en los oídos, en la cabeza, en el cuerpo. Minutos después, ya en el interior del ferri, aún se percibía ese fragor, una réplica, un eco, y Lev se acordó al instante del particular zumbido de las hojas de sierra en su vaivén, de cómo el suelo, de pronto, se tranquilizaba, y las partículas de serrín que flotaban sobre la máquina iban cayendo lentamente, con un ligero retardo, desconcertadas, sorprendidas por la fuerza de la gravedad.
El aparato de aire acondicionado expulsaba un chorro frío que alcanzaba las manos y los tobillos, también los papeles, las piedras y las conchas que llevaban en los bolsillos, como objetos arrojados por el mar. Kato se puso la bufanda alrededor del cuello y encogió las piernas. Lev jugueteaba con una piña; procedía del árbol a cuya sombra habían comido a mediodía. A base de trazos rápidos, tentativos, Kato hizo un esbozo de la niña del asiento de enfrente, que se había quedado dormida. Había ido documentando cada día del viaje, captando escenas observadas o vividas por ambos y, en ocasiones, también a él: un hombre con una barba inusualmente larga leyendo en un café, esperando junto a un quiosco de periódicos, apoyado en el coche, consultando el plano de alguna ciudad.
Lev buscó la mirada de Kato, pero estaba atrapada entre la niña y el cuaderno de dibujo. El carboncillo iba tiznando el papel, los dedos y la base de la mano. Kato pasaba las hojas y volvía a empezar. Era imposible sacarla de su ensimismamiento.
A los pies del pino, él le había revelado que debía regresar.
Kato no se mostró enfadada ni sorprendida, sino que reaccionó con mucha calma, como si supiera desde hacía tiempo que él andaba preocupado. Puede que ella también deseara volver a su rutina, a su vida anterior, solo que ¿en qué ciudad, en qué país? Para él, aquel viaje había supuesto un punto de partida; para ella, una especie de tránsito, quizás hacia un último destino. Pese a avanzar en sentidos opuestos, se habían reencontrado.
Llevaban seis semanas viajando; primero de Zúrich a París, luego a Nantes, a Montpellier y, después, a lo largo de la costa en dirección este. Se habían dejado llevar; de vez en cuando, cada uno iba por su lado: sus ocurrencias y sus cambios de humor no requerían de muchas palabras. No en vano se conocían demasiado bien; no en vano, habían pasado demasiado tiempo separados. Visitaron ciudades y pueblos, salieron de excursión y fueron a nadar mientras, a medida que se acercaba el otoño, las playas se vaciaban de gente, como si el tiempo ya no existiera y solo quedara ese espacio infinito formado por calles que se abría ante ellos. De hecho, así fue durante una etapa; Lev estaba en lo cierto: apenas una finísima capa separaba el ayer del mañana. Pero, en un momento dado, él empezó a pensar cada vez más en su casa; sentía una mezcla de desazón y nostalgia que lo reclamaba de vuelta, pero no dijo nada, prefirió esperar el momento oportuno, ese que nunca llegó.
—Uno siempre debe estar listo para marcharse —dijo Kato sin levantar la vista del cuaderno.
—¿También cuando acaba de llegar?
—Entonces, con más razón.
Kato guardó los bocetos de la niña en una carpeta.
Durante el viaje apenas había trabajado. Solo en París logró pintar un cuadro en el suelo, junto al Louvre, para quienes no pudieran ver de cerca a la auténtica Mona Lisa.
Al otro lado de la ventanilla se aproximaba la costa, el puerto, los rompeolas, los barcos, el paseo jalonado de palmeras. Edificios altos de muchos colores, con centenares de ojos y contraventanas. Las farolas se encendieron, y las colinas quedaron cubiertas por una capa de luz trémula. En tierra parecía soplar un fuerte viento.
De repente, todo se precipitó.
—Me voy contigo —dijo Kato.
Lev, que estaba guardando la botella de agua y la piña en la bolsa de viaje, contuvo la respiración. Su propia reacción lo pilló tan de sorpresa que casi se olvida de tomar aire. Kato lo miró con gesto divertido y un poco burlón. El nerviosismo se apoderó del interior del ferri. Los pasajeros empezaron a recoger sus cosas y se arremolinaron cerca de las distintas salidas. Se oyó el traqueteo de la persiana del quiosco al bajar. Despertaron a la niña, que se dirigió hacia la escalera de la mano de su madre; su sonrisa rozó suavemente a Kato.
—Entonces, ¿volvemos juntos? —preguntó Lev cuando llegaron al Land Rover que estaba en el aparcamiento. Quería asegurarse, pero había necesitado todo ese rato para recuperar el habla.
No se quería alegrar antes de tiempo.
No quería volver a perderla.
—Sí —respondió Kato. Solo eso: «Sí».
A él eso le valió, por el momento.
Jestem znakiem podróży.Nieruchomym.
Ocho
—Perdón.
Lev se paró en seco.
Lo empujaron, lo escrutaron con la mirada; todos estaban en movimiento, caminaban deprisa, por inercia, con el mismo paso acelerado. Lev se había incorporado a esa corriente, dejándose arrastrar, en el compartimento, por el andén donde los trenes ya estaban listos para partir y los pasajeros aguardaban expectantes, encerrados en sí mismos. Antes se había detenido en una nave de techos elevados: anuncios por megafonía, pasos, voces, maletas con ruedas; todo se extinguía bajo aquella altura desmedida. Tras fijarse en un reloj de gran tamaño, siguió andando y giró a la derecha para tomar el pasaje que conducía hasta la fuente. El ruido de la calle aumentó: bocinas, motores, tráfico de vehículos, hasta que cesó el estruendo, la gente se dispersó por la plaza y Lev, al fin, pudo pararse tranquilamente y mirar a su alrededor.
Frente a él, una calle de varios carriles, pasos de cebra, hileras de edificios de cinco plantas, tranvías blanquiazules que iban llegando a la plaza. Lev sostenía en la mano un papelito con el número del tranvía, la dirección y el nombre de la parada. Tras repasar todas las líneas y compararlas con lo que llevaba apuntado, prefirió desconfiar de sí mismo y volvió a revisar todos los letreros. Si caminaba hacia el centro de la ciudad, seguro que encontraba otra parada, pero la sensación de alivio no duró mucho: ante la máquina expendedora de billetes notó un acaloramiento a la altura de la nuca y acabó mareado al observar aquella caja llena de teclas, tarifas por trayecto, ranuras para insertar las monedas y un botón de cancelar. ¿Qué había que hacer primero: pagar o darle a alguna tecla? Confundido, pulsó varios botones; de pronto, oyó que alguien le hacía una pregunta. Entonces se apartó de la máquina para dejar que aquel señor pagara; él, mientras tanto, trató de memorizar cómo se hacía, pero justo cuando le volvió a tocar el turno, llegó el tranvía y la gente subió. Por un instante, Lev pensó en imitarlos, pero menuda vergüenza pasaría si lo pillaban viajando sin billete; se sintió completamente inútil, como si aquel tren fuera el último y él acabara de perder su gran oportunidad.
Un crujido se adelantó al chirriar de los raíles y el tranvía arrancó. Lev no se movió de la parada; dejó la bolsa de viaje en el suelo y empezó a dar vueltas al papelito que tenía en las manos, como si en él hubiera algo escrito que aún no había descubierto. Una mujer pelirroja, con la melena por la cintura, se estaba haciendo una trenza; un hombre sentado en un banco la observaba boquiabierto. Varias palomas alzaron el vuelo y, tras cruzar la acera, se posaron en fila sobre la cornisa de un edificio. Algo las espantó de nuevo. Eran de color gris oscuro, con la parte de abajo blanca.
Lev se quedó mirándolas, fijándose en sus giros.
De claro a oscuro. De oscuro a claro.
Algo le hizo darse la vuelta. Puede que ella llevase un tiempo observándolo, puede que, al no saber cómo dirigirse a él, hubiese preferido pasar unos momentos a solas nada más reconocerlo (en su lugar, él lo habría preferido). Debía quedarse quieto, no decir nada, solo contemplarla: sus ojos claros, la línea que formaban los tres lunares que tenía en la mejilla, esa mirada desafiante, con cierto aire de superioridad.
En ese juego, ella siempre salía vencedora. Lograba mantener más tiempo la mirada; nunca era la primera en deshacer un abrazo con ese pequeño impulso, ese mínimo retroceso que hace que dos cuerpos se separen. Lev no tuvo mucho tiempo para el tanteo inicial, más bien apresurado; observó sus rasgos, su postura, se fijó en lo que había cambiado y en lo que seguía igual; sorprendido al verse tan ilusionado, y hasta nervioso, comprobó con alivio que la vieja amargura había desaparecido.
Kato llevaba unos vaqueros, deportivas y una camiseta verde; iba sin chaqueta, aunque esa tarde hacía fresco. De su hombro colgaba un bolso bastante grande. Hasta donde pudo apreciar, le pareció más delgada, pero más musculosa; el pelo lo llevaba como siempre, por los hombros, sin acabar de decidir si era liso o rizado. Después observó sus manos, las muñecas huesudas, los restos de esmalte bajo las uñas.
Había cosas iguales, otras distintas.
—¿Tú qué haces aquí?
—He tenido una intuición —respondió Kato.
Ella se dirigió a la máquina y le sacó un abono semanal para el tranvía (Kato utilizó una palabra diferente). Después de varias paradas, Lev tuvo la impresión de que aquellas calles de edificios altos y cuidados, llenas de tiendas y cafés, se prolongaban más y más. En un momento dado, se notó perdido, sin rumbo, solo se fijaba en ella, en su voz, en esa cercanía inesperada, en la naturalidad con la que Kato se orientaba y hablaba en alemán. Por más que en el tren él hubiese tenido rato de sobra para imaginar cómo sería ese momento, el tiempo se le había escapado; no había podido hacerse una idea de cómo sería el reencuentro tras cinco años sin verse.
Kato lo acompañó hasta un hostal y, pese a su negativa, ella pagó una semana por adelantado (en realidad pudo hacerlo porque apenas necesitó unos segundos para entenderse con la mujer que estaba en la recepción); mientras Kato iba contando los billetes antes de dejarlos sobre el mostrador, Lev prefirió no calcular el importe en leus, era demasiado deprimente. Entonces acarició la madera. «Es arce», pensó, y palpó los bordes redondeados. La mujer le explicó cuándo servían el desayuno, a qué hora tenía que dejar la habitación el último día de estancia y cuándo había alguien en la recepción; hablaba despacio, como si él no tuviese muchas luces y, mientras lo hacía, aplastó como si nada una polilla que se había posado en el mostrador.
Kato le preguntó si le apetecía ir a cenar, pero él puso el cansancio como excusa. Entonces se despidieron con un abrazo que Lev no tardó en deshacer.
Su habitación estaba en la segunda planta. Lev abrió las puertas del armario, miró dentro de los cajones de la mesa, probó el colchón, encendió y apagó las luces y salió al balcón. Luego deshizo la bolsa de viaje, se dio una larga ducha y se tumbó en la cama.
El reflejo de unos faros recorrió el techo de la habitación. A través de la ventana abierta llegaban los crujidos del tranvía; en el balcón de al lado había una pareja conversando. Aquella ciudad le resultaba extraña por su amplitud, por el orden y la mesura, pero Lev trató de tranquilizarse pensando que, tanto allí como aquí, las leyes eran las mismas. «Por un lado está el tiempo», se dijo, «y por otro el idioma, que también es el tuyo, de manera que nadie te va a echar por no ser de aquí. Y menos teniendo un abono semanal», se dijo, sin poder reprimir una sonrisa.
Kato le había enviado una postal desde todos los países por los que había viajado en compañía de Tom; su típica letra inclinada ocupaba todo el dorso de la tarjeta y, cuando llegaba al final, continuaba por los márgenes, de modo que Lev debía girar la postal en el sentido de las agujas del reloj, una vez, y otra, hasta que venía la firma. Algunas tarjetas no estaban escritas, solo había un dibujo de calles flanqueadas por grandes edificios, fuentes con estatuas, flores, árboles, a veces un pequeño estudio para un retrato. Cuatro semanas antes había llegado esa postal con una sola frase: «¿Cuándo vienes?».
Apenas dos palabras y dos interrogaciones.
Lev la leyó varias veces. ¿Sería algo largamente meditado o la habría escrito por impulso? ¿Se refería a un futuro próximo o más bien impreciso? ¿Quería decir que lo echaba de menos o que necesitaba verlo? Eso de «vienes», ¿significaba ir solo de visita o ir ya para quedarse? ¿Y si no era más que un pensamiento, como cuando uno dice algo porque busca ampararse en una cierta sensación?
El día que hablaron por teléfono para acordar el lugar y la hora no era el momento oportuno para preguntárselo. Como nunca se llamaban, la conversación se redujo a intercambiar los datos indispensables. Él quiso esperar a que ella colgara, pero, al no escuchar ningún clic, la vio ante sus ojos, envuelta en el aire viciado y sofocante de una cabina, con el auricular en la oreja y la cabeza apoyada en el cristal, aguzando el oído para detectar si era él quien colgaba, cosa que Lev, en efecto, hizo.
Mil quinientos kilómetros hacia el este, el verano era seco y polvoriento. Allí, en cambio, el lago obsequiaba a la ciudad con un frescor soportable. La Paradeplatz estaba animada y a la sombra. Lev se orientó con ayuda del plano y los puntos que Kato le había marcado, se mantuvo siempre a la izquierda y llegó hasta la plaza de Münsterhof. Alguien tocaba el acordeón; de una tienda de antigüedades estaban sacando una mesa; uno de los hombres que la cargaba empujó la puerta con la espalda, Lev la mantuvo abierta y después continuó hacia el río.
El murmullo del agua, campanas, pasos. La voz de Kato.
Que siempre era un poco más grave de lo esperado.
Ella se encontraba en el puente; el lienzo, la caja de pinturas y alguna que otra tiza estaban esparcidos por la acera. Lev apenas se fijó en el cuadro que había pintado en el suelo (de una precisión y un tamaño sobrecogedores), puesto que, en ese momento, todo lo que había alrededor era más importante: sus manos manchadas de pintura, la postura agachada, mirando el cuadro, pero a la vez un poco erguida; esa dedicación, esa entrega, ese gesto de concentración ausente que tenía al pintar desde que empezó a hacerlo.
A todo el que echaba algo en el cestillo ella le daba las gracias.
Le hubiera gustado seguir observándola, pero, justo en ese momento, ella reparó en su presencia y el gesto de concentración desapareció, dando paso a una sonrisa, una expresión de sorpresa que revelaba, al menos en parte, la improbabilidad de encontrarlo allí. Kato se levantó y se restregó las manos contra el pantalón; sin pensarlo mucho, él la abrazó. Notó que tenía la piel cálida y que llevaba un perfume desconocido.
Junto a la barandilla, vio la pequeña maleta con ruedasdonde Kato transportaba sus utensilios. El día anterior, ella le había explicado que ya no pintaba sobre el asfalto, sino que prefería desplegar un lienzo en el que, previamente, había hecho el dibujo. La gente no se animaba a dar dinero hasta que veía algo de color.
Lev se apoyó en la barandilla, pero no muy cerca. Una señora de cierta edad, vestida con un abrigo ligero de color claro, se detuvo junto al cuadro y empezó a charlar con Kato, como retomando una conversación previa. A mediodía, un hombre con traje y corbata le dio un pequeño bocadillo. Ella ya conocía a los empleados de la zona, que solían disfrutar del descanso a orillas del río, a los niños que volvían a casa después del colegio, a los vagabundos que habían pasado la noche en algún parque cercano. A veces preferiría ponerse a escuchar música, eso le dijo, pero, por lo general, estaba abierta a hablar con la gente, esas conversaciones eran parte del trabajo. Pintar en la calle le daba dinero, lo suficiente para poder abrir una cuenta y ahorrar algo. De vez en cuando aparecía alguien que le encargaba un cuadro, o bien los dueños de algún restaurante le preguntaban si estaría dispuesta a decorar el interior del local. Kato trabajaba todos los días. Solo cuando llovía iba a algún museo para buscar nuevos cuadros que pintar.
Entonces ella se colocó a su lado y le ofreció la mitad del bocadillo.
—¿Siempre pintas en el mismo sitio? —quiso saber Lev.
El lugar exacto no dependía de ella; tenía que renovar el permiso cada semana, a veces incluso a diario.
—Pero bueno, digamos que me llevo bien con la funcionaria que da los permisos.
—Y con los transeúntes.
Según Kato, aquello era como vivir en un escaparate. A cambio, estaba en la mayor galería de arte que uno pudiera imaginar. Había días en los que apenas llegaba a pintar porque la gente, deseosa de contar su vida, se ponía a hablar con ella. Algunos se ofrecían a lavarle la ropa, mientras que otros se empeñaban en echarla de allí. Kato pertenecía al grupo de los que viajan, de los que naufragan, cuya presencia casi nadie percibe ni quiere percibir.
Unas pocas horas de observación bastaron para que Lev intuyese a qué se refería. La gente iba corriendo a trabajar, a hacer la compra, se citaba en los parques y en los cafés mientras, a las puertas de su propia casa, de su negocio y en las calles de su ciudad, existía un mundo desconocido, habitado por personas que pasaban un tiempo allí y después, sin necesidad de avisar ni ofrecer explicación alguna, desaparecían.
Por la tarde decidió dar un paseo. Quería que su cuerpo absorbiese la topografía de ese lugar, cosa que no ocurría cuando uno se desplazaba en coche o en tranvía. Aquella era una ciudad de agua, de parques donde refugiarse, de bancos y edificios majestuosos; una ciudad nueva, un folio en blanco, sin un recuerdo acechando en cada esquina. Y, sin embargo, muchas cosas le tocaban de cerca.
Entró en un supermercado y se puso a recorrer los pasillos. Había un montón de opciones para cada producto, de modo que se tomó su tiempo para decidir. Primero escogía una cosa, luego la volvía a dejar en la estantería y acababa eligiendo lo más barato. No le gustaban los grandes supermercados como concepto, esas enormes naves funcionales que también habían llegado a su país y que la gente recorría a toda prisa, con una naturalidad impuesta que pretendía borrar la escasez característica de la etapa anterior.
En cada rincón había un exceso de vida, de oportunidades para comprar algo, de cafeterías y de restaurantes en los que la gente quedaba para charlar, para tomar café, para combatir el aburrimiento. Lev se dejaba llevar por el pulso y por la amplitud de la ciudad, pero, cada vez que intentaba decir algo, notaba en su boca la pesadez y la inercia de las palabras. Su origen residía en su acento, lo llevaba cosido a la ropa y a los zapatos.
Una familia esperaba delante de una heladería; sin duda eran turistas. Las dos chicas miraban con apatía y desinterés. Lev conocía ese tipo de arrogancia, consecuencia directa de la juventud.
Alguien se había dejado un libro olvidado encima de un banco.
Una mujer rompió a llorar sin que nadie la consolase.
El cielo se nubló, la calle se volvió más oscura.
La falta de luz hacía más fácil superar la distancia entre el sentimiento de pertenencia y la extrañeza, entre el recuerdo y el olvido.
Durante la cena, Kato le contó que no sabía muy bien qué iba hacer cuando acabara el verano. Le gustaba esa vida itinerante, pero, al mismo tiempo, echaba de menos tener un nuevo propósito. Al final, uno se acababa acostumbrando al sitio, trababa amistades, era imposible marcharse sin dejar algo atrás. Nada más decirlo se quedó callada, tal vez porque fue consciente de que eso, lo de dejar algo atrás, también valía para Lev.
—¿Dónde te has sentido más a gusto?
—En Roma —respondió ella—, toda la ciudad te empuja a pintar. Y aquí. Me gusta la claridad y la amplitud. Tengo la sensación de que la ciudad me sostiene, me da seguridad.
Mientras lo decía, Kato miraba a Lev como si la frase se prolongara en su mente.
No había sido fácil, sobre todo al principio. Al cabo de pocos meses decidió cambiar la bici de Sigi por una nueva, más fácil de manejar. «Pero no se lo digas», le escribió a Lev, y este obedeció, de modo que, todavía hoy, Sigi presumía de andar recorriendo el mundo en bicicleta.
Lev sabía que Kato y Tom solían parar durante los meses de invierno, que en Eslovenia Kato se había dedicado a repartir publicidad, que había trabajado de camarera en Italia y en unos grandes almacenes en Alemania; también se enteró de que se habían comprado un coche cuando se cansaron de dormir en la tienda de campaña: pese a todos los esfuerzos por evitarlo, habían ido acumulando cosas y llegado a un punto en el que siempre acababan dejando una caja en casa de algún conocido en casi todos los países por los que pasaban. Kato le explicó lo que había aprendido: a viajar con poco dinero, dónde ducharse y que había una forma de amabilidad que permitía mantener las distancias con los demás.
Ella, por su parte, quiso saberlo todo: cómo estaban la madre y los hermanos de él, qué se contaban sus amigos comunes, Imre y Milena, y cómo le había ido cuando estuvo en Viena visitando a su abuelo. Lev se esforzó por mantener un tono distendido, pero, al mismo tiempo, se preguntó por qué los dos evitaban ciertos temas, por qué ella no hablaba de Tom, por qué no le explicaba a qué se había referido con aquellas dos palabras.
Él le habló de las novedades que había en la serrería, le contó que su hermano, el mayor, ostentaba un alto cargo en la Iglesia, que el pequeño vivía con su familia en Cluj-Napoca, que su hermana quería separarse y en qué andaban su sobrina y sus sobrinos. Además, le habló de la boda de Imre y Milena, del puente que en su día se derrumbó y que aún no habían reconstruido y de la nueva tienda que habían abierto en el pueblo.
Hubo algo en la reacción de Kato ante tanta novedad que lo puso furioso: fue un cierto aire de superioridad, como si ya estuviese al corriente de todo. En realidad, no tenía ni idea, juzgaba el mundo que él describía a partir de un recuerdo, como si nada hubiese cambiado, como si el pueblo estuviese dentro de una bola de cristal, de esas en las que a veces nieva y se forman remolinos, pero donde, por lo general, nunca ocurre nada reseñable.
Aunque todo era distinto, todo había cambiado.
Ya no había cristal.
De camino a Zúrich, Lev había hecho una parada en casa de su abuelo. Ferry vivía con su mujer en el cuarto distrito de Viena. El café Goldegg era su oficina y su salón; allí comía, leía el periódico o jugaba al ajedrez, y también allí había conocido a su mujer, Krista. A sus casi ochenta años, Ferry no había perdido su atractivo: llevaba una melena por el hombro, seguía fumando con boquilla y, cuando hablaba, conservaba ese aire de superioridad que unas veces resultaba espiritual y otras, arrogante.
Krista fue a recoger a Lev a la estación.
Él le preguntó cómo lo había reconocido.
—Os parecéis mucho —respondió Krista, aunque Lev lo cuestionó. Con sus pecas y su pelo castaño rojizo, él no se parecía a nadie de la familia.
Su abuela rumana siempre le decía que le recordaba a su difunto padre, mientras que Ferry reclamaba el parecido con su rama familiar; fuera como fuese, a Lev nunca le gustó que quisieran acapararlo. Se negaba a tener que adscribirse a la parte alemana o a la rumana. Algunos las unían mediante un guion, pero a él eso no le parecía acorde con sus circunstancias. Su madre pertenecía a la comunidad sajona de Transilvania y su padre era rumano, mientras que el abuelo materno solía remontarse a sus antepasados austriacos. Como consecuencia de esa mezcolanza, Lev nunca se sintió obligado a definirse.
Ferry estaba junto al ventanal, sentado en un banco tapizado de verde. Llevaba una camisa blanca y un chaleco gris a cuadros. El abuelo dejó a un lado el periódico y miró a Lev con extrañeza, como si necesitase unos instantes para reconocer a la persona que tenía delante. Solo cuando se inclinó ligeramente sobre el velador y comunicó al resto de los clientes que aquel era su nieto, Lev fue consciente de la confusión de su abuelo, que se alegraba mucho de volver a verlo.
Le encantaría enseñarle Viena, dijo Ferry a los postres (hojaldre con crema de vainilla y café con nata montada); la catedral de San Esteban, el Naschmarkt, el palacio de Hofburg, el café Westend, el Prückel y, en general, todos los cafés, las tiendas, los museos, la gente.
Lev se preguntó si los cuatro tipos de personas en los que su abuelo siempre había dividido a la humanidad también existirían en Viena. Según Ferry, en realidad solo había santos y locos, personas inteligentes e idiotas. Por desgracia, la locura era cada vez más común y la idiotez estaba cada vez más aceptada, de modo que ya era prácticamente imposible discernir quién era qué.
Lev prometió que la próxima vez se quedaría más días. Por una parte, lo dijo en serio, pero, al mismo tiempo, fue consciente de lo poco creíbles que sonaron sus palabras. En realidad, podría haber ido a Viena mucho antes, pero, con el paso de los años, se acabó contagiando un poco del carácter retraído de Ferry, de su actitud distante. Desde la Revolución, Ferry solo había vuelto en dos ocasiones: una, nada más abrirse las fronteras para recoger todo lo que había dejado en casa de su hija; la otra fue un verano, cuando quiso enseñarle a Krista el lugar donde nació. Ferry no podía entender cómo su hija no quería salir del país ni cómo una alemana podía quedarse en Rumanía tras tantas décadas de encierro. Él defendía que aquella etapa había llegado a su fin: de ser una nación habían pasado a ser una minoría étnica y ahora... ¿ahora qué?
—Pero tú sí que has encontrado tu lugar, ¿no?
—¡Que te crees tú eso! —respondió Ferry mirando de reojo a su mujer—. Cuando uno se marcha de un sitio, nunca termina de asentarse en otro.
Acabaron la velada tomando un oporto en el balcón, un saliente minúsculo al que se accedía desde la cocina, aunque eso de «acceder» tal vez fuese mucho decir, ya que las patas traseras de la silla permanecían dentro de la habitación. Krista ya les había dado las buenas noches. Durante unos minutos siguieron oyendo sus pasos, después se hizo el silencio. Ferry fumaba sin decir nada, con las piernas apoyadas en la barandilla. Lev decidió imitarlo.
—¿Cómo te encuentras? —preguntó el abuelo apuntando con la cabeza hacia la barandilla—. ¿Qué tal las piernas?
Lev cerró los ojos y escuchó atentamente los ruidos procedentes del patio trasero. De los balcones y las ventanas abiertas llegaba un tintineo de platos, voces quedas.
—Cumplen su función.
Lev seguía ocultando que, cada vez que el accidente le venía a la cabeza, una sensación de entumecimiento se apoderaba de él, dejándolo paralizado.
—Yo nunca te he culpado —dijo Lev. Ignoraba de dónde salían aquellas palabras, debían de haber estado largo tiempo en su interior, pero había llegado el momento en el que podía y, además, tenía que pronunciarlas; su abuelo había pasado demasiado tiempo privado de escucharlas. Lev sintió un alivio inmediato, pero tras esa sensación se escondía algo más: una intuición, un asentimiento, solo que, en ese instante, no supo definirlo con más exactitud.
—Pero tu madre sí —dijo Ferry—. Ella nunca me ha perdonado. Parece que no lo hice del todo bien. Os abandoné. En aquella época no te cuidé como debía. Nunca he podido entender qué fue lo que vio en tu padre.
Ferry siempre había encontrado un motivo para distanciarse de ambos, pero a Lev le pareció que no era el momento de reprochárselo. No alcanzaba a ver el rostro de su abuelo: estaba demasiado oscuro y tenía el cuerpo muy ladeado, pero le bastó con oír su voz.
«Desear que las cosas hubiesen sido de otra manera no conducía a ninguna parte», dijo Lev. Es más, de ser así, probablemente él no estaría allí, en ese balcón minúsculo típicamente vienés, al lado de su abuelo. Camino del reencuentro con Kato.
Al ver que el abuelo no reaccionaba, Lev le cogió la mano.
Al día siguiente, para cuando Lev llegó al lugar asignado a Kato, era ya primera hora de la tarde. Nada más verlo, ella se puso en pie, sonriente, lo cual le hizo pensar que el desplazamiento había valido la pena, todo con tal de provocar tanta alegría en su rostro.
De nuevo, Lev se apoyó en la barandilla y se puso a observarla mientras trabajaba. Esta vez se fijó en el cuadro. Lo primero que hacía Kato era dibujar una cuadrícula para trasladar las proporciones; después, hacía un esbozo y, solo entonces, empezaba a trabajar con el color. A su lado tenía una foto del original: la Venus de Botticelli, una mujer de senos firmes y redondeados, melena rojiza, larguísimo cuello y rostro inclinado que emerge de las aguas sobre una concha. Lev no sabía cómo interpretar el gesto de la diosa, en parte ensimismada, pero a la vez expectante.
Kato estaba agachada junto al lienzo y Lev no pudo evitar acordarse de la niña a la que había conocido en su día, con la ropa desgastada y aquella mirada inteligente, orgullosa, siempre como con prisa. Recordó cómo pasaba las tardes en el columpio del jardín, cómo durante los recreos se ponía a dibujar, haciendo verdaderos esfuerzos por no parecer perdida; todavía hoy, él se avergonzaba de haberla dejado sola.
Llevaba puesta su ropa de faena, como a ella le gustaba denominarla: unos vaqueros, una camiseta o un jersey y, a veces, un mono; así no tenía que lavar tan a menudo. Con el paso de los años había desarrollado ciertas rutinas y sabía cómo organizarse: su instinto le decía cuál era el mejor sitio. Por ejemplo, las calles donde hubiese mucho trasiego, con las aceras anchas, limpias y con mucha luz (a Lev le parecía que todas las calles de aquella ciudad cumplían los requisitos, nunca había visto unas calles tan pulcras). Primero había que obtener el permiso y luego congraciarse con la gente de la zona y con todos los que tuviesen cierta autoridad: tenderos, curas, taxistas, heladeros, barrenderos… sin olvidar que no siempre eran los mismos, te podían sorprender.
Kato trabajaba muy concentrada y solo alzaba los ojos cuando alguien echaba una moneda. Lev se preguntó hasta qué punto ese instante de percepción mutua era parte de su éxito; al fin y al cabo, pese a llevar tanto tiempo pintando, no se podía afirmar con rotundidad que la gente apreciara su arte. Aun así, los viandantes se paraban; unos apenas unos momentos; otros, como la señora de cierta edad y abrigo ligero, pasaban todos los días para seguir los avances de un determinado cuadro. De repente, un perro se soltó de la correa y fue a sentarse encima de la mujer, que le acerca el manto a Venus. Kato se empezó a reír y lo dejó estar; el dueño del perro echó un billete en el cestillo.
Ella le dijo que, cada vez que se ponía a pintar, tenía la esperanza de que algún espectador se pasase al otro lado. No bastaba con observarlo desde arriba para hallar cierta lógica entre los trazos y los colores y así poder juzgarlo, saber si te gustaba o no. Según Kato, el veredicto solo era válido cuando uno lograba ver el mundo con los ojos de la figura representada.
Lev se quedó vigilando el cuadro cuando Kato tuvo que ir al baño (eso era lo que antes hacía Tom); fue a por un café y a por algo de comer. Mientras el sol bañaba la plaza y las barcas pasaban cerca, se fue revelando un mundo lleno de paz y belleza; si uno permanecía varios minutos en silencio, ese mundo emergía en mitad del bullicio de la ciudad.
Al atardecer se dirigieron a una de las zonas de césped situadas junto a la orilla; llevaban consigo la maleta con ruedas y el dinero que Kato había recaudado ese día. Ella no quiso contarlo en público. Cuando veía un billete grande en el cestillo, lo guardaba enseguida. A lo largo de esos años le habían robado varias veces.
De camino, Lev se había fijado en un cedro enorme, había cogido una piña y se la había metido en el bolsillo. Bajo un templete cercano, varias parejas bailaban al son de un radiocasete. Dos chicos pasaron volando en monopatín, tan cerca que Lev tuvo que esquivarlos. Pararon en un quiosco para comprar cerveza y una bolsa de patatas; esta vez pagó él.
—Pero eres mi invitado —objetó Kato.
A él le pareció que, hasta ese momento, había sido un mero espectador.
El color del lago le sorprendió, también la nitidez con la que se distinguían los Alpes esa noche de verano. Se dice que los lagos reflejan el color del cielo, pero Lev se preguntó cómo era posible que el cielo allí fuese tan distinto del de Maramureş. Junto al muelle deportivo, donde Kato acababa de extender una manta sobre la hierba, Lev abrió la caja de pinturas.
Azul ultramar, demasiado oscuro.
El azul turquesa se acercaba más.
Con un toque de verde azulado.
«El color del lago cambia todos los días», dijo Kato mientras abría las cervezas con ayuda del mechero. El césped se fue llenando poco a poco: unos iban solos, otros en pareja; también había un grupito con una guitarra. Además, había gente que iba a nadar, a alquilar una barca o a pasear al perro. Después de la segunda cerveza, Lev tuvo que ir al servicio. Kato le indicó dónde había un baño público. No debía extrañarse al ver la luz azul, era para que los drogadictos no se encontrasen las venas. Cuando regresó, Kato se había tumbado, ocupando toda la manta; se estaba encendiendo un cigarrillo que había liado previamente y que olía un poco raro.
En su boca asomó una sonrisa traviesa y desafiante. Kato dio una calada, retuvo el humo y lo fue exhalando lentamente. El filtro, un trocito de cartón enrollado, apuntaba hacia Lev cuando ella le pasó el cigarrillo. Al observar cómo daba la calada, Kato le explicó que debía hacerlo de otra forma, con una larga inspiración; después le preguntó si tenía idea de lo que estaba fumando. Lev negó con la cabeza y volvió a intentarlo. Entonces cayó en la cuenta.
Nunca antes había fumado un porro.
Pero no le pareció una mala tarde para empezar.
Kato se llevó el pulgar y el índice a la boca y silbó.
Una mujer se dio la vuelta.
—Así que tú eres Lev —dijo antes de sentarse con ellos.
Lev dudó sobre el matiz de la frase: he oído hablar mucho de ti, no te imaginaba así, podía ser cualquier cosa. La chica se llamaba Warja, mucho más no logró averiguar, puesto que Kato y ella enseguida comenzaron a charlar (una pregunta daba pie a la siguiente, un tema conducía a otro); también ella tendría unos treinta y largos, casi cuarenta; hablaba con un ligero acento y, mientras lo hacía, le tocaba el brazo a Kato despreocupadamente; eran gestos fugaces, confiados pero a la vez medidos, como queriendo esconder cierta inseguridad.
—Yo estuve una vez en Rumanía —dijo Warja dirigiéndose a él—. Fui a un congreso a Bucarest.
Lev le preguntó por sus impresiones y ella respondió que le había gustado mucho la arquitectura, esa coexistencia de historia, decadencia y modernidad. En cuanto a las personas, le había llamado la atención su fina ironía, su sentido del humor y su hospitalidad. También le había gustado esa forma indirecta de decir las cosas, esa especie de discreción, aunque a veces le había costado entrar en el juego; sencillamente, había momentos en los que era importante concretar. Le había sorprendido que, en el espacio público, los transeúntes apenas reparaban en los demás; incluso en los cafés, los camareros se dirigían a los clientes con exquisita indiferencia. Era casi imposible captar la mirada del otro.
Lev replicó que no solo era imposible, sino descortés.
Warja se echó a reír. Lev comprendió hasta qué punto las impresiones de esta podían ser contradictorias. Ya a partir de las conversaciones oídas en el tren había concluido que, hasta cierto punto, todos los pasajeros representaban fielmente a su país. Pero ¿acaso un solo individuo o una experiencia aislada podía representar al conjunto? La región de Valaquia era distinta al Banato o a la Bucovina, la parte sajona de Transilvania diferente a Maramureş, de modo que Lev no dijo gran cosa, también porque tenía la boca seca.
Warja había llevado unas uvas, así que las lavó en una de las muchas fuentes que había en la ciudad.
Lev y Kato cogieron unas pocas y reaccionaron casi al unísono:
—Gracias.
Dar las gracias por la comida, eso siempre; también era típico del sureste de Europa.
En mitad de la penumbra que caía sobre el lago, un mirlo se posó en el mástil de un barco. Por la brusquedad de sus movimientos parecía asombrado, sorprendido. Tenía el pico naranja chillón, al igual que el iris. Cada vez que miraba hacia otro lado daba un saltito para mantener el equilibrio, como si fuese un acróbata.
Los tres se habían sentado mirando al lago; Kato estaba en el centro. Lev se preguntó si también ella se habría acordado de Camil. Todos los mirlos hablaban de él, del amor que sentía por esos pájaros, de su desaparición. Cuando Camil se marchó, Kato dejó de pintar. Destruyó los cuadros que había hecho mientras estuvo viviendo con él, aunque, cada vez que Lev iba a visitarla, se llevaba varios a escondidas. Él nunca antes se había interesado por su obra, pero, nada más irse Camil, se sintió responsable. Así fue como rescató varios dibujos de pájaros, viejos esbozos de paisajes, sus primeros intentos de usar el color que, ya por entonces, a él le parecieron perfectos… pero fue inútil: por más cosas que le dijera y por mucho que la animara, Kato no volvió a tocar las pinturas.
Lev se acordó de la postal que le había enviado desde Budapest: era una escena situada en un café, tan realista, pero a la vez tan borrosa, que él creyó reconocer la excitación en cada trazo. Sucedió en primavera; Tom y Kato llevaban ya medio año viajando, pero se habían quedado sin ahorros, de manera que, según ella misma le contó, había días en los que solo comían arroz o pasta. Fue entonces cuando Kato volvió a pintar; pintó en la plaza de los Héroes de Viena, en el Bastión de los Pescadores de Budapest, donde los transeúntes echaban monedas como quien hace una especie de ofrenda.
«Canta», dijo Lev para sí, «canta»; y, como si el pájaro pudiera leer sus pensamientos (cosa que, de repente, a él le pareció plausible), el mirlo que estaba posado sobre el mástil comenzó a trinar y las notas se propagaron entre las barcas y las casas. Era un método muy preciso para acotar el espacio y, como de costumbre, todos los demás sonidos se extinguieron, como si alguien hubiese bajado el volumen para dar protagonismo al mirlo. Todo lo que no formaba parte de ese canto se alejó. Y todo lo que permaneció se volvió parte de él.
Lev escuchó muy atento mientras observaba la fuente y el vaivén de las barcas; también a Kato y a Warja, que se trataban como si se conocieran desde hacía mucho; entonces notó una cierta ligereza, una sensación que despegaba de su estómago, un hormigueo en las piernas y en las yemas de los dedos. Cada instante, pensó Lev, contenía todo lo sucedido, pero, al mismo tiempo, era un nuevo comienzo.
Al día siguiente, Kato lo llevó hasta el Land Rover.