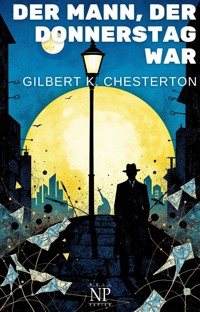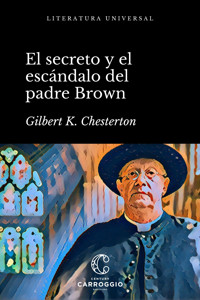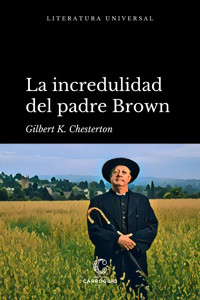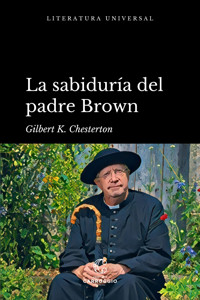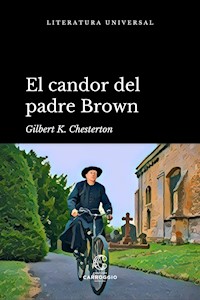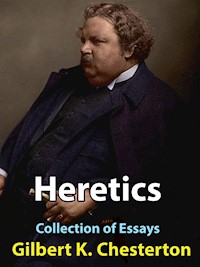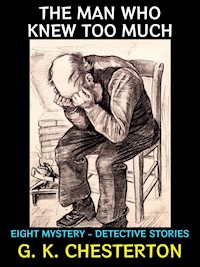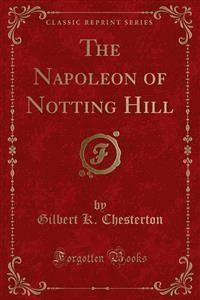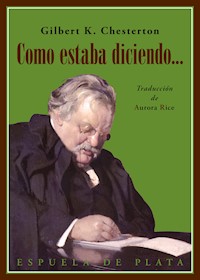
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Espuela de Plata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Acerca de Chesterton, alguna vez dijo Jorge Luis Borges que no hay una página suya que no encierre una sorpresa o una felicidad. Lo que no tiene nada de extraño si consideramos a Borges el autor hispánico más influido por Chesterton, pero que también resulta sumamente aleccionador si tenemos en cuenta que Borges es, quizás, y aun sin quizás, el más grande autor de todo el siglo XX. As I Was Saying... (1936), Como estaba diciendo..., es una recopilación de artículos aparecidos originalmente en Illustrated London News, revista en la que Chesterton colaboró semanalmente durante más de veinte años. Esta es, tardía pero felizmente, la primera vez que se publican, traducidos por Aurora Rice, en español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G. K. Chesterton
COMO ESTABA DICIENDO...
Traducción de Aurora Rice
ESPUELA DE PLATA
© Traducción: Aurora Rice Derqui
© 2022. Ediciones Espuela de Plata
www.editorialrenacimiento.com
polígono nave expo, 17 • 41907 valencina de la concepción (sevilla)
tel.: (+34) 955998232 •[email protected]
librería renacimiento s.l.
Diseño de cubierta: Editorial Renacimiento
isbn ebook : 978-84-18153-67-9
I
De las metáforas alocadas
Más allá del horrible montón de libros que he escrito, y que ahora llenan las trituradoras y papeleras del mundo, existe un inmenso número de libros que jamás escribí porque se interpuso una distracción providencial para proteger a mis semejantes, incapaces ya de soportarlo más. Entre ellos recuerdo una narración especialmente atroz, entre la pantomima y la parábola, una variación sobre lo que los nuevos psicólogos llamarían el cumplimiento del deseo. Como la mayoría de las ideas de los nuevos psicólogos, es una idea que ya conocían los fabulistas más remotos y antiguos. Se encuentra en todo libro de folklore, bajo el título de Los tres deseos; y en ese artículo excelente sobre La vanidad de los deseos humanos, donde el protagonista ha de desperdiciar su breve omnipotencia divina estableciendo una buena relación con una morcilla. Pero en mi historia, la morcilla no era tan negra ni tan indigesta como la que provocaba pesadillas a Freud. La mía, como la de él, era de la materia de la que están hechos los sueños; pero la mía era un puro disparate, y no esa materia letal que pesa en el corazón. Hasta donde recuerdo, era una historia alocadísima; pero eso no la habría salvado de las bibliotecas serias de la moderna ciencia mental.
Iba de unas personas que habían llegado a un estado de la imaginación tan sensible y transparente que, al mencionar lo que fuese, la cosa en cuestión se materializaba ante sus ojos; eso incluía también las metáforas o símiles que no habían concebido conscientemente como materiales. Una pareja tomaba el té en una casita cubierta de rosas en una tranquila aldea inglesa; él decía por ejemplo: «Mi abuelo es que tiene memoria de elefante», e inmediatamente subía por la calle un enorme paquidermo, pisoteaba las rosas y metía la cabeza por la idílica ventana. O si un amable caballero anciano, paseando bajo los olmos de su finca ancestral, hacía una bola con el periódico que hablaba de un escándalo político, diciendo con impaciencia: «Este se ha metido en un berenjenal», contemplaba al instante, a sus pies, una maraña de solanáceas. El cómico más inofensivo no podría decir «Pues que me ponga de color escarlata celeste» sin cambiar complejamente de tono, ni decir siquiera «hasta que todo sea azul» sin transformar todo el paisaje en un tono monocromo, con vacas azules y niños azules que juegan bajo la luna azul.
Imagino que esto tendría el efecto de imponer cierta austeridad y control en el habla. En los círculos literarios prevalecería un estilo puro, sin adornos. El autor escrupuloso sentiría aún más terror de mezclar inadvertidamente las metáforas; pues ver por la calle una metáfora mixta sería más terrorífico aún que ver un centauro o un grifo. Y procuraría observar una considerable economía al hacer metáforas, aunque no las mezclara. Para él, como para la señora Malaprop, la alegoría sería tan devoradora como un cocodrilo. Se sabe de siempre que, cuando conseguimos lo que queremos, a veces resulta que ya no lo queremos; pero sería más que alarmante que siempre consiguiéramos algo, no sólo cuando lo quisiéramos sino cuando lo mencionáramos. Y la vaga idea en el fondo de mi visión embrionaria era la descripción de una especie de remolino de cumplimientos de deseos y sueños hechos realidad; y la expresión de lo intolerable que sería realmente esa omnipotencia imaginativa. Sería como caminar sobre guijarros siempre en movimiento y siempre hundiéndose, sobre un terreno que no ofreciera tracción para nuestros movimientos y actividades. Un mundo en que la solidez de las cosas se hubiera reblandecido sería el ambiente esencial para el reblandecimiento del cerebro. Acabaríamos pidiendo a gritos la resistencia de la realidad, dispuestos a renunciar a todo nuestro paraíso de poderes mágicos por el placer de plantar el pie en un clavo afilado o de darnos un doloroso golpe en la espinilla. Algo muy parecido a esa pesadilla de lujo y libertad se siente en gran parte de la literatura irresponsable o anárquica de nuestro tiempo, donde el protagonista se siente impulsado a negarlo todo porque no se le ha negado nada; y descubre en la omnipotencia que no le corresponde una impotencia sin remedio.
Puede resultar un poco tomado por los pelos relacionar esa historia disparatada de las metáforas físicas con la idea de la desesperación filosófica. Las metáforas son arriesgadas; pues hay quien no tiene cabeza para las figuras retóricas, igual que hay quien no tiene cabeza para los números. Mansamente diré que mis símbolos son más pertinentes que en algunos de esos asombrosos análisis modernos del significado de los sueños, donde el acto de cosechar una col y meterla en una sombrerera es la expresión espiritual espontánea del deseo de matar al padre, o la observación de un gato verde que trepa por una farola amarilla es la manera más clara de expresar el deseo de fugarse con la camarera. Y la metáfora representa realmente un papel especial en esa loca metafísica que tengo en la cabeza. Los que padecen esta clase de reblandecimiento moderno del cerebro sufren una gran tendencia a conservar la metáfora mucho después de haber perdido el significado. Las figuras retóricas son como figuras fósiles de aves o peces arcaicos, hechas de un depósito más pétreo, e incrustadas en el centro de precipicios más arenosos. Las partes abstractas de la mente, que deberían ser las más fuertes, se convierten en las más débiles; y las simples imágenes caprichosas, que deberían ser las más ligeras, se convierten en las más pesadas y duras.
Muchos deben de haberlo notado en las informaciones periodísticas, y más aún en la crítica periodística. Las imágenes que se usan para ilustrar se repiten sin referencia alguna a lo que ilustran. Si se hubiera informado en un periódico local del incidente del joven rico de los Evangelios, sólo nos habrían dicho que el Maestro lo había llamado camello, invitándolo a saltar por el ojo de una aguja. Nada sabríamos de la enseñanza que nos ofrece la historia. Si la muerte de Sócrates se condensara en un párrafo periodístico, no cabrían los comentarios sobre la inmortalidad, casi ni siquiera el vaso de cicuta; sólo habría una mención especial para la compra del gallo. Por eso el arte de la argumentación ilustrativa es tarea delicada, peligrosa incluso. Cuando sabemos que la gente se acordará de la metáfora, aunque no entienda el significado, es un poco peligroso elegir las metáforas a la ligera, aunque sean coherentes con la lógica. Supongamos que digo, hablando de política, que Inglaterra debería poner toda la carne en el asador, como dijeron en efecto algunos defensores de la reforma tributaria. Tendría que explicar muy bien que en realidad no hablo de carnuza, que no identifico a los ingleses con el ganado, sino que sólo comparo algunos aspectos positivos del cerdo con mi patria querida, y que se trata de las cualidades porcinas más especiales y espirituales. Si no, los lectores recordarán lo que dije de la carne, y olvidarán lo que dije del tema en cuestión, y se irán con la impresión de que los llamé cerdos a todos. Me atribuirán ciertas ideas despectivas conocidas y anticuadas acerca los ingleses, como que Inglaterra es idiota, o tozuda; en resumen, que Inglaterra es, como se suele decir, muy burra. Esta idea irá acompañada de otras igualmente verdaderas y fiables, como que Inglaterra tiene cuatro patas y hocico, por no mencionar el rabo. Pero en realidad puedo, en un espíritu de pura alabanza lírica, comparar mi país con un cerdo, siempre que deje claro que me refiero a los aspectos más nobles y sublimes del cerdo: que nos da el glorioso regalo del jamón, o que, según dicen, es muy delicado y caballeroso en su trato con las damas, o que, al ser rechazado por turcos y judíos, se ha convertido casi en símbolo sagrado de la Cristiandad. De otra forma, si hablamos de cerdos, aunque sea de los cerdos de Hampshire, quedaremos como traidores a Hampshire.
Pensará el lector que la mera mención de la carne no podría suscitar semejante tormenta. Pues le diré que la suscitó la mención de un perro. Comenté en cierta ocasión que a veces mueren las nuevas religiones antes que la antigua, citando la frase que usa Goldsmith para referirse a lo inesperado: «Fue el perro el que murió». Un publicista me acusó en público de llamar perros a todos mis oponentes religiosos. Es un ejemplo de la insensatez de fijarse en las figuras retóricas. Pues, de haberse fijado en el fondo, y no en la metáfora, aquel publicista habría aprovechado para responder ingeniosamente que fue el hombre que sobrevivió el que se volvió loco.
II
De la germanofilia
¿Por qué será que los que admiran otras naciones siempre quieren que los demás las admiremos por sus cualidades más desagradables? Los que hablan mal de otras naciones son, por lo general, unos tontos; pero no así los que hablan mal de los abusos de otras naciones. Eso es permisible; pero conviene equilibrarlo hablando mal de vez en cuando de los abusos de la nuestra propia. Durante mi vida periodística, siempre a trote cochinero, he procurado mantener ese equilibrio, repartiendo la vituperación en proporciones tan elegantes y bien elegidas que nadie pueda ofenderse, ni sentirse excluido de la diversión. Los que hablan mal de los abusos tienen razón; incluso los que se sorprenden ante las usanzas extrañas no se equivocan demasiado. Los rudos abuelos de la aldea no siempre son rudos intencionadamente. La desconfianza da asco. Pero no es el asco más asqueroso. Me refiero a quien se ríe del gendarme, cuando jamás en su vida se ha atrevido a reírse del uniforme del bobby, mucho más propio de una pantomima. Estas personas, en cierto sentido, abusan de otras naciones; pero les honra el hecho de que reconocen que se ríen de ellas porque no las entienden, y no porque finjan entenderlas. Pero ni el reformista que reprocha por principio, ni el rústico que se ríe por simple sorpresa, arroja luz alguna sobre el problema del tercer tipo de crítico, que es el que me concierne ahora mismo. Repito: ¿por qué sucede que aquellos que nos animan a amar a nuestros enemigos, o al menos ser amigos de nuestro prójimo, por lo visto no tienen la menor idea de lo que los hombres aman realmente? ¿Por qué señalan siempre como méritos supremos las cosas que resultan odiosas (o, cuando menos, desagradables) para la mayoría de las personas normales?
Todos sabemos que una de las verdaderas oportunidades del viajero es la posibilidad de dar esquinazo al guía turístico, y así poder contradecir lo que se cuenta en la guía. Es algo que sólo se puede hacer viajando. Quien se queda en casa lee periódicos, que a menudo contienen afirmaciones sobre Europa o América muy por debajo del nivel mental de cualquier enterado que intente conseguir una propina mostrándonos una ruina italiana. Resumiendo: todos sabemos que los auténticos placeres del viajero son los que supuestamente no forman parte del viaje; las pequeñas cosas emocionantes que nos dicen realmente que todos los seres humanos formamos parte de una sola humanidad. Por ejemplo, la escena doméstica que contemplé en la parte más musulmana de Palestina: una mujer le gritaba insultos a su esposo por encima de la extensión de un pequeño lago, mientras el esposo se quedaba quieto sin que se le ocurriera ninguna respuesta ingeniosa. Esto me hizo sentir, con cálida emoción, que en todas partes el hogar es el hogar, y no cambia demasiado incluso allí donde el hogar es tal vez un harén. No se puede contratar una visita guiada para ver cosas así. Yo no podía haber planificado que esta mujer en particular estallase en este momento en particular, igual que no podía haber pagado unas liras para obtener una erupción del Vesubio. Porque son las pequeñas cosas, y no las grandes, las que tocan ese delicado nervio internacional que nos recuerda que todos estamos hechos según el mismo diseño anatómico, y que en todas partes está la Imagen de Dios. Lo que reprocho a los intérpretes internacionalistas es que por lo visto no tienen ni idea de lo que son estas pequeñas cosas atractivas. Si me ponen por delante el panfleto internacional al uso sobre los derechos de Rutenia, con mapas y estadísticas y demás, seguramente acabaré odiando a los pobres rutenos, a quienes jamás he visto y de los que apenas sé nada, simplemente porque los reconciliadores internacionales no entienden por qué los hombres aman y odian.
Tomemos como ejemplos los casos más difíciles, los de las dos naciones con las que políticamente simpatizo menos: Alemania y Japón. La Alemania ensalzada por los germanófilos es mucho más desagradable que la Alemania de la que hablan mal los germanófobos. Los primeros generalmente consiguen dar la impresión de una colmena humana, cosa horrible donde la haya, y que enseguida se convierte naturalmente en una colmena inhumana. Ofrecen estadísticas rígidas y antipáticas sobre importación y exportación, manufacturas y maquinarias, reglamentos estrictos, legislaciones científicas avanzadísimas, y un sinfín de cosas hediondas. Insinúan que el alemán es el único industrioso, para ellos sinónimo de industrial. En realidad, ese tipo industrial no es más industrioso –incluso es menos industrioso– que el campesino meridional, supuestamente ocioso e indolente, que trabaja durante horas antes de que ninguno de nosotros piense siquiera en levantarse, y a veces durante horas después de que nos hayamos acostado; descansa durante el caluroso mediodía porque no ha nacido tonto. Pero sea ello como fuese, hasta donde sea verdad que los alemanes son muy industriosos, ¿quién ha dicho que nadie ame a nadie simplemente por industrioso?
En resumen, se considera un insulto llamar salchicha a un alemán, pero es un halago llamarlo máquina de hacer salchichas. Pero a muchos nos gustan las salchichas, mientras que a nadie le gustan especialmente las máquinas de hacer salchichas. Un estadista británico, en mitad de la guerra, nos dijo solemnemente que existen dos Alemanias: la Alemania mala del despotismo, el militarismo y la aristocracia armada; y la Alemania buena de la ciencia y el comercio y los productos químicos que sirven para muchas cosas. Recuerdo haber pensado entonces, e incluso haber dicho, que simpatizaba mucho más con el soldado que muere por el káiser que con el experto que trabaja para los Krupp. Digo lo mismo: uno no ama a los expertos, sobre todo a los expertos en gases venenosos. Uno los teme y, en consecuencia, luchará tal vez contra ellos. Pero los idealistas internacionales están hablando ahora mismo de Alemania como la tierra de la ciencia, de la industria y de los avances técnicos.
Tan mala no es Alemania. Le tienta la barbarie, y especialmente la mitología, pero tiene algún toque de la mitología buena, la que no es un mito. Mis ejemplos de pequeñas cosas resultarían realmente pequeños. Si se me convocara ante la Conferencia Internacional de Paz, causaría una gran decepción si dijera: «Los alemanes han producido una felicitación navideña que no se parece a ninguna otra del mundo, que mezcla realmente el misterio natural de los bosques con el misterio preternatural del árbol de Navidad, y coloca realmente la Estrella de Belén en un cielo septentrional. Al mirar las mejores de estas pequeñas imágenes, se siente uno al mismo tiempo como un hombre que ha recibido un sacramento y un niño que ha oído un cuento de hadas hasta el final. Y cuando miro esas pequeñas imágenes de colores, tan raras, llenas de una especie de trasgos sagrados, entonces sé que en Alemania hay algo que puede amarse, y que tal vez no se haya perdido aún».
Ya no me queda espacio para hablar del paralelismo japonés, pero sí para señalar que la moraleja es la misma. Los publicistas han alabado Japón por poseer todas las cualidades de Prusia, como si el prusianismo fuese algo loable. Pero en cierta ocasión crucé el Atlántico junto con un japonés que jugaba con sus pequeños, un poco trasgos también, y desde entonces no soy del todo anti japonés.
Se ha cuestionado mi afirmación de que los alemanes sienten debilidad por la mitología; pero no lo digo como insulto, pues en realidad creo que yo también siento debilidad por la mitología. Pero yo intento no ver esa debilidad mía como mi fuerza. Jamás pude leer un tremendo mito primitivo de cómo se creó el mundo a partir de un gigante muerto, cuyo cráneo es el cielo, cuyos ojos son el sol y la luna, cuya sangre verde es el mar, sin desear por un momento de locura ser el niño hotentote o esquimal que escucha esa historia de labios de su abuela, bebiéndosela tan inocentemente como a mí me gustaría. No puedo leer de ese héroe totémico, enigmático y fascinante, al mismo tiempo hombre y águila calva, y de cómo robó el fuego al sol para uso de la humanidad, o rompió el cielo para dejar entrar el mar superior, que es la lluvia, sin desear levemente encontrarme en el primer amanecer del mundo, cuando esas cosas eran creíbles. Será que los alemanes siguen en el primer amanecer del mundo. Será que hay un hilo de verdad en eso que cuentan, de que su raza desciende de dioses y héroes. Pero sé muy bien que tienen otro lado, que puede parecer paradójicamente contrario; un lado literal y laborioso que trata muy detalladamente de los detalles. Y, no sea que algún profesor alemán se tome demasiado en serio mi debilidad mitológica, me adelanto a aclarar que los mitos que acabo de mencionar no existen, aunque los hay muy parecidos. Me los he inventado sobre la marcha. Lo curioso es que, en otros temas, eso es exactamente lo que hacen los alemanes.
En el pueblo alemán existen ciertos elementos primitivos, presentes de modo tenue en el hecho mismo de que en alemán, pueblo se diga folk. Por hacerle justicia, es un pueblo que sigue produciendo folclore. Es un producto muy bonito; pero reconozcamos que, como en el caso del águila calva que rompió el cielo, el folclore no siempre se corresponde con los hechos. Hay otros elementos que poseen esta cualidad casi indescriptible. La vemos por ejemplo en la clase de unidad que presentan los alemanes de vez en cuando. No es, pese a tanta disciplina, una mera unidad disciplinada. Es una unidad gregaria. La civilización, como la religión, es algo que muchos se dedican a explicar, con la esperanza de hacerla desaparecer. Estos relacionan la comunidad con el instinto gregario, pero yo creo que Alemania es el único país donde son en efecto la misma cosa. En una palabra: los alemanes son algo prehistóricos. Incluso sus doctos profesores son a veces prehistóricos, en un sentido muy especial. Me refiero a que, siendo como son muy doctos, parece que no saben nada de historia.
Pero repito que esta cualidad no es odiosa de por sí; a veces resulta incluso entrañable. En general, la mitología es mucho mejor que la propaganda. La mitología es simplemente creer en cualquier cosa que se pueda imaginar. La propaganda es más bien creer que otros se creerán cualquier cosa que podamos inventar. Hay algo más que una simple fabricación de mentiras en el poder insondable que tienen los teutones para producir mitos. Por eso intento ser cortés con el profesor alemán, llamándolo prehistórico, cuando otros espíritus más rudos se conformarían con llamarlo antihistórico. Doy por hecho que el espíritu de la manera alemana de contar el relato alemán es completamente antihistórico. Pese a tanta ostentación de la ciencia, su motivación no es científica. Su motivación es la de la tradición tribal que magnifica y exagera a los héroes y las victorias de la tribu. Nadie niega que hayan tenido héroes y victorias; pero su forma de tratarlos es completamente desproporcionada. Es natural que nos cuenten cómo la vivaz escaramuza de Arminio aisló a unas cuantas legiones de Augusto. Pero según lo cuentan algunos, cualquiera diría que Arminio venció al ejército romano en pleno, incluso amenazando a todo el Imperio. Dudo que haya habido momento alguno en la historia cuando se haya podido decir que los teutones conquistaron el Imperio romano. Pero de nada sirve especular en torno a los hechos de aquel tiempo remoto: lo importante del caso es que en nuestros días está ocurriendo lo mismo.
Lo extraordinario de Alemania es que sigue siendo capaz de producir mitos actuales como los antiguos. Hay algo casi inocente en su espontaneidad, y especialmente en su imprevisibilidad. Crearon a partir de la nada la historia de que todos los bárbaros teutones, a diferencia de los celtas o eslavos, eran, por alguna misteriosa razón, una raza de dioses de cabello dorado. En el último par de años han creado otras historias igualmente estrafalarias. Y sobre todo, se han creído lo que han creado. El teutón hace un papel doble: el de poeta creativo y el de oyente crédulo. Se cuenta historias y se las cree. Vive en un mundo distinto del nuestro, un mundo tal vez más antiguo y también más nuevo. Nos explica hasta cierto punto cómo pudo ser que los primitivos adoraran imágenes que obviamente no eran más que imaginaciones. Para lo que nos ocupa, no importa si ese mundo de la imaginación nos parece inferior o superior a la realidad. Ya hemos oído lo que dice un gran alemán que debió de entender realmente a los alemanes: «En el principio, Dios dio a los franceses la tierra, a los ingleses el mar y a los alemanes las nubes».
Así, un Nuevo Mito se ha extendido por toda Alemania en cuestión de meses: que Alemania no fue derrotada en la Gran Guerra. Imposible una colisión más sorprendente y catastrófica entre mitología e historia. Pero lo curioso es que la mitología es en este caso más moderna que la historia. Parece que a los alemanes les resulta fácil creérselo, aunque pocas cosas me resultan más difíciles de imaginar que esta afirmación: un Imperio grande y algo arrogante consintió en hundir la totalidad de su flota y renunciar a sus colonias, además de casi todas sus conquistas en países extranjeros, cuando en realidad no había sido derrotado. Pero esta nube que cubre la mente de un pueblo entero ha asumido la solidez de una montaña. Tal vez permanezca como leyenda, tan fija como aquella que hace de Arminio alguien más importante que Augusto. La otra parte del Nuevo Mito es que la rendición total de todos los ejércitos alemanes fue realizada, no se sabe muy bien cómo, por los judíos. Jamás he minusvalorado el problema real de la posición internacional de los judíos; pero diría que esto es algo que los judíos por sí solos no pudieron hacer en modo alguno. Judas pudo entregar al Redentor del mundo; pero es imposible que sobornara al césar para que rindiera su Imperio a los partos.
A lo que voy no es que nosotros no nos lo creeríamos ni en mil años. A lo que voy es que los propios alemanes no se lo creían hasta hace un par de años. No existen indicios de que el alemán de a pie, en los primeros cinco o seis años tras su derrota, albergara la menor duda de que había sido derrotado. Pensaría tal vez que la derrota fue injusta, o que se le había tratado con injusticia tras la derrota; y tendría derecho a su opinión, aunque hay otras opiniones que me parecen más sólidas. Pero en su mayoría, a los alemanes de a pie les habría parecido una pura insensatez negar la calamidad por la que sufrían. Estas personas no son las únicas entre las que el teórico puede lanzar una teoría aparentemente insensata. Pero son las únicas que se la creen, instantánea y unánimemente. Inventar la historia después de los hechos, e inventarla toda cambiada, puede resultar incluso extravagantemente poético y atractivo. Pero en la práctica política, estas inmensas ilusiones internacionales son muy peligrosas; y las nubes en las que vive este pueblo ya han roto otras veces a nuestro alrededor, no sólo en lluvia, sino en rayos y fuego caído del cielo.
III
De la impenitencia
Muy consciente de lo ofensivo que resulto y del rechazo que despierto, en este tiempo sentimental que posa de cínico, y en este país poético que posa de práctico, seguiré no obstante practicando en público una costumbre muy repulsiva: la de hacer distinciones, o distinguir entre cosas muy diferentes, incluso cuando se aceptan como iguales. No puedo conformarme con ser unionista o universalista o unitario. Una y otra vez he blasfemado contra la unicidad perfecta de la gimnasia y el magnesio, y he sacado distinciones imaginativas, ya fuesen ornitológicas o tecnológicas, entre halcones y serruchos. Pues en verdad creo que la única forma de decir algo definitivo de alguna cosa es definiéndola, y toda definición lo es por limitación y exclusión; y que la única forma de decir algo distinto es diciendo algo distinguible: distinguible de cualquier otra cosa. En resumen, creo que no sabemos qué decimos hasta saber qué no decimos.
En este momento, a juzgar por la tendencia general, por la vaga unanimidad que existe en grados muy diversos, y que consiste en opiniones más bien similares pero no iguales, diríamos sin duda que existe una ola universal de pacifismo, igual que en 1914 hubo una ola general de patriotismo. Y cuando digo pacifismo no quiero decir paz. Sé muy bien que es posible creer que el pacifismo es una amenaza directa contra la paz. Pero aquí no voy a debatir estas ideas políticas. Mi tesis presente está compuesta de materiales muy variados, y también de opiniones netamente diferentes. Ahora, sin importar lo que opinemos de esas opiniones, vistas como opiniones políticas de índole general, convendrá arrancar de ellas ciertas proposiciones realmente descabelladas, como arrancaríamos cizaña de un huerto. Ningún lado de una controversia cualquiera se beneficiará de la mera confusión ni del mero engaño; y menos, de la confusión de un engaño con otro, o de un engaño con una opinión defendible. Existen muchas formas de pacifismo que son opiniones muy defendibles, aunque yo personalmente estaría más dispuesto a atacarlas que a defenderlas. Existen infinidad de políticas de paz que puedo respetar profundamente; y algunas con las que estoy totalmente de acuerdo. Pero ha empezado a tomar forma en medio del caos alguna que otra idea compuesta simplemente de fragmentos de inanidades fijas y congeladas.
Ya he dicho que creo en marcar distinciones; me gusta ser, como se suele decir, bizantino. No creo en decir alegremente que seta sea más o menos lo mismo que hongo, incluso si tenemos hambre y nos apetece comer champiñones en el desayuno; ni creo en estar totalmente de acuerdo en que un rombo sea lo mismo que un romboide, para meterles prisa a los geómetras ocupados en unos planos para construir viviendas. Creo que la primera posición práctica resultará en que algunas personas se envenenen o algo peor; y la segunda, en que algunas casas irregulares caigan sobre hombres irregulares aunque, eso sí, prácticos. Y deseo señalar que no se puede perseguir una política de pacifismo, ni de nada, sin estar dispuesto a distinguir una idea de otra, y a saber de dónde proceden nuestras ideas, y con qué otras ideas entran en conflicto. Hay que erradicar de la mente las ideas más débiles o más descabelladas: es una práctica hortícola que se puede aplicar en cualquier tipo de huerto, incluso en el de la paz; incluso en un huerto donde sólo crezcan olivos, sin que lo mancille una sola hoja de laurel.
Por ejemplo, existe una loca hipótesis que ahora cuaja en muchas mentes, y que nada tiene que ver con ningún tipo de pacifismo, ni mucho menos de paz. Es la idea de que no luchar impediría que otro luchara, o que se llevara lo que quisiera sin luchar. Da por sentado que todo pacifista es una extraña mezcla de domador de leones e hipnotizador, que detendría las huestes invasoras con su mirada destellante, como el Viejo Marinero. El pacifista paralizaría al militarista en todas sus acciones, militantes y post-militantes. Esta idea carece en absoluto de sentido alguno. Es un revoltijo confuso de otras tradiciones más antiguas, todas ellas mucho más razonables y algunas totalmente acertadas. Algunas son antiguas actitudes del santo o el sabio ante cualquier tipo de infortunio; algunas son experimentos psicológicos más o menos místicos, adecuados en casos excepcionales; algunas son simples residuos de situaciones dramáticas o románticas, sacadas de novelas, obras de teatro o relatos. Muchas personas buenas han dicho que jamás necesitarían resistirse a la expoliación ni la invasión, o que no les importaría que fuese irresistible. Pero casi siempre pertenecían a uno de dos tipos, y pensaban solamente en una o dos verdades. En algunos casos, aquello significaba: «Mi mente para mí un reino es. La vida interior es tan honda y preciosa que no me importa quedarme sin nada, ni ser un proscrito, incluso un esclavo». En los otros casos significaba: «Sé que mi vengador vive. El juicio de este mundo puede empobrecerme o esclavizarme, pero mía será la justicia cuando apele a un tribunal más alto». Estas dos actitudes tienen un significado digno de todo respeto. Pero ninguno de estos dos tipos fue tan idiota como para pensar que no podría ser empobrecido ni esclavizado, simplemente por quedarse quieto como un poste sin resistirse a la expoliación o la esclavización. Ninguno fue tan tonto como para suponer que no existían en el mundo personas tan malas o resueltas o fanáticas o mecánicamente serviles que fuesen a hacerles nada desagradable, mientras ellos se conformaban con no hacer nada. El estoico afirmaba soportar el dolor con paciencia, pero jamás dijo que su paciencia impidiese que los demás le causaran dolor. El mártir soporta torturas para reafirmar su fe en la verdad, pero jamás afirmó que no creyera en la tortura. La vaga idea que ha ido tomando cuerpo en la mente moderna es muy diferente, y muy poco razonable. Personas que no tienen intención de abandonar la riqueza de su país, por no mencionar la suya propia, personas que insisten con razón en el bienestar para sus compatriotas, y normalmente para ellas mismos, parece que han concebido la extraña idea de que pueden conservar estas cosas en cualquier circunstancia imaginable, simplemente negándose a defenderlas. Parece que imaginan que podrían poner fin al reinado de la violencia y la soberbia, de manera instantánea y absoluta, simplemente no haciendo nada. Pues la verdad, no es fácil hacer algo no haciendo nada.