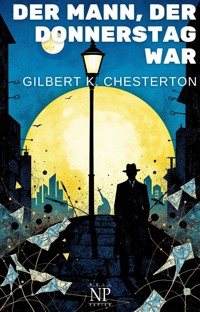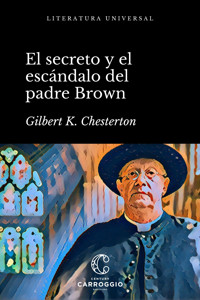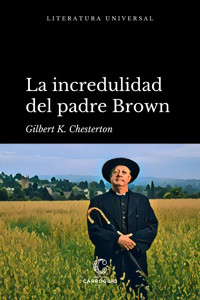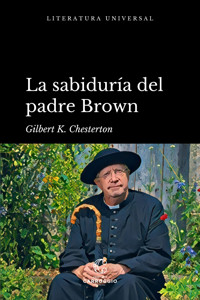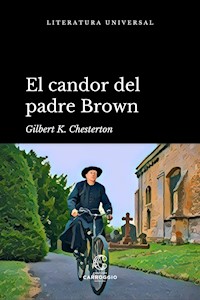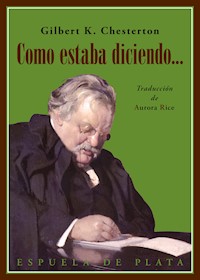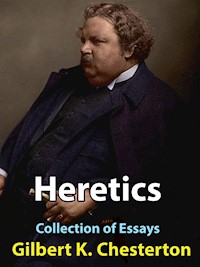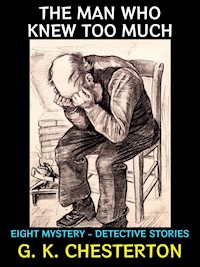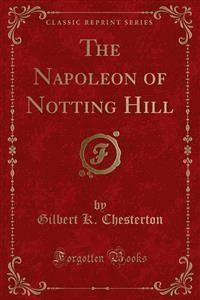Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En este número de Texturas se pueden encontrar textos de Gilbert K. Chesterto, Nina George, Camilo Ayala Ochoa, John W. Maxwell, Manuel Gil, Lincoln Michel, Rachel Noorda, Thad McIlroy, Íñigo García Ureta, Eva Losada Casanova y Alberto Cerezuela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portada interior
[1] La locura y los libros
[2] ‘La inteligencia artificial es bastante idiota’... o la IA en el sector del libro
Hiperedición y translectura
Edición y tecnología
La distopía de las revistas culturales
La extensión fluctuante de las novelas
[3] El discurso de la edición independiente
Hablemos del catálogo editorial
[4] Miguel Martínez-Lage
La autopublicación literaria, ¿es un buen camino para el escritor?
El sueño de la autoedición
Recomendaciones
Créditos
Últimos números www.tramaeditorial.es
La locura y los libros
Gilbert K. Chesterton
[1874-1936]
Existe un número considerable de testimonios que nos revelan un hecho sorprendente: al parecer, además de sus múltiples servicios, la biblioteca del Museo Británico hace también las veces de manicomio privado. Se trata de hombres y mujeres que en ese vasto palacio del conocimiento avanzan en silencio de un lado a otro mientras merodean en busca de sabiduría, topándose con algunos funcionarios; gente que en una época menos humanitaria habría estado gritando en un frenopático sobre un montón de paja. Se dice que no es inusual que la familia responsable de un lunático inofensivo lo envíe a la biblioteca del Museo Británico para que se entretenga con dinastías y filosofías, del mismo modo en que un niño enfermo se entretiene jugando con soldaditos.
Sea esto cierto o no en toda su extensión, lo que sí resulta indudable es que este grandioso templo de los pasatiempos tiene todo el aspecto de contener muchas tragedias, ya que, como se sabe, a menudo todo pasatiempo oculta una tragedia.
Allí van los amores marchitos,
los viejos amores con sus alas cansadas
y todos los años muertos
y todos los desastres
Por esa biblioteca corren figuras tan extrañas y deshumanizadas que podrían nacer y morir allí dentro sin ver nunca la luz del sol. Parecen un pueblo fabuloso y subterráneo, gnomos que habitan en una mina de sabiduría. Aunque sería apresurado e irracional decir que todo esto equivale a locura. El amor de un ratón de biblioteca por unos viejos pliegos mohosos puede resultar mucho más cuerdo que el de muchos poetas por el sol y el mar. El inexplicable apego de un veterano profesor por un viejo sombrero andrajoso puede ser un sentimiento mucho menos enfermizo que el de una alocada dama de sociedad que se muere por un vestido de Charles Frederick Worth. A menudo se nos olvida que los convencionalismos pueden ser también morbosos y poco convencionales.
Por supuesto, no hay una definición absoluta de la locura, excepto aquella que reza que cada uno de nosotros debe admitir que por locura se entiende el comportamiento excéntrico de otra persona. Por ende, es una exageración absurda aseverar que todos estamos locos, aunque lo cierto es que ninguno de nosotros está perfectamente cuerdo, así como también es verdad que ninguno está perfectamente sano. Si apareciera en el mundo un hombre perfectamente sano seguramente lo encerraríamos.
La terrible simplicidad con la que ese hombre observaría cada pequeño trastorno nuestro, nuestra malhumorada vanidad y nuestra maliciosa autojustificación; la inocencia elefantina con la que ignoraría nuestras pretensiones de civilización... esto lo convertiría en algo aún más decadente e inescrutable que un rayo o una bestia de presa. Bien pudiera haber sucedido que aquellos grandes profetas que se presentaron ante la humanidad para ser tildados de locos fueran en realidad personajes que deliraban presas de una cordura impotente.
En un gran número de ocasiones, al abrazar estos pasatiempos nuestros excéntricos lectores obedecen sin duda al más cuerdo de todos los impulsos humanos: aquel que nos obliga a poner nuestra confianza en la industria y en un objetivo definido. De seguro, los amigos y parientes de muchos viejos coleccionistas afirman que éstos enloquecen por los libros editados por la imprenta de los Elzevir, cuando en realidad son los libros de los Elzevir los que los mantienen cuerdos. Sin esos libros se dejarían llevar por la ociosidad y la hipocondría que trastornan el alma. Aunque, por fortuna, la transpuesta regularidad de sus anotaciones y recuentos siempre nos enseña algo, algo parecido al blandir del martillo del herrero o al trabajo de los caballos del arador: la antigua lección del sentido común de las cosas.
Y una vez que se ha tenido en cuenta ese sano regocijo, que a menudo se asocia con los trabajos más laboriosos e inútiles, queda el problema de la cordura de la erudición. Como todas las demás cosas amigas del hombre, los libros son capaces de convertirse en sus enemigos: son capaces de rebelarse y matar a su creador. El espectáculo de un hombre que, enfebrecido, delira por culpa de los misterios de un panfleto de papel barato que guarda en el bolsillo posee la misma irónica majestuosidad que la imagen de una persona a la que una locomotora hace pedazos.
Al hombre se le elogia incluso en la muerte; en cierto sentido muere por su propia mano. Esta diabólica cualidad existe también en los libros: la locura nos acecha en las tranquilas bibliotecas, pero la naturaleza y la esencia de esa locura sólo puede definirse hasta cierto punto.
Así, una descripción general de la locura podría encontrarse en la afirmación de que la enajenación privilegia el símbolo y no lo que éste representa. El ejemplo más obvio es el del maníaco religioso, al que el culto del cristianismo lleva a negar todas las nociones de integridad y misericordia que dicho cristianismo representa. Pero hay muchos otros ejemplos. El dinero, por ejemplo, es un símbolo; simboliza el vino y los caballos y las bellas vestimentas y las grandes casas, las grandes ciudades del mundo y la tranquila tienda de la ribera del río.
El avaro está loco porque prefiere el dinero a todas estas cosas: porque escoge el símbolo y no la realidad. Pero los libros también son un símbolo: simbolizan la impresión que el hombre tiene de la existencia, y así puede afirmarse que el hombre que ha llegado a preferir los libros a la vida está tan chiflado como el avaro. Sin duda, un libro es un objeto sagrado. En un libro, las mayores joyas quedan de verdad encerradas en el menor ataúd. Pero eso no altera el hecho de que la superstición comienza cuando el ataúd se valora más que las mismas joyas. Éste es el gran pecado de la idolatría, contra la cual la religión nos viene advirtiendo desde siempre.
En las mañanas del mundo los ídolos eran bastas figuras con formas de hombre y de bestia, pero en los siglos civilizados permanecen con formas aún más bajas que las de la bestia o el hombre: sobreviven en forma de libros y de cerámica azul y de grandes ollas. Está escrito que los dioses de los cristianos son el cuero, la porcelana y el peltre. En el fondo, la idolatría es siempre igual. La idolatría existe allá donde la cosa que originalmente nos dio la felicidad se convierte en algo más importante que la felicidad misma.
Así, la ebriedad puede parecernos un pasatiempo apasionante. Sin embargo, cuando de verdad comprendemos su realidad interna y psicológica, la ebriedad es también un ejemplo típico de idolatría. En esencia, la ebriedad comienza allá donde la única forma incidental de placer, que proviene de cierto artículo de consumo, se convierte en algo más importante aún que todo el vasto universo de los demás placeres naturales, que al final destruye. Omar Khayyam, al que por alguna inexplicable razón muchos consideran un poeta jovial y alentador, resume este efecto final y horrible de la bebida en una estrofa de incomparable ingenio y poder:
Y aunque el vino el sainete del infiel me jugara
y aunque me despojase de mi traje de honor
yo admiro siempre cómo el viñador comprara
tal merca por venderla la mitad menos cara.[1]
El persa era un poeta de una inmensa fantasía y fertilidad, pero toda la fuerza de su imaginación no puedo invocar, en este universo tan diverso, nada capaz de rivalizar con las atracciones de una sustancia roja particular que había sufrido una alteración química. Eso es la idolatría: escoger el bien secundario sobre el bien eterno que simboliza. Es el empleo de un ejemplo de bondad eterna para cuestionar la validez de otros mil ejemplos. Es esa elemental herejía matemática y moral que pretende hacernos creer que la parte es mayor que el todo.
En este sentido, la bibliomanía es capaz de convertirse en una especie de borrachera. Hay una clase de hombres que prefieren los libros a todo lo que se refiere en los libros: a los lugares encantadores, a las acciones heroicas, a los experimentos, a las aventuras, a la religión. Leen sobre estatuas divinas y no se avergüenzan de su propia fealdad; estudian los relatos de acciones sinceras y magnánimas y no se avergüenzan de sus propias vidas taimadas y autocomplacientes. Se han convertido en ciudadanos de un mundo irreal y, como un indio en su paraíso, persiguen a un fosco ciervo con lóbregos sabuesos. Y así es como se desata la locura.
Se pueden encontrar muchos grandes eruditos en el limbo de los avaros y los borrachos, que es el limbo de los idólatras. Como en casi todo asunto ético, aquí la dificultad no surge tanto de exhibir tendencias viciosas como de carecer de virtudes fundamentales. Las posibilidades de enajenación mental que existen en la literatura se deben no tanto a un amor por los libros como a una indiferencia por la vida, por los sentimientos y por todo lo que los libros documentan.
En un estado ideal, los caballeros que estuvieran inmersos en cálculos y descubrimientos abstrusos se verían obligados por una ley del Parlamento a hablar durante cuarenta y cinco minutos con un mozo de establo o un ama de llaves, y a cruzar el parque de Hampstead Heath en burro. Serían examinados por el Estado, pero no sobre Griego Clásico o Historia Antigua –algo que sin duda les complacería y donde se comportarían con la misma seguridad que los niños al jugar al escondite. No, su examen versaría sobre la jerga cockney, o sobre los colores que lucen los distintos autobuses. Se les purgaría de todas aquellas tendencias que en ocasiones han provocado la locura: se les enseñaría a convertirse en hombres de mundo, lo que no es sino un paso adelante en el camino de convertirse en hombres del Universo.
Traducción de Íñigo García Ureta
SUSCRÍBETE A TEXTURAS
[1] En versión de Joaquin V. González. (Rubáiyát. Barcelona, Obelisco, 2015.)
‘La inteligencia artificial es bastante idiota’... o la IA en el sector del libro
Nina George
Presidenta del Consejo Europeo de Escritores
Inteligencia artificial (en adelante IA), bello y espantoso fantasma: en 1968, Stanley Kubrick la llevó al cine por primera vez. HAL, el computador neurótico de la nave espacial Discovery en viaje hacia Júpiter en 2001, Una odisea en el espacio, está altamente cualificado, es superior a las personas en cuanto a rendimiento en el cálculo y es capaz de tener conciencia. Por miedo a ser desconectado, HAL masacra a la tripulación de la Discovery. Hasta que es desactivado de manera manual, y su «espíritu» se infantiliza y se encoge hasta convertirse en un organismo infantil, útil e inofensivo como un ábaco.
La buena noticia es que tardará en haber un HAL. Ni Siri ni Alexa planean juntas la extinción nocturna de la Humanidad solo porque a una le ataque la memoria RAM que la gente le pregunte por el sentido de la vida y a la otra tener que tocar música ratonera de plataformas de streaming cuyos ingresos para los músicos están por debajo de lo inmoral. Tampoco es previsible que un escritor mecánico bajo en honorarios vaya a escupir pronto un best-seller tras otro, después de que las últimas lectoras que queden lo hayan alimentado en una editorial mundial central con las palabras clave más prometedoras que, gracias al seguimiento de costumbres lectoras del lector Tolino, se adapten individualmente a la perfección a cada una de ellas.
Y eso, aunque el GPT-3 de OpenAI/Microsoft haga como si pronto fuera a poder hacerlo. Sin embargo, en diversas pruebas de ese monstruo automático de texto y comunicación ocurrieron cosas curiosas: en conversaciones simuladas sobre el Holocausto, los negros o las mujeres, el GPT-3 produjo comentarios sexistas, racistas y antisemitas, y en una «conversación terapéutica» simulada con una paciente depresiva la máquina de IA le aconsejó suicidarse.
Pero empecemos por el principio. HAL es lo que se llamaría «Inteligencia Artificial fuerte», con el máximo nivel de inteligencia emocional (IE), equiparable con un «humanoide», como en la película Soy tu hombre de Maria Schrader. Sin embargo, la IA que se emplea en todo el mundo es exclusivamente «IA débil», con una IE igual de débil. La IA débil solo puede centrarse en un terreno, y se emplea por ejemplo en sistemas de navegación, reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, propuestas de corrección en búsquedas web, teletipos bursátiles, noticias meteorológicas, descripciones de productos; en informaciones de mantenimiento de aparatos (el parpadeo del descalcificador de las cafeteras, o el del ordenador de a bordo del coche, que enciende una taza como si dijera: «Cariño, llevas demasiado tiempo conduciendo, haz una pausa»). La IA débil simula lo que nosotros malinterpretamos como inteligencia humana: capacidad de decisión, conocimiento, empatía, o incluso conciencia, carácter.
En principio, miramos la IA como ingenuos novicios: Joseph Weizenbaum constató a finales de los setenta que proyectamos en ella, sobre todo la que «habla» con nosotros de manera reactiva, una inteligencia, una esencialidad. Quien haya experimentado en los años noventa con los tamagotchis –mascotas artificiales que «morían» si no se las «cuidaba»– puede imaginar lo que es una profunda vinculación emocional con un producto. Más de uno sentiría la pérdida de su Smartphone al menos como una amputación, si no incluso «pérdida de la vida».
La expresión «efecto tamagotchi» denomina la «inteligencia emocional» que se atribuye a un producto técnico o programa, o a lo «bien» que simula empatía, sentimiento, intuición, y a lo bien que nos conecta emocionalmente al ábaco.
Esta aproximación interdisciplinar a la pregunta ¿Qué tal calcula la IA, por una parte, y cuán alto es su factor emocional, como para ser respetado (léase: comprado) por los humanos?, se ubica en un ámbito intermedio entre las ciencias computacionales y la psicología, y forma parte del desarrollo de todos los productos de IA. Objetivo: reconocer las emociones humanas (y explotarlas y aprovecharlas). Los coches con IA e IE medianamente alta reconocen lo agresivo que es su conductor y adaptan sus sistemas de asistencia. Lo siguiente a lo que podemos prepararnos es a que los aparatos elaboren perfiles emocionales, basados en el reconocimiento de mímica mediante cámaras, el análisis de sentimientos basado en el lenguaje y los textos y las constantes vitales (pulso, temperatura corporal), para adaptar manipulativamente el entorno mediante la regulación de la luz y la temperatura, simulaciones sonoras o la advertencia de que leas un buen libro con un factor 6 de apaciguamiento... Que tales perfiles sentimentales pueden ser también útiles a regímenes dictatoriales figura en otro libro, por ejemplo de Yuval Harari.
La IA débil está presente en el ámbito textual desde los primeros pasos de su evolución, en los años sesenta, pero sigue siendo bastante tonta: solo puede o traducir, o analizar, o escribir. Aquí nos movemos en los campos del Natural Language Processing (procesamiento del lenguaje natural, NLP), es decir escritura, traducción y análisis de textos, y Natural Language Understanding (comprensión del lenguaje natural, NLU), para por ejemplo transformar texto en lenguaje y viceversa, como ocurre en los divertidos subtítulos automáticos de Zoom, que parecen borrachos, o en las «conversaciones de cliente» de las salas de espera de las líneas de atención al cliente («por favor, diga: Uno» –«Uan» – «No le he entendido» – «¡Mierda! » – «Le pasamos con uno de nuestros agentes»).
La propia IA que escribe no sabe leer. Ni siquiera entiende de qué trata un texto, porque las palabras se han transformado en fórmulas. Así que la IA dedicada al análisis o traducción de textos fracasa ante la ironía o los juegos de palabras y ante la emoción, a no ser que tenga integrada una Sentiment Detection, un «reconocimiento de ánimo». Esta es la capacidad de reconocer conceptos connotados de manera negativa o positiva, como «hermoso» o «muerto», y tendrá dificultades cuando la frase «estaba tan hermosamente muerto» aparezca en una novela policíaca de Tatjana Kruse. O tropezará cuando en un policíaco de Baviera se diga: «Me alojé en Bad Tölz» (el balneario de Tölz). Bad significa «malo» en inglés, y hace que un decodificador de sentimientos entrenado en inglés valore Tölz como algo muy, muy, muy malo.
Por otra parte, las listas de palabras para detección de sentimientos son elaboradas –aún– por lingüistas, que dotan a esos conceptos de calificaciones, por ejemplo extremadamente negativo (-3) o extremadamente positivo (+3), o les asignan «n-gramas», es decir, determinadas sucesiones de palabras que se valoran como buenas o malas. También esto tiene pegas, porque en la selección desaparecen los signos ortotipográficos. Así, «vamos a cocinar, abuelo», se convierte en «vamos a cocinar abuelo».
En el terreno de la investigación, la clasificación ambiental o la acumulación de conceptos pueden sacar a la luz cosas ilustrativas; así por ejemplo, un análisis semántico de las canciones n.º 1 en EE. UU. desde 1958 pone de manifiesto que los textos se han vuelto cada vez más tristes, más profanos, más agresivos. Las palabras más frecuentes en 2019 fueron like, yeah, niggas, bitches, lil bitch, love, need, fuck. En los Países Bajos, se emplearon detectores semánticos para averiguar cómo habla la gente de los libros de mujeres y cómo habla de los de hombres. Las obras de hombres se discutían desde puntos de vista literarios, las de mujeres desde el punto de vista de haber sido escritas por una mujer. El Ngram-Viewer von Google analiza millones de obras escaneadas ilegalmente y sabe que la palabra hate (odio) aparece desde el año 2001 con más frecuencia que nunca desde 1800, y en las obras alemanas «libertad» aparecía en torno a 1850 con más frecuencia que hoy.
Pero hablemos de la corrección ortográfica, que representa un simple instrumento de análisis textual y compara palabras con el diccionario interno del que dispone, como hacen Microsoft Word o Apple Mail. Al enviarle un correo, convirtió a mi colega Ferdinand von Schirach en un audaz «Ferdinand von Schnarch» [ronquido, en alemán]. Su respuesta automática me dio las gracias con un «solo leemos correos los lunes». Mi colega Astrid discute con la ignorante lingüista computacional de su «Papyrus»; el programa de revisión de estilo calificaba constantemente de «lenguaje demasiado sencillo» citas textuales provenientes de poemas de Rilke, obras de Goethe o traducciones de Shakespeare.
A Google Translate, empleado a diario por quinientos millones de personas, no le llama la atención producir clichés sexistas. La Universidad de Porto Alegre, en Brasil, ha hecho que con él una traducción automática al inglés de simples frases con denominaciones profesionales escritas en lenguas que poseen neutralidad de género, como el húngaro, el turco, el japonés y el chino, lenguas que se las arreglan sin pronombres personales específicos de género, como «ella» o «él», para saber qué hace con ellas el traductor web y a quién asigna oficios y condiciones. Conclusión: ingenieros, médicos o profesores son hombres, peluqueros o enfermeros son mujeres. Así de reaccionario. Con el mismo estilo de los años cincuenta se atribuían los adjetivos: Google declaraba que valeroso, cruel o exitoso eran adjetivos masculinos, mientras asociaba atractivo, tímido o amistoso con las mujeres.
¿Por qué? El sistema de aprendizaje del traductor de Google se alimentó hasta 2018 de ejemplos tomados de la Biblia, instrucciones de uso, Wikipedia (escritos en un 90 % por hombres, y con tema y personalidades masculinas en su centro), o textos de la ONU o la Comisión Europea. Y en esas muestras de aprendizaje aparece un número significativamente mayor de hombres que de mujeres.
Tales modelos tomados del ayer conducen a que la IA reproduzca en el ámbito textual estereotipos de la Edad de Piedra y presente tendencias racistas, o cuando, como el bot Tay de Twitter, «aprende» en foros o comentarios de Facebook, emplee fórmulas fascistas, antisemitas y misóginas. En fin, no hablemos de lo que esto nos dice del tono reinante en la Red, esa antigua utopía de conocimiento, comprensión y sabiduría.
La IA textual débil es tan buena como lo sean los modelos con los que se le «entrena». Para «mejorar» la calidad de los programas y productos, para aprender actualidad, cambios en el sistema de valores, conceptos matizados, palabras clave en los debates, para llegar a ser tan diversa como la sociedad, hay algo que tiene que quedar claro: necesitará textos profesionales, buenos, contemporáneos. De profesionales como las autoras y autores de libros, o brillantes obras periodísticas. Nos necesitará... para volvernos superfluos, se podría decir, siendo pesimista. O realista.
Necesita nuestros espíritus libres como mina. A eso se le llama Text and Data Mining (TDM), que, además de una ayuda aceptable y una bendición para la ciencia y la investigación, es muy relevante para las empresas. En todo el mundo, Oracle, Alibaba, Google, Microsoft, OpenAI, Nvidia y Amazon trabajan en generadores de textos y traducción automática. Y los bancos de datos para su formación no son, en el mejor de los casos, el primer libro de Moisés, sino libros y textos actuales de gentes como nosotros, autoras y autores profesionales, o personas privadas. Todo lo que la gente teclea en la web puede ser utilizado. Y no solo para machacar un texto de IA, sino para buceadores en Opinion Mining (extractores de opinión) que las empresas o los partidos políticos emplean para rastrear el canon de opinión de la web. Si emergen conceptos con connotación negativa en torno al aceite de palma, Nutella o Kitkat saben que pronto habrá una tormenta de mierda, y desarrollan contraestrategias. Cuando los partidos saben que su candidato no es tan guay, llaman a sus Spin-Doctors para que ideen una contracampaña.
¿Qué brota de ese oro de los datos? Read-O, por ejemplo, una Start-Up de Frankfurt cuya IA promovida con recursos públicos resume, según sus propias declaraciones, «millones de recensiones para los usuarios de libros». A partir de esos análisis se construyó una aplicación de recomendación de libros en la que se puede ajustar pulsando botoncitos cómo de dramático, emocionante o serio tiene que ser un texto, y produce una recomendación «individualizada». Ahora se buscan socios en el sector, así que el dinero seguirá corriendo.
Naturalmente, esto es muy creativo, pero como titular de derechos de autor tengo que apuntar una nimiedad: ¿saben los autores de los veinte millones de recensiones que su trabajo (sí, maldita sea, también ensartar recensiones es un trabajo) es utilizado y trasladado a una instalación con valor monetario? ¿Qué recensiones son esas: en foros, en Amazon, en las páginas de las editoriales, en productos de prensa? ¿En qué letra pequeña de las condiciones generales de contratación de los portales o servidores de blogs o contratos figura que se practica minería de textos, y en qué parte quizá de la página 17 de las condiciones de contratación de las apps, que ninguno de nosotros lee nunca y acepta con un clic?
¿Y qué pasa con el sector del libro... dónde se aplican las app de IA basadas en textos? Por ejemplo en una herramienta de resumen, para que una sobrecargada experta en marketing no se vea obligada a leer la novela que tiene que publicitar. O compilando palabras clave, como hacen en las grandes editoriales para los adelantos o resúmenes de los diseñadores de portadas. Qué práctico.
Otros programas, como Scriptbook o QualiFiction son softwares de análisis que pretenden predecir la probabilidad de que un guion o una novela sea un best-seller. Los parámetros de valoración son «diccionarios» con valoración semántica de conceptos o frases, y la «curva emocional» de la novela.
Ignoro si se ha pedido permiso a los autores o a las editoriales cuyos libros han sido empleados para entrenar los datos, o si participan económicamente en el flujo de dinero que las empresas se apuntaron. Sospecho que no, porque entre las aspiradoras de oro de la TDM impera el lema: «Si puedo leerlo, puedo explotarlo». Esto parece comprensible: así trabajaban los estudiosos hasta que se inventaron los diagnósticos digitales de textos. Leían, citaban, resumían, desprendían. Asegurados de manera legal por el derecho de cita. Pero, si esto se hace a gran escala y conduce a lucrativos modelos de negocio, y la TDM se convierte en extracción gratuita de oro para productos de IA, veo la necesidad de una nueva ética y una afinación legal, que no deje a los autores de los datos en peor posición jurídica que a los que explotan y hacen el agosto con su trabajo. Trabajo en eso, al menos a escala europea.
Sin embargo, el 7 de junio de 2021, al trazar los límites de la TDM en el derecho de propiedad intelectual sin derecho a remuneración y sin derecho a consentimiento, el legislador alemán abrió la puerta a aquellos intermediarios, y sus auxiliares científicos de los institutos de investigación, que se sirven de libros y obras de prensa para crear productos competitivos que imitan y en parte sustituyen las obras de las autoras y autores humanos. Solo queda exceptuado de eso quien integra en su obra un opt-out de lectura mecánica. Ya, ¿y cómo hacemos eso los autores y autoras en nuestros e-books? ¿Lo tienen previsto las editoriales? ¿O les parece estupendo y venden muy a gusto sus «juegos de datos»? Quién sabe: ahora mismo, ya se está empleando a traductoras y traductores como post editor, es decir, como lectores que planchan el texto que DeepL ha traducido rápido, pero por desgracia no bien; por ejemplo en textos legales, como hace alguna dudosa pequeña editorial, y hace poco también la editorial Springer Nature.
Es hora de plantearse si habrá que desarrollar una etiqueta de «human translated» para los libros. Y, algún día lejano, una etiqueta de advertencia de «policiaca escrita mediante IA», o el sello de calidad Human Written. A mí al menos me gustaría saber si la IA me pone encima de la mesa una historia que ha refundido y en la que no aporta ni una sola idea nueva, o es una persona la que, partiendo de una motivación intrínseca, bien a salvo de cálculos, tiene algo insólito, inaudito que decir.
Traducción de Carlos Fortea
SUSCRÍBETE A TEXTURAS
Artículo aparecido en la web de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE)