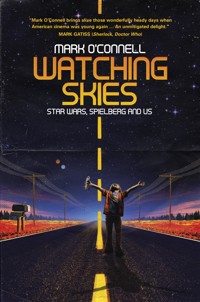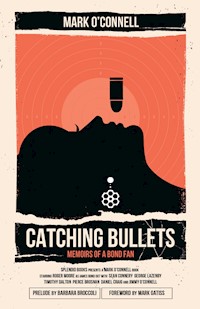9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Este libro pinta un vívido retrato de un movimiento internacional impulsado por ideas y prácticas extrañas y frecuentemente inquietantes, pero cuya obsesión por trascender las limitaciones humanas puede verse como una especie de microcosmos cultural, una intensificación radical de nuestra fe más amplia en el poder de la tecnología como motor del progreso humano. Es un estudio de carácter de la excentricidad humana y una meditación sobre el deseo inmemorial de trascender los hechos básicos de nuestra existencia animal, un deseo tan primordial como las religiones más antiguas, una historia tan antigua como los primeros textos literarios.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
A Amy y Mike, por todo
«Ahí está la clave de la tecnología.
Por una parte, despierta un apetito de inmortalidad;
por otra, amenaza con la extinción universal.
La tecnología es lujuria privada
de naturaleza».
DON DELILLO,
Ruido de fondo
01
Fallo del sistema
Todas las historias tienen su comienzo en nuestro final: las inventamos porque morimos. Siempre que hemos contado historias, estas han versado en torno al deseo de escapar de nuestro cuerpo humano, de convertirnos en algo más que los animales que somos. En nuestra narrativa escrita más antigua encontramos al rey sumerio Gilgamesh, quien, afligido por la muerte de un amigo y negándose a aceptar que a él le aguarda el mismo destino, viaja al otro extremo del mundo en busca de una cura para la mortalidad. Por decirlo en pocas palabras: no le valió de nada. Más tarde nos encontramos con la madre de Aquiles sumergiendo a este en las aguas del Estigia en un intento de hacerlo invulnerable. Como todo el mundo sabe, tampoco eso funcionó.
Véase también: Dédalo, alas improvisadas.
Véase también: Prometeo, fuego divino robado.
Nosotros, los humanos, existimos en los escombros de un imaginado esplendor. Se suponía que no debía ser así: se suponía que no teníamos que ser débiles, sentir vergüenza, sufrir, morir. Siempre nos hemos tenido en más alta estima. Todo el tinglado —Edén, serpiente, fruta, destierro— fue solo un error fatal, un fallo del sistema. Llegamos a ser lo que somos en virtud de una Caída, de un castigo. Esta es al menos una versión de la historia: la historia cristiana, la historia occidental, cuyo propósito, hasta cierto punto, es explicarnos a nosotros mismos, explicar el porqué de esta mala pasada, de esta nuestra naturaleza antinatural.
«Un hombre —escribió Emerson— es un dios en ruinas».
La religión, más o menos, surge de esos divinos escombros. Y también la ciencia —esa medio hermana distanciada de la religión— apunta a tales insatisfacciones animales. En La condición humana, escrita después de que los soviéticos lanzaran el primer satélite espacial, Hannah Arendt reflexionaba sobre la sensación de euforia derivada de escapar a lo que un artículo periodístico denominaba «el encarcelamiento de los hombres en la tierra». Ese mismo anhelo de escapar, escribía, se manifestaba en el intento de crear seres humanos superiores a partir de manipulaciones de germoplasma en el laboratorio a fin de extender la esperanza de vida natural mucho más allá de sus límites actuales. «Este hombre futuro —escribía Arendt—, que los científicos nos dicen que producirán en un plazo máximo de cien años, parece estar poseído por una cierta rebelión contra la existencia humana tal como se le ha dado, un don surgido de la nada (en términos laicos) que él desea intercambiar, por así decirlo, por algo que haya hecho él mismo».
Una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado: esta es una forma tan buena como cualquier otra de intentar resumir todo lo que sigue, de describir lo que motiva a las personas que he conocido al escribir este libro. En términos generales, esas personas se identifican con el movimiento que se ha dado en llamar transhumanismo, un movimiento basado en la convicción de que podemos y debemos utilizar la tecnología para controlar la futura evolución de nuestra especie. Ellos creen que podemos y debemos erradicar el envejecimiento como causa de muerte; que podemos y debemos utilizar la tecnología para aumentar[1] nuestro cuerpo y nuestra mente; que podemos y debemos fusionarnos con las máquinas para reconfigurarnos, finalmente, a imagen y semejanza de nuestros más elevados ideales. Esas personas desean intercambiar lo que se nos ha dado, el don, por algo mejor, por algo hecho por el hombre. ¿Funcionará? Eso aún está por ver.
Yo no soy transhumanista. Probablemente eso ya resulte evidente incluso en esta temprana etapa del viaje. Pero mi fascinación por el movimiento, por sus ideas y objetivos, surge de una simpatía básica hacia su premisa: que la existencia humana, tal como se nos ha dado, constituye un sistema subóptimo.
Eso es algo que he creído siempre de una forma más o menos abstracta; pero cuando nació mi hijo empecé a sentirlo a nivel visceral. La primera vez que lo cogí en brazos, hace ahora tres años, me sentí abrumado por la fragilidad de su cuerpecito; un cuerpecito que acababa de emerger, berreando, tembloroso y todo manchado de sangre, del cuerpo no menos tembloroso de su madre, que había requerido muchas horas de frenético sufrimiento y esfuerzo para traerlo al mundo. Con dolor darás a luz a los hijos. No pude evitar pensar que debería haber un sistema mejor. No pude evitar pensar que en esta etapa tardía en la que vivimos deberíamos haber superado ya todo eso.
Hay algo que uno no debería hacer nunca cuando es padre primerizo y permanece sentado lleno de inquietud en una silla de cuero sintético en la sección de maternidad al lado de su bebé, que duerme, y la madre de este, que también duerme: no debería leer el periódico. Yo lo hice, y tuve que lamentarlo. Allí sentado, en el pabellón posnatal del Hospital Nacional de Maternidad de Dublín, mientras pasaba las páginas del Irish Times con creciente horror explorando un auténtico catálogo de la perversidad humana —de masacres y violaciones, de crueldades casuales y sistémicas: fragmentarios partes de guerra de un mundo caído—, no pude por menos que preguntarme si era prudente traer un niño a este caos, a esta especie (me parece recordar que en ese momento tenía un ligero catarro, lo cual sin duda no debió de ayudar en nada).
Entre sus muchas otras consecuencias, ser padre te obliga a pensar en la naturaleza del problema; que es, en muchos sentidos, el problema de la naturaleza. Junto con todos los demás horrores y perversidades del contexto humano en general, las realidades del envejecimiento, la enfermedad y la mortalidad se vuelven repentinamente ineludibles. O al menos eso fue lo que me ocurrió a mí. Y también a mi esposa, cuya existencia estuvo en aquellos primeros meses mucho más imbricada con la de nuestro hijo, y que por entonces me dijo algo que no olvidaré nunca: «Si hubiera sabido cuánto iba a quererlo —afirmó—, no sé si lo habría tenido». La clave es la fragilidad, la vulnerabilidad; esa enfermedad, esa dudosa convalecencia a la que, a falta de un término mejor, denominamos la «condición humana». Condición que es más bien afección; esto es, una enfermedad o problema médico.
Porque polvo eres, y al polvo volverás.
Retrospectivamente, parece algo más que una mera coincidencia que ese fuera el periodo en el que me obsesioné con una idea con la que me había tropezado cerca de una década antes, y que ahora estaba empezando a consumir mis pensamientos: la idea de que esa condición podría no ser nuestro destino ineludible; que, como la miopía o la viruela, podría enmendarse mediante la intervención del ingenio humano. Es decir, que me obsesioné por la misma razón por la que siempre me había obsesionado la historia de la Caída y el concepto del pecado original: porque expresaba algo profundamente cierto sobre la extrema rareza del ser humano, nuestra incapacidad para aceptarnos, nuestra capacidad de creer que podríamos ser redimidos de nuestra naturaleza.
Al comienzo de la búsqueda desencadenada por esa obsesión —una búsqueda que en ese momento todavía tenía que llevarme más allá de Internet, a lo que denominamos ingenuamente el «mundo real»—, me tropecé con un texto extraño y provocativo titulado «Carta a la Madre Naturaleza». Era, como su nombre sugería, una especie de manifiesto epistolar dirigido a la figura antropomórfica a la que, por mor de la claridad, a menudo se le atribuye la creación y la gestión del mundo natural. El texto, escrito inicialmente en un tono de leve agresión pasiva, empezaba dando gracias a la Madre Naturaleza por su labor mayoritariamente cabal en lo que ha sido hasta ahora el proyecto de la humanidad, por elevarnos de simples productos químicos capaces de autorreplicarse a mamíferos dotados de billones de células con capacidad de autoconocimiento y empatía. Luego la carta entraba con la mayor soltura en modo J’accuse total, describiendo brevemente algunas de las chapuzas más evidentes en el funcionamiento del Homo sapiens: la vulnerabilidad a las enfermedades, las lesiones y la muerte, por ejemplo, o la capacidad de funcionar únicamente en determinadas condiciones medioambientales extremadamente circunscritas, los límites de la memoria o el notoriamente pobre control de los impulsos.
A continuación, el autor —que se dirigía a la Madre Naturaleza como la voz colectiva de su «ambiciosa descendencia humana»— proponía un total de siete enmiendas a la «Constitución humana». Ya no consentiríamos vivir bajo la tiranía del envejecimiento y de la muerte, sino que utilizaríamos las herramientas de la biotecnología para «dotarnos de una vitalidad duradera y eliminar nuestra fecha de caducidad». Aumentaríamos nuestros poderes de percepción y cognición a través de una serie de mejoras tecnológicas de nuestros órganos sensoriales y nuestras capacidades neuronales. Ya no aceptaríamos sumisos ser meros productos de la ciega evolución; por el contrario, «aspiraríamos a la elección completa de la forma y función corporales, refinando y aumentando nuestras habilidades físicas e intelectuales más allá de las de cualquier humano en la historia». Y tampoco nos contentaríamos con limitar nuestras capacidades físicas, intelectuales y emocionales por permanecer confinados a formas biológicas basadas en el carbono.
Esta «Carta a la Madre Naturaleza» era la declaración más clara y provocativa de los principios transhumanistas que había encontrado nunca, y su ingeniosa forma epistolar reflejaba algo crucial que hacía que el movimiento me resultara tan extraño y convincente: era directa y audaz, y llevaba el proyecto del humanismo ilustrado a extremos tan radicales que amenazaba con eliminarlo por completo. Sentí que aquella iniciativa desprendía toda ella un cierto tufillo de locura; pero era una locura que revelaba algo fundamental acerca de lo que concebíamos como razón. Supe que la carta era obra de un hombre que respondía al nombre —temáticamente coherente— de Max More: un filósofo educado en Oxford que resultaría ser una de las figuras centrales del movimiento transhumanista.
Descubrí que no había ninguna versión aceptada o canónica de este movimiento; pero cuanto más leía sobre él y mejor comprendía las opiniones de sus seguidores, más entendía que se apoyaba en una visión mecanicista de la vida humana: la visión de que los seres humanos éramos mecanismos, y de que nuestro deber y nuestro destino era convertirnos en mejores versiones de dichos mecanismos: más eficientes, más potentes, más útiles.
Yo deseaba saber qué implicaba concebirte a ti mismo, y de modo más general, concebir tu especie, en aquellos términos tan instrumentales. Y quería saber también otras cosas más concretas. Quería saber, por ejemplo, cómo podías llegar a convertirte en un cíborg. Quería saber cómo podías transferir tu mente a un ordenador o algún otro hardware con el objetivo de existir eternamente en forma de código. Quería saber qué implicaba concebirte a ti mismo como ni más ni menos que un complejo patrón de información, ni más ni menos que un código. Quería saber qué podían revelarnos los robots acerca de nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro propio cuerpo. Quería saber cuán probable era que la inteligencia artificial redimiera o aniquilara a nuestra especie. Quería saber qué se sentía al tener la fe suficiente en la tecnología para permitirte creer en la perspectiva de tu propia inmortalidad. Quería aprender qué significaba ser una máquina, o concebirte a ti mismo como tal.
Y puedo asegurar al lector que en el camino obtuve algunas respuestas a estas preguntas; pero al investigar qué implicaba ser una máquina, debo decirle que también terminé estando mucho más confundido de lo que ya estaba con respecto a lo que implicaba ser un humano. En consecuencia, debo advertir a aquellos que prefieran centrarse sobre todo en los objetivos que este libro es una investigación de esa confusión tanto como un análisis de aquel aprendizaje.
Una definición general: el transhumanismo es un movimiento de liberación que defiende nada menos que una emancipación total de la propia biología. Hay otra forma de verlo, una interpretación paralela y opuesta, que es que esa aparente liberación en realidad representaría nada menos que una esclavitud total y definitiva a la tecnología. Tendremos en cuenta ambas caras de esta dicotomía a medida que avancemos.
Pese al extremismo de los objetivos del transhumanismo —como, por ejemplo, la convergencia de carne y tecnología o la posibilidad de transferir mentes a máquinas—, me parece que la mencionada dicotomía expresa algo fundamental sobre la época concreta en la que nos encontramos, y en la que regularmente se nos pide que consideremos cómo la tecnología está cambiándolo todo para bien, que reconozcamos hasta qué punto una aplicación, plataforma o dispositivo concreto está haciendo del mundo un lugar mejor. Si tenemos esperanza en el futuro —si pensamos que tenemos algo parecido a un futuro—, este se basa en gran parte en lo que podamos lograr mediante nuestras máquinas. En ese sentido, el transhumanismo es una intensificación de una tendencia ya implícita en gran parte de lo que entendemos por cultura dominante, en lo que, asimismo, dando un paso más, podemos llamar capitalismo.
Y, sin embargo, el hecho ineludible en este mencionado momento de la historia es que nosotros, y estas máquinas nuestras, estamos protagonizando un vasto proyecto de aniquilación, una destrucción sin precedentes del mundo que hemos llegado a considerar nuestro. Nos dicen que el planeta está entrando en una sexta extinción masiva: otra Caída, otra expulsión. Parece muy tarde, en este mundo desmembrado, para hablar de futuro.
Una de las cosas que me atrajeron hacia este movimiento fue, pues, la paradójica fuerza de su anacronismo. A pesar de que el transhumanismo se presentaba como resueltamente centrado en una visión de un mundo futuro, a mí me parecía casi nostálgicamente evocador de un pasado humano en el que el optimismo radical parecía ser una postura viable de cara al porvenir. En su forma de mirar adelante, el transhumanismo parecía, de algún modo, estar siempre mirando atrás.
Cuantas más cosas sabía del transhumanismo, más consciente era de que, pese a su aparente extremismo y rareza, el movimiento estaba ejerciendo una cierta presión transformadora en la cultura de Silicon Valley, y, por ende, en el imaginario cultural de la tecnología en general. La influencia del transhumanismo parecía perceptible en la fanática dedicación de muchos emprendedores tecnológicos al ideal de la prolongación radical de la vida, patente, por ejemplo, en el hecho de que el cofundador de PayPal e inversor de Facebook Peter Thiel financiara varios proyectos de prolongación de la vida, o en la creación por parte de Google de su filial de biotecnología, Calico, orientada a generar soluciones al problema del envejecimiento humano. La influencia del movimiento también era perceptible en las advertencias cada vez más vehementes de Elon Musk, Bill Gates y Stephen Hawking sobre la posibilidad de que nuestra especie fuera aniquilada por una superinteligencia artificial, por no hablar del nombramiento de Ray Kurzweil, el sumo sacerdote de la «singularidad tecnológica», como director de ingeniería de Google. También veía la impronta del transhumanismo en afirmaciones como la del director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, que sugería: «Con el tiempo tendrás un implante que, con solo pensar en un hecho, te dirá la respuesta». Aquellos hombres —al fin y al cabo, eran, casi todos, hombres— hablaban todos ellos de un futuro en el que los humanos se fusionarían con las máquinas. Hablaban, cada uno a su manera, de un futuro poshumano: un futuro en el que el tecnocapitalismo sobreviviría a sus propios inventores, hallando nuevas formas de autoperpetuarse para cumplir su promesa.
No mucho después de leer la «Carta a la Madre Naturaleza» de Max More me tropecé con una película colgada en YouTube y titulada Tecnocalipsis, un documental sobre el transhumanismo realizado en 2006 por un cineasta belga llamado Frank Theys y uno de los pocos filmes que he podido encontrar sobre el movimiento. Hacia la mitad de la película hay una breve secuencia en la que aparece un joven rubio y con gafas, vestido completamente de negro, que, a solas en una habitación, realiza un extraño ritual. La escena está tenuemente iluminada y grabada con lo que parece ser una cámara web, por lo que resulta difícil saber exactamente dónde estamos. Parece un dormitorio, pero al fondo se ven varios ordenadores en un escritorio, por lo que también podría ser perfectamente una oficina. Los ordenadores, con sus torres de color beis y sus achaparrados monitores cuboides, parecen datar el filme hacia comienzos de este siglo. Sobre ese telón de fondo, el joven aparece de pie frente a nosotros, con los dos brazos levantados por encima de la cabeza en un gesto extrañamente hierático. Con un cadencioso acento escandinavo que presta a su voz cierta cualidad mecánica, empieza a hablar:
—Los datos, el código, las comunicaciones —salmodia—. Por los siglos de los siglos, amén.
Mientras realiza estas invocaciones, mueve los brazos hacia abajo, y luego hacia los lados, antes de juntar las manos sobre el pecho. Luego recorre toda la estancia, dedicando un gesto de bendición esotérica a los cuatro puntos cardinales, pronunciando en cada una de esas posiciones el sagrado nombre de un profeta de la era informática: Alan Turing, John von Neumann, Charles Babbage y Ada Lovelace. Luego aquel joven de aspecto sacerdotal se queda absolutamente inmóvil, con los brazos extendidos en una postura cruciforme.
—A mi alrededor refulgen los bits —proclama—, y los bytes residen en mí. Los datos, el código, las comunicaciones. Por los siglos de los siglos, amén.
Descubrí que el joven en cuestión era un académico sueco llamado Anders Sandberg. Me fascinaba el carácter explícito del curioso ritual de Sandberg, su plasmación en forma de culto del subtexto religioso del transhumanismo, pero me veía incapaz de calibrar con precisión hasta qué punto debía tomármelo en serio, en qué medida aquella representación era en parte lúdica y en parte paródica. Pese a ello, encontré la escena extrañamente conmovedora, incluso inquietante.
Y luego, poco después de ver el documental, me enteré de que Sandberg iba a dar una conferencia en el Birkbeck College de Londres sobre el tema de la potenciación cognitiva. De modo que me dispuse a ir a Londres: parecía un sitio tan bueno como cualquier otro para empezar.
[1] Léase aquí aumentar con el mismo significado concreto que damos al término en la expresión «realidad aumentada», esto es, como «mejorar» o «potenciar». (N. del T.).
02
Un encuentro
Mientras me instalaba en la última fila de una abarrotada sala de conferencias en el Birkbeck y echaba una rápida ojeada a la multitud allí reunida, se me ocurrió pensar que el futuro, tal como se concebía, se parecía mucho al pasado. La conferencia del doctor Anders Sandberg había sido organizada por un grupo llamado Futuristas de Londres, una especie de tertulia transhumanista que se reunía de manera regular desde 2009 a fin de discutir temas de interés para los aspirantes a poshumanos: la prolongación radical de la vida, la transferencia mental, el incremento de la capacidad mental por medios farmacológicos y tecnológicos, la inteligencia artificial, la potenciación del cuerpo humano mediante prótesis y modificación genética… Nos habíamos reunido allí para reflexionar sobre un profundo cambio social, una inminente transfiguración de la condición humana, y, sin embargo, no podía ignorarse el hecho de que éramos un grupo abrumadoramente masculino. Dejando aparte el hecho de que casi todos aquellos rostros estaban iluminados por la pálida luminiscencia de las pantallas de sus teléfonos inteligentes, aquella reunión podía haber tenido lugar perfectamente en casi cualquier momento de los dos últimos siglos: un grupo compuesto principalmente de hombres, dispuestos en asientos escalonados en una sala de Bloomsbury, en el centro de Londres, congregados para oír hablar a otro hombre sobre el futuro.
Un caballero de mediana edad con pobladas cejas pelirrojas se acercó al atril y tomó el mando de la sala. Era David Wood, presidente de los Futuristas de Londres, destacado transhumanista y empresario tecnológico. Wood había sido uno de los fundadores de Symbian, el primer sistema operativo para teléfonos inteligentes comercializado de forma masiva, y su empresa Psion había sido una de las pioneras en el mercado de los ordenadores de bolsillo. Con un meticuloso acento escocés, habló de cómo los próximos diez años presenciarían más «cambios fundamentales y profundos en la experiencia humana que en ningún decenio anterior de la historia». Habló de la modificación tecnológica de los cerebros, del perfeccionamiento y la potenciación de la propia cognición.
—¿Podemos deshacernos —preguntó— de algunos de los sesgos y errores de razonamiento que todos hemos heredado de nuestra biología?, ¿de esos instintos que tan útiles nos fueron cuando deambulábamos por la sabana africana, pero que ahora no nos favorecen demasiado?
La pregunta parecía resumir la cosmovisión transhumanista, su concepción de nuestra mente y nuestro cuerpo como tecnologías obsoletas, formatos anticuados que necesitan una remodelación completa.
Luego Wood presentó a Anders, que para entonces se había convertido en un futurista de renombre, además de en miembro investigador del Instituto para el Futuro de la Humanidad de Oxford, una organización fundada en 2005 gracias a una donación del empresario tecnológico James Martin, donde una serie de filósofos y otros académicos se encargaban de conjurar y reflexionar sobre diversos escenarios posibles para el futuro de la especie humana. Anders todavía seguía siendo reconocible como el joven de aspecto sacerdotal cuyo extraño y solitario rito había tenido ocasión de ver en el vídeo de YouTube; pero ahora tenía unos cuarenta y pocos años y un aspecto más rollizo y contundente, que se asemejaba más o menos al característico aspecto desaliñado de los eruditos profesionales: traje arrugado y cierto aire de abstracta sociabilidad.
Habló durante casi dos horas sobre el tema de la inteligencia, sobre cómo esta podía aumentarse tanto en el individuo como en el conjunto de la especie. Habló de diversos métodos de potenciación cognitiva, existentes y futuros: educación, fármacos inteligentes, selección genética, tecnologías de implantes cerebrales… Habló de cómo a medida que los humanos envejecen, pierden su capacidad de asimilar y retener información. Las tecnologías de prolongación de la vida, concedió, contribuirían en cierta medida a hacer frente a esa situación, pero también tendríamos que mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro a lo largo de la vida. Habló de los costes económicos y sociales que implicaba tener un rendimiento mental deficiente; de cómo el solo hecho de no recordar dónde ha dejado uno las llaves de casa —es decir, el tiempo y la energía invertidos en tratar de encontrarlas— generaba cada año un déficit de 250 millones de libras en el PIB del Reino Unido.
—Constantemente se producen un montón de pequeñas pérdidas de este tipo en la sociedad —añadió— por culpa de errores estúpidos, olvidos, etc.
Aquello me pareció una manifestación extrema de positivismo. Anders hablaba de la inteligencia básicamente como una herramienta de resolución de problemas, una función de productividad y rendimiento; algo más cercano a la mensurable capacidad de procesamiento de un ordenador que a cualquier cualidad irreductiblemente humana. En un sentido general, yo me oponía frontalmente a esa concepción de la mente. Pero en un ámbito más personal no pude por menos que reflexionar sobre el hecho de que yo mismo, por culpa de mi propio despiste, solo aquella misma mañana había malgastado ya unas ciento cincuenta libras después de habérmelas arreglado de algún modo para reservar una habitación de hotel para la noche antes de mi llegada y, en consecuencia, haber tenido que pagar luego otra noche más. Siempre había sido algo despistado y olvidadizo, pero desde que era padre —y debido, al menos en parte, a fenómenos tan característicos de la paternidad temprana como el sueño interrumpido, la distracción general y el exceso de tiempo dedicado a ver películas de animación en YouTube— mi capacidad de procesamiento, mi capacidad de memorización, había empezado a disminuir de manera notable. Por ello, y pese a ser temperamentalmente renuente a la visión profundamente instrumentalista de la inteligencia humana que Anders presentaba en su conferencia, no pude evitar pensar que probablemente un poco de potenciación mental no me haría ningún daño.
La idea clave de su conferencia era que las mejoras cognitivas biomédicas facilitarían una mejor adquisición y retención de la capacidad mental, de lo que él denominaba «capital humano», posibilitando así un mejor razonamiento y un mejor funcionamiento en el mundo. Abordó asimismo los temas de justicia social que todo ello planteaba —cuestiones relativas a lo que él denominaba «la distribución equitativa de cerebros»—, dado que quienes estuvieran en posición de permitirse su propia potenciación cerebral probablemente serían las mismas personas que ya ocupaban puestos de élite en la sociedad. Sin embargo, su tesis era que las personas menos inteligentes acabarían beneficiándose de las tecnologías de potenciación en mayor medida que las que ya tenían previamente una inteligencia superior, y que los efectos globales del incremento de la inteligencia general beneficiarían inevitablemente a todo el conjunto de la sociedad, como en una especie de «efecto derrame» de la inteligencia.
Todo aquello —el montaje, la situación— me resultaba completamente familiar y, a la vez, absolutamente extraño. Recientemente había abandonado el barco de la carrera académica —que en mi caso se iba a pique— por el barco —apenas menos precario— de la escritura independiente. Había dedicado varios años de mi vida —todavía no prolongada artificialmente— a obtener un doctorado en Literatura Inglesa, solo para confirmar mis sospechas de que un doctorado en Literatura Inglesa nunca me llevaría a la tierra prometida de un empleo real. Había pasado gran parte de la veintena y la treintena tratando de prestar atención a gente que se colocaba frente a atriles y decía cosas. Sin embargo, el tipo de cosas que decía Anders Sandberg era muy distinto del tipo de cosas que yo estaba acostumbrado a oír de la gente que se colocaba frente a los atriles. Es cierto que, una vez más, me encontraba sentado al fondo de una sala de conferencias tratando de centrarme en el asunto que allí se trataba, una actividad en la que tenía una profunda e intrincada experiencia. Pero de ningún modo me hallaba entre mi gente; aquel no era mi mundo en absoluto.
Cuando terminó la conferencia, a primera hora de la tarde, un nutrido grupo de variopintos futuristas emigraron a un pub de Bloomsbury con las paredes revestidas de roble para tomar algo. Para cuando me senté a la mesa con mi pinta de cerveza amarga se había corrido la voz en el grupo de que estaba escribiendo un libro sobre transhumanismo y otros temas relacionados.
—¡Así que está escribiendo un libro! —exclamó Anders, aparentemente encantado con la idea. Señaló un volumen de tapa dura que yo había dejado en la mesa justo delante de mí, una historia cultural sobre la decapitación que había estado acarreando desde que la comprara aquella misma mañana—. ¿Es ese el libro que está escribiendo?
—¿Cuál, este? —respondí, con la duda de si me estaba perdiendo alguna clase de chiste transhumanista sobre el almacenamiento criónico de cabezas, o posiblemente sobre los viajes en el tiempo—. No, este ya está escrito —añadí de forma absolutamente innecesaria—. Yo estoy escribiendo un libro sobre el transhumanismo y otros temas relacionados.
—¡Ah, excelente! —exclamó Anders.
Yo no sabía muy bien qué decir. Estuve a punto de decirle que el libro que yo planeaba escribir podría no ser el tipo de libro que él o los transhumanistas en general considerarían excelente. De repente tuve la clara sensación de ser un intruso entre aquellos racionalistas y futuristas, una figura extraña y quizá incluso un tanto lastimosa con mi cuaderno y mi bolígrafo antediluvianos, un emisario de las letras en un mundo de ceros y unos.
Observé que Anders llevaba un colgante en el cuello, una cadena con un gran medallón no muy distinto de esas medallas devocionales que llevan los católicos especialmente piadosos. Estaba a punto de preguntarle por ello cuando una atractiva mujer francesa que quería hablar de transferencia cerebral captó toda su atención.
Entonces un joven de aspecto aristocrático que había estado sentado a mi izquierda se volvió hacia mí y me preguntó por el libro que estaba escribiendo. Iba elegantemente vestido, y llevaba el cabello pulcramente arreglado. Me dijo que se llamaba Alberto Rizzoli y era italiano (en un momento dado, en referencia a mi libro, mencionó que su familia había estado en el negocio editorial; solo después, aquella misma tarde, mientras echaba un vistazo a mis notas, se me ocurrió que seguramente Alberto era un vástago de la dinastía mediática de los Rizzoli, lo que probablemente lo convertía en nieto de Angelo Rizzoli, productor de La dolce vita y Ocho y medio, de Fellini). Estaba estudiando en la Escuela de Negocios Cass, en Londres, pero también trabajaba en la fase beta de una empresa tecnológica emergente que planeaba proporcionar materiales de impresión 3D para aulas de primaria. Tenía veintiún años, y se consideraba transhumanista desde que era adolescente.
—Desde luego, no puedo imaginarme a los treinta —me dijo— sin disfrutar de algún tipo de potenciación.
En ese momento yo tenía treinta y cinco años, como Dante cuando tuvo su visión; me hallaba en la mitad del camino de mi vida. Y en mi caso, para bien o para mal, no gozaba de potenciación alguna. Por más que pudiera inquietarme el concepto de aumento cognitivo del que había hablado Anders en su conferencia, me intrigaba la idea de lo que esas tecnologías podían hacer por mí. Por ejemplo, podrían haberme liberado de la carga de tener que tomar notas mientras hablaba con los transhumanistas, permitiéndome, en cambio, registrarlo todo en algún nanochip interno para poder recordarlo luego a la perfección, así como, pongamos por caso, proporcionarme la información extracontextual —digamos que en tiempo real— de que el abuelo del joven italiano con el que estaba hablando había producido un montón de películas de Fellini.
Un hombre de cabello plateado con una chaqueta deportiva y una camisa de aspecto caro se sentó frente a nosotros dos, Alberto y yo. Se había situado hábilmente junto a Anders y estaba aguardando a que se produjera una pausa en su conversación con la mujer francesa. Mientras tanto, se había servido un par de pistachos del cuenco de frutos secos de Anders, uno de los cuales se le había escurrido de camino a la boca y se le había metido por el cuello de la camisa, que llevaba abierto hasta el tercer o cuarto botón al más puro estilo empresarial. Lo observé mientras metía el dedo a través de un hueco entre dos botones inferiores y hurgaba brevemente antes de capturar finalmente el pistacho fugado y llevárselo discretamente a la boca. Mientras lo hacía, nuestras miradas se cruzaron, y nos dedicamos mutuamente una sonrisa anodina. Luego me dio una tarjeta, por la que supe que se dedicaba al negocio del futurismo profesional (por un momento consideré la posibilidad de hacer una alegre broma acerca de cómo una tarjeta de visita, por atractiva que resultara esta en concreto, parecía un método extrañamente anticuado para que un futurista profesional anunciara su condición de tal, pero me lo pensé mejor y me limité a guardar la tarjeta en la sección de mi billetera que servía como lugar de definitivo reposo —ya algo abarrotado— de tales obsoletos restos impresos).
Había empezado trabajando en la investigación sobre la inteligencia artificial, me dijo, pero ahora se ganaba la vida como ponente principal en congresos empresariales, informando a empresas y líderes corporativos de las tendencias y tecnologías que iban a afectar a sus respectivos sectores. Hablaba como si estuviera haciendo un repaso rápido y algo distraído de una charla TED;[2] sus gestos físicos eran a la vez enfáticos y relajados, lo que dejaba entrever un resuelto optimismo frente a un horizonte de enormes y terribles perturbaciones. Me habló de cambios y oportunidades que eran ya inminentes, de un futuro cercano en el que la inteligencia artificial revolucionaría el sector financiero, y en el que muchos abogados y contables seguro pasarían a ser innecesarios en la medida en que su costoso trabajo resultaría superfluo gracias a la existencia de ordenadores cada vez más inteligentes; me habló de un futuro en el que la propia ley estaría inscrita en los mecanismos mediante los que actuamos y vivimos, en el que los coches multarían automáticamente a sus conductores por superar los límites de velocidad; de un futuro en el que, de hecho, no habría necesidad de cosas tales como los conductores, o siquiera los fabricantes de automóviles, dado que los vehículos pronto saldrían majestuosamente por sí solos de los escaparates de los concesionarios como barcos fantasma, todavía con el calor residual de la impresora 3D de la que acababan de surgir según las especificaciones exactas del consumidor hacia cuya residencia o lugar de trabajo se encaminarían a continuación.
Le dije que el único aspecto tranquilizador de mi oficio de escritor era que resultaba poco probable que a corto plazo me reemplazara una máquina. Puede que no ganara mucho dinero, admití, pero al menos no corría el peligro inmediato de verme directamente expulsado del mercado por un artilugio que hacía exactamente lo mismo que yo, pero de una forma más barata y eficiente.
El hombre inclinó la cabeza de un lado a otro, frunciendo los labios, como si reflexionara acerca de si debía permitirme o no aquel limitado consuelo.
—Claro, claro —concedió—. Entiendo que ciertos tipos de periodismo probablemente no se verán reemplazados por la inteligencia artificial. En particular, los artículos de opinión. Probablemente la gente siempre querrá leer opiniones generadas por humanos reales.
Aunque los artículos de opinión, en especial los más apasionados y sensacionalistas, no se vieran amenazados de forma inmediata, según me dijo había ya obras de teatro, películas y novelas escritas a la carta por programas informáticos. Era cierto que esas obras de teatro, películas y novelas no eran muy buenas, o eso había oído, pero también lo era que los ordenadores tendían a mejorar muy deprisa en cosas que inicialmente no hacían bien. Su argumento, supongo, era que yo y las personas como yo éramos tan prescindibles como todos los demás, y que el futuro nos jodería igual. Consideré la posibilidad de preguntarle si creía también que a la larga los ordenadores podrían llegar a reemplazar incluso a los ponentes principales en los congresos, si los líderes de opinión de la próxima década podrían caber en la palma de la mano, pero me di cuenta de que cualquier posible respuesta que me diera a esa pregunta se fundamentaría en cualquier caso en una arrogante reivindicación por su parte, de modo que, en su lugar, decidí incluir en mi libro una descripción de su búsqueda del pistacho en el interior de su costosa camisa; un acto de venganza tan mezquino como inútil, y el tipo de irrelevancia absurda que sin duda estaría por debajo de la dignidad y la disciplina profesional de una inteligencia artificial consagrada a la escritura automatizada.
Anders y la atractiva mujer francesa de mi derecha estaban enfrascados en lo que a mí me parecía una impenetrable conversación técnica sobre el progreso de la investigación en materia de transferencia mental. Ahora la conversación había pasado a centrarse en Ray Kurzweil, el inventor, empresario y director de ingeniería de Google que había popularizado el concepto de la denominada «singularidad tecnológica», una profecía escatológica que sostiene que el advenimiento de la inteligencia artificial marcará el comienzo de una nueva versión humana, una fusión de personas y máquinas, y la erradicación definitiva de la muerte. Anders afirmaba que la visión de Kurzweil de la emulación cerebral, entre otras cosas, era demasiado tosca, que ignoraba por completo lo que él llamaba el «embrollo subcortical de motivaciones».
—¡Emociones! —exclamó la francesa en un tono cargado de emoción—. ¡Él no necesita emociones! ¡Ahí tienes el porqué!
—Puede que sea cierto —comentó Alberto.
—¡Él quiere convertirse en una máquina! —añadió la mujer—. ¡Eso es lo que de verdad quiere ser!
—Bueno —respondió Anders, hurgando pensativo en el cuenco lleno de cáscaras vacías, buscando en vano un pistacho entero—. Yo también quiero convertirme en una máquina. Pero quiero ser una máquina emocional.
Cuando finalmente pude hablar largo y tendido con Anders, este me explicó con más detalle su deseo de convertirse en una máquina, esa aspiración literal a adquirir la condición de hardware. Como uno de los pensadores más destacados del movimiento transhumanista, se le conocía sobre todo por su defensa y teorización de la idea de la transferencia mental, de lo que se conocía entre los iniciados como «emulación cerebral completa».
No era, me insistió, que él lo deseara de una forma inmediata; incluso si tal cosa pudiera ser posible en un futuro cercano —y subrayó que no estábamos cerca de ello ni por asomo—, tampoco sería deseable que de la noche a la mañana los humanos empezaran a transferirse en máquinas. Me habló de los peligros potenciales de ese tipo de convergencia repentina que los tecnomilenaristas como Kurzweil denominan «singularidad».
—Un buen escenario —me dijo— sería que primero obtuviéramos fármacos inteligentes y tecnologías vestibles. Y después tecnologías de prolongación de la vida. Y luego, finalmente, nos transfiriéramos, y colonizáramos el espacio y tal.
Si lográbamos no extinguirnos, o no ser extinguidos, lo que ahora conocemos como humanidad sería el núcleo, creía, de un fenómeno mucho más vasto y brillante que se extendería por todo el universo y «convertiría un montón de materia y energía en una forma organizada, en vida en un sentido generalizado».
Me explicó que había sustentado ese punto de vista desde su infancia, desde que consumiera en grandes cantidades el contenido de la sección de ciencia ficción de la biblioteca municipal de Estocolmo. Luego, en la escuela secundaria, había leído libros de texto científicos por pura diversión, y guardaba un álbum de recortes de las ecuaciones que encontraba especialmente estimulantes; me explicó que se había sentido emocionado por el avance de la lógica, por la firme progresión del pensamiento; por los propios símbolos abstractos, más que por aquello que realmente significaban.
Una fuente especialmente rica de tales ecuaciones era un libro titulado The Anthropic Cosmological Principle (El principio cosmológico antrópico), de John D. Barrow y Frank J. Tipler. Al principio, Anders empezó a leerlo sobre todo por aquellos atractivos cálculos («fórmulas extrañas —según decía— sobre cosas como electrones que orbitan alrededor de átomos de hidrógeno en dimensiones superiores»); pero, como un niño con un ejemplar de Playboy que acaba centrando su atención en una historia de Nabokov, pronto comenzó a interesarse por el texto que las rodeaba. La visión del universo postulada por Barrow y Tipler concebía este como un mecanismo esencialmente determinista, donde «el procesamiento de información inteligente debe surgir» y aumentar exponencialmente con el tiempo. Esta premisa teleológica llevaría a Tipler a formular, en un trabajo posterior, la idea del «punto omega», una proyección en la que la vida inteligente tomará el control de toda la materia del universo, lo que a su vez llevará a una singularidad cosmológica, que, según él, permitirá a las sociedades futuras resucitar a los muertos.
—La idea fue una revelación para mí —me dijo Anders—. Esa teoría de que a la larga la vida controlará toda la materia, toda la energía, y calculará una cantidad infinita de información…, eso era alucinante para un adolescente obsesionado por la información. Era algo en lo que comprendí que teníamos que trabajar.
Y ese fue, me dijo, el momento en que se convirtió en transhumanista. Si el objetivo era maximizar la cantidad de vida en el universo, y, por ende, la cantidad de información que se procesaría, para él estaba claro que los humanos tenían que expandirse a los confines del espacio y vivir durante un tiempo extremadamente largo. Y para que eso se hiciera realidad, era evidente que íbamos a necesitar inteligencia artificial, y robots, y colonias espaciales, y algunas otras cosas sobre las que había leído en aquellos libros de ciencia ficción de su biblioteca local.
—¿Cuál es el valor de una estrella? —preguntó, y, sin detenerse a esperar respuesta, prosiguió—: Una estrella en sí misma resulta interesante, cuando solo tienes una. Pero ¿y si tienes billones? Bueno, en realidad son bastante parecidas. Ahí hay muy poca complejidad estructural. Pero la vida —añadió—, y en particular la vida de los individuos, resulta extremadamente contingente. Usted y yo tenemos una historia vital. Si volviéramos a repetir la historia del universo, usted y yo terminaríamos siendo otros seres humanos distintos. Nuestra propia particularidad es acumulativa. Por eso la pérdida de una persona es algo tan malo.
La visión que tenía Anders de la transferencia mental —esto es, de la conversión de las mentes humanas en software— tenía un papel clave en este ideal de trascender las limitaciones humanas, de convertirse en una inteligencia pura que se extendería por todo el universo. En muchos aspectos, parecía bastante distinto de la persona que yo había visto en aquel documental, de aquel personaje un tanto escalofriante que hacía gestos sacerdotales de bendición tecnológica: no solo parecía mayor, sino también menos «maquínico», más fascinantemente humano en su deseo de ser una máquina.
Pero las visiones del futuro que él describía me resultaban abrumadoramente extrañas e inquietantes; más ajenas y distantes que cualquiera de las ideas propiamente religiosas que yo no suscribía, precisamente porque los medios tecnológicos para su realización estaban —al menos teóricamente— al alcance de la mano. Algunos elementos esenciales en mi interior reaccionaron con visceral disgusto, incluso con horror, ante la perspectiva de convertirme en una máquina. Me parecía que hablar de colonizar el universo —de poner a trabajar al universo en nuestros proyectos— equivalía a imponer al vacío sin sentido el sinsentido aún mayor de nuestra exigencia humana de significado. Es decir, no podía imaginar mayor absurdo que la exigencia de hacer que todo signifique algo.
El colgante que llevaba Anders en el cuello —el medallón de plata que tanto se parecía a una medalla religiosa católica, y que acrecentaba el aire clerical que en conjunto desprendía— tenía grabadas, de hecho, una serie de instrucciones para la suspensión criónica de su cuerpo terrenal en el momento de su muerte. Entendí que ese era un deseo que tenía en común con muchos otros transhumanistas: que al morir se preservaran sus cuerpos en nitrógeno líquido, esperando el día en que alguna tecnología futura pudiera permitir su descongelación y reanimación, o en que el kilo y medio de redes neuronales que albergaban sus cráneos pudieran extraerse, escanearse para recuperar toda la información que almacenaban, convertirse en código y transferirse a algún nuevo tipo de cuerpo mecánico no sujeto a la decrepitud o a la muerte o a otros defectos humanos.
El lugar donde había que enviar el cuerpo terrenal de Anders, según las instrucciones grabadas en el medallón, era una instalación situada en Scottsdale (Arizona) llamada Alcor Life Extension Foundation. Y resultó que el hombre que dirigía esta instalación criónica no era otro que Max More, el mismo Max More que había escrito la «Carta a la Madre Naturaleza». Alcor era el lugar adonde iban los transhumanistas al morir para que su muerte no fuera irrevocable; el lugar donde los conceptos abstractos de inmortalidad se materializaban en el ámbito físico. Y también yo quise ir allí a encontrarme con aquellos inmortales en suspensión o, cuando menos, con sus cadáveres congelados.
[2] Se conocen como «charlas TED», en inglés TED Talks, las conferencias que organiza regularmente la entidad homónima (TED son las siglas inglesas de Tecnología, Entretenimiento, Diseño). (N. del T.).
03
Una visita
Si coges un avión a Fénix y luego conduces hacia el norte más o menos durante media hora a través de un paisaje recuperado por el radiante vacío del desierto de Sonora, llegarás a un edificio en forma de bloque gris y achaparrado, construido con el propósito de preparar y almacenar cuerpos muy parecidos a los nuestros para su futuro regreso a la vida. Después de presionar el timbre y de que alguien te abra la puerta, entrarás en un vestíbulo decorado en un estilo que seguramente te hará recordar las malas películas de ciencia ficción de mediados de la década de 1990 —relucientes paredes de aspecto metalizado y muebles de efecto cromado, todo ello bañado en una suave luminiscencia azulada—, y te invitarán a sentarte en un largo y anguloso sofá mientras aguardas la llegada de quien será tu guía en el más allá.
Enfrente, en una mesa de centro de vidrio, encontrarás un delgado volumen que podrías querer hojear mientras esperas: un ejemplar de un libro infantil ilustrado titulado La muerte está mal,[3] en cuya cubierta aparece un niño con el ceño fruncido apuntando con su dedo índice hacia la Parca, convenientemente representada con la túnica y la capucha, la guadaña y el cráneo exhibiendo su sonrisa terminal. Mientras aguardas, sin duda percibirás el silencio que reina en el lugar, la ausencia de timbres de teléfono, zumbidos de impresoras y cháchara del personal; en suma, de todo el discurso ambiental que cabría esperar en un típico entorno de oficina. Es posible que durante largos ratos el único sonido que se escuche sea el leve silbido de las avionetas que despegan y aterrizan en el Aeropuerto Municipal de Scottsdale, junto al que este edificio —la sede central de Alcor Life Extension Foundation— se halla convenientemente ubicado para posibilitar una entrega rápida y eficiente de las personas que acaban de morir.
Alcor es la mayor de las cuatro instalaciones de criopreservación que existen en el mundo, tres de las cuales se encuentran en Estados Unidos, mientras que la cuarta está en Rusia (no es casualidad que estos sean los dos países cuyo relato sobre su destino nacional se halla más estrechamente vinculado, en gran parte de la historia reciente, a la exploración espacial, y cuyas ideologías —diametralmente opuestas— se han visto impulsadas por la idea de progreso científico). Hoy, cientos de personas han dispuesto que sus cuerpos sean trasladados aquí tan pronto como sea posible una vez determinada su muerte clínica, para que se realicen con ellos una serie de procedimientos —incluyendo en la mitad de los casos la separación de la cabeza del cuerpo— que permitan su suspensión criónica hasta que la ciencia encuentre una manera de devolverlos a la vida.
De entre todos los clientes de Alcor, hay un pequeño contingente —actualmente ciento diecisiete personas— que ya no están entre los vivos; se los denomina «pacientes» —no cuerpos, ni cadáveres, ni cabezas cortadas—, porque se considera que están suspendidos y no muertos; es decir, detenidos en una especie de estasis liminar entre este mundo y lo que sea que venga después, o no. Era a estas almas suspendidas a las que yo había venido a ver a la periferia del desierto.
Y también había venido a reunirme con Max More, quien, además de ser el autoproclamado fundador del movimiento, era el presidente y director ejecutivo de Alcor. Quería saber cómo un hombre que aparentemente había dedicado su vida a la superación de las debilidades humanas, a una resuelta transgresión del principio de entropía, había acabado pasando sus días rodeado de cadáveres en un parque empresarial, entre un distribuidor de azulejos y una tienda de suelos y pavimentos.
Pero primero quería saber qué sucedía realmente en este lugar, qué se hacía con los cuerpos de los clientes de Alcor para impedir su descomposición y su pérdida final con el paso del tiempo. Max, una figura descomunal con una camiseta negra ajustada, me acompañó por un estrecho pasillo hasta la sala donde se procesaba a los pacientes, al tiempo que me informaba de que gran parte de ello tenía que ver con cuál de las dos principales modalidades de pago habías elegido. Por doscientos mil dólares, Alcor mantendría todo tu cuerpo suspendido hasta el momento en que pudiera volver a serte de utilidad; por ochenta mil podías convertirte en lo que ellos denominaban un «neuropaciente»: en este caso, solo tu cabeza —separada del cuerpo, paralizada y encerrada en acero— sería criopreservada, con vistas a una posterior transferencia de tu cerebro, o de tu mente, a alguna clase de cuerpo artificial.