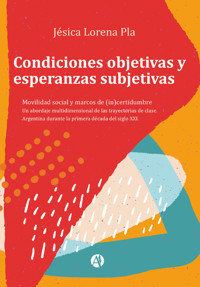
Condiciones objetivas y esperanzas subjetivas: movilidad social y marcos de (in)certidumbre: E-Book
Jésica Lorena Pla
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Por Juan Cruz Medina. Periodista. Cuando nació el capitalismo, nacieron las clases sociales. Siglos después, y a pesar de las múltiples discusiones por las cuales este concepto ha estado atravesado, esta característica sigue intacta y es vivida por los individuos como algo casi natural. Aunque también es vivida como natural la idea de que la sociedad de clases es una "sociedad móvil", y que cada persona puede, si así lo desea y así se lo propone, "llegar a donde lo desee". Pero, ¿qué son las clases sociales? ¿Cómo se forman? ¿Qué es la estratificación social? ¿Qué es la movilidad social y qué características toma? Y, principalmente, ¿qué argumentos utilizan las personas para explicar su posición (dinámica) de clase? En esta investigación sociológica, Jésica Pla hace un repaso de los principales paradigmas que abordaron la temática, desde Marx y Weber hasta los funcionalistas norteamericanos, y desarrolla una nueva perspectiva que combina distintas corrientes teóricas para analizar el fenómeno. Desde esa mirada, y con un abordaje metodológico mixto, que entrelaza análisis de datos secundarios e historias de vida, Pla se aboca a estudiar las trayectorias de clase (concepto que sintetiza la relación entre clases y movilidad social) durante los últimos 20 años en la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, dando lugar a los argumentos con los cuales los individuos justifican su lugar en la estructura de clases. De esta forma, pone en escena las contradicciones de esos argumentos y problematiza los conceptos de esfuerzo individual, recompensa y libertad de mercado. Se trata de un trabajo fundamental para comprender las condiciones sociales del comienzo del siglo XXI en la Región Metropolitana de Buenos Aires, el rol del Estado como motor de las oportunidades de las personas, y el modo en el cual esas condiciones impactan en la subjetividad para pensar el presente individual y planear el futuro colectivo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
jésica lorena pla
Condiciones objetivas y esperanzas subjetivas
Movilidad social y marcos de (in)certidumbre
Un abordaje multidimensional de las trayectorias de clase. Argentina durante la primera década del siglo XXI
Editorial Autores de Argentina
Pla, Jésica Lorena
Condiciones objetivas y esperanzas subjetivas : movilidad social y marcos de (in)certidumbre : un abordaje multidimensional de las trayectorias de clase : Argentina durante la primera década del siglo XXI / Jésica Lorena Pla. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2016.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-730-1
1. Investigación Empírica. 2. Ciencias Sociales. 3. Movilidad Social. I. Título.
CDD 304.8
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Inés Rossano
Corrección de estilo: Juan Cruz Medina
“Publicación financiada con un subsidio de la AgenciaNacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT)a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica(FonCyT), por medio del PICT 2013 2709”
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723.
Índice
Sobre la autora
Condiciones objetivas y esperanzas subjetivas: el camino de una tesis
Introducción
Argentina: movilidad social, antecedentes e interpretaciones
Desde la conformación del Estado Nacional hasta 1945
El periodo de posguerra: 1945 - 1976
1976 y la década neoliberal
La década pos crisis 2001
Apuntes metodológicos
El diseño cuantitativo
El diseño cualitativo
Plan de contenido
Capítulo 1 - Aportes conceptuales desde la estratificación y la movilidad
El concepto de clase social en la sociología clásica: re-visitando (una vez más) a Marx y Weber
La mirada funcionalista sobre la estratificación social
Movilidad social y estructural funcionalismo: una relación cercana
Revisitando el concepto de clase social a la luz de los análisis de movilidad
Los aportes de Pierre Bourdieu
Pensar la movilidad social en América Latina
Consideraciones finales: las trayectorias intergeneracionales de clase y el espacio social
Capítulo 2 - Modernidad, desigualdad social e incertidumbre: la invención de lo social y los aportes para pensar los procesos de estructuración de clases
Individualización, mercantilización y desprotección: la incertidumbre como ideología
La gestión de las desigualdades: riesgo, contingencias, certidumbres
Síntesis del capítulo
Capítulo 3 - Trayectorias intergeneracionales de clase: la mirada desde la movilidad social
Las trayectorias intergeneracionales y el cambio estructural
Movilidad social “absoluta” o la dupla “cambio - estructural”
Análisis del patrón de fluidez social. Las formas que asumen las tendencias de movilidad social
Las trayectorias de clase desde la mirada del ascenso social
Trayectorias intergeneracionales de clase e ingresos
Síntesis del capítulo
Capítulo 4 - Trayectorias intergeneracionales, espacio social y temporalidades con relación a los marcos de certidumbre - incertidumbre
Las trayectorias de clases: elementos que configuran el espacio social
Trayectorias de clase y percepciones temporales sobre la posición en la estructura social
Percepciones sobre el pasado
Presente y futuro, de cara al pasado
Trayectorias potenciales: las generaciones por venir
Miradas sobre la intervención estatal: Seguridad Social y Sistema Previsional
Condiciones de vida: consumo, crédito y ahorro
Espacios de diferenciación y / o competencia entre clases sociales
Síntesis del capítulo
Conclusiones: Esperanzas subjetivas y condiciones objetivas. Un mapa dinámico de la estructuración de las clases sociales en la Argentina reciente
Anexo metodológico La movilidad absoluta y la movilidad relativa
La movilidad absoluta
La movilidad relativa
Anexo de tablas y gráficos
Referencias bibliográficas
Sobre la autora
Jésica Lorena Pla, argentina, Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad de BuenosAires y Licenciada en Sociología por la misma universidad.
Profesora auxiliar del seminario “Estructura, clases ymovilidad social”, Carrera de sociología, Universidad de Buenos Aires. Ha impartido cursos de posgrado sobre las temáticas de clases y desigualdad en diferentes universidades nacionales e internacionales. Ha sido profesora invitada en el M.A.Program in Sociology, Friedrich-Schiller-University Jena(Alemania) en el marco delCoimbraGroup Scholarship Programme for young professors and researchers from Latin American universities. Ha escrito numerosos capítulos de libros y artículos en publicaciones indexadas, nacionales e internacionales.
Página web:http://estructuraymovilidadsocial.sociales.uba.ar/
Producción actualizada en:http://www.aacademica.org/jesicalorenapla
Correo electrónico:[email protected]
Prólogos
Por: Leticia Muñiz Terra.
Investigadora Adjunta de CONICET
en el CIMeCS-IdIHCS /CONICET-UNLP.
Hace algunos años recibí una invitación por parte del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para participar de un tribunal de tesis en el que iba a presentarse y defenderse una investigación sobre trayectorias intergeneracionales de clase y marcos de certidumbre social en la Región Metropolitana de Buenos Aires, abordando el período 2003-2011. Convencida de que podía aportar una mirada avezada sobre la problemática de las trayectorias fue que decidí aceptar el convite y sumergirme en la lectura de la tesis de Jésica Pla.
Por aquel tiempo, aunque no conocía prácticamente a la autora, sabía que formaba parte de un equipo de investigación que estudiaba los procesos de movilidad social a partir, fundamentalmente, de perspectivas metodológicas cuantitativas. Esperaba entonces encontrar una tesis que, centrada en esta aproximación, explicara la movilidad social a través de la tradicional asociación origen-destino entre generaciones.
Sin embargo, grato fue mi desconcierto cuando me enteré que las preocupaciones de Jésica giraban en torno a la estratificación de clase, la movilidad social y la desigualdad y que, para abordar dicha problemática, había decidido implementar una triangulación inter-metodológica, adoptando una mirada amplia para develar la complejidad de los procesos sociales.
La aplicación de esa aproximación metodológica se sustentaba, por supuesto, en sus objetivos de investigación que pretendían tanto explicar el papel del Estado, del mercado de trabajo y de la familia en los procesos de estratificación, movilidad y desigualdad social, como comprender las respuestas que los individuos elaboraban para entender su posición en la estructura social y planificar a futuro su propia vida. En un contexto de crecimiento económico, de cambios en la capacidad regulatoria del Estado, de expansión del mercado de trabajo y de recuperación general de los indicadores sociales, parecía loable abocarse al análisis de estas cuestiones.
En ese camino la autora había decidido entonces realizar un estudio que articulara la asociación origen destino con un análisis del modo en que el Estado intervenía en la cuestión social y con las percepciones que tenían los sujetos acerca de su posición en la estructura social.
En aquella instancia, me sorprendió su disposición para escuchar opiniones diversas sobre su trabajo de investigación y su capacidad para explicar con solidez su posición analítica. En la instancia actual, al prologar el libro en que se transformó la tesis, su compromiso con la causa sociológica ha dejado de ser para mí una sorpresa para convertirse en una posición académica que celebro y comparto.
El libro que el lector tiene en sus manos es, sin duda alguna, el resultado de un trabajo sistemático y comprometido con la realidad social, que se mete en las entrañas de la sociología para explicar los procesos atravesados por la sociedad argentina en la primera década del siglo XXI. En ese camino recupera además aquello que Martucelli y De SinglyI1 (2012: 11) señalaban hace algunos años en relación a que “de nada sirve leer los grandes procesos sociales si se es incapaz de comprender la vida de las personas: la forman en que viven, luchan y enfrentan el mundo”.
Así, desde el mismo título “ Condiciones objetivas y esperanzas subjetivas. Movilidad social y marcos de (in)certidumbre. Un abordaje multidimensional de las trayectorias de clase. Argentina durante la primera década del siglo XXI.”, el libro se preocupa por recoger la tensión permanente e irresoluble de la disciplina sociológica, aquella que nos recuerda que la realidad social debe ser explicada tanto por la estructura social como por las acciones y representaciones que los individuos tienen del mundo en el que viven y pueden transformar.
Mirar las trayectorias de clase desde este lugar, analizar la movilidad social y la estratificación desde esta perspectiva, significa saltar las barreras metodológicas que habitualmente existen en los estudios sobre dicha problemática y abogar por un análisis dinámico e integrador que permita comprender el proceso en su complejidad. Este análisis de las trayectorias de clase implica así el desafío de incorporar en el estudio una articulación de lo macro social estructural con lo subjetivo en la temporalidad.
En este sentido, resulta interesante resaltar la rigurosidad con que esa articulación fue desplegada por la autora. En particular, cabe destacar la minuciosidad con que fue realizado el análisis estadístico y la agudeza con que fueron recortados los fragmentos de entrevistas para ilustrar de manera detallada las argumentaciones subjetivas que dieron lugar a la elaboración de la tipología de trayectorias de clase que presenta.
Este libro recupera así un tema clásico de la disciplina sociológica, pues intenta comprender la movilidad social, pero lo hace desde una perspectiva renovada. Es justamente esta mirada compleja y perspicaz la que transforma a esta investigación en un aporte fundamental para los estudios críticos desarrollados en el marco de las ciencias sociales, en general, y para las investigaciones sobre estratificación, movilidad y la “nueva” cuestión social, en particular.
Su publicación llega en un momento histórico en que la restauración conservadora parece estar recuperando en nuestro país el terreno perdido. Es justamente por ello que su difusión se presenta no sólo como una cuestión auspiciosa sino también necesaria, pues aporta elementos para comprender el período histórico, complejo e inclusivo que lamentablemente concluyó en diciembre de 2015.
En el actual contexto neoliberal, en el que tiende a exacerbarse el desarrollo de carreras académicas individuales, donde lo que importa es el logro personal y el narcisismo de las pequeñas diferencias, tomar la decisión de publicar una investigación que ya cumplió el fin principal, al permitir doctorarse a su autora; es un acto de responsabilidad que no cualquiera se atreve a asumir.
Al lanzarse a la experiencia de hacer pública la investigación en la que trabajó durante años y en la que seguramente depositó no sólo sus saberes sino también sus deseos, esperanzas, angustias y alegrías, Jesica Pla eligió adscribir a la propuesta del poeta uruguayoII2 y “no quedarse inmóvil al borde del camino”, encarando la profesión sociológica con transparencia y compromiso, alzando la voz para denunciar la existencia de desigualdades persistentes y bregar por una Argentina y un mundo más justo para todos y todas.
Por: Marcelo Boado
(Profesor Titular, Departamento de Sociología, Universidad de la República, Uruguay)
Este es un libro que responde a los fundamentos de estudio de la movilidad social. La autora procura reunir en su tarea, como bien indica el título, dos aspectos complejos: las condiciones objetivas y subjetivas que rodean a la movilidad social. Para ello emprende un camino largo y renovador para este tipo de estudios, examinar la movilidad social, de manera tradicional a partir de la tabla de movilidad social; y examinar historias de vida que emergen de los resultados de las tablas de movilidad social.
En primer lugar, la autora pone en orden la literatura sobre movilidad social, señala sus aportes y carencias, y se posiciona en las trayectorias de clase, como concepto de entender la movilidad social, más allá de las disposiciones individuales o volitivas que dominaban otras concepciones. Para ello elabora su tesis principal, que sostienen a lo largo de todo el texto, las trayectorias de movilidad no pueden sólo verse como un efecto de los orígenes de los entrevistados, sino que deben incorporar también los efectos históricos de otras instituciones que modelan las chances y las oportunidades de las personas, como son las políticas públicas y sociales. Así las trayectorias de clase interactúan claramente con políticas públicas de diferente cuño. Es en este sentido que cobra importancia su enfoque porque aporta aspectos hasta el presente no incorporados.
En segundo lugar, la autora nos fundamenta la importancia de capturar de las representaciones de los efectos de las políticas, como dimensión disonante que precisa ser la otra cara de la moneda de las trayectorias de clase. En definitiva como la integración o desintegración que impulsan las políticas contribuye a la percepción de las trayectorias de los entrevistados.
En tercer lugar, la autora desarrolla, hasta sus límites cuantitativos en análisis clásico de la movilidad. Explora toda la secuencia de hipótesis y técnicas pertinentes, dentro de un marco temporal que expresa la aplicación de políticas públicas y económicas claramente diferentes. Allí constata que la movilidad avanza, pero no se detiene la reproducción de la desigualdad. Más bien rescata para la Región de Buenos Aires trayectorias de clases contrapuestas. No se produce la reducción de la desigualdad relativa que cabría esperar, pero se especifican y consolidan trayectorias y movimientos de clases. Algunos ganan, y otros dejan de perder.
En cuarto lugar, la autora explora con muy profundidad y pasión, las representaciones que corresponden a las trayectorias más representativas que identificó en el capítulo previo. Esto es un aporte innovador que emparenta el trabajo con las historias de vida y los cursos de vida, pero anclado en el empleo y no en eventos vitales. Es significativo percibir la diversidad y la convergencia de los actores sobre hechos y políticas, y sobre como construyen o modifican su horizonte moral en función de sus experiencias. Claramente se les refiere a procesos contrapuestos y allí se ve las permanencias y los cambios en los trayectos y como los sujetos se leen a sí mismos.
El cierre del trabajo presenta una propuesta de estratificación social dinámica, que integra al proceso estructurador, que se le reconoce al examen de la movilidad social, los complementos que captura su examen del cuarto capítulo. Pero también enriquece el enfoque de las trayectorias de clase, que tiene menor desarrollo empírico que reflexivo.
En síntesis, es un libro para disfrutar, para aprender, y para inspirar futuros proyectos.
1I Martuccelli, Danilo y de Singly, François (2012), Las sociologías del individuo. Ediciones LOM. Santiago de Chile.
2II Mario Benedetti. Poema “No te salves”.
Condiciones objetivas y esperanzas subjetivas: el camino de una tesis
Presentar una tesis doctoral aparece como un objetivo de largo plazo, casi inalcanzable. El proceso está plagado de alegrías, esperanzas, convicciones, reflexiones. Pero también de dudas, miedos, incertidumbres, replanteos, abandono de ideas iniciales, recuperación de ideas iniciales, páginas en blanco, días mirando la pantalla sin que aparezca una idea, noches haciendo lo propio, y otras noches de desvelos para cerrar ideas, con temor a que las mismas se “hayan ido” al otro día.
Pero llega un día que, luego de que se te rompe la impresora, se tilda el Word, se mezclan los capítulos y te quedás sin tinta (sin obviar algún trastorno que siempre surge en la fotocopiadora), la entregas. Y entonces esperas, viene la defensa, la defendés, y existe la vida luego de la tesis.
Y en ese proceso de vida después de la tesis, te replanteas si la publicas o no. Si volvés a agarrar esa interminable sucesión de páginas como un todo o no, si las convertís sólo en artículos, o si las dejas como tesis en internet. Si vale la pena el esfuerzo o no. Fue en ese debate conmigo misma en el cual recordé las palabras de quien prologa este libro, al presentar la publicación que surgió fruto de su tesis doctoral. Decía ella que el acto de publicar es un modo de, valga la redundancia, “hacer público” un trabajo individual pero que se solventó con fondos públicos.
En mi caso, fue con una beca de CONICET (periodo 2007 -2012), que me permitió realizar mis estudios de posgrado, realizar esta investigación, y escribir esta tesis. También recordé que alguna vez mi director me comentó que lo habían contactado de un municipio por un artículo que escribimos juntos “siempre alguien te lee”, me dijo en esa oportunidad.
Y así, conservando esa esperanza de lectura, perpetuación, y aporte al debate académico, pero también político, me decidí por hacer públicas estas líneas. No sin miedos, dudas, incertidumbres, replanteos, y demases, una vez más.
La Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita, el Instituto Gino Germani y sus autoridades, siempre de puertas abiertas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Férnandez), financiando mis estudios de posgrado y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), por medio de un subsidio para proyectos de investigación para jóvenes investigadores, aparecen como la evidencia de que las vidas particulares no se explican sino en contextos políticos sociales.
Y asi como las condiciones políticamente objetivadas hacen a la trayectoria de una persona, las personas que la acompañan lo hacen aún más. Vanesa D’Alessandre, Néstor López y Graciela Ahumada me acompañaron en mis primeros pasos “sociológicos”, confiaron en mí, me abrieron generosamente espacios y me enseñaron muchos de los gajes del oficio. María Elena Brenlla confió en mí sin conocerme y se convirtió en esa persona que me mostró otro camino posible para mi profesión, camino que de algún modo se cierra en esta publicación. Y Agustín Salvia generoso, abierto y convocante, director real y virtual, siempre acompañando, desde aquellos días hasta hoy, alentando siempre mis esperanzas.
El Prof. Raúl Jorrat me orientó en las iniciales lecturas teóricas y metodológicas sobre la movilidad social y generosamente compartió conmigo, para poder llevar adelante esta investigación, las bases de datos que construyó a lo largo de su trayectoria desde el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEDOP).
Mi director de tesis, el Dr. Eduardo Chávez Molina, siempre con actitud generosa y predisposición al trabajo colectivo, me orientó por todos los vericuetos del trayecto doctoral, alentando siempre a ir por más y mejores condiciones objetivas para que sean cada vez más grandes, y posibles, las esperanzas subjetivas.
Y los compañeros de trabajo, ayudan, acompañan, trazas trayectorias, sueñan esperanzas colectivas, Manuel Riveiro, que además de ayudar con cada base de datos y mis inumerables preguntas, siempre tiene chocolates a mano que endulzan la tarde. José Rodríguez de la Fuente, María Clara Fernández Melián, Karina Fuentes y Sabrina Abran, participaron, leyendo, entrevistando, respondiendo a mis preguntas, de este proceso de investigación. Juan Cruz Medina, revisó esta publicación con meticulosidad, compromiso y responsabilidad, haciendo mi trabajo más llevadero. Laura Rovito , quien técnicamente no es compañera de trabajo, pero con su profesión siempre está para ayudarme en las presentaciones, haciendo que mis nervios se limiten a lo dicho, y no a lo “visual”.
Las esperanzas depositadas en la tesis, pasan luego a ser esperanzas evaluadas. Por ello, quisiera dejar escrito mi agradecimiento a la Dra. Leticia Muñiz Terra, por los comentarios a la misma, por el acompañamiento en los años posteriores de investigación, las recomendaciones bibliográficas, las consultas metodológicas y, sobre todo, su constante predisposición al trabajo en equipo. También al Dr. Ezequiel Adamovsky, por sus comentarios en la defensa y disposición a responder consultas.
Y si de condiciones y esperanzas se tratan las trayectorias particulares, en familias se asientan esas mismas. Por eso, por todo, a mi papá Miguel, mi mamá Rosalía y mi hermano Maxi, gracias por confiar siempre en mí y hacer lo imposible para que pudiera estudiar y vivir de lo que me gusta, aún en el peor contexto que podía haberme tocado transitar esa etapa, como fueron esos años de principio del dos mil. Su esfuerzo constante, su tenacidad y su sensibilidad por las cuestiones sociales marcaron mucho el camino de mi vida, y probablemente muchas de mis inquietudes sociológicas.
Y en estas palabras introductorias, que mezclan anécdotas y sobre todo agradecimientos, quiero decirle gracias a Emilio Jorge Ayos, no por todo lo que compartimos en la vida, sino en relación a esta investigación, porque reiteradas veces me ayudó a resolver mis inquietudes con respecto a los campos de la seguridad social, la política social y las formas de gestión de la desigualdad social. Por revolver entre sus apuntes más de una vez para encontrar esos textos que yo le pedía, por responder reiteradamente mis preguntas y pensar conmigo (o ante mi insistencia) los modos en que estos temas se solapan con las trayectorias intergeneracionales de clase, tema en el que él mismo ya puede considerarse un especialista. Por leer mis escritos, con paciencia y gratitud. Por todas las horas en que, en los más remotos espacios, hizo el esfuerzo de comprender mis inquietudes y ayudarme a pensar. Pero por sobre todo por todas las veces que no me dejó seguir pensando en eso y me propuso, simplemente, hacernos compañía. Sin su compañía constante, sus incentivos, su comprensión, su apuesta por mí, su confianza y su amor incondicional probablemente yo hubiera dejado la tarea de esta tesis y la de esta publicación mucho antes de finalizarla, condiciones objetivas, esperanzas subjetivas y amor infinito
El objeto de esta publicación, entonces, es compartir estas ideas, un modo de enfocar el estudio de la movilidad social, una propuesta para comprender dichos procesos ampliando la relación origen – destino, e incorporando las dimensiones contextuales de cada momento histórico, las formas de gestión de los riesgos sociales por medio de las políticas sociales, las diferentes formas por las cuales como sociedad respondemos a la desigualdad propia de las sociedades capitalistas.
A la luz de los cambios políticos institucionales que atraviesan recientemente a nuestro país y a nuestro continente, el retorno de gobiernos (neo)liberales y de su mano de sentidos individualizantes sobre la desigualdad social, que tienden no sólo a responsabilizar a los individuos por esa desigualdad “social”, sino a crear disposiciones simbólicas que, efectos subjetivos mediante, trazan los senderos para la profundización de la des-integración social, confío en que los aportes de esta tesis, devenida libro, pueden ser fundamentales para pensar los procesos de estructuración de clases, la movilidad social y la desigualdad, en el futuro de nuestras sociedades, soñando con que un mundo mejor es posible, y que podemos transformas las condiciones objetivas para ampliar las esperanzas subjetivas de todos y todas.
Introducción
Es esperable que la naturaleza y el alcance de la movilidad influencien las evaluaciones que los individuos hacen del orden social en que viven y, en particular, respecto de la legitimidad o no de las desigualdades tanto de condición como de posición que dicho orden conlleva. (Erikson y Goldthorpe, 1992: 2. Traducción propia3).
La historia de nuestra disciplina, la sociología, es la historia del dilema entre la estructura y la agencia. Las diferentes corrientes teóricas han intentado, en última instancia, responder a la pregunta central que se deriva de ese dilema ¿Quién es responsable por los destinos de las personas: es la estructura o es el individuo?
Ya desde el titulo, esta publicación se inserta, de manera tímida e incipiente, en ese debate. Condiciones objetivas y esperanzas subjetivas busca poner en evidencia las dos dimensiones desde las cuales abordamos el problema de la movilidad social, en tanto proceso constituyente de las clases sociales. Ahora bien ¿Por qué las clases sociales? ¿Por qué la movilidad social? ¿Por qué las trayectorias de clase? Y ¿porqué los marcos de (in)certidumbre?
Las clases sociales como fenómeno socio-histórico propio de las sociedades capitalistas que permiten evidenciar que las mismas son estructuralmente desiguales. La movilidad social como evidencia de que, temporalmente, las clases sociales no aparecen como algo “natural”, sino como resultado de un proceso histórico, en el cual la tensión igualdad – desigualdad toma diferentes aristas. Las trayectorias de clase como fenómeno que resume esa relación entre clases y movilidad social. Y los marcos de (in)certidumbre como el concepto que nos permite evidenciar que, en ese proceso histórico los sujetos no solo “pertenecen” a clases sociales, trazan trayectorias y al hacerlo construyen sentidos y percepciones sobre la posición que ocupan en la estructura social, y sobre el campo de posibles que la misma abre, delimita, ciñe, o cierra.
De este modo, en la siguiente publicación esperamos poder entregar al lector una serie de elementos que aporten a comprender las complejas y cambiantes dinámicas de la estructura social durante la primer década del año dos mil. La pregunta que orientó la investigación cuyos emergentes aquí se presentan era: ¿Cuál es la especificidad que asume la asociación entre las trayectorias intergeneracionales de clase y las perspectivas de “certidumbre / incertidumbre” sobre la posición que se ocupa en la estructura social? Y, en relación a esas trayectorias y perspectivas, ¿qué características toma la potencialidad de planificar trayectorias para las generaciones futuras, en la Región Metropolitana de Buenos Aires, periodo 2003 - 2011?
Para encontrar respuesta a esta pregunta se han puesto en conjunción dos tradiciones teóricas dentro del campo de la sociología: los estudios de estratificación y movilidad social desde una perspectiva crítica a la funcionalista (Goldthorpe, 1987; Erikson y Goldthorpe, 1992; Filgueira, 2001; 2007; Torrado 1992; Cachón Rodríguez, 1989; Echeverría Zabalza, 1999) y las tradiciones teóricas que han puesto foco en analizar las formas de gestión de la cuestión social (Castel, 2003; Rosanvallon, 2006; Donzelot, 2007; Grassi, Hintze, Neufeld, 1994; Grassi, 2003; Grassi y Danani, 2009).
Es posible, además, identificarse una “raíz” epistemológica común entre ambas corrientes, pues ambas identifican el proceso histórico en el cual “nacen” las condiciones para que sea posible el modo de producción capitalista como un proceso con dos componentes: la creación de una parte (mayoritaria) de la población “libre” (en el doble sentido, de sus medios de producción y de vender su fuerza de trabajo en el mercado) y, por otro lado, la acumulación de capital usada para las industrias4. En ese proceso, el trabajo “estructura” las relaciones sociales entre quienes se ven obligados a realizarlo (despojados de sus medios de producción, Marx, 1861, 1867) y quienes se apropian del mismo, relación social producto del despoje anterior; es decir, por quienes detentan el poder de los medios de producción y explotan el trabajo productivo (plusvalía, en términos del propio Marx, 1861, 1867). Así, la propiedad privada de los medios de producción fija una división fundamental entre los propietarios y los no propietarios de los mismos5. La clase social es heredera de este proceso en el cual el trabajo toma una forma específica: la forma mercancía fuerza de trabajo. Pero también es heredera la cuestión social, que expresa la contradicción y el conflicto entre dos procesos macro sociales: a) La organización de la vida de las personas alrededor de la mercantilización del trabajo (proceso de proletarización); b) Una sociedad que declara (y promete) a esas mismas personas su condición de igualdad respecto de toda otra
Sintetizando, la primera de estas perspectivas sostiene que el proceso de estructuración de las clases sociales se da a partir de la relación entre las mismas y en torno a un eje principal, la inserción en el mercado y el conflicto que las desiguales oportunidades o recursos asociados a cada clase generan: ser trabajador o ser capitalista no es “más o menos” es una posición desigual en torno a las relaciones de producción y de poder. No concibe, entonces, al proceso de estratificación como un proceso de asignación de ocupaciones de diferente prestigio o status, sino como una conjunción, relacional, de aspectos micro y macro estructurales (Wright, 1992).
La segunda perspectiva, es la tradición que analiza la problemática que emerge de la desigualdad inherente a los sistemas capitalistas, es decir la cuestión social y las diferentes respuestas que se generan desde la instancia estatal, a la misma. De manera general, se sostiene que los modos en los cuales el Estado interviene sobre la cuestión social tienen efectos no solo de estratificación a nivel macro estructural, sino que preforman sentidos que se convierten, en cada momento histórico, en hegemónicos, llegando al plano de las subjetividades (Grassi, 2003).
Partimos de una mirada según la cual la sociedad de clases se caracteriza porque una gran parte de la población sólo cuenta con su fuerza de trabajo para reproducir su vida cotidiana. Despojados de medios de producción propios, aparece la problemática central del modo de producción capitalista: esa (gran) parte de la población puede, en algún momento de su vida, verse imposibilitado de vender su fuerza de trabajo (ya sea porque se enfermó, se accidentó, porque años de trabajo lo imposibilitan de seguir haciéndolo, porque no consigue empleo por motivos estructurales al desarrollo económico, y toda una serie de acontecimientos que pueden ocurrir a lo largo de la vida de las personas que comprometen su capacidad para insertarse en el mercado de trabajo), y de ese modo, no poder contar con los medios para reproducir su vida cotidiana.
Este “riesgo” central del modo de producción capitalista evidencia la tensión constitutiva del mismo entre la desigualdad (de clases, frente a los medios de producción) y la igualdad (jurídica) que el mismo sostiene.
La cuestión social pone de manifiesto esta tensión y esta situación de riesgo, y se constituye como la problemática fundamental de las sociedades modernas frente a la cual los diversos regímenes políticos deben elaborar una “respuesta”, en términos de políticas que, en conjunto con los procesos económicos, moldean la estructura de clases de cada sociedad particular.
De manera sintética, entonces, podemos decir que el debate simbólico e ideológico de las sociedades modernas busca responder a una pregunta ¿Quién es el responsable por las desigualdades que genera este modo de producción?
En busca de una respuesta a esa pregunta aparecen, en determinados momentos históricos, formas de concebir la acción del Estado frente a la cuestión social.
Otra forma de articular una respuesta a esa contradicción de las sociedades contemporáneas entre desigualdad de clases e igualdad jurídica fue la que adscribe a los individuos en colectivos mayores, estableciendo un proceso de socialización de los riesgos que tiene efectos reductores sobre la incertidumbre social: aliviana la responsabilidad individual para enfrentar las contingencias de la vida. Esta dinámica “socializadora” tiene como efectos la apertura de la posibilidad de elaborar estrategias familiares de modo intergeneracional (Castel, 2003: 49), configurando mecanismos simbólicos de integración social, no sólo en la dimensión presente, sino hacia futuro.
Certidumbre / incertidumbre son dimensiones en tensión que replican la tensión derecho civil – derecho económico, se imbrican en el ejercicio de una sociedad que se caracteriza por desligar al individuo de los mecanismos del mercado o la familia (como mecanismo individual o de protección privada), pero los enfrenta a una desigualdad que se impone cada vez y tensiona las percepciones en tanto posibilidad de organizar la vida propia y familiar.
Entonces, ¿es posible pensar los procesos de estratificación desde una mirada que no articule estas cuestiones relacionadas al riesgo, cuestión social y rol del Estado?
A lo largo de este libro sostenemos que no. Una mirada sobre los procesos de estratificación y movilidad social debería incluir no sólo un análisis de la asociación que se encuentra entre generaciones (origen – destino), sino también sobre el modo en que los Estados responden a la cuestión social, destinan o dejan de destinar recursos para hacer frente a la misma, para definir el modo en el cual como sociedad se da una respuesta a los riesgos sociales de la vida bajo la desigualdad que supone el sistema de clases. Y aún más, se debe considerar el modo en que esos procesos tienen efectos divergentes a partir de la interacción entre los procesos estructurales; el modo en que éstos se componen como normatividades legítimas, y la manera en la cual eso impacta en el espacio social, en las percepciones de los sujetos en relación a su posición en la estructura social, frente a sí mismos, frente a otros, al presente, al pasado y al futuro(6).
En síntesis, en esta publicación se presentan los resultados resumidos de una investigación que fue orientada por una tesis teórica que sostiene que los procesos de estratificación social se caracterizan por patrones de movilidad y de desigualdad social sobre los que se asientan las clases sociales. El Estado adquiere un rol estructurador de dichos procesos, a partir de la regulación de la relación capital - trabajo y de la cuestión social. La forma de gestión de los riesgos sociales que desde el Estado se articulen (siendo la individualización y la colectivización los extremos posibles) componen normatividades históricas y hegemónicas que tienen la potencialidad de de generar efectos integradores o desintegradores. En ese proceso, se configuran mecanismos de legitimación sobre el propio lugar en la estructura social y marcos de “certidumbre / incertidumbre” sobre lo que se puede esperar hacia futuro, en tanto potencialidades de hacer, de planificar trayectorias de movilidad social familiares7.
Teniendo esa hipótesis teórica general como marco, el objetivo general de nuestra investigación fue comprender los vínculos que se forman entre las trayectorias intergeneracionales de clase, las formas de intervención estatal y el modo en que estos procesos son resignificados por las personas.
Los procesos de movilidad social son conceptualizados, desde una visión dinámica, como trayectorias intergeneracionales de clase. Este concepto nos llevan a ampliar el análisis que se sustenta sólo en la comparación de las clases “padre / hijo”. Las trayectorias conforman espacios sociales en los que se ponen en disputa el acceso a determinados capitales (tanto en composición como en volumen) y son espacios móviles en los que entran en juego la trayectoria pasada y la trayectoria potencial, que configuran esquemas de percepción sobre lo que “es posible pensar, hacer, decir” en un determinado contexto.
“Las personas saben cómo “leer” el futuro que les cuadra, hecho para ellos y para el cual están hechos, por medio de anticipaciones prácticas que captan, en la superficie misma del presente, lo que se impone incuestionablemente como aquello que “debe” ser hecho o dicho (y que será visto retrospectivamente como lo “único” que era posible hacer o decir) (…) la dialéctica continua de esperanzas subjetivas y oportunidades objetivas que opera a lo largo de todo el mundo social puede arrojar una variedad de resultados que van desde la perfecta adecuación mutua hasta la dislocación radical” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 192).
Argentina: movilidad social, antecedentes e interpretaciones
Como señalamos anteriormente, nuestro objeto de investigación se asienta en una serie de trabajos que han abordado los procesos de estratificación social, y las formas de resolución de la cuestión social y los mecanismos simbólicos que de las mismas derivaron.
Con respecto al primer punto, se recogen en particular una serie de investigaciones clásicas que han evaluado los procesos de estratificación y movilidad social en la Región Metropolitana de Buenos Aires (Germani, 1963; Torrado, 1992; Rubinstein, 1973; Beccaria, 1978; Jorrat, 1987; 1997; 2000; 2005; 2007; 2008), e interpretaciones sobre las consecuencias de dichos procesos (Graciarena, 1967; Graciarena y Franco, 1981; Filgueira y Geneletti, 1981; Germani; 1962; 1969; 2010a; 2010b; Rubisntein, 1973).
Por otro lado, se recogen sucintamente los modos de intervención sobre la cuestión social y, en particular, la construcción de modelos históricos culturales de integración social que se reconocen en cada periodo (Torrado, 1992; Filgueira y Geneletti, 1981; Kessler, 2003; Kessler, 2011; Grassi y Danani, 2009).
Desde la conformación del Estado Nacional hasta 1945
Desde 1880 hasta 1930, en la Argentina primó un modelo basado en la exportación de bienes primarios (agrícolas) (Basualdo, 2006). La dinámica de crecimiento era “expansiva”, basada en la circulación de la renta diferencial8, e impulsó la emergencia de un temprano desarrollo comercial e industrial urbano. Ese crecimiento tuvo como correlato la consolidación de una clase obrera urbana y de un sector de clase media. La inmigración masiva desde Europa jugó un rol fundamental en ese proceso9.
Este periodo de formación de la clase obrera se condice con una serie de tensiones y conflictos10 que conforman el “proceso constituyente” de la sociedad y del Estado en la Argentina, así como la formación de clases sociales y la imposición de un orden para esos elementos (Danani y Hintze, 2011b: 21). Los primeros intentos de seguridad social son emergentes de ese proceso. Tanto las políticas represivas como la política laboral11 tuvieron como objetivo mantener el orden social. En el primer caso, a través de la supresión directa del conflicto, y, en el segundo, mediante la imposición de ciertas reglas de juego sobre el movimiento obrero, reduciendo así sus alternativas de acción y eliminando las alternativas más radicalizadas. Pero ese proceso significó también el reconocimiento del derecho de asociación gremial, un incremento en las capacidades económicas y organizacionales de los sindicatos y mejoras en las condiciones de trabajo (Isuani, 1988).
El sector de clase media se conformó como resultado de un proceso de movilidad intrageneracional ascendente de los inmigrantes (Germani, 1963) y creció rápidamente durante este periodo. No obstante, Torrado (1992) señala que esta interpretación sobre el ascenso de los inmigrantes se sustenta en un supuesto: los inmigrantes tenían en sus países de origen posiciones inferiores a las que aquí alcanzaron. Este supuesto se asienta en las características que tuvo la población inmigrante, en general proveniente de estratos sociales muy rezagados, aunque empíricamente no es medido.
En una línea crítica a los planteos de este autor, Adamovsky (2012) sostiene que Germani define como clases medias a ocupaciones que no necesariamente lo son (pues no son los puestos profesionales o técnicos los que más aumentaron durante este periodo, sino solamente los puestos asalariados, como veremos más adelante). Al mismo tiempo, omite que algunos inmigrantes clasificados como de clase media tienen la misma ocupación que en sus lugares de origen. Pero fundamentalmente, hay una discrepancia en la interpretación de ese proceso. Donde Germani ve “modernización”, señala Adamovsky, lo que hay es, en realidad, un proceso de asalarización de la fuerza de trabajo: donde Germani ve una disminución de los estratos inferiores entre 1869 y 1960, lo que se observa, en realidad, es que en el primer año más de la mitad de ese estrato eran trabajadores independientes propietarios de los medios de producción, mientras que un siglo después esa proporción es inferior a al 10% de la población ocupada. Se evidencia un proceso de proletarización activa (Offe, 1990) en el cual el Estado tuvo un papel primordial, típico de los procesos de consolidación de estructuras capitalistas.
En términos simbólicos, Llach (1997) sostiene que ese proceso de ascenso y consolidación, en un contexto de crecimiento, dio lugar a un exceso de aspiraciones modernizantes, en términos de ingresos y consumos. Germani (2010a: 520 - 521), en cambio, sostiene que la gran inmigración masiva tuvo un carácter modernizador, al dar espacio a la conformación de pautas culturales propias de las sociedades modernas. La motivación de enriquecerse llevó a los inmigrantes a abandonar sus costumbres tradicionales y a adoptar criterios “modernos” de “racionalidad y eficiencia” (Germani, 1962: 164), y a un predominio de la acción “electiva” sobre la “prescriptiva” (Gómez, 2011: 12), a diferencia de los “nativos”, inmersos en una cultura tradicional. Esta interpretación de Germani, de la mano a su visión “modernizante” del proceso de movilidad ascendente entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se convierte en una especie de “sentido común”, no sólo académico sino también extendido a amplias capas de la sociedad, que utilizan esa imagen de laboriosidad y esfuerzo individual del antepasado migrante para sustentar una posición presente (Adamovsky, 2009; Visacovsky, 2010, 2012). Volveremos sobre este tema en el Capítulo 4.
El periodo de posguerra: 1945 - 1976
La crisis mundial de los años treinta produjo en Argentina un giro en el proceso histórico: la fuerte caída de la demanda mundial de bienes agropecuarios generó un derrumbe de las exportaciones y afectó el acceso al crédito internacional. A nivel macroeconómico, las políticas implementadas por el entonces gobierno (barreras arancelarias, subsidios a la producción, otorgamiento de créditos, etc.) favorecieron un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se afianzó como eje de la economía con la llegada al Gobierno de Perón en el año 1945.
Este nuevo contexto dio lugar a un giro en los procesos de movilidad social: si el modelo anterior se caracterizaba por el auge de la movilidad social a lo largo de la vida de una persona, el nuevo modelo abre las oportunidades de movilidad social entre generaciones. Las tasas de movilidad social ascendentes se mantuvieron similares a las del periodo anterior, confirmando una alta movilidad desde niveles populares a niveles medios y altos (Germani, 1963: 33212). Sin embargo, si anteriormente los que “ascendían” eran los inmigrantes, particularmente europeos, durante este periodo los inmigrantes internos o de países limítrofes se ubicaron en los estratos inferiores “empujando” a los nacidos en la ciudad a las posiciones medias (Germani, 1963: 341). Este proceso se correlaciona también con un incremento de la importancia de la educación como canal de ascenso social hacia las posiciones de clase media asalariada. No obstante, la clase obrera estuvo más relegada del uso de la educación formal como canal de la movilidad social ascendente (Torrado, 1992: 323). Para los inmigrantes internos, la movilidad se explicó particularmente por el pasaje de empleos no calificados rurales a empleos como trabajador manual industrial, en general calificados.
Contemporáneo a Germani, el enfoque de Rubinstein (1973) arroja algunos resultados disímiles13, señalando que el grado de movilidad en toda la historia argentina es relativamente bajo, exceptuando periodos excepcionales como la crisis de 1930 (Rubinstein, 1973: 329). Es decir, la industrialización intensificó la movilidad pero sin alterar sustancialmente los sistemas de relaciones entre las clases sociales. Aquí radica, entonces, la diferencia interpretativa. Germani analiza los procesos de movilidad social en términos de cambios en la ocupación. Rubinstein, en cambio, lo analiza desde las propiedades que definirían a una clase (variables laborales, ingresos, educación, vivienda). Las interpretaciones, por tanto, no necesariamente son excluyentes, pues es posible que haya movilidad en términos de ocupación en la estructura social pero no en las condiciones de vida, que reflejan desigualdades estructurales entre las clases sociales. Como señalamos en el apartado anterior, existen ciertas interpretaciones “de sentido común” sobre la movilidad social que no necesariamente están probadas, sobre las que vale la pena volver al momento de encarar este tipo de estudios.
Sí es diferente la interpretación política de los procesos de movilidad. Para Germani (1962; 1969), las clases medias serían las que encabezarían las alianzas multiclasistas modernizadoras. Poseen las pautas culturales modernas de educación, esfuerzo y logro que se consolidaron en los comienzos del siglo XX en ese sector de la sociedad. Esa imputación se relaciona con su concepción sobre las particularidades que asume el proceso de desarrollo y la configuración de los estratos sociales en América Latina: la existencia de un polo “moderno” y otro polo “tradicional” (Germani, 1962: 167). En el polo “tradicional” se ubica la élite tradicional u oligárquica, que se mantuvo relativamente cerrada al ingreso de personas con diferentes orígenes sociales (Germani, 1963: 349). Pero también la clase trabajadora, en la cual persiste un patrón tradicional basado en el estilo señorial y en una nula o escasa inclinación hacia la inversión y el desarrollo, debido a la preeminencia de relaciones de tipo primario altamente personalizadas, escasa actitud para el cambio y bajos niveles de aspiración (Germani, 1962: 171)14.
Rubinstein, en cambio, sostiene que el sector tradicional no es un “residuo” que será “modernizado” sino que es una característica esencial del modo en que el país se inserta en el sistema mundo15. Hacia 1961 la clase media encontró su “techo” en el poder ejercido por la oligarquía (Rubinstein, 1973: 304 - 305), que deviene de la constitución estructural del país dependiente. La oligarquía agroexportadora hegemonizó el poder y los puestos de clase alta, desviando a las nuevas generaciones de clase media a tareas terciarias. En estas últimas, un ingreso seguro disimulaba la inconsistencia del esquema económico en el que fundaba su poder la oligarquía y acolchonaban la fractura de la sociedad total, pero sin impedir el conflicto social, al abrir sentimientos de resentimiento, impotencia y frustración16.
Sólo el trabajo de Beccaria (1978)17 aporta elementos para conocer qué pasó en términos de estratificación social y movilidad entre principios de la década de 1960 y finales de la misma.
Es decir, qué pasó en ese periodo “desarrollista” caracterizado como “modernizante” pero también “excluyente”, por contraposición al justicialista (1945 – 1958) que era modernizante e “incluyente”. Este periodo se caracteriza por un nuevo bloque de poder en el que la burguesía industrial nacional se articula con el capital extranjero, especialmente con grandes empresas transnacionales norteamericanas, en pos de una industrialización sustitutiva de bienes intermedios y de consumo durable. En términos sociales, este nuevo bloque de poder tiene el efecto de reemplazar trabajo de clase obrera asalariada y autónoma (destruyendo pequeños y medianos establecimientos industriales -excluyente-) por la creación de trabajo asalariado de clase media (administrativos y técnicos) en establecimientos de mayor envergadura –modernizadora-.
Beccaria (1978) distingue para este periodo una tasa de movilidad elevada, compuesta por movimientos descendentes y ascendentes en proporción similar, de corta distancia (es decir, entre posiciones contiguas) y altos niveles de auto – reclutamiento entre los estratos superiores. La destrucción de puestos cuentapropia empujó a los hijos a buscar otras ocupaciones, en muchos casos más bajas, pero también habilitó la consolidación de microempresas relacionadas con el núcleo dinámico de la economía. Es decir que la reducción del cuentapropismo no significó una reducción de la proporción de clase media porque la tendencia fue balanceada por otros movimientos (Beccaria, 1978: 616).
En términos de la cuestión social, durante el periodo que se inicia a partir de 1945 se construyó una idea de ciudadanía social basada en el papel del mercado de trabajo como mecanismo integrador y “proveedor” de derechos a partir de la figura del trabajador asalariado (Grassi, Hintze, Neufeld, 1994). Esto se dio a la par de cierta extensión de servicios básicos y un proceso de relativo crecimiento y tasas sostenidas de empleo.
En conjunción, estos elementos consolidaron un modelo histórico cultural (Kessler, 2003: 3)18, un relato colectivo sobre el pasado y el futuro de la sociedad organizado en torno a tres ejes de sentidos articulados entre sí: a) un pasado nacional próspero, con movilidad ascendente para parte considerable de la población, que en la memoria colectiva dio lugar a b) una fuerte creencia en la continuidad del progreso colectivo, el cual c) se encarnaba en la clase media.
Esta construcción sociocultural se regía por una experiencia social que tenía como características la perspectiva de mejoras, la estabilidad de los ingresos, junto a la posibilidad de proyectar el futuro propio y el de los hijos (Kessler, 2011), que pasaron a ser dependientes de los padres, mientras que la vejez pasó a ser “objeto” de las instituciones formales de seguridad social (Fidalgo, 2009). No se trataba de que no existieran mecanismos de reproducción de clase, ni que no hubiera caídas, crisis o retrocesos, pero el horizonte simbólico de las familias estaba trazado por un imaginario de certezas entre generaciones (Kessler, 2003). En este imaginario, la idea de nación y pleno empleo era el horizonte (Grondona, 2012).
Filgueira y Geneletti (1981: 146) caracterizan ese modelo como “pautas de gratificación diferida”: la aceptación de un estado de cosas desfavorable se da en función de una expectativa futura de mejoramiento. Sin embargo, los efectos integradores de la movilidad social se vuelven desintegradores cuando se asientan los perfiles de status y surgen nuevos, redefiniendo el conflicto: agotadas las posibilidades de mantener un equilibrio razonable entre aspiraciones y satisfacción, las tensiones se acumulan.
Para los autores, los sectores extremos de la estratificación social, tanto en lo más bajo como en lo más alto, son menos permeables a los efectos de inconsistencia, mientras que es en los sectores medios donde se hace más manifiesto el desajuste entre educación – ocupación e ingresos (Graciarena y Franco, 1981; Rubinstein, 1973; Beccaria, 1978; Torrado, 1992).
Durante este periodo, el crecimiento del sector servicios tuvo en la educación el canal para ascenso social. Sin embargo, se asiste a una incipiente devaluación de las credenciales educativas de nivel medio, que habían sido durante la estrategia anterior uno de los principales canales de movilidad, en particular al interior de las posiciones de clase media (Torrado, 1992: 428). Ese proceso de devaluación de las credenciales educativas, en conjunción con el incremento de las posiciones asalariadas de clase media, genera procesos de tensión al interior de la estructura social.
1976 y la década neoliberal
Los procesos de concentración y centralización del capital que se dieron desde los sesenta anunciaron las características que marcarían la estrategia que se abre en 1976, interpretación que se extiende hacia el campo político-cultural y los mecanismos de integración (Torrado, 1992). El modelo cultural hegemónico hasta entonces se sustentaba en elementos que si bien “diferían” de las pautas de satisfacción, trazaban un horizonte de mejoras posibles. Este mecanismo no es homogéneo. Ya vimos las tensiones que surgían, en particular al interior de los puestos de clase media, tanto por la devaluación de credenciales como por la presencia de mecanismos de cierre social (económicos, pero también simbólicos) en los estratos altos tradicionales. Pese a estas tensiones, el desarrollismo “modernizador y excluyente” siempre mantuvo una articulación y preocupación en torno al “pleno empleo” y la “nación” como nudos centrales de su trama argumentativa – simbólica, que no será parte de las estrategias que vengan después de 1976 (Grondona, 2012).
El modelo de industrialización por sustitución de importaciones se sostuvo en base a un régimen de acumulación que tenía al mercado interno, el consumo y el pleno empleo como ejes de su modelo. Pero 1976 significó un cambio en el patrón de acumulación sustitutivo de importaciones vigente hasta entonces (Pucciarelli, 2004). Por medio de una dictadura militar que ejerció el terrorismo de Estado, se aplicaron medidas para desarticular el poder de la clase obrera en ascenso y la distribución del ingreso relativamente equitativa. En términos económicos, este cambio se tradujo en la apertura comercial, la descentralización y reforma del sistema financiero.
Los procesos derivados de la implementación de una política económica de esas características abrieron el paso a una crisis externa y fiscal sin precedentes, que hizo de la década del ochenta un periodo signado por un escenario de desequilibrios estructurales que culminó en la hiperinflación en el año 1989. La salida de la misma se logró a principios de los años noventa por medio de un programa de Convertibilidad y un paquete de reformas estructurales (Gerchunoff y Torre, 1996).
A nivel de la estructura ocupacional se observa una rigidización en las condiciones del mercado laboral, en la cual el incremento de las oportunidades de trabajos calificados en servicios favorece principalmente a quienes ocupaban posiciones cercanas, como mínimo técnicas o administrativas (Jorrat, 1987).
Ya en la década de los noventa, Kessler y Espinoza (2007) distinguen la presencia de dos tendencias complementarias de movilidad social: por un lado, de movilidad ascendente vinculada al aumento del peso relativo de los puestos técnicos y profesionales, pero estas oportunidades son limitadas; por otro lado, y en un polo opuesto, se concentran la pauperización y la movilidad descendente por la desaparición de puestos de obreros asalariados y de empleos públicos de baja calificación. Pero esto no se traduce en un simple estrechamiento de canales sino en un cambio cualitativo caracterizado por el desdibujamiento del reconocimiento social, material y simbólico de las categorías ocupacionales, que no se relacionan ya a un reconocimiento construido en el pasado. Es un proceso de movilidad espuria: un ascenso en la escala de prestigio ocupacional pero un descenso en las recompensas sociales asociadas a ésta (Kessler y Espinoza: 2007: 261).
Las reformas estructurales se aplicaron también en el ámbito estatal, pues el diagnóstico neoliberal sostenía que la caída de la tasa de rentabilidad era consecuencia de una excesiva regulación estatal (Andrenacci, 2002). Tres fueron sus elementos centrales: focalización, descentralización y privatización. El objetivo era doble: controlar el gasto público y reforzar el mercado de capitales. En la misma línea, se desmantelaron las protecciones sobre el trabajo, abriendo paso a procesos de flexibilización del mercado laboral (Grassi, 2003).
La desestabilización general de las condiciones de trabajo, el desempleo, la informalización, la flexibilidad laboral, pusieron en evidencia no sólo la dificultad de sostener el derecho al trabajo, como derecho social y como forma de asegurar las condiciones de vida, sino que tuvieron efectos disruptivos sobre los mecanismos de integración social. Implícitamente se asiste a una progresiva “desresponsabilización” del Estado y una “individualización” de las trayectorias: los riesgos ya no están socialmente cubiertos. La estrategia neoliberal retoma aquellos postulados que habían comenzado a gestarse en la década de los setenta, pero los traduce (Grondona, 2012): el “pleno empleo” y la “nación” ya no son componentes legítimos de la nueva normalidad; sí lo es la desigualdad (Grassi, 2003). El Estado que se configura bajo esta doctrina político económica construyó su legitimidad vía un discurso incorporando la desigualdad y el costo social que ésta implica en un orden ideológicamente concebido y devenido como natural. Se institucionaliza la desigualdad como carencia particular o del sujeto individual, en el marco de un orden al que el individuo sólo debe adaptarse (Grassi, 2003: 30).
A nivel social y simbólico, el correlato de dicha situación fue el cuestionamiento del modelo histórico cultural que se había consolidado la década anterior: la idea de que la igualdad de credenciales y el accionar individual generaría igualdad de destinos, la cual marcó una época signada por el sentido de la trayectoria familiar de movilidad ascendente generacional (Armony y Kessler, 2004: 107 y 108).
Este proceso había sido ya avizorado a fines de la década del setenta, pero aquí adquiere todo su peso pues el contexto de desestructuración del modelo vigente, tanto en términos económicos como políticos, sociales y culturales, lo permite.
Producto de estos nuevos escenarios se ha generalizado en todas las clases sociales un sentimiento de inconsistencia ocupacional, una preocupación posicional permanente, una actitud cotidiana de inquietud que refleja una sociedad atravesada por sentimientos plurales de inestabilidad. Este proceso no es causa directa de cambios estructurales, ni se reduce a un efecto directo de procesos de movilidad social o de entrada o salida de la pobreza, o del desempleo. Se consolida, en términos simbólicos, cuando en la vida cotidiana, en el mundo del trabajo, los ciudadanos deben compartir (para sobrevivir) ciertos criterios dominantes (tales como demanda de flexibilidad, de gestión del propio sí). El sentimiento de inconsistencia ocupacional no se da afuera, el problema radica en ese punto: estar adentro y sentirse frágiles





























