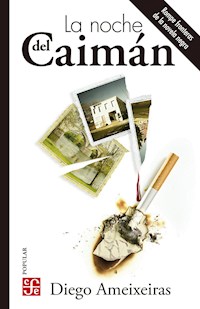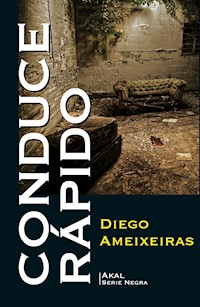
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
"Érika lo ha aprendido todo en la calle. Acaba de cumplir los veinte, pero la gente asegura que aparenta más. Quizá sea por su mirada, que le lleva varios años de ventaja. Hace tiempo que sobrevive robándole a los turistas que llegan a la ciudad pensando que allí está enterrado el cadáver de un apóstol. Una ciudad que es como una jaula de piedra de la que sueña con largarse todas las mañanas. Érika vive con Samuel, su hermano mayor, que parece más pequeño que ella. Siempre le está debiendo dinero. Siempre se está metiendo en líos. Siempre está soñando con más fuerza que ella con salir corriendo de casa y dejar atrás ese agujero sucio y oscuro en el que habita una ausencia de la que nunca hablan. Pero, mientras no llega ese día, ambos se las ingenian para buscar una salida. A Samuel suelen ocurrírsele ideas extrañas, y Érika nunca le hace caso. Prefiere seguir a lo suyo, sacando lo que puede por ahí para revenderlo. Aunque es cierto que esta vez parece que no es la típica locura de su hermano tras una borrachera. Samuel está convencido de que ha llegado la oportunidad que estaban esperando. Un incauto le ha propuesto un negocio con el que sacar un montón de pasta. Cuando Samuel le explica el plan que ha estado tramando para jugársela, Érika no puede negarse. Es peligroso. Es difícil. Es demasiado riesgo. Pero cualquier cosa es mejor que quedarse sentada y seguir escupiéndole al cielo por esa suerte negra que heredó de su madre."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Literaria / Serie Negra
Diego Ameixeiras
Conduce rápido
Traducción: Isabel Soto
Érika lo ha aprendido todo en la calle. Acaba de cumplir los veinte, pero la gente asegura que aparenta más. Quizá sea por su mirada, que le lleva varios años de ventaja. Hace tiempo que sobrevive robándole a los turistas que llegan a la ciudad pensando que allí está enterrado el cadáver de un apóstol. Una ciudad que es como una jaula de piedra de la que sueña con largarse todas las mañanas.
Érika vive con Samuel, su hermano mayor, que parece más pequeño que ella. Siempre le está debiendo dinero. Siempre se está metiendo en líos. Siempre está soñando con más fuerza que ella con salir corriendo de casa y dejar atrás ese agujero habitado por una ausencia de la que nunca hablan. Mientras no llega ese día, ambos se las ingenian para buscar una salida. A Samuel suelen ocurrírsele ideas extrañas, aunque Érika nunca le hace caso. Prefiere seguir a lo suyo, sacando lo que puede por ahí para revenderlo.
Pero esta vez no es la típica locura de su hermano. Samuel está convencido de que ha llegado la oportunidad que estaban esperando. Un incauto le ha propuesto un negocio con el que sacar un montón de pasta. Cuando Samuel le explica el plan que ha estado tramando para jugársela, Érika no puede negarse. Es peligroso. Es difícil. Es demasiado riesgo. Pero cualquier cosa es mejor que quedarse sentada y seguir escupiéndole al cielo por esa suerte negra que heredó de su madre.
Diego Ameixeiras (Lausanne, Suiza, 1976) es periodista, guionista y escritor en lengua gallega. Desde 2004, su trayectoria lo ha convertido en uno de los autores más conocidos y renovadores del género negro en Galicia. Dime algo sucio (Pulp Books, 2011), su primera novela traducida al castellano, recibió el Premio Especial de la Semana Negra de Gijón y fue acogida con excelentes críticas. En Akal ha publicado Matarte lentamente (2015). En la actualidad escribe en La Voz de Galicia.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Conduce rápido
Publicado originalmente en gallego por Edicións Xerais, 2014
© Diego Ameixeiras
© Ediciones Akal, S. A., 2017
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-4423-9
Lunes
06:47
Roberto Ventura pone un billete arrugado sobre el tapete.
Hay noches en las que no desea estar muerto.
—Cincuenta.
Ese odio silencioso que le inspiran sus adversarios fortalece ahora su ánimo, inocula en su cerebro una aleación perfecta de inquietud y excitación, casi infantil, que se esfuerza en disimular mordisqueando la desgastada punta de un palillo. Sabía que su suerte podría cambiar en cualquier momento. Hay veces en las que uno se ve obligado a ser conservador y otras en las que es necesario arriesgar. El suelo parece moverse bajo sus pies como la superficie de una embarcación que se mece con el vaivén sedoso de las olas. Le sudan las manos. El cansancio de la noche sin dormir le imprime dos surcos profundos que subrayan los ojos brillantes y húmedos. Enciende un cigarrillo mientras los otros dos hombres miran atentamente sus cartas. La luz preliminar del amanecer se filtra por una claraboya que no consigue expulsar el humo del tabaco, pero a nadie parece importarle esa nube tóxica que emerge desde la mesa hasta una lámpara halógena cubierta de grasa.
El jugador más viejo oculta su calvicie bajo una gorra militar. Bebe whisky con Red Bull, un trago que le humedece los labios. Coloca dos billetes en el centro del tapete.
—Cincuenta y otros cincuenta –dice.
El tercer jugador no puede reprimir un sonoro bostezo.
—Yo me abro. A la puta mierda todos.
Dos espectadores, con los brazos apoyados sobre el respaldo de las sillas, asisten en silencio al desenlace de la partida. Ventura no le quita ojo al militar. Nota que en las últimas manos ha bajado la guardia, permitiéndose el lujo de esa vanidad estúpida de quien se considera imbatible. Intuye su debilidad, su falta de reflejos. Ya no se muestra tan seguro como al principio de la noche. Sus movimientos son torpes y pesados. Actúa aparentando confianza, pero su mirada atravesada y huidiza revela cierto temor, vulnerabilidad ante el hombre que esa noche no desea estar muerto. Ventura sonríe. Su víctima está herida, sólo queda rematarla con un impacto certero. Ya está bien de tantas humillaciones. Saca un sobre del bolsillo de la camisa y cuenta unos billetes. Son nuevos y brillantes. El vómito refulgente de un cajero automático.
—Tus cincuenta y quinientos más.
El viejo asiente. Juega con las cartas entre los dedos, haciendo resbalar unas sobre otras. Ahora sí que mira fijamente a Roberto Ventura, desgarrándole las entrañas, saboreando la carne pegada a los huesos como una alimaña hambrienta que devora a su presa. Apura el whisky. Recoge unos cuantos billetes y parece deshojar el cadáver de una flor mientras los va dejando en el centro de la mesa.
—Quinientos y mil más.
El tercer jugador cruza los brazos y echa el cuerpo hacia atrás. Los dos espectadores, ávidos por conocer el desenlace, se enderezan en sus sillas. Un largo silencio, tan compacto que se adhiere a la pintura desconchada de las paredes. Los músculos se vuelven rígidos y los rostros se endurecen como piedras. Ventura se frota nerviosamente la nariz. Sigue convencido de sus posibilidades, se le electrizan los brazos, las piernas. La luz de la lámpara ilumina sus facciones extenuadas. Se siente poderoso, dispuesto a matar. El suelo deja de moverse bajo sus pies cuando cuenta los mil euros que igualan la apuesta. Punto final. Respira hondo mientras un destello exultante le llena la mirada de fuego.
—Trío de ases, capitán –dice.
El militar deja pasar unos segundos antes de enseñar sus cartas.
08:25
En algún momento de la noche ha debido de retorcerse sobre la toalla, durmiendo en una mala postura, así que ahora se ve obligado a limpiarse los restos de arena pegada en las comisuras de la boca. Se incorpora despacio tras un ligero mareo. Le duele la cabeza como no recordaba. Explicación: un millón de cubatas ya por la tarde, mezcla de bebidas sin medida. En otra situación lamentaría las consecuencias de esa resaca, pero se muestra feliz y ufano cuando contempla el cuerpo desnudo de la chica internándose en el mar. Hacía tiempo que no sentía hervir la sangre con tanta intensidad.
—¿No quieres bañarte? –grita la chica.
La playa está desierta. Una postal azul, limpia y deshabitada. La joven desaparece bajo las aguas, emerge dando un salto y estira los brazos hacia el cielo. Sus pechos son pequeños y puntiagudos. Se pasa las manos por la cara y se echa el pelo hacia atrás. Sonríe. Su piel mojada brilla bajo el sol de la mañana.
—Eres un aburrido –le dice cuando sale del agua.
—¿No está muy fría?
La chica se detiene en la orilla y se escurre el pelo con las manos. Tiene las piernas largas y un poco gordas, las caderas arqueadas bajo una cintura mínima. Accede a que se besen, a que sus lenguas se busquen y se enreden unos segundos, pero nada más. Por mucho que él insista palpándole las nalgas.
—Tengo que irme. En quince minutos sale el autobús.
—Puedo llevarte en coche.
—Ni lo sueñes.
La chica se seca el cuerpo a toda velocidad, sin mucho cuidado. Se pone las bragas, los pantalones vaqueros cortados, una camiseta de manga larga.
—¿Seguro? –insiste el chico.
—Tienes toda la playa para ti. ¿No prefieres eso a conducir cincuenta kilómetros?
—Si es contigo, no me importa. Hay sacrificios peores.
—Otro día.
—Pues ya me dirás. No me has dado tu teléfono.
—Si hemos coincidido una vez, puede haber una segunda.
Avanza por la arena con las sandalias en la mano y la toalla echada sobre el hombro derecho. Se detiene unos segundos para sacudirse la arena de los pies ante una pasarela de madera y sigue caminando hasta que desaparece entre unos pinos. El chico se da por vencido. Trata de convencerse de que quizá tenga razón. No todos los días puede uno disfrutar de una playa solitaria a primera hora de la mañana, con ese cielo tan limpio y esa brisa tan agradable que permite soportar el sol antes de que apriete el bochorno del mediodía.
—Tú misma –murmura.
Se acerca a la orilla y permite que el agua le cubra los pies, pero le cuesta aguantar la temperatura cuando le alcanza las rodillas. Va dejando huellas sobre la arena hasta que se detiene cerca de unas rocas. Admira la inmensidad del mar y respira escuchando la melodía relajante de las aguas. Volverá el próximo fin de semana, seguro que se encontrarán en algún bar.
Piensa: «No estaría bien dejar pasar algo así; siempre se merece una segunda parte». Decide marcharse, recoger sus cosas y buscar una terraza en la que tomar un café para despejarse en condiciones.
Pero hay algo que llama su atención entre las rocas. Una especie de saco de lona verde atado con unas cuerdas.
Por la forma abultada de la tela, está claro que guarda algún objeto en su interior.
10:03
Érika se ha despertado muy cansada. Sus ojos castaños, todavía medio ocultos bajo la tela de los párpados, son grandes y vivos. Días atrás utilizó la máquina de su hermano para rasurarse el pelo, convertido ahora en un tapiz blanquecino sobre el que despunta una avanzada de púas negras afiladísimas. Ni rastro del antiguo peinado a tijeretazos. El rapado refuerza las facciones pétreas de su rostro, los pómulos prominentes y la nariz adornada con un aro que atraviesa una porción de piel donde remata el tabique. Tiene los labios carnosos y la boca grande. Acaba de cumplir veinte años, pero aparenta más. Quizá sea por el rocío apesadumbrado que se le mete en los ojos en cuanto se levanta de la cama. Enciende un cigarrillo y se sienta en el sofá del salón con las piernas encogidas contra el pecho. Se estira la camiseta para taparse las rodillas. Se pasaría toda la mañana medio dormida delante de la televisión, pero una agitación conocida invade su cuerpo como una serpiente que reptase desde el estómago hasta el paladar.
La cocina está sucia y desordenada. Por la ventana que da al patio de luces penetran los sonidos domésticos del vecindario: voces agudas de niños inquietos, un boletín radiofónico, armarios que se abren y se cierran. Las plantas de los pies de Érika se pegan a las baldosas. No tarda en descubrir la razón. De madrugada, su hermano derramó una lata de Coca-Cola y no se dignó a limpiar el suelo. Busca algo en la nevera para prepararse el desayuno, pero el cartón de leche está vacío. Tampoco queda café. Detrás de la puerta hay unos estantes azules en los que falta un bote en el que guardan el dinero. Érika lo busca revolviendo entre los platos sucios de la encimera, hasta que por fin lo encuentra. Tal como imaginaba, vacío. Sólo quedan unos cuantos céntimos.
Entra en la habitación de Samuel. El chico duerme profundamente, arrebujado entre las sábanas. Érika le lanza una zapatilla deportiva y sube la persiana con un gesto enérgico.
—¿No tenías que haber bajado ayer al supermercado?
Samuel suelta unos ruidos ininteligibles. Se mueve y voltea el cuerpo de manera que acaba encajado entre el colchón y la pared. Una manta deshilachada apenas le cubre las piernas. Érika se la arranca con rabia, arrastrando con ella las sábanas arrugadísimas.
—Te estoy hablando. ¿O es que no me oyes?
—Te escucho perfectamente, puta.
Érika le propina una patada al colchón.
—Faltan veinte euros del bote.
Samuel arrastra su pereza por las sábanas hasta incorporarse. Está muy delgado. Sus brazos son finos y largos como juncos, el pecho estrecho y la piel blanquísima. El pelo, rizado y alborotado. Una pelusa cobriza sombrea sus mandíbulas.
—Pensaba decírtelo.
—No me busques, Samuel. Ahora mismo pones el dinero que falta y haces la compra.
—Este mes ando algo mal de pasta. Ya lo sabes.
—¿Qué hiciste con mis veinte euros?
Samuel se pone una chaqueta de chándal sobre los hombros.
—Debía un par de cubatas por ahí.
—Mi dinero no es para que te emborraches.
—Mañana pongo cuarenta. Déjame que esta tarde arregle un par de cosas. ¿Te queda tabaco?
Érika se arma de paciencia y le tira el paquete.
—Gracias –dice Samuel.
El chico fuma en silencio. Érika abre la ventana y se apoya en el alféizar con expresión absorta. Unos obreros encajan las barras de un andamio en la decrépita fachada del edificio situado enfrente. Mucha uralita rota e inservible. La mano de Samuel sobre el hombro de Érika.
—¿Estás bien?
—He dormido fatal. No me pasa nada.
—¿Tuviste pesadillas?
—Déjame en paz. Hoy hace exactamente un año. ¿Es que no lo sabes?
—Lo sé. Pero de poco sirve darle tanto a la cabeza.
Samuel vuelve a sentarse en la cama y empieza a vestirse. No encuentra los calcetines. Uno de los operarios, el más joven, sonríe observando a Érika. Se introduce las manos bajo la camiseta y estira los índices mientras saca la lengua. La chica le responde abriendo la boca como si lo que está viendo le provocara ganas de vomitar.
—¿Y tu amiga italiana? –pregunta mientras cierra la ventana–. ¿Ya no le gustas?
—No sé por qué me preguntas eso.
—Porque estás sin dinero, imbécil.
—Dijo que me llamaría hoy. Como hace buen tiempo, se ha ido a pasar unos días por ahí.
—A ver si va a encontrar a alguien que te haga la competencia.
—No creo.
—Cuando vuelva, quiero ver la cocina limpia. Ya que no tienes dinero para hacer la compra, por lo menos preocúpate de que no vivamos entre la mierda.
—¿Adónde vas tan temprano?
Érika habla desde la puerta.
—A que me dé el aire lejos de este puto barrio. A tomar cinco cafés. A trabajar. A odiar a todo el mundo y a cagarme en quien se me ponga por delante.
10:42
La madera apolillada de las escaleras cruje con los pasos vacilantes de Ventura, que llega al cuarto piso del edificio con las fuerzas justas. Desde el portal sube un fuerte olor a desinfectante. Antes de pulsar el timbre, se pasa las manos por la cara y deja discurrir unos segundos para recuperar el aliento. En cuanto consigue respirar mejor, sin jadear, pulsa el botón dos veces. A los pocos segundos abre una mujer de unos cuarenta años. Tiene el cabello húmedo. Morena, excesivamente delgada, lleva una camiseta sin mangas que deja a la vista un tatuaje en su hombro izquierdo –dos rosas rojas– que desciende hasta el antebrazo.
—Casi no recordaba tu cara –dice.
La sonrisa desganada de Ventura se convierte en un profundo bostezo.
—He pensado que te apetecería verme.
—Acabo de ducharme. Tengo que trabajar.
Ventura mira el reloj.
—No me he dado cuenta de que era tan tarde. Podemos desayunar juntos, si quieres.
—¿Qué es eso? ¿Una proposición formal?
—A estas horas no se me ocurre nada mejor.
—Puedes pasar. Pero me voy en un cuarto de hora. Tú decides.
La mujer está descalza. Ventura observa sin disimulo la flexión protectora del pie derecho, que oculta el pudor incoherente del izquierdo cubriéndole los dedos. Levanta la cabeza hasta que sus ojos se encuentran con la mirada fija de la mujer atravesándole las pupilas.
—Mejor voy a dar un paseo. No quería molestarte.
—Sabes que ésa no es la palabra.
Ventura bosteza otra vez. Siente su aliento cálido en la palma de la mano.
—Tienes razón. Seguro que otro día estaré más inspirado.
La mujer se encoge de hombros.
—Adiós. Que tengas un buen día.
Ventura asiente y mete las manos en los bolsillos del pantalón. La puerta se va cerrando hasta que el rostro de la mujer se pierde en el interior de la vivienda. Ventura baja las escaleras y en el portal, antes de salir a la calle, enciende un cigarrillo.
11:50
El turista –un hombre de mediana edad– se levanta de la terraza indicándole al camarero que acaba de dejar sobre la mesa el importe de las consumiciones. Su mujer se ha adelantado unos metros y se sitúa en el centro de la plaza. Le está echando un vistazo a la guía de viaje. Quintana de Mortos. Detrás, el muro del monasterio de San Paio de Antealtares con sus ventanas enrejadas. Delante, la Torre do Reloxo y la Porta Santa.
—Por ahí entran los peregrinos para ganar el jubileo –dice la mujer.
El hombre saca algunas fotografías de las estatuas sedentes.
—Un año podríamos hacer el camino desde Roncesvalles.
—Para eso tendrías que dejar de fumar. Y ponerte en forma.
—Estoy mejor de lo que crees.
—A mí no me engañas. No te veo caminando veinte kilómetros diarios.
Más fotografías. Una instantánea de la Berenguela. La mujer se sienta en las escaleras que ascienden hasta la Quintana de Vivos.
—¿Y si nos tomamos unos vinos por el Franco? –pregunta el hombre.
—Aún es demasiado pronto. ¿Vamos a Bonaval? Aquí dice que es un antiguo cementerio con muy buenas vistas de la ciudad.
—Como quieras. Pero antes pasamos por el hotel para coger el teléfono.
—No puedes vivir sin móvil. Siempre igual.
—Espera. No te muevas.
Probablemente sea la mejor fotografía del viaje. La mujer, con los brazos sobre las rodillas, en una actitud simpática y despreocupada. Se levanta y observa el resultado en la pantalla de la cámara.
—¿Nos hacemos una juntos? –sugiere.
El hombre asiente. Se besan. Busca a alguien con la mirada: dos mochileros que conversan en medio de la plaza, un anciano que sube las escaleras ayudándose de un bastón, un grupo de japoneses que atienden a las instrucciones del guía turístico. Y una chica de pelo rapado que camina con la vista clavada en el suelo.
—¿Podrías sacarnos una foto, por favor?
Érika se detiene y observa a ese hombre que se le acerca con la cámara. Lleva un polo Keltibur azul marino, con los colores de la bandera española en las mangas y en el cuello. El dibujo de la boca de Érika parece extirpar la habitual expresión fría y distante de su rostro. Mira fijamente al hombre antes de responder.
—Sí.
—Sólo tienes que apretar este botón.