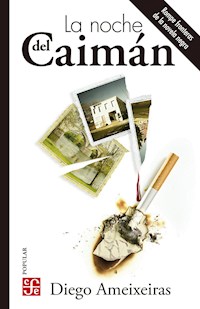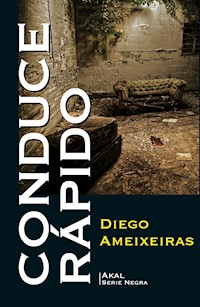Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Mateo, el protagonista de esta vibrante y conmovedora novela de Diego Ameixeiras, intenta salir adelante vendiendo cocaína y dejándose llevar por los extraños negocios que le ofrece Silvio, su mejor cliente y viejo amigo con el que se siente en deuda. Al mismo tiempo, mientras se esfuerza en superar la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, se ocupa de atender a Eulalia, una maestra jubilada que ya no puede llevarle flores a su hermano muerto. En la lucha por superar la orfandad y no rendirse ante las circunstancias, Mateo busca el apoyo de Andrés, un sacerdote que años atrás lo ayudó a desintoxicarse y ahora insiste en solucionarle las dudas de fe. La inesperada aparición de Irene en la ciudad, una relación que lo marcó para siempre, y el descubrimiento de La Barronka, un edificio rehabilitado por un grupo de anarquistas, encienden en Mateo una llama de esperanza para seguir viviendo. Pero sus terrores no están dispuestos a abandonarlo. Todo es un recuerdo. El recuerdo bañado en sangre de los últimos días de su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mateo, el protagonista de esta vibrante y conmovedora novela de Diego Ameixeiras, intenta salir adelante vendiendo cocaína y dejándose llevar por los extraños negocios que le ofrece Silvio, su mejor cliente y viejo amigo con el que se siente en deuda. Al mismo tiempo, mientras se esfuerza en superar la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, se ocupa de atender a Eulalia, una maestra jubilada que ya no puede llevarle flores a su hermano muerto. En la lucha por superar la orfandad y no rendirse ante las circunstancias, Mateo busca el apoyo de Andrés, un sacerdote que años atrás lo ayudó a desintoxicarse y ahora insiste en solucionarle las dudas de fe. La inesperada aparición de Irene en la ciudad, una relación que lo marcó para siempre, y el descubrimiento de La Barronka, un edificio rehabilitado por un grupo de anarquistas, encienden en Mateo una llama de esperanza para seguir viviendo. Pero sus terrores no están dispuestos a abandonarlo. Todo es un recuerdo. El recuerdo bañado en sangre de los últimos días de su vida.
Diego Ameixeiras (Lausana, Suiza, 1976) es periodista y autor de una docena de novelas. Escribe en La Voz de Galicia y en El Salto. Desde el 2004, su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos el Premio Xerais de Novela, el Premio Losada Diéguez o el Premio Nacional de la Crítica. Ha escrito piezas teatrales y guiones para cine y series de televisión. Traductor de Dashiell Hammett y Raymond Chandler al gallego. Entre sus novelas, con las que frecuenta el género negro, los ambientes marginales y la crítica social, destacan Dime algo sucio (Pulp Books, 2011), Matarte lentamente (Akal, 2015), Conduce rápido (Akal, 2017), finalista del Premio Hammett, La crueldad de abril (Akal, 2018) y La noche del Caimán (Fondo de Cultura Económica, 2020).
Primera edición: noviembre del 2022
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Diego Ameixeiras, 2022
© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-18584-80-0
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
1
Los últimos días de mi vida arden bajo mis párpados.
Mi ansia de Dios explota.
Volvemos a aquella noche. Cuando Silvio, mi ángel de la guarda, hunde su nariz en la raya de cocaína con ansiedad de oso hormiguero. El tipo que lo acompaña, al que llaman el Acacio, me mira mal. Pero no le he dado motivos.
—Este no abre la boca ni para lavarse los dientes —le dice Silvio—. Tú tranquilo.
El Acacio me clava sus ojos de hielo sucio y no me gusta.
—Será mejor que me vaya —murmuro.
Silvio sigue con sus aventuras de los recreativos, ajeno a mis intenciones.
—Llegué a dominar tanto el Street Fighter que conseguí estar tres horas seguidas jugando contra diez tipos sin que ninguno consiguiera echarme. Os lo juro. Cincuenta y cuatro partidas hasta que me ganó un chaval de Mariñamansa que se las sabía todas.
Los recreativos Seara. Los tiempos del Big Bang. Aquel agujero sin luz y las paredes medio desconchadas de la calle Concello. Entrabas y te noqueaba un puñetazo de sudor y tabaco. Yo nunca jugaba. Ni siquiera al futbolín. Me metía en el hueco que quedaba entre máquina y máquina y miraba. Era de esos, de los mirones. Me aburría a muerte salvo cuando respirábamos pegamento en el baño con la cabeza dentro de una bolsa. Entonces era distinto.
—Quiero irme —insisto—. Es tarde.
Intento levantarme, pero Silvio se apodera de mi hombro con su mano peluda y me hunde en el sofá. Nunca lo he visto, a Silvio, sin su gorra negra y las gafas de sol. Ni siquiera en su casa, que es donde estamos ahora. Aquí se lo llevarán las serpientes. La piel de la frente y de las mejillas está cubierta de estrías blanquecinas y cicatrices de aspecto rosado y cerúleo. Un día me dijo que al despertarse tardaba más de una hora en recuperar la vista.
—Te tomas una cerveza con nosotros y luego te largas. Además, la rumana está a punto de llegar. No seas tonto. Habrá para todos.
Silvio se mete otra raya y el Acacio se limpia sus uñas negras con un palillo.
—Enséñame de una puta vez cómo funciona —le dice Silvio frotándose la nariz.
Una pistola Beretta sobre la mesa. El Acacio la coge y dispara varias veces con el cargador vacío. Después se la ofrece a Silvio, que apunta hacia la pared y repite el mismo movimiento de su improvisado instructor.
—Lo mejor es que dispares cerca y al centro del cuerpo.
La voz del Acacio suena como si tuviese alambres oxidados en la garganta.
—Vacías los pulmones, te quedas sin respirar y aprietas el gatillo —añade.
Silvio me apunta y dispara. Se ríe. Todo esto me hace mucha menos gracia que a él.
—Enséñame a cargarla.
El Acacio le muestra cómo introducir el cargador en la empuñadura. Después mete un cartucho en la recámara.
—Listo. Ahora solo tendrías que apretar otra vez el gatillo.
Silvio juega un rato con la pistola y vuelve a dejarla sobre la mesa. Después asiente como si un pensamiento brillante, una gran supernova, hubiese iluminado su cerebro. Se sirve un whisky y enciende un cigarrillo. El ambiente, con tanta humareda, se ha ido cargando demasiado. Tengo calor, me gustaría abrir la ventana. Arrojarme al vacío. Pero ni al Acacio ni a Silvio les importa que nos ahoguemos aquí dentro. Vemos los anuncios de la televisión. Silvio cambia de canal. Un tipo bronceado camina por una playa. Al fondo se ven unas palmeras y gente bailando en una fiesta. A su lado aparece una chica de aspecto oriental. Lleva un bikini minúsculo. Silvio reconstruye su cuerpo con las manos, esculpiendo el aire. Le acaricia las nalgas y la invita a cabalgar sobre sus piernas. El Acacio se ríe como si le doliesen la muelas.
—Estaría bien irse a Tailandia. En cuanto consiga algo de pasta, me voy de excursión.
Silvio apaga el televisor. Bajo sus pies descalzos se retuerce una alfombra llena de manchas y de agujeros de cigarrillos. Me ofrece un trozo frío de pizza barbacoa, pero ya no tengo hambre. El Acacio tampoco. Así que el único que come ahora es Silvio, que parece no haber arrojado nada al estómago desde hace meses. La medicina en su nariz no le ha quitado el apetito.
—A ti también te haría falta largarte unos días, Mateo —añade mirándome—. Podríamos irnos un par de semanas y alegrarnos el cuerpo como nos merecemos. Vuelves a tener mala cara, se te va a quedar así para siempre. Eso no puede ser. A los amargados no los quiere nadie.
Mi padre decía que el destino de la gente queda decidido en la infancia. Ese fue mi caso. Mi rostro se llenó de sombras cuando solo era un niño y una angustia terrible se apoderó de mí sin que nadie se diese cuenta. Sufrí muy pronto la tortura de mis pensamientos porque sabía que la vida, al hacerme mayor, me conduciría al infierno.
—Mis planes son diferentes.
—Nunca dices nada. Siempre estás callado, metido en tu mundo de mierda. Tú sabes que me preocupo por ti aunque a veces no te lo demuestre. ¿Es por lo de tus padres? Escúchame, no quiero repetírtelo otra vez: uno tiene que estar dispuesto a soportarlo todo. El desamor, el dolor, la soledad, un bote con ácido en la puta cara. La muerte. Todo lo que nos ocurre es una señal. Si una puerta se cierra, no se llora. Se entra a patadas en otro sitio.
El Acacio vuelve a limpiarse las uñas con el palillo. Me acabo la cerveza. Silvio carga la pistola un par de veces.
—¿Así está bien? —le pregunta al Acacio.
—Parece que lo hubieras hecho toda la vida.
Es la primera vez que el Acacio revela algún tipo de entusiasmo. Si es que a eso que muestra mientras se rasca la entrepierna se le puede llamar así. Silvio manosea el arma. Su respiración va perdiendo fuelle. Cuando se pone a pensar, de su cabeza sale el humo de un motor accidentado.
—Mateo, el otro día me crucé con tu amigo el cura. Se está quedando en los huesos. Es un puto andamio con piernas. Dios adelgaza mucho. Tienes que vigilar su dieta.
Me levanto y abro la ventana. La noche y su calor tormentoso de agosto se infiltran en el salón. Ahora es Silvio el que me mira mal, no el Acacio. Estoy seguro. Me inquieta la expresividad satinada de sus Ray-Ban. Quizás haya entendido mi impulso hacia la ventana como un ataque a su orgullo. El último baile de la presa antes de ser cazada.
—Imagina que tuvieses que buscarte otro camello —le digo.
Silvio me hace un gesto para que me acerque, pero no me muevo de la ventana. Miro hacia la calle. El vacío. Siempre me atrajo ese salto. El vuelo inapelable, la tentación del equilibrista. La aceleración del suelo.
—No me jodas. Ven aquí y saca todo lo que tengas en los bolsillos.
Una noche, sentado en la acera, vi una gaviota desplomarse sobre un contenedor de basura. Alguien gritó en una ventana. Salí corriendo.
—¿Prefieres hacerlo por las buenas o quieres que me enfade? —insiste Silvio.
Llevo cinco gramos. Dejo el material junto a la pistola y no sé por qué me humillo de esta manera. Pero este cabrón está muy ciego, ahora tiene una Beretta cargada y el Acacio le ha enseñado a utilizarla.
—Aquí tienes. No llevo más encima.
Silvio saca un fajo de billetes del bolsillo. Algo más de lo que yo sacaría vendiendo los cinco gramos. Me tiende la pasta mientras mira la pantalla de su teléfono.
—Vamos a tener que llamar a esa rumana otra vez —le dice al Acacio—. Son las tres. Ahora sí que está tardando.
Billetes nuevos y brillantes. Con esto puedo pagar el alquiler de este mes y regalarle una botella de vino a la profesora por su cumpleaños. Silvio se prepara otra raya de medio metro. Pasa la aspiradora. Empiezo a saber cómo acabará todo esto. Me pongo la cazadora.
—No vas a dejarlo, Mateo. Eres un tipo especial, sabes escuchar a la gente. No puedes renunciar a que te quieran.
—Estás insoportable esta noche. ¿Me puedo largar ya o tengo que seguir aplaudiendo tus prácticas de tiro?
Sufrir el impacto de una bala, me explicó el padre Andrés, es como recibir un empujón muy violento. Te caes y piensas que has tenido suerte si no te han alcanzado el corazón o la cabeza. Aunque lo más posible es que para entonces ya estés empezando a morirte desangrado. Si la bala penetra en tu cuerpo por una arteria del brazo, las ingles, o debajo de las clavículas, es que vas a sentir el calor de tu propia sangre derramándose. Y te morirás si alguien no te corta la hemorragia. Ahí se acabará todo. Pienso a menudo en ese charco rojo y caliente bañando mi cuerpo. Al padre Andrés le dispararon en la selva.
—¿Por qué no te quedas? —insiste Silvio—. Nos lo pasaremos bien.
Abro la puerta justo cuando suena el timbre. La rumana, tacones altísimos, bolso dorado al hombro. Parece pedir perdón por respirar. El maquillaje convierte su edad en una cifra incierta, pero yo diría que hace poco que ha dejado de ser una niña.
—Te están esperando.
La rumana sonríe, se recoge el pelo detrás de la oreja. Me aparto para que pase. Arrastra una leve cojera. Vuelvo la cabeza antes de salir y me encuentro con los ojos del Acacio al fondo del pasillo. Su hielo sucio me señala otra vez.
2
Todo está cubierto por una capa de niebla y herrumbre. Me precipito por un agujero que no desvela su fondo. La frente se me llena de sudor y en mi cabeza se agita el sonajero de un loco. Se me agarrotan los músculos, retuerzo las sábanas con los dedos. Entonces me despierto. Abro los ojos, tardo en reaccionar. La vida es dolor y repetición. Asfixia y cansancio. Me levanto de la cama. La garra de una fiera sigue escarbando mis entrañas mientras me arrastro a tientas por el pasillo. En la cocina rompo dos huevos crudos en un vaso, añado un poco de agua y bebo deshaciendo las yemas con la presión de la lengua. Me asomo al balcón. Es mediodía. La mañana languidece. En una ventana, sobre los tejados, una brisa furtiva desata el baile de un pantalón tendido al sol. La danza descoyuntada de unas piernas vacías.
Hora de ponerse en marcha. Bajo a la calle y entro en la farmacia de la esquina. Compro jarabe para la tos, aceite de romero, un relajante para dormir. Los encargos de la profesora. Sigo caminando, cruzo Ervedelo y continúo por Salvador Dalí, la última calle que se abrió en el barrio. Una avenida ancha y distante, con modernos edificios en piedra, que se llevó por delante un promontorio que la dividía en dos. La profesora y su bata azul me reciben detrás de la puerta. Se le han hinchado un poco las mejillas y le están creciendo unas bolsas de piel bajo los ojos. Su boca me dedica una sonrisa fatigada. Pasamos al salón, nos ponemos cómodos. Se acaba de preparar una infusión. Acepto el ofrecimiento. Me sirve una taza de menta poleo y le doy el jarabe para la tos.
—¿Te has mirado la fiebre, Eulalia?
La profesora se pone una cucharada de jarabe. No es que se haya quedado muda. Es que todo, con esta gripe de verano, le supone un esfuerzo.
—Tengo unas décimas. Ya no me dan escalofríos, pero me he levantado como si me hubiese pasado un camión por encima.
—Una siesta por la tarde y como nueva.
—Te veo muy optimista.
—Piensa en tu última analítica. No tienes rival. Eres la reina del colesterol y de los triglicéridos equilibrados. Estás para ir caminando hasta las termas.
—Tú sí que deberías dormir. Mira qué cara traes.
Tendré que pedirle una opinión a Silvio sobre mi aspecto. Nos terminamos la infusión y le señalo el camino de su dormitorio.
—No tengo mucho tiempo. Échate en la cama.
Eulalia, ya en la habitación, se desnuda ante mí. Me fascina la pulcritud pausada de sus movimientos. Procede con ceremoniosidad antigua, como una amazona que estuviese anunciando su rendición ante un héroe que soy yo. La bata y el camisón largo se derrumban a sus pies. No queda rastro de la firmeza de su cuerpo, pero la piel guarda la majestad de un pergamino. Es una decadencia hermosa. Se tumba boca abajo y le aplico el masaje con el aceite.
—Quiero pedirte un favor —ronronea—. Pásate por el cementerio. Mañana es el aniversario de Antonio y no quiero que se quede sin flores.
Mis manos recorren su región lumbar. Me deslizo después en un lento recorrido ascendente. Fricciono y amaso. Trabajo el cuello y los hombros.
—Le haré una visita. No te preocupes.
—Nunca le han faltado desde que tiene su nicho. No me perdonaría dejarlo pasar.
—Cuando te encuentres mejor, robaré un coche para llevarte.
—Todavía no has hecho méritos suficientes para ser el chófer de una catedrática jubilada. Tendrás que ganarte ese honor.
—Está bien. Seguiré intentándolo.
Un pellizco en su hombro derecho. Nos reímos y comenzamos de nuevo. Junto mis manos y golpeo con delicadeza en los músculos, reconozco su frágil textura y sigo con un palmeteo cóncavo. Después coloco los pulgares en la parte superior de la espalda, bajo el cuello y a ambos lados de la columna. Con un movimiento en abanico presiono suavemente hacia la zona inferior. Vuelvo a separar los dedos para ir ascendiendo desde el centro hasta el cuello otra vez. Eulalia gira la cabeza a la derecha y abre los ojos.
—Le han dado un premio a Sophia Loren —dice—. Acabo de oírlo por la radio. Tengo que repasarme Dos mujeres, de Vittorio De Sica. Amor, supervivencia e ideales partisanos. Es de lo mejor del neorrealismo. Una noche hacemos una sesión doble y vemos también El oro de Nápoles. ¿Qué te parece?
—Revisaré mi agenda de ocio nocturno —bromeo—. Tengo varios ofrecimientos.
—Pero ninguno con Sophia Loren y Silvana Mangano. ¿Podrás renunciar a eso?
Eulalia me besa en la mejilla. Se viste mientras entro en el cuarto de baño y me lavo las manos. Es un jabón artesanal de lavanda. Me fijo, como otras veces, en la soledad del cepillo de dientes y en la colección de cremas sobre la rinconera. Vuelvo al dormitorio. Me siento en la cama y suspiro. El masaje lo ha recibido mi alma. Me aferro a sus manos. Es un alivio dejar que la vida fluya en el tacto de sus dedos. Son acogedoras, fuertes. Sanadoras. Después acaricio sus cabellos plateados.
—Estás mucho mejor así que con el tinte naranja.
—Me estoy dando un aire a Patricia Highsmith. Tendré que adoptar un gato y volver a fumar Camel. ¿Qué te apetece comer la semana que viene?
Dudo entre merluza en salsa verde o guiso de ternera.
—Se lo consultaré a la almohada. Conociendo tu repertorio, es una decisión difícil.
Sobre la mesilla de noche hay una pequeña caja de cartón llena de fotografías. Mi curiosidad provoca que Eulalia se gire hacia mí como si tuviese que darme una explicación.
—Estaban en un mueble del trastero. Me pregunto por qué tuve que ponerlas allí. Ya tengo tarea para estos días. Voy a pasarlas al ordenador.
—Puedo echarte una mano, si quieres.
Eulalia busca en la caja hasta que encuentra lo que está buscando.
—Fíjate en estas dos. A la derecha, mi hermano Antonio de legionario, en uniforme de campaña. A la izquierda, de miliciano del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista.
Observo las fotos. En la primera, un chaval de veinte años agarrado a su máuser, un palmo más arriba de la cintura. Con el gorrillo deslizándose a la derecha de su cabeza, la bayoneta reglamentaria, sus correajes de cuero sobre los hombros y unas alpargatas. En la segunda, el mismo chaval enfundado en el típico mono azul de miliciano. Con su estrella roja del partido bordada en la gorra de campaña, sus trinchas con cartucheras y el mosquetón al hombro.
—Qué curioso —me sorprendo—. Es como mirarse al espejo y ver que en tu reflejo va apareciendo el enemigo con tu misma cara.
La memoria de Eulalia flaquea y no siempre logra recomponer las piezas con sentido, pero empiezo a tener un relato completo. Conozco fechas, nombres, lugares. Escucho. Siempre escucho. Me ha hablado del horror desde el primer día que pisé esta casa. Sus recuerdos brotan en desorden. Cada vez añade o elimina fragmentos y yo completo el puzle. Soy un historiador secreto.
—Los anarquistas habían lanzado una bomba en una procesión en Zaragoza, un par de años antes, y mi padre se escondió unos días. Tenía algunos amigos en la FAI, ya sabes, la Federación Anarquista Ibérica, aunque no estaba afiliado. Después se encendió la mecha y llegó la sangre de verdad. Pero los falangistas lo dejaron tranquilo cuando se enteraron de que su hijo Antonio se había alistado voluntario para hacerse novio de la muerte. Al año siguiente de empezar la guerra, a finales de julio del 37, mi padre se puso enfermo. Murió de tuberculosis un mes antes de nacer yo. Mi madre me contó que para entonces mi hermano ya llevaba un tiempo con los republicanos.
Le devuelvo las fotos a la profesora, que las coloca sobre el montón que guarda en la caja. Después la cierra con gesto apesadumbrado. Noto que hoy no le apetece seguir hablando.
—Voy a pasar por el supermercado. ¿Necesitas algún refuerzo para tu nevera?
—Creo que no. Tengo provisiones para organizar una boda.
Un estallido en mi cabeza. Me precipito otra vez por el pozo estrecho y sin fondo, como en mi pesadilla de la mañana. Se me nubla la vista y ante mis ojos parpadean imágenes de cadáveres amontonados en el suelo. Cuerpos moribundos que piden ayuda extendiendo los brazos hacia mí. Mutilaciones salvajes. Uniformados harapientos, obreros, campesinos. Eulalia no se da cuenta de mi trance. Quizás esté pensando si necesita que le traiga sus yogures con avena y una tarrina de queso fresco, o en Sophia Loren y Jean-Paul Belmondo, el partisano enamorado que intenta atraerla a la causa en Dos mujeres. Pero mi película es otra. Una larga noche de pánico. Ante mis pies se esparce un reguero de cadáveres que me invitan a su posteridad sin nombre.
Eulalia se vuelve hacia mí. Ahora sí que se ha percatado.
—¿Te encuentras bien?
Noto el sabor metálico de la sangre en la garganta. Una bala me ha reventado el cerebro. Entro y salgo de la muerte. Me quedo un rato más en la vida. Y sigo recordando mis últimos días, intentando ponerle orden al caos.
—No es nada. Creo que me duele un poco la cabeza.
—Estás muy pálido, Mateo. Ya te lo dije. A mí no me engañas. Tienes que dormir.
Amaré a la profesora sobre todas las cosas.